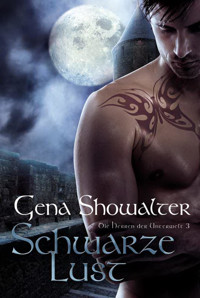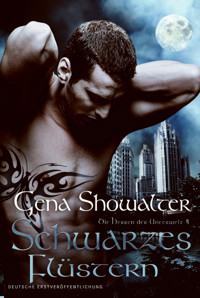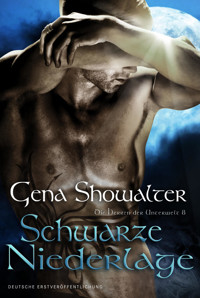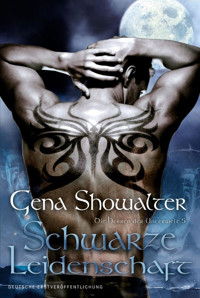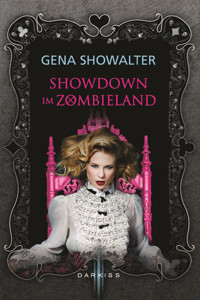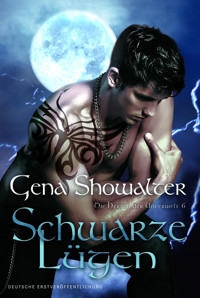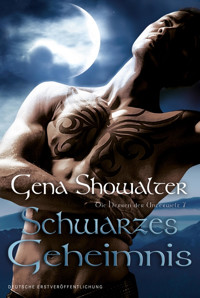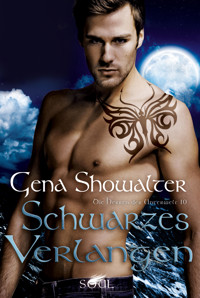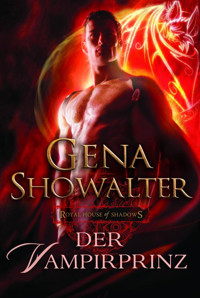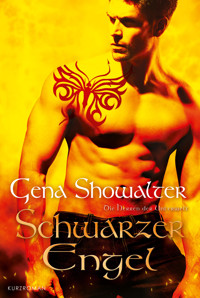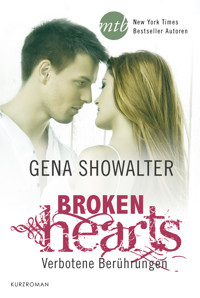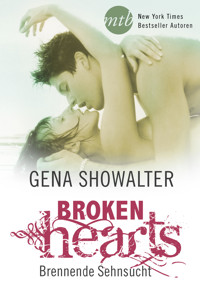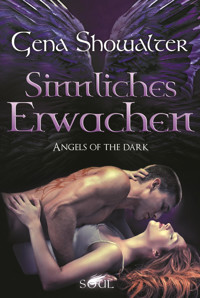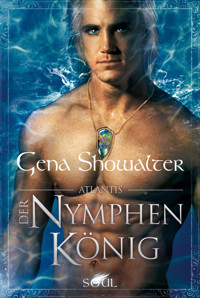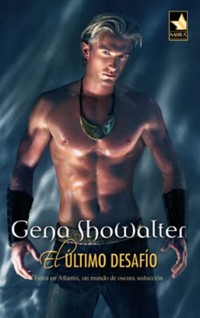
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Mira
- Sprache: Spanisch
Desde que una horda de dragones había asesinado a su amada esposa hacía dos siglos, Layel sólo había vivido para la venganza… hasta que conoció a Delilah.Recelosa del amor, la bella amazona no quería tener nada que ver con el atormentado vampiro. Y sin embargo no podía negar el devorador deseo que compartían.No confiaban el uno en el otro, pero tampoco podían sobrevivir solos. Atrapados en una isla, a merced de un terrible juego inventado por los dioses, tendrían que enfrentarse a un último desafío: rendirse a la pasión que los uniría para toda la vida o resignarse a una separación eterna.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 521
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2009 Gena Showalter. Todos los derechos reservados.
EL ÚLTIMO DESAFÍO, Nº 261 - noviembre 2010
Título original: The Vampire’s Bride
Publicada originalmente por HQN™Books
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin, logotipo Harlequin y Mira son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-671-9257-5
Editor responsable: Luis Pugni
Prólogo
Layel, rey de los vampiros, odiado hijo de Atlantis, forcejeaba con tanto ímpetu con sus cadenas que el metal le cortó la piel y los músculos, llegando casi hasta el hueso. No le importó, y continuó haciendo fuerza.
¿Para qué le servían las manos si no podía acariciar a su amada?
«Susan». En su cerebro, el nombre resonó como una plegaria, un grito de desolación y un llanto de tristeza, todo enredado en una dolorosa maraña de vergüenza. ¿Cómo había podido dejar que sucediera algo así?
—Suéltalo —dijo alguien.
Layel habría mirado al que acababa de hablar, si hubiera podido apartar la mirada de su mujer. O, más bien, de lo que quedaba de ella.
—Que vea de cerca lo que él mismo se ha buscado.
Escuchó unos pasos. Un tirón más de una muñeca, otro con la otra, y las cadenas cedieron.
Debilitado, casi exangüe, Layel intentó apartarse de la verja de hierro en la que estaba apoyado, pero le fallaron las piernas y cayó al suelo. De resultas del impacto, se quedó sin respiración y tomó conciencia de la realidad. «Es demasiado tarde. Me han tenido encadenado el tiempo suficiente para conseguir lo que querían. Ya no puedo salvarla». Le asaltó una náusea. «Oh, dioses…».
Susan yacía a unos pocos pasos de él: su cuerpo antaño hermoso, radiante… estaba ahora despedazado, violado, quemado. Y, alrededor de Layel, los dragones responsables de aquella atrocidad se reían.
—… se merecía esto y más.
—… miradlo ahora.
—Patético. Nunca debió haber sido coronado rey.
Layel había dejado a Susan en su palacio, a salvo, tranquilamente acurrucada en la cama, soñolienta, mientras él, con un pelotón de guerreros, salía a apagar un incendio en el bosque de los alrededores. Lo que no había sabido entonces, hasta que fue demasiado tarde, era que el fuego había sido provocado.
«Oh, dioses, dioses, dioses…», exclamaba para sus adentros. Un grito ahogado murió en sus labios, con un esputo de sangre. Lo que en aquel momento le parecía una eternidad, debían de haber sido horas: cuando regresó al palacio se encontró con la emboscada, con los gritos de Susan resonando en sus oídos. La angustia que había escuchado en su voz mientras pedía socorro, el dolor que había visto dibujarse en sus rasgos cuando rogó a los dragones por la vida de su hijo no nacido… lo acompañarían por siempre.
Susan.
Para cuando logró llegar hasta donde ella se encontraba, los gritos habían cesado. Y aquel silencio fue diez mil veces peor que sus gritos de dolor.
Muerta. Estaba muerta. Layel había fracasado por completo. Y, aprovechándose de su consternación, los dragones que la habían matado habían conseguido capturarlo a él también. Lo habían arrancado del cuerpo sin vida de Susan para encadenarlo a la puerta del palacio. Y luego… oh, dioses… luego habían arrastrado hasta allí el cadáver de Susan y se lo habían puesto delante, para torturarlo con la evidencia de su muerte.
Las náuseas se sucedieron y devolvió. Vomitó la comida que la misma Susan le había preparado, con ojos brillantes de alegría. Y después, en los postres, ella se había recogido su adorable melena oscura y le había ofrecido su yugular, consciente de lo que pasaría una vez que la hubiese mordido.
Estiró un brazo hacia ella, temblando de manera incontrolable. Con las puntas de los dedos, rozó la base de su cuello: no tenía pulso. La suciedad se mezclaba con la sangre formando costras de piel quemada, todavía caliente.
—Susan… —lo intentó, pero no le salió la voz. Tenía la garganta rota de tanto gritar y suplicar. Nada había conseguido con ello. Los dragones se habían marchado y Susan no había recuperado la vida.
Aunque el enemigo seguía rodeándolo, era incapaz de apartar los ojos de su compañera. Sabía que ésa sería la última vez que la vería. «Mi amor. Mi dulce amor…», sollozaba para sus adentros.
—«Quédate en la cama» —le había pedido ella apenas unas horas atrás—. «Hazme el amor».
—«No puedo, amada mía, pero volveré enseguida.
Te lo prometo».
Había hecho un puchero, frunciendo de manera deliciosa sus rosados labios.
—«No puedo soportar estar sin ti».
—«Ni yo. Duerme. Cuando vuelva, haré que te olvides de que he tenido que irme. ¿De acuerdo?».
—«De acuerdo».
La había besado tiernamente antes de abandonar la cámara. Contento, satisfecho. Feliz. Seguro del futuro luminoso que se extendía ante ellos.
—Sufre ahora lo que nosotros hemos sufrido —le espetó uno de los dragones, arrancándolo de recuerdos tan queridos.
De repente, Layel escuchó una demoníaca risa de fondo. Alzando la mirada, vio varios pares de ojos rojos y brillantes, acechándolo entre unos arbustos cercanos. Una audiencia de demonios. ¿Cuánto tiempo llevarían allí, observándolo todo? ¿Habrían podido ayudar a Susan? Probablemente. Aquella risa… Lo habían visto… y disfrutado todo.
—Tu pueblo bebió la sangre de nuestros seres queridos, vampiro. Recibe pues tu justo castigo.
Ignorándolos, Layel utilizó las pocas fuerzas que le quedaban para arrastrarse hasta el cadáver de Susan, dejando un rastro de sangre en el suelo, con el rostro bañado en lágrimas ardientes. Los dragones no intentaron detenerlo. Su temblor se intensificó cuando la atrajo torpemente hacia sí.
Su precioso rostro estaba hinchado, magullado, tiznado de suciedad. Su sedosa melena había desaparecido, quemada hasta el cuero cabelludo. Cuánto había disfrutado enredando aquellos mechones entre sus dedos, escuchando sus dulces murmullos mientras le pedía que la besara…
Cerrando los ojos para no ver lo que le habían hecho, la abrazó con fuerza, desesperado, antes de volver a dejarla delicadamente en el suelo. Incapaz sin embargo de dejar de tocarla, acarició con un dedo el contorno de sus labios. Todavía estaban ardiendo. Su contacto lo quemaba mientras seguía saliendo humo de su boca entreabierta.
Susan.Encogiéndose, acercó el oído a su abultado vientre. No sintió ningún movimiento. Ya no. «Te amo.
Me duele tanto haberte abandonado… Vuelve conmigo, por favor. Nada soy sin ti». Y, alzando la mirada a la gran bóveda de cristal que era el cielo de Atlantis, rezó: «Dioses, llevadme a mí en su lugar. Devolvedle a ella la vida y arrancádmela a mí. Ella representa todo lo bueno del mundo. Ella es la luz. Yo, en cambio, soy la oscuridad y la muerte».
No recibió respuesta.
—Basta de gimoteos. Escucha lo que vamos a decirte. Te permitiremos vivir,rey... —las palabras las pronunció despreciativo el que parecía el jefe de los dragones, una montaña de músculos y de furor—. Para que con cada aliento que respires, te acuerdes de este día y de las consecuencias que tuvo para ti la excesiva libertad que diste a tus hombres.
Layel apenas lo oía. «Susan, mi dulce Susan…».
Nadie había sido nunca tan dulce, amable, buena y cariñosa. Su único crimen era… o había sido, se corrigió con un rugido mental… amarlo aél.
Ella lo había sido todo para él. Y aquella preciosa criatura humana había muerto despedazada. Por su propia falta de liderazgo, había creído entender que le había dicho el dragón. La habían torturado porque Layel no había querido ejercer su potestad real negándose a imponer restricciones al ejército bajo su mando, al contrario de lo que había hecho su padre.
—He esperado este momento durante meses —dijo otra de las odiadas bestias, antes de escupir un chorro de fuego contra el vampiro.
Las llamas le abrasaron la mejilla, pero Layel no se inmutó: ni siquiera abrió los ojos. Si los dioses ignoraban sus plegarias, no deseaba otra cosa que permanecer allí para siempre y morir al lado de su mujer y de su hijo. De su familia.
—Miradlo. Mirad al todopoderoso Layel.
Todos los dragones se rieron.
—Entiendo por qué te gustaba tanto, vampiro.
—Creo que a ella también le gustó lo que le hicimos. Tú mismo pudiste oír sus gritos…
Sólo entonces Layel abrió lentamente los ojos, consumido por la rabia. Una rabia y una ira que parecieron sobreponerse a su dolor. Barrió el bosque con la mirada. Los demonios aún seguían allí, riendo como chiquillos malvados. La mayor parte de los árboles estaban carbonizados, por lo que ofrecían escaso refugio.
Se concentró luego en los guerreros dragones; eran ocho, y parecían confiados, seguros de sí mismos. Sus ojos dorados refulgían triunfantes. Sólo que…
Algo vieron de pronto en su cara que les hizo perder la sonrisa. Unos cuantos retrocedieron, apresurados.
Quizá se habían olvidado de que los vampiros podían volar. Y habían pensado que nada tenían que temer de un vampiro maltrecho, cubierto de sangre. Se equivocaban.
—¡Susan! —cargó contra ellos. Su grito de guerra reflejó la profundidad de su dolor.
Y los chillidos de agonía que acto seguido resonaron en el bosque superaron a cualesquiera otros que se hubieran escuchado antes.
1
Doscientos años después
«Acercaos un poco más, malditos canallas. Sólo un poco más».
Escondido entre la exuberante maleza, Layel acechaba la marcha del ejército dragón a través del bosque llamado, de manera tan justa como detestable, el Bosque de los Dragones. Ignoraba cuál era su rumbo, así como el motivo de su salida. Solamente sabía que iba a liberarlos de su carga: una mujer joven, quizá una humana, maniatada y encerrada en una jaula. La jaula colgaba de dos vigas que transportaban sobre sus hombros dos de los guerreros, haciéndola balancear a cada paso.
Obviamente, aquella mujer era su enemigo.
No conocía a la joven, pero los enemigos de los dragones eran invariablemente sus amigos.
Los dragones continuaban su marcha, a paso lento pero constante. Layel hizo un gesto a sus hombres para que se detuvieran y guardaran silencio. Obedecieron sin rechistar. Desde aquel aciago día, doscientos años atrás, había gobernado a sus hombres con mano de hierro, sabiamente… en medio de una guerra interminable.
Su voluntad jamás era cuestionada.
—…. eso no va a acabar bien —estaba diciendo Brand, el segundo al mando de los guerreros dragones.
Un resplandor dorado se filtraba a través de la bóveda de cristal que envolvía Atlantis, formando un halo en torno a su rubia melena trenzada y sus hermosos rasgos.
Brand era fuerte, bravo, leal a su rey y a su gente.
Era una lástima que fuera un dragón. En cualquier caso, Layel quería que viviera lo suficiente para que tomara una pareja. Una pareja que él luego se encargaría de secuestrar. Sí, Brand sufriría terriblemente… antes de morir despedazado.
Brand no había formado parte del grupo de guerreros que habían asesinado a su mujer… y que Layel había terminado masacrando. Se sonrió al evocar sus muertes. Ninguna de ellas había sido rápida. Con algunos se había entretenido mucho, gozando de su dolor, tomándose su tiempo con cada tajo, con cada mordisco.
Aun así, matar a los responsables no había sido suficiente. No para vengar el horrendo crimen que habían cometido contra Susan. ¿Acaso no lo habían culpado y castigado a él por las acciones de sus congéneres? Era simplemente justo usar esa misma lógica contra los dragones.
Susan solamente sería vengada cuando hubiera perecido toda aquella raza. Sólo entonces se merecería Layel reunirse con ella en la otra vida. «Muy pronto, amor mío», pronunció para sus adentros. «Muy pronto».
—Si sus hermanas la ven así, será una invitación a la guerra —dijo otro dragón, de nombre Renard.
Renard era un miserable de melena oscura que, por lo que sabía Layel, había estudiado la mejor manera de exterminar cada raza de Atlantis. Los demonios, las ninfas, los centauros, las gorgonas y todas las demás criaturas que los dioses habían condenado como engendros fallidos, en sus primeros intentos por crear a los humanos. De todas ellas, la de los vampiros era la más odiada por Renard.
Lo cual no podía agradar más a Layel, que en aquel momento se relamía sus largos colmillos con la lengua, expectante.
—¿Qué otro remedio teníamos? —estalló una voz irritada.
Tagart. Indómito, casi una fiera, de pelo negro y corazón aún más negro. No profesaba lealtad a nadie e incluso envidiaba a su propio rey.
—Si esa niña hubiera pronunciado una sola palabra más, yo mismo le habría cortado la lengua. Había que acallarla.
Todos los guerreros asintieron. Todos eran altos y musculosos, y portaban largas espadas a la espalda.
Layel coleccionaba aquellas espadas para colgarlas de los muros de su palacio como trofeos. Y usaba sus huesos como mobiliario.
—Por muy justificado que fuera nuestro comportamiento al capturarla, ellas no lo entenderán. Ni siquiera cuando se la devolvamos de buen grado. Eso si somos capaces de encontrar su campamento —replicó Brand—. Ella es su amada futura reina.
Hermanas… su amada y futura reina…
«Amazonas», adivinó Layel. Sus labios dibujaron otra lenta sonrisa. Feroces criaturas, las amazonas. Leales entre sí, sanguinarias… aunque no solían atacar si no se las provocaba. La leyenda decía que cualquiera que osara amenazar a una amazona terminaba viendo realizados sus peores temores. Sus peores pesadillas.
Sí, las historias de sus hazañas eran interminables, aunque Layel nunca había luchado contra ellas. Ni había saboreado su sangre… Tampoco tenía ningún interés en ello. Él no había vivido nada más que para atormentar a los dragones.
Pero en aquel momento su mente estaba analizando la posibilidad de utilizarlas. Quizá no debiera liberar a la cautiva, después de todo. Quizá debiera localizar el campamento de las amazonas, mentirles y decirles que los dragones pretendían hacer daño a la chica, matarla incluso delante de ellas…
De repente, un fuerte grito de guerra cortó el aire.
Un ejército de mujeres guerreras surgió de entre los árboles: por el ruido que hicieron parecían cientos, aunque en realidad eran muchas menos. Apenas iban vestidas, con sus senos cubiertos por finas tiras de cuero y sus muslos por cortas faldas de flecos. La piel que resultaba visible estaba pintada de azul, el color de la realeza.
—¡Habéis cometido un gran error, dragones! —gritó una de ellas.
—¡Vuestro último error! —dijo otra.
Layel estaba encantado: aquel día prometía ser memorable. Ni siquiera había tenido necesidad de buscar a las amazonas. Llevaban dagas sujetas a los brazos y a los muslos, y la muerte se reflejaba en sus feroces semblantes. La mayoría eran tan altas como los dragones, pero algunas eran menudas, de aspecto casi… frágil.
Inmediatamente dio comienzo la batalla entre ambas razas. Volaban las espadas, hombres y mujeres gritaban, saltaban chorros de sangre; Layel no tardó en olfatear su olor ácido, metálico. Aspiró profundamente, sintiéndolo en todo su cuerpo, y soltó un gruñido gutural, de pura hambre.
—¡Ahora! —ordenó a sus hombres.
Echaron a correr. Le habría encantado materializarse sin más en medio del campo de batalla, pero no podía. Ni él ni su gente. Al menos, si esperaban sobrevivir. Un vampiro podía materializarse allí donde quería por la fuerza del pensamiento, pero no sin consecuencias. Una vez que alcanzaba su destino, quedaba exhausto, incapaz de moverse durante horas. Aquella habilidad sólo era útil para un fin: el de escapar. Y, en aquel momento, eso era lo último que quería.
Cuando se plantó ante la primera fila de dragones, blandiendo su espada, la luz de la bóveda de cristal calentó su sensible piel, aún más ardiente por culpa del fuego que despedían los dragones. No por ello se detuvo, sin embargo. El sudor le corría a chorros por el pecho y la espalda. Su muñeca no cesaba de girar a derecha e izquierda, dando a su espada la fuerza y fluidez de movimientos necesarias para que se hundiera en la carne de dragón como si cortara agua.
Gozaba con cada gota de sangre que derramaba, con cada cuerpo que abatía. Cada grito de dolor le arrancaba una sonrisa. Le encantaba especialmente mirar a los ojos de sus oponentes en el preciso instante en que recibían el golpe mortal. Siempre desorbitaban de terror sus ojos de iris dorados, antes de que se apagara la luz de sus profundidades.
Más tarde, cuando terminara la batalla, se dedicaría a decapitarlos. Las heridas de los dragones, como las de los vampiros, curaban con rapidez. Por eso prefería eliminar toda posibilidad de regeneración. Pero, en aquel momento, con las vaharadas de fuego alzándose en todas direcciones, tenía que contentarse con atravesar sus putrefactos corazones con su espada.
Dos dragones corrieron hacia él desde puntos diferentes. Agachándose, hundió su espada en el estómago de uno de los guerreros al tiempo que, con la otra mano, sacaba una daga y se estiraba cuan largo era… para apuñalar al otro en la entrepierna.
Ambos dragones cayeron fulminados.
Sonriendo, se incorporó para proseguir la lucha. Un dragón le lanzó una finta y logró rozarle un costado.
Vio entonces que uno de sus hombres, Zane, ya se estaba abriendo paso con su espada con la intención de asistirlo. Ni se molestó en matarlo él mismo: le soltó una patada en el estómago, proyectándolo hacia Zane.
El vampiro alzó su espada con la intención de matarlo de un golpe.
Una fracción de segundo antes de que su cabeza volara por los aires, el dragón se las arregló para escupir una vaharada de fuego. Mientras el cuerpo se derrumbaba, las llamas alcanzaron a Layel en una mejilla.
Se pasó una mano por la piel chamuscada, ardiente: la sangre de dragón le corría por el brazo. Sonrió de nuevo.
—¿Te encuentras bien, verdad? —le preguntó Zane, jadeando.
Asintió con la cabeza. Más. Necesitaba más. Necesitaba infligir más dolor, más muerte. Su mirada se posó en un dragón que se encontraba cerca, enzarzado en feroz pelea con un vampiro. Avanzó y le asestó un tajo por la espalda: se oyó un gruñido y el cuerpo cayó desmadejado. ¿Tenía algún escrúpulo Layel en atacar a traición? Ninguno. El combate limpio no aseguraba nada que no fuera el fracaso.
Otro dragón corrió hacia él. Moviéndose a la velocidad del rayo, Layel lo apuñaló varias veces: primero en el vientre, luego en el corazón y por último en el cuello. Todo en tres segundos. «Demasiado rápido. Demasiado fácil», pensó.
Quería más.
Brand apareció entonces ante su vista: acababa de liberarse de una amazona con un violento empujón. Sí, pensó Layel, mientras se relamía los afilados colmillos, expectante. Aquel dragón no viviría para contarlo.
Se abrió paso entre los combatientes, clavada la mirada en el capitán de los dragones. A medio camino, oyó un gruñido a su espalda, se giró para despachar rápidamente al enemigo y volvió a concentrarse en Brand. Pero su espada no chocó contra la del dragón.
Parpadeó sorprendido al ver que la amazona le asestaba otro golpe.Clink. Frunciendo el ceño, se las arregló para parar un tercero.Clank.
—No quiero hacerte daño —masculló entre dientes.
—Qué delicadeza la tuya —replicó ella antes de atacarlo de nuevo.
Layel la esquivó, escapando por poco a la aguda punta de su espada. Aquella mujer… ¿osaba burlarse de él? De repente se alzó una ráfaga de viento, que hizo ondear su melena azulada. Y el vampiro se quedó sobrecogido por su arrebatadora, incomparable belleza, que ni siquiera la pintura de guerra lograba ocultar.
Una belleza que casi lo dejó fulminado.
Hacía por lo menos doscientos años que Layel no se había tomado ni el tiempo ni la molestia de admirar la belleza de una mujer, así que, en aquel instante, fue incapaz de hacer otra cosa que contemplar aquella fantasía hecha realidad. Era como si su persona irradiaba algo… ¿mágico? Pero las amazonas no lanzaban hechizos. Eso sólo lo hacían los dragones.
Continuó admirándola, buscando en aquella amazona los signos de algún lejano parentesco con los dragones. Sus ojos, de un violeta profundo, refulgían como amatistas. Las pestañas eran largas y negras. Las mejillas, levemente redondeadas. Allí donde la pintura de guerra había desaparecido, la tez bronceada brillaba sin mácula alguna. Al contrario que sus grandes y musculosas hermanas, era pequeña, apenas le llegaba hasta los hombros. No. Nada tenía de dragón.
Era una criatura maravillosamente exótica y sensual, creada más para el amor que para la guerra.
—Tú no deberías estar aquí. Podría haberte matado, mujer —no le importaba matar mujeres, lo había hecho en numerosas ocasiones. Pero habría sido una lástima destruir semejante belleza…
Apretó la mandíbula nada más tomar conciencia de lo que estaba pensando. La maldijo en silencio. Él ya no profesaba a las mujeres ninguna clase de deseo. Ya no.
Se le encogió el estómago cuando vio sus labios rojos y sensuales curvarse en una leve sonrisa.
—¡Por favor! —le dijo con voz melodiosa, como un sueño—. Necesitarás unos cuantos siglos más de práctica de esgrima para poder aspirar a eliminarme, vampiro —blandió de nuevo su espada, dirigiendo esa vez el golpe a su cuello.
No había criaturas más rápidas que los vampiros: Layel se arqueó hacia atrás como un rayo, de manera que la hoja pasó casi rozándolo por encima de la nariz.
—¿Me estás enseñando tú? No lo parece —le dijo, aunque admiraba su confianza.
—¿Qué estás haciendo aquí? —descargó otro golpe.
—Ayudarte —respondió el vampiro al tiempo que lo paraba.
Una cantarina risa escapó de sus labios, flotando en el aire como la caricia de una amante. Layel sintió que el estómago se le encogía de nuevo. Frunciendo el ceño, enseñó sus afilados dientes. ¿Cómo podía aquella mujer afectarlo de aquella manera?
No había experimentado una sola punzada de necesidad desde que… «No pienses en Susan», se ordenó.
«O perderás la concentración».
Gruñendo, atacó a la amazona. La guerrera paró su golpe, de gran fuerza, y frunció el ceño. «Mejor así», se dijo Layel. Un ceño siempre era mejor que una sonrisa o una carcajada. Así que volvió a atacar, empleando todas sus energías. Cuando sus espadas volvieron a encontrarse, sus respectivos cuerpos vibraron por el impacto.
Vio que fruncía levemente su delicada nariz. ¿De irritación? ¿De diversión? ¿De placer? Lo dudaba.
—¿Es así como me ayudas?
—No. Me estaba ayudando a mí mismo. Pero ahora sí que voy a ayudarte —con la otra mano, lanzó su daga… que fue a clavarse en el cuello de un dragón, que había querido atacarla por detrás—. ¿Ves la diferencia?
La mujer se volvió para descubrir al dragón caído, moribundo. Cuando miró de nuevo a Layel, ya no hubo duda posible sobre su reacción: su gesto era de irritación. De contrariedad.
—Bueno, pues te comunico que no necesitamos tu ayuda. Y que, al ofrecérnosla, no obtendrás recompensa alguna de nuestra parte.
—Tu gratitud me abruma. Afortunadamente, arrancar los corazones a mis enemigos ya es suficiente recompensa para mí.
Vio la rosada punta de su lengua asomar entre sus deliciosos labios para humedecérselos… al tiempo que bajaba la mirada a su boca. Sus palabras… ¿la habrían excitado? Aquello lo dejó anonadado, haciéndole bajar la espada. Semejante perversión debería haberlo repugnado. Y lo mismo la excitación que aquella amazona parecía evidenciar.
Debería.
Siseó entre dientes, repentinamente desesperado por alejarse de ella.
—Vuelve a cruzarte en mi camino, amazona, y te bajaré los humos —acto seguido pensó que quizá no necesitaría hacerlo. Otro dragón ya se estaba acercando a la guerrera por detrás.
La vehemencia de su tono pareció sacarla de su inmovilidad.
—Inténtalo… —siseó a su vez— y morirás como los dragones —mientras hablaba, lanzó una estocada por detrás e hirió al dragón en el cuello. Todavía sin volverse, giró la muñeca para hundir más profundamente la punta.
Y todo ello sin dejar de mirar a Layel.
El dragón cayó al suelo, lanzando su último suspiro.
Layel no perdió más tiempo. Moviéndose a la velocidad del rayo, rodeó a la bella guerrera y la zancadilleó por detrás. La mujer gruñó y cayó de rodillas. Pero volvió a levantarse en el acto, al tiempo que lo fulminaba con la mirada.
Sólo que esa vez no había furia en sus ojos. Sólo vulnerabilidad: una cruda, descarnada vulnerabilidad.
Era la clase de mirada que una mujer lanzaba a un hombre cuando estaba pensando en acostarse con él… consciente sin embargo de que debía resistirse. Una mirada a la que Layel había sido inmune durante años.
Hasta ese momento. «Es peligrosa», pensó.
Se apartó rápidamente de la amazona, aterrado por dentro.
—Me has derribado —murmuró ella, sin aliento.
Durante años, Layel había asumido que su corazón estaba marchito, muerto. Y sin embargo, al detectar la excitación en su voz, aquel estúpido órgano de su cuerpo se le había disparado. «Sigue moviéndote, maldito seas».
—Sí —de pronto las piernas le pesaban como plomos.
—Me has derribado…
Y haría algo más que eso si se le ocurría volver a acercarse a él. Tendría que hacerlo. Aquella mujer tenía algo…
No debería sentir la necesidad de recordarse que el deseo era algo que no quería en su vida. Terminaría de vengar la muerte de Susan y luego se reuniría con ella.
Todo lo demás no importaba.
—Respeta a mis vampiros, pequeña, y te quitaré de encima a unos cuantos dragones. Si no, volveré a por ti. Y cuando te encuentre, te cortaré la cabeza y la colgaré al lado de mi trono, junto con todas las demás que he coleccionado durante mi larga vida. No dudes de mi palabra.
Dicho eso, esbozó una sombría sonrisa y se internó en lo más encarnizado de la batalla, en busca nuevamente de Brand.
2
«¡El muy canalla!», exclamaba Delilah para sus adentros. Aquel demonio sanguinario, guerrero de corazón negro como el tizón… ¡Aquel… hombre! No tenía conciencia, no tenía alma. Y sin embargo… le gustaba. Un suspiro escapó de sus labios, derretida de deseo por dentro.
Aquel guerrero la había derribado… y eso era algo que jamás nadie había hecho antes. Era demasiado fuerte, demasiado rápida… y estaba decidida a buscar venganza. Y si ella no podía, sus hermanas estarían más que dispuestas a encargarse de la tarea.
Aquel vampiro la había atacado con inusitada rapidez: tan pronto había estado delante de ella… como al momento siguiente había aparecido justo detrás. Habría podido degollarla, tal como había hecho con tantos dragones, y nada habría podido hacer Delilah para evitarlo.
Podía haber muerto, de hecho.
Y lo peor de todo era que, más que asustada, se sentía… excitada. ¡Lo cual era una locura! Octavo de los diez mandamientos de las amazonas: «no luchar nunca cara a cara contra un oponente al que no fuera posible vencer. Esperar el momento adecuado para apuñalarlo después».
Aquel vampiro habría podido derrotarla en toda regla: eso estaba claro. En lugar de ello, se había limitado a ponerle la zancadilla y derribarla… ¡y eso encima le había gustado!
Ciertamente, había pasado demasiadas noches yaciendo despierta en su lecho, deseando algo que ni podía ni debía tener: un hombre lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a la ira de sus hermanas y reclamarla. Un hombre que se le entregara con la misma pasión que ella. Que luchara por ella con la misma ferocidad que Delilah exhibía en las batallas en las que participaba. Un hombre capaz de derribar cualquier barrera para alcanzarla.
Un hombre que la viera como la cosa más importante que existía en su vida: un premio que ganar y que venerar.
Pero todos aquellos sentimientos y sensaciones la incomodaban: jamás se habría atrevido a expresarlos en voz alta. No si aspiraba a conservar el respeto de su tribu. Era una guerrera: todas lo eran. La guerra era lo primero. El amor, nunca.
Además, había probado el amor. O, al menos, se había entregado a un hombre. Nadie lo había obligado a aceptarla. No había sido escogido en laCeremoniade los Elegidos, donde las amazonas decidían con qué esclavo les apetecía acostarse. No: lo había conocido en el campo de batalla. Había estado a punto de apuñalarlo cuando él la sorprendió al darle un beso. Intrigada y halagada, le había respetado la vida; incluso se había escabullido de su campamento aquella misma noche para encontrarse con él.
«Tú eres la mujer de mi vida», le había dicho él.
«Lo supe desde el primer momento en que te vi». Pero acabada la sesión amorosa, el guerrero se había marchado sin mirar atrás. Para él, ella no había sido más que un capricho pasajero, una mujer con la que saciar su deseo. Y, al final, un molesto recuerdo que desterrar.
La culpa había sido suya, por supuesto. Si no hubiera espiado secretamente a las otras razas durante años, excitándose a la vista del espectáculo de hombres luchando por sus mujeres, haciendo cualquier cosa con tal de protegerlas… aquella necesidad de buscarse una pareja nunca habría germinado en su alma. Una necesidad que representaba una clara violación del tercer mandamiento: «Cuando comiences a sentir por un hombre algo más que apetencia sexual, mátalo si no quieres que te traicione y te separe de tus hermanas».
Un gruñido de rabia resonó en aquel instante en el bosque, llamando su atención. Alzó su espada, hizo una finta y un dragón cayó a sus pies.
Otro dragón corría hacia ella. Estúpidos. Eran guerreros poderosos: lo sabía, ya que no era la primera vez que luchaba contra ellos, pero ella era más fuerte. A pesar de su delicada apariencia.
Delilah alzó de nuevo su espada, decidida a recibir a su oponente. Pero una de sus hermanas se cruzó en el camino del dragón y ambos se enzarzaron en feroz pelea. Demasiado pronto, la débil y todavía inexperta Nola sucumbió a los poderosos golpes del guerrero. El dragón arrojó a un lado su espada, decidido a acabar con ella con sus propias manos.
Primer mandamiento de las amazonas: «socorrer a una hermana en apuros».
Con pasos largos y rápidos, Delilah llegó junto a su hermana… sólo para descubrir que ya no hacía falta. La amazona se había incorporado para propinar una fuerte patada al dragón. El bruto soltó un gruñido, tambaleándose.
«Nola está bien y tú tienes una misión», se recordó Delilah antes de volverse para contemplar el macabro escenario que se desplegaba ante ella. Sangre, gritos, cuerpos por el suelo. Todo ello, necesario. Porque había acudido allí movida por una razón muy concreta: buscar y rescatar a su hermana de raza, Lily.
«¿Dónde estás, dulce Lily?». Antes de cargar contra los dragones, la había visto en la jaula. «Vamos, muéstrate». Lily había desaparecido una semana atrás: desde entonces habían seguido su rastro hasta el palacio dragón y perseguido a los guerreros hasta aquel bosque. Allí habían decidido tenderles la emboscada.
Que los dragones la hubieran secuestrado o ella hubiera decidido voluntariamente acompañarlos, eso no importaba. La habían atado y amordazado. La habían hecho su prisionera.
Por lo primero, sufrirían. Y, por lo segundo, morirían. A sus trece años, la chica era encantadora, preciosa, divertida. Todo lo contrario que las demás amazonas.
«Tráeme a mi niña a casa», había ordenado la reina a Delilah, con un temblor de emoción en la voz. Ver a la habitualmente impertérrita Kreja al borde de las lágrimas había representado una verdadera tortura. «Ya sabes lo que tienes que hacer con aquéllos que se atrevan a hacerle el menor daño».
Las guerreras que estaban librando aquella batalla habrían sido capaces de hacer cualquier cosa con tal de preservar la dulce inocencia de Lily… si es que los dragones no la habían destruido ya. Si lo habían hecho…
La rabia volvió a nublarle la vista, como si lo viera todo en rojo y negro.
«Concéntrate». Varios guerreros se habían metamorfoseado ya en su figura de animal: en verdaderos dragones. Las escamas habían sustituido a la piel, les habían brotado colas serradas que utilizaban como látigos, alas en la espalda y garras de aspecto terrible. De esa manera serían más difíciles de eliminar, pero Delilah aceptaba con gusto el desafío.
Por el rabillo del ojo, distinguió una cabellera rubia platino y unos ojos de un azul cristalino, enmarcados por unas largas y negras pestañas. Unos rasgos casi demasiado hermosos para que fueran masculinos. Sensuales, exóticos. El corazón le dio un extraño vuelco.
Era el vampiro que la había derribado.
¿Cómo se llamaba?, le susurró una voz interior, antes de que pudiera evitarlo. «No importa, ¿recuerdas?».
¿Por qué entonces no podía dejar de mirarlo?
El vampiro se lanzó en medio de la multitud. Dos guerreros con figura de dragón se abalanzaron contra él, con sus cráneos monstruosamente alargados y sus colmillos como sables. ¿Sería lo suficientemente poderoso como para hacerles frente a la vez?
Mientras que una parte de su ser no podía por menos que sentirse excitada y entusiasmada por la esperanza de su éxito, otra parte se sentía… ¿asustada?
Frunció el ceño. No. Ella no se asustaba de nada. Ni de la batalla, ni del dolor, ni de la muerte. Pero no podía negar que se le había acelerado el pulso. ¿Y si el vampiro caía en la lucha? Estaba rodeado de enemigos.
Delilah desvió entonces la mirada hacia Nola, que seguía luchando a pocos metros y no tan bien como había esperado de ella. Nola no era una de sus íntimas amigas: de hecho, era demasiado solitaria para tener amiga alguna, pero la tribu era lo primero. Siempre.
Expulsando al vampiro de su mente, se arrojó sobre el dragón que estaba forcejeando con su hermana y lo derribó de un fuerte empujón. Con tan buena suerte que Nola pudo finalmente hundirle su espada en el pecho. La fiera soltó un rugido de dolor.
—¡Maldita seas, mujer! —se miraba la herida del pecho y luego a Nola, furioso, alternativamente. No parecía capaz de volver a levantarse—. Esto duele…
—Me alegro.
Noveno mandamiento, se recordó Delilah: «no desperdiciar nunca la oportunidad de abatir a un enemigo más». Se giró de nuevo, dispuesta a matar a otro dragón. Pero otra vez se sorprendió a sí misma buscando al vampiro… hasta que lo vio. Rodeado como estaba por incontables adversarios, era improbable que sobreviviera. Pese a la destreza que había demostrado, sólo era un hombre. Un hombre poderoso y arrebatador, pero tan vulnerable como el resto de sus hermanos.
Jadeando por el esfuerzo, Nola siguió la dirección de la mirada de su hermana.
—¿Le arrancamos el corazón?
—Ni se te ocurra acercarte a él. Ese vampiro es mío —replicó. Las palabras brotaron solas de sus labios, antes de que pudiera evitarlo. Quinto mandamiento:
«lo que es tuyo, lo es de tus hermanas». Teóricamente, Nola tenía tanto derecho a él como ella.
Y Nola se dio cuenta de ello, porque le preguntó tras un primer silencio de asombro:
—¿La casta Delilah ha encontrado al fin a un macho? Tengo que conocerlo —y se reincorporó a la batalla. Justo delante de ella, un dragón y un vampiro se hallaban enzarzados en feroz combate. Pagaron caro que ninguno de los dos la oyera acercarse, ya que cayeron fulminados bajo los golpes de su espada.
¿Pretendería Nola ocuparse ella sola del vampiro?
Al principio, Delilah se quedó tan sorprendida que fue incapaz de moverse. La solitaria y reservada Nola nunca había luchado por un prisionero macho y sólo combatía cuando se lo ordenaban, pese a su cada vez mayor destreza con la espada. Por naturaleza, era más pasiva que activa. No querría al vampiro para ella… ¿o sí?
«Quizá yo no sea la única a la que haya fascinado su fortaleza», pensó. Hirviendo súbitamente de furia, continuó avanzando. Ignoraba lo que haría cuando se encontrara en medio del combate. Por muy tentadora que fuera, la idea de decapitar a Nola estaba descartada…
El simple pensamiento la dejó asombrada. Expresarlo en voz alta habría significado una condena a muerte.
Se dirigía hacia donde se encontraba su hermana cuando alguien la empujó por detrás y cayó al suelo.
El vampiro había hecho lo mismo, y eso la había… excitado. Esa vez, en cambio, su reacción fue bien distinta. Rodó rápidamente sobre su espalda. No tuvo tiempo de indignarse, porque el dragón había saltado sobre ella para inmovilizarla contra el suelo. Era el mismo al que Nola había herido antes: la herida había empezado a curar y, obviamente, no estaba dispuesto a rendirse.
Delilah alzó su brazo libre para apuñalarlo.
—Oh, no. No lo harás —rugió la fiera, al tiempo que le apresaba la muñeca con sus garras.
—Oh, sí. Sí que lo haré —alzó una pierna y le propinó un rodillazo en la cara. Rápidamente se lo quitó de encima y se incorporó de un salto: sin perder el tiempo, le descargó una patada justo en la herida reciente. Aquello bastó para ponerlo fuera de combate: cayó al suelo y quedó completamente inmóvil.
Sólo entonces se dirigió a donde se encontraba el vampiro… y se quedó admirada ante la gracia letal de sus movimientos, la destreza con que manejaba sus armas, como si hubiera nacido con aquellas dagas y espadas en las manos.
Detrás del vampiro, un dragón abrió sus fauces con la intención de escupir una vaharada de fuego.
—¡Nola! —gritó Delilah, ya que aún estaba demasiado lejos y nada podía hacer desde allí. Pero su compañera estaba ocupada combatiendo con otro dragón, y no escuchó su grito de ayuda.
Rápidamente, desenvainó una de las dagas que llevaba a la espalda y la lanzó. La afilada hoja silbó en el aire antes de hundirse en el pecho de la fiera. El dragón soltó un rugido de dolor… antes de llegar a soltar fuego alguno.
El vampiro se giró de repente, y su mirada se encontró con la suya. Una descarga de excitación la barrió de la cabeza a los pies, todavía más intensa que la de su primer encuentro.
Tras ver como se desplomaba su oponente, el vampiro asintió con la cabeza en un mudo y sobrio gesto de agradecimiento. Y Delilah se sintió entonces tan decepcionada como excitada. «¿Qué esperabas? ¿Que te mandara un beso?», le reprochó una voz interior.
—¡Tu gratitud me abruma! —le gritó, repitiendo las mismas palabras que él le había dirigido.
Sin pronunciar palabra, el vampiro se giró de nuevo y atacó a otro dragón, aparentemente inmune a las llamas que le chamuscaban la piel. Cuantos más pasos daba Delilah hacia su encuentro, más enemigos se interponían en su camino. Y mientras continuaba dirigiéndose hacia él… o hacia su amiga… vio a Nola agacharse justo delante de un dragón que acababa de acuchillar a un vampiro… para cortarle de un tajo los tendones de los tobillos. El animal se desplomó de golpe, incapaz de mantenerse en pie.
Delilah consiguió por fin llegar hasta ella. El vampiro de cabello platino había desaparecido.
—¿Dónde está Lily? —inquirió Nola, con un ribete de pánico en la voz. Largas guedejas de su melena azotaban su delicado rostro mientras la buscaba a derecha e izquierda. Tal vez fuera una solitaria, pero quería a Lily tanto como el resto de sus hermanas.
Delilah siguió la dirección de su mirada… y descubrió al fin la jaula que había ocupado Lily.
—Seguramente alguna de nosotras la habrá liberado y puesto a salvo.
—Ése no era el plan. Teníamos que sacarla de aquí con jaula y todo, hasta que estuviera libre de toda amenaza. Más probable es que haya escapado ella misma.
Sabe cómo forzar una cerradura: al menos nosotras nos preocupamos de que aprendiera a hacerlo.
—Cierto. Dirígete hacia el norte, que yo iré al sur.
La encontraremos.
Nola asintió, y de inmediato se separaron.
Delilah corría entre los árboles, con las ramas azotándole la cara y los brazos. Mantenía en todo momento la mirada fija en el suelo, buscando, buscando… ¡acababa de encontrarlo! Tres pares de huellas. Una era de un pie descalzo y pequeño: las otras dos de botas grandes y anchas. Hombres.
Y las tres se dirigían hacia el campamento de las amazonas.
Los dragones no conocían el camino del campamento, lo que significaba que estaban persiguiendo a Lily. Rabiosa, aceleró el paso: sus jadeos resonaban en sus oídos. Por una vez, lamentó que Lily no hubiera sido instruida en el arte de la lucha, como las demás amazonas.
La pequeña y dulce Lily, la hija única de la reina…
Había nacido demasiado pronto y siempre había estado enferma. Desde que era una niña resultó evidente que nunca llegaría a ser lo suficientemente fuerte como para combatir. Pero nadie había sido capaz de quitarle la vida: les había robado el corazón desde el principio.
Y así, debido a sus constantes enfermedades, prácticamente no se había separado del regazo de su madre.
Cuando cumplió los cinco años, nadie se había preocupado de instruirla en el combate. Nadie la había castigado por mostrar el menor signo de debilidad, por llorar o estar triste. Nadie la había pegado ni azotado antes de soltarla en medio del bosque, a merced de sus propios medios, para que aprendiera a sobrevivir sola.
Por todo ello, sola como estaba en aquel momento… Lily no sobreviviría. Y, si había sido violada, probablemente estaría deseando la muerte.
«Ya voy a por ti, cariño. Ya voy. ¿Dónde estás?
¿Dónde…?».
Un horrible chillido rasgó el aire, en respuesta a sus plegarias. Y a sus pesadillas.
¡Lily! Sin dejar de correr, Delilah desenvainó las dagas que llevaba a la cintura. Salió de golpe a un claro entre los árboles… y descubrió a la adolescente tumbada bocabajo, con los tobillos atados, manoteando frenéticamente en su intento por liberarse de los dos guerreros que la sujetaban.
—¡Soltadme! —gritó.
—Tú has traído la guerra a nuestro pueblo, niña.
Ahora te llevaremos de vuelta con nuestro rey, te guste o no.
—Yo sólo quiero irme a mi casa… —gruesas lágrimas rodaban por sus mejillas.
Con un ágil salto, Delilah apareció entre los guerreros. Propinó un codazo al primero en una sien, se giró y pateó al otro en el cuello: ambos se desplomaron en el suelo, gruñendo. No les dio tiempo a que se recuperaran. Cruzando los brazos, les lanzó sus dos dagas: cada una impactó en el pecho de un guerrero. Murieron al instante.
—¡Lilah! —gritó Lily mientras se soltaba las ligaduras de los tobillos. Tras Incorporarse, se lanzó a los brazos de la guerrera. Sollozaba sin parar.
Delilah permaneció alerta mientras acariciaba con una mano la sedosa melena de la niña.
—Tranquila. Estoy aquí, contigo… Todo saldrá bien.
—Yo no quería… la sangre… todo es culpa mía —pronunciaba Lily entre sollozos—. Yo sólo quería ser fuerte como tú. Probarme a mí misma. Explorar un poco… Cuando me topé con los dragones, decidí tenderles una emboscada para llevarme a casa sus garras como trofeos. Había estado practicando sola, a escondidas. Pero los dragones me llevaron a su palacio y me encerraron para que no pudiera hacerles daño, mientras decidían lo que harían conmigo. Lo siento. Lo siento tanto… Yo sólo… Yo no soy ninguna niña.
—Lo sé, cariño. Lo sé —le diría cualquier cosa con tal de tranquilizarla. Incluso una mentira. ¿No estaba Lily satisfecha con su vida? Antes de desaparecer, todo había sido sonrisas y diversión. Lily había sido como un destello de luz entre sombrías guerreras. La habían cuidado y mimado, y ella había parecido contentarse con tanta atención.
—Si alguien muere por mi culpa…
Delilah la tomó suavemente de la barbilla. La niña alzó sus ojos verdes hacia ella, levemente irritados por las lágrimas.
—Tus hermanas estarán bien. Son guerreras natas, y los dragones no lograrán vencerlas.
Los dragones no, pensó Delilah, pero… ¿y los vampiros?
—¿Me lo prometes? —le pidió la niña con voz débil, esperanzada.
—Que necesites que te lo prometa resulta casi insultante.
—Lo siento. Yo nunca te insultaría a propósito, pero es que… también estoy asustada por los dragones.
Ellos no me han hecho ningún daño. En realidad han sido muy buenos conmigo.
—Eso no importa —la voz de la guerrera se endureció—. Habrían debido soltarte de inmediato. Y, en lugar de ello, te hicieron prisionera. Tu madre ha estado terriblemente preocupada por ti.
—Pero…
—Si flaqueamos en este punto, otras razas pensarán que toleramos de buen grado la forma en que te han tratado. Nos verán como seres débiles y nos someterán a constantes ataques. Es mejor luchar ahora para prevenir combates peores después —se había aprendido tan bien aquella lección que le resultaba tan natural como respirar. Vio que la niña asentía con la cabeza, triste—. Y ahora, necesito que tú me prometas una cosa.
Mientras hablaba, barrió el bosque con la mirada.
Hasta el momento no había indicio alguno de que la hubieran espiado o seguido. Lo que no significaba que estuvieran fuera de peligro.
Lily se mordió el labio inferior y volvió a asentir con la cabeza. «Pobre criatura», pensó Delilah. Al día siguiente, presentaría una petición formal a la reina para que Lily fuera instruida en la lucha. No le gustaba la idea de que combatiera, pero estaba claro que necesitaba aprender a protegerse a sí misma.
—Prométeme que nunca más volverás a abandonar nuestro hogar sin permiso.
—Prometido —respondió instantáneamente, sin dudarlo—. He pasado tanto miedo, Lilah… Los hombres no son las débiles y frágiles criaturas que yo creía que eran.
No, desde luego que no. Por lo menos el vampiro…
Delilah se esforzó de nuevo por expulsarlo de su mente.
—Si rompes esta promesa, mi pequeña, los dragones y los vampiros no serán las únicas criaturas a las que tendrás que temer. ¿Me has entendido?
—Sí —repuso, estremecida.
—Entonces, vayamos a buscar a las demás y volvámonos a casa.
Mientras el combate proseguía en todo su apogeo, Layel buscaba en vano con la mirada a la guerrera de la melena azul. Para su propia sorpresa se sentía decepcionado, lo cual era algo por completo inaceptable.
Primero sentía deseo… y luego ansia por verla.
Con un poco de suerte, habría perecido. «Sí, con un poco de suerte», pensó, aunque una desconocida parte de su ser le gritaba que no. Que mejor era que cayera en combate antes que continuara atormentándolo. Sus pensamientos volvieron a Susan. Sólo Susan.
—Debería haber adivinado que andabas cerca —pronunció una voz a su espalda.
Layel se giró para descubrir a Brand y a Tagart. Por fin. Todavía conservaban su figura humana, con lo que resultaban más vulnerables. Sonrió lentamente y los apuntó con un dedo, del que goteaba una sangre que no era la suya. Hacía rato que había soltado la espada y el puñal, prefiriendo utilizar uñas y dientes.
—Tú.
—Sí, yo. Ya es hora de que acabemos con esto, Layel —dijo Brand.
—Tus amigos sabían muy bien… —murmuró mientras se limpiaba la boca de sangre, con el dorso de la mano—. Pero creo que tú, y tu amigo… —miró a su compañero— sabréis todavía mejor.
Un negro telón de rabia pareció caer de golpe sobre los rasgos de Tagart. Tenía un profundo corte en un costado, pero no parecía notarlo.
—Matarte será todo un placer, vampiro.
—Es una lástima que digas eso, porque nunca tendrás la oportunidad de comprobarlo.
—Sufrirás por todo lo que les has hecho a nuestros amigos —le espetó Brand—. Y por todo lo que piensas hacernos a nosotros. Lo sabes, ¿verdad?
—Yo no sé nada de eso. Es precisamente porque sufro por lo que les he hecho eso a vuestros amigos.
Aunque también he disfrutado enormemente.
Layel habría podido conformarse con asesinar a los dragones que habían violado y quemado a Susan. Con llevarse a algunos a su palacio y torturarlos durante semanas antes de asestarles el golpe final. Pero no le había bastado con eso. Porque desde entonces vivía con un solo propósito: exterminar su raza.
Tagart avanzó un par de pasos hacia el vampiro antes de que su compañero lo agarrara del brazo, deteniéndolo. Por un instante, pareció como si el guerrero fuera a liberarse de un tirón, desobedeciendo las órdenes de su jefe.
—Aún no —dijo Brand antes de soltar un rugido y metamorfosearse en dragón. La ropa cayó al suelo hecha jirones y la piel se le llenó de escamas verdes. Su cráneo se alargó, sus dedos se convirtieron en garras y sus dientes en afilados colmillos. Un par de alas brotaron de su espalda, membranosas y transparentes, que le permitieron alzarse en el aire. Tagart se transformó con igual rapidez.
—Venid a por mí, cachorritos… —los desafió Layel.
Escupiendo fuego, los dragones volaron hacia él. Y el vampiro se lanzó directamente a su encuentro, ansioso.
—¡Susan! —era su grito de guerra. Un recordatorio constante de lo que le habían arrebatado. De aquello por lo que luchaba y por lo que estaba dispuesto a morir.
Sólo que no llegó a hacer contacto con los guerreros.
A medio camino, todo alrededor de Layel se oscureció y se desmoronó pedazo a pedazo hasta que no quedó nada. Nada delante, ni detrás. El suelo, su único terreno firme, se abrió para tragárselo, y empezó a caer por un largo y negro pozo, girando sin cesar. Gruñendo, estiró las manos para intentar aferrarse a algo, pero sólo tocó aire.
Ignorando el pánico que lo atenazaba por dentro, se esforzó por tranquilizar su acelerado corazón. «¡Transpórtate! ¡Ahora». Pero no sucedió nada: continuaba cayendo como un pesado fardo. Apretando los dientes, abrió los brazos y probó a volar. Pero aquella cadena invisible continuaba tirando de él hacia abajo, sin aflojar su fuerza.
El estupor y la rabia se mezclaban con el terror. No sabía qué era lo que estaba sucediendo, ni cómo. Sólo sabía que no podía evitarlo.
Su mano tropezó con algo duro. Un hombre. Un pecho masculino. El tipo lo atacó, clavándole las garras. Layel siseó de furia cuando sintió el desgarro en el brazo. Afortunadamente, giró enseguida fuera de su alcance… y fue a chocar contra un cuerpo de mujer. La oyó gemir, de miedo. «¿Cuántos más estarán cayendo conmigo?», se preguntó mientras oía… ¿un relincho de caballo?
Alguien chilló. Otro más gimoteó. Y todos continuaron cayendo como plomos, en el más absoluto vacío.
En medio del bosque, Delilah se colocó delante de Lily, para protegerla con su cuerpo. De repente acechaba el peligro, muy cerca. Podía sentirlo, podía casi olerlo: un poder que adensaba el aire.
—¿Qué pasa? —le preguntó la adolescente, aterrada.
—Quédate detrás de mí —Delilah empuñó las dagas que había utilizado para acabar con los dragones.
«¿Dónde estáis?», exclamó para sus adentros. Barrió con la mirada los árboles, la maleza, las sombras. A su derecha vio moverse unas ramas. Entrecerró los ojos, aguzando la vista, pero no podía distinguir nada. Sólo…
Perdió el aliento cuando algo apareció ante ella. No tuvo tiempo de reaccionar.Aquellose la tragó literalmente, como un agujero negro.
—¡Lily! —gritó.
Para entonces había perdido las dagas y estaba cayendo a plomo, girando como una peonza, cada vez más aturdida. Gritos, gruñidos y quejidos llegaron hasta sus oídos, semejantes al lastimero tañido de la campana de su campamento, cada vez que moría una amazona.
—¡Lily!
—¡Amazona! —pronunció una familiar voz masculina, alzándose por encima del caos.
—¿Vampiro? —no debería haberse sentido aliviada… pero así fue. Mientras estiraba una mano hacia él, su cabeza chocó contra algo duro como una roca y soltó un gruñido, viéndose proyectada lejos del vampiro por la fuerza del impacto.
Vio luces blancas que fueron creciendo, espesándose, hasta abarcar todo su ángulo de visión. De alguna manera, aquel resplandor era todavía más aterrador que la oscuridad.
—Acércate a mí —le ordenó el vampiro.
—No puedo —intentó pronunciar, pero las palabras se le congelaron en la garganta.
Al final, se acercó al vampiro… a la fuerza, porque chocó contra otra especie de pared y salió proyectada hacia delante: sus cuerpos colisionaron violentamente.
Al instante, aquella terrible blancura se transformó en oscuridad. Todos sus músculos se aflojaron y su cabeza volvió a chocar contra algo duro. Sintió los dedos del vampiro cerrarse sobre su brazo: calientes, fuertes, consoladores. Se aferró desesperadamente a él.
«Toma lo que quieras. Es tuyo»: el sexto mandamiento resonó en su cerebro. Sabía, sin ningún lugar a dudas, que el Creador de las amazonas no se había referido a refugiarse en el pecho de un hombre y entregarle su seguridad. Y sin embargo, lo hizo. «No me sueltes», fue su último pensamiento antes de perderse en la nada.
3
Layel pestañeó varias veces y abrió los ojos. Luchando contra el aturdimiento, soltó un gruñido al sentir un fuerte pinchazo de dolor en las sienes. ¿Dónde estaba? ¿Qué había sucedido? ¿Había caído en el frente de batalla?
Sí: la escena relampagueó en su mente. Él, abalanzándose contra sus enemigos, blandiendo su espada.
Brand y Tagart, en su figura de dragones, volando hacia él, con la muerte brillando en sus ojos dorados. Y luego se había hundido en aquella negrura.
En aquel momento estaba… tendido. Sobre la arena.
Otro pinchazo de dolor, seguido de una niebla que se adensaba, interrumpió su proceso de comprensión. Cerró los ojos con fuerza. Esperó un segundo, dos. Mientras tanto, la niebla fue desvaneciéndose y recuperó su capacidad de pensar. ¿Le habrían herido mortalmente y estaría reposando en aquel momento en la eternidad?».
«Todavía no», le entraron ganas de gritar. «Aún no estoy preparado. No he vengado a Susan».
«Tranquilízate. Piensa». Le habían herido: eso lo recordaba. Un corte en el pecho, el brazo desgarrado. Si estaba vivo, aquellas heridas seguirían presentes. Temblando, deslizó una mano bajo la camisa para tocarse el pecho, y luego el brazo. No tenía herida alguna.
Entonces… ¿qué habría sucedido?
Respiró profundamente varias veces y reconoció un olor a sal y a coco. Familiar. El rumor de las olas resonaba en sus oídos, estrellándose en la costa. Un sonido también familiar.
Una vez más, abrió los ojos. En esa ocasión lentamente, para no deslumbrarse con la luz. Al principio sólo vio unascosasblancas y algodonosas flotando sobre una ilimitada extensión azul. Eso no le resultaba familiar. Frunció el ceño. Habitualmente era una gigantesca bóveda de vidrio lo que envolvía Atlantis, curva y de superficie rugosa. ¿Dónde estaba?
«Concéntrate». Se levantó cuidadosamente.
Motas doradas y rosadas bailaban ante su vista. Se obligó a seguir respirando. Cuando las motas se esfumaron, distinguió unas exuberantes palmeras de diferentes tonos: desde el verde esmeralda hasta el jade pálido y el amarillo marfil. Giró la cabeza… y tuvo que masajearse las sienes, que volvieron a latirle dolorosamente. La fina arena se extendía hasta morir en el azul del mar, el agua se transformaba en espuma, y todo ello bajo los rayos cegadores… de una gigantesca bola de luz.
Una bola de luz que le quemaba la piel mucho más de lo que había hecho nunca la bóveda de cristal de Atlantis.
Los ojos se le humedecieron tanto que tuvo que bajar nuevamente la mirada al suelo. Aquello no logró aliviar el ardor de su piel, pero aquel ardor era la última de sus preocupaciones. Porque en aquel momento descubrió varios cuerpos regados por la arena, aparentemente inconscientes. ¿Muertos?
Sin moverse de su sitio, estudió al que tenía más cerca. Era Zane, y no estaba herido, ni sangraba. Su pecho se alzaba y bajaba rítmicamente, señal de que estaba vivo. Dio gracias por ello a los dioses. Lo siguiente que vio… lo hizo tensarse de inmediato. A varios pasos de él, Brand yacía bocarriba. Aunque se había metamorfoseado en dragón durante la batalla, desgarrándose la ropa, en aquel momento tenía forma humana y se hallaba vestido. A su lado estaba Tagart, yaciente también, con forma de humano.
La rabia acostumbrada volvió a asaltarlo, como si nunca lo hubiera abandonado. Rabia de que su combate hubiera terminado tan bruscamente, de que aquellos dos dragones no estuvieran ya muertos.
Todavía no sabía qué era lo que los había llevado a aquella tierra, pero de pronto dejó de importarle. Los dragones tenían que morir. Frunciendo el ceño, se incorporó. Se tambaleó, asaltado por un mareo, pero avanzó de todas formas al tiempo que echaba mano a sus dagas.
No estaban. Gruñó cuando una rápida revisión le confirmó que había perdido todo su arsenal. No por ello aminoró el paso.
Ya casi había llegado hasta ellos… cuando chocó contra una invisible barrera.
Cada hueso de su cuerpo vibró por el impacto, y la debilidad y el aturdimiento volvieron a asaltarlo. Parpadeó confundido, alzó las manos y sólo tocó aire.
¿Qué diablos era aquello? Parecía una especie de… ¿escudo?
Sí, eso era exactamente. Un escudo transparente e invisible, pero sólido, que le impedía seguir avanzando hacia su enemigo. Lo golpeó con los puños, pero no se rompió. Le clavó las uñas, sin lograr efecto alguno… aparte de que se arrancó dos, haciéndose sangre. Intentó derribarlo luego con el hombro, casi dislocándoselo, pero el escudo ni siquiera tembló.
Maldijo para sus adentros. No se resignaba. El dolor físico no le importaba. Mientras se lanzaba una y otra vez contra aquella barrera, no dejaba de fulminar con la mirada a sus enemigos, que seguían durmiendo.
Nunca se había tropezado con una mejor oportunidad de venganza…
De repente, se dio cuenta de que al lado de los dragones había dos amazonas… una de las cuales era precisamente su intrépida guerrera de melena azul. «No es mía», se corrigió al instante. Pero no podía negar que, nada más verla, se le aceleró el pulso y la respiración.
Mientras se precipitaba por aquel oscuro túnel, había oído su voz ronca y había agarrado su desmadejado cuerpo. Lo había sentido cálido y dulce: un verdadero tormento. La había envuelto en sus brazos para protegerla, a la vez que recordaba la manera en que lo había mirado durante el combate, con aquella extraña mezcla de atracción y repulsión.
No recordaba haberla soltado, y sin embargo, evidentemente, algo había terminado por separarlos. Y en aquel momento se estaba embebiendo de su visión cuando debería haber apartado la mirada.
Parecía lánguida y relajada, como si se hubiera quedado dormida después de haber hecho el amor durante horas y fuera a despertarse de un momento a otro para querer más. Tenía los ojos ligeramente rasgados, con los párpados no cerrados del todo, las pestañas largas y negras. La nariz era pequeña y delicada; los labios rojos y llenos. Y su piel… en aquel momento exhibía una porción desnuda aún mayor que antes: tersa, dorada, que le aceleraba el pulso.
Un gran moratón le cubría la mejilla izquierda. Sus senos…
«No sigas por ese rumbo, maldito desecho de dragón», pronunció para sus adentros. Las mujeres le estaban prohibidas.
Desviando la mirada de la amazona, se obligó a estudiar a las otras criaturas. Todas ellas estaban empezando a desperezarse, sentándose en la arena y pasándose las manos por la cara. Debido al escudo invisible, no podía acercarse a ellas, pero sí que podía verlas y oírlas. Sus gemidos no tardaron en imponerse al rumor de las olas.
Había dos ninfas, macho y hembra, que, ya incorporadas, contemplaban la playa llena de criaturas con expresión perpleja. Porque a su alrededor había minotauros, centauros, formorianos y gorgonas, con serpientes por cabellos y colmillos mucho más largos que los de Layel. Una pareja por cada raza. ¿Por qué dos?
Volvió a preguntarse qué diablos estaba pasando.
La amazona se pasó una mano por su delicado rostro, apenas tiznado ya por los restos de su pintura azul.
Pero aquellos extraños dibujos que lucía en las sienes no habían desaparecido. ¿Serían tatuajes? La mujer estaba parpadeando con expresión de asombro, como si no pudiera dar crédito a sus ojos.
«La estás mirando otra vez». Gruñendo, volvió su atención a los dragones. Presa de un nuevo ataque de rabia, se lanzó nuevamente contra el invisible muro.
Seguía sin ceder. A esas alturas tenía las manos magulladas y llenas de sangre, casi inservibles. El hombro lo tenía completamente dislocado.
Necesitaba pensar, elaborar un plan. Y, ante todo, necesitaba encontrar una sombra. Le ardía la piel que tenía al descubierto, como si estuviera chamuscada.
Probablemente lo estaba. Detestando el pensamiento de retirarse, y detestándose a sí mismo por ello, retrocedió discretamente hacia donde se encontraba Zane.
Agachándose a su lado, lo sacudió de los hombros.
Zane abrió los ojos, siseando, y le lanzó un zarpazo como acto de defensa reflejo. Rápido como un rayo, Layel se agachó a tiempo, librándose del mortal golpe dirigido a su cuello.
—Tranquilo.
Transcurrieron varios segundos antes de que el vampiro lograra orientarse mínimamente.