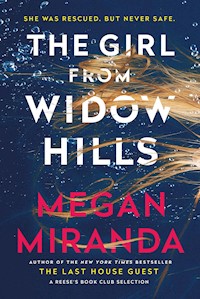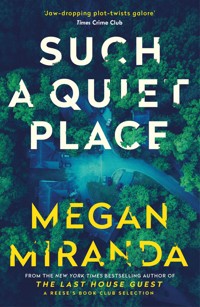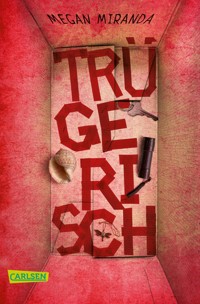Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Motus
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Megan Miranda
- Sprache: Spanisch
Seleccionado por Club del Libro de Reese Witherspoon, la famosa actriz estadounidense. En producción para serie de TV de las hermanas Dakota y Elle Fanning. "El thriller por excelencia ... Es la última noche del verano en esa playa de Maine, y Avery Greer descubre que su mejor amiga ha desaparecido. ¿Fue asesinada? ¿Fue un suicidio? Esta novela mantiene la intriga hasta el final ". Reese Witherspoon ¿Quién fue el último en verla? Alguien mató a Sadie porque conocía una incómoda verdad. Solo hay que hacerse las preguntas adecuadas para descubrirlo. Avery Greer y Sadie Loman pertenecen a dos mundos muy opuestos pero comparten un mismo lugar de vacaciones: Littleport, en Maine. Sadie aparece muerta durante la celebración de la fiesta de final de verano. La policía cree que se trata de un suicidio... pero empieza a hacer indagaciones, y los principales sospechosos son las personas más cercanas a la joven: su hermano, Parker y su mejor amiga, Avery, con la que comparte todos los veranos desde hace años. Ella está decidida a llegar hasta el final, a limpiar su propio nombre y a conseguir que el verdadero asesino de Sadie pague por ello. Avery no pertenece al lujoso mundo de Sadie, y sabe muy bien cuáles son las diferencias que las separan, como el dinero que se gana, o el que se hereda. En su mente se encuentran todos los elementos que, bien encajados, pueden revelar lo que realmente ocurrió en aquella fiesta del final de verano.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 443
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EL ÚLTIMO INVITADO
MEGAN MIRANDA
Traducción: Luisa Teresa Borovsky
“A veces pienso que al principio me sentí atraída por la ciencia, por los misterios que ofrece y el deseo de encontrar una explicación. Y esa misma atracción es la que me ha llevado a escribir thrillers: tratar de entender y descubrir los secretos que se esconden en el interior de las personas”.
—Megan Miranda.
“Es la última noche de verano en Littleport, Maine, y Avery Greer descubre que su mejor amiga está desaparecida. ¿Fue asesinada? ¿Fue un suicidio? Este libro mantiene la intriga hasta el final”.
—Reese Witherspoon.
“Los giros vertiginosos de la trama y los múltiples finales sorpresa son la especialidad de esta exitosa novelista... Y, vaya, ¿sabe alguien cómo escribir un final tan maquiavélico?...”.
—Maryn Stasio, The New York Times.
“Megan Miranda ofrece un misterio ingenioso y elegante que atrapará a los lectores como una ola”.
—Publishers Weekly.
“Una inquietante novela en un tranquilo lugar de vacaciones, donde nada es lo que parece y las ausencias tienen mucho que contar. Emoción garantizada hasta sus últimas páginas”.
—María Eugenia Delso, editora.
Título original: The Last House Guest
Edición original: Simon & Schuster, Inc.
© 2019 Megan Miranda LLC
© 2021 Trini Vergara Ediciones
www.trinivergaraediciones.com
© 2021 Motus Thriller
www.motus-thriller.com
España · México · Argentina
ISBN: 978-84-18711-16-9
Para Rachel.
VERANO DE 2017
LA FIESTA CON ACOMPAÑANTE
ESTUVE A PUNTO DE REGRESAR. De ir a buscarla. Cuando no apareció. Cuando no me devolvió la llamada. Cuando no respondió a mi mensaje de texto.
Pero allí estaban las bebidas, los coches que me cerraban el paso y la responsabilidad: se suponía que debía estar atenta. Tenía que ocuparme de que la noche transcurriera sin contratiempos.
De todos modos, si hubiera vuelto, ella se habría reído de mí. Habría puesto los ojos en blanco. Habría dicho: “Avery, ya tengo una madre”.
Son excusas. Lo sé.
Yo había sido la primera en llegar al Mirador.
Ese año la fiesta se hacía en una de las casas de alquiler en la zona del Mirador, una residencia con tres dormitorios, ubicada al final de un largo camino arbolado por el que apenas podían maniobrar dos coches al mismo tiempo. Los Loman la habían bautizado Blue Robin por sus paredes revestidas con tablas de madera azul pálido y porque el techo se asemejaba a la cúpula de un comedero de pájaros. Para mí ese nombre era apropiado porque la casa se revelaba como un destello de color entre los árboles solo cuando uno se topaba con ella; era imposible verla antes.
Aunque la ubicación no era la mejor, ni tenía la mejor vista —demasiado lejos del mar para verlo, lo suficientemente cerca para oírlo— era la más apartada del hostal que se encontraba calle abajo, y el patio estaba rodeado de tupidos cipreses, por lo que confiaba en que nadie repararía en ella o se quejaría.
De cualquier modo, todas las casas de veraneo que arrendaban los Loman eran iguales por dentro. A veces me desorientaba al recorrerlas: un columpio en el porche en lugar de peldaños de piedra, el océano en lugar de las montañas. Tenían el mismo suelo de baldosas, el granito del mismo tono, el mismo estilo rústico de alto nivel. Y las paredes decoradas con escenas de Littleport: el faro, los blancos mástiles balanceándose en el muelle, las espumosas crestas de las olas chocando con los acantilados.
Una costa accidentada, así la llamaban, dedos de tierra que se elevaban desde el mar. El litoral rocoso que trataba de mantenerse firme ante el oleaje. Las islas que aparecían y se esfumaban a lo lejos, con la marea.
Lo entendía. Entendía la razón de hacer un largo viaje por carretera los fines de semana o de cambiar transitoriamente de residencia en la temporada veraniega. Comprendía cuál era la causa de que un lugar que parecía tan pequeño y modesto fuera tan exclusivo. Era un pueblo construido en medio de la naturaleza virgen, montañas a un lado, el mar al otro, al que solo se accedía gracias a una carretera de costa y a la paciencia. Existía por pura obstinación, resistiendo a la naturaleza por uno y otro lado.
Quienes habíamos crecido allí teníamos la sensación de haber sido forjados con ese mismo carácter.
En la encimera de granito de la cocina dejé las botellas con restos de licor que había traído de la casa principal, guardé los objetos decorativos frágiles y encendí las luces de la piscina. Luego me serví una copa y me senté en el patio trasero para escuchar los sonidos del mar.
El frío viento otoñal atravesaba los árboles. Temblé y me ceñí la chaqueta.
Esa fiesta anual siempre peligraba por algún motivo, era la última batalla contra el cambio de estación. Oscuro e interminable, aquí el invierno cala los huesos. Llegaría tan pronto como los visitantes se hubieran ido.
Pero antes ocurriría esto.
Otra ola rompió a lo lejos. Cerré los ojos, conté los segundos. Esperé. Esa noche estábamos allí para despedir la temporada de verano, que el mar ya se había llevado sin nuestro permiso.
Luciana llegó cuando la fiesta alcanzaba su mejor momento. No la vi entrar; se quedó a solas en la cocina, insegura. Alta e inmóvil, se mantuvo lejos del centro de la acción, observando todo lo que sucedía. Era la primera vez que acudía a este tipo de fiesta. Muy diferente —yo lo sabía— de las reuniones a las que había asistido durante el verano. Su bienvenida al mundo de los veranos en Littleport, Maine.
Le di una palmada en el codo. Ella se sobresaltó, se giró hacia mí y suspiró. Parecía contenta de verme.
—Esto no es exactamente lo que esperaba.
Iba demasiado elegante para la ocasión. El cabello cuidadosamente rizado, los pantalones formales, los tacones altos. Parecía vestida para ir a un brunch.
Sonreí.
—¿Ha venido Sadie contigo? —le pregunté. Miré hacia el salón buscando su conocida melena castaño claro con raya al medio, las finas trenzas que salían de las sienes y se unían por detrás de la cabeza. Una niña de otra época. Me mantuve atenta, intentando detectar el sonido de su risa.
Luce negó con la cabeza, y las ondas de cabello oscuro se balancearon sobre sus hombros.
—No. Creo que todavía estaba haciendo las maletas. Me ha traído Parker. Ha dicho que deseaba dejar el coche en el hostal para que luego fuera más sencillo salir —explicó, apuntando con su mano hacia el hostal The Point, una remozada mansión victoriana situada en la cima del punto panorámico, con ocho dormitorios, múltiples torres y un balcón mirador. Desde allí era posible ver casi todo Littleport. En realidad, todo lo que era interesante de ver: desde el puerto hasta la franja de arena de Breaker Beach de la zona norte de la ciudad, donde vivían los Loman, con sus imponentes acantilados.
—No debería aparcar allí —dije, teléfono en mano. Tantas precauciones para que los propietarios del hostal no supieran nada de la fiesta serían inútiles si la gente empezaba a dejar sus coches en ese lugar.
Luce se encogió de hombros. Parker Loman hacía lo que le daba la gana, sin preocuparse por las consecuencias.
Me pegué el teléfono a un oído y cubrí el otro con la mano. La música apenas me dejaba escuchar:
“Hola, te has comunicado con Sadie Loman...”
Di por terminada la llamada, me guardé el teléfono en el bolsillo y le ofrecí a Luce una taza de plástico rojo.
—Toma —le dije.
Lo que en realidad quería decirle era: Por Dios, respira hondo y relájate. Pero con ello habría traspasado los límites habituales de mis conversaciones con Luciana Suárez. Ella sostuvo la taza, vacilante, mientras yo movía botellas medio vacías en busca del whisky que —lo sabía— era su preferido. Era lo único que verdaderamente me gustaba de ella.
Se lo serví. Ella frunció el ceño y dijo:
—Gracias.
—De nada.
Después de haber pasado juntas todo el verano, Luciana aún no lograba establecer una opinión sobre mí, la mujer que vivía en la casa de invitados que formaba parte de la residencia de verano de su novio. Amiga o enemiga. Aliada o adversaria.
De pronto pareció tomar alguna decisión, porque se acercó un poco, como si se propusiera contarme un secreto.
—Aún no lo entiendo.
—Ya lo entenderás —respondí sonriente.
Luciana había cuestionado esa fiesta desde que Parker y Sadie le hablaron de ella, cuando le dijeron que no se marcharían con sus padres el fin de semana en que se celebraba el Día del Trabajo. Concluida la temporada de vacaciones, se quedarían una semana más para ir a la fiesta.
Una última noche para las personas que vivían allí desde el Día de los Caídos hasta el Día del Trabajo —es decir, las semanas que abarcaba la temporada veraniega y una más— descalabrando la vida de quienes habitaban en ese lugar todo el año.
A diferencia de las demás fiestas a las que había sido invitada por los Loman, aquí no había servicio de comida, camarera ni barman. Los reemplazaban una variedad de sobras que los invitados habían traído de los armarios de bebidas alcohólicas, los frigoríficos y las despensas de sus casas de alquiler. Todo era desorden y diversidad.
Era una noche de excesos, una larga despedida antes de nueve meses para olvidar y para esperar que otros también hubieran olvidado.
La Fiesta con Acompañante era exclusiva y a la vez no lo era. No tenía lista de invitados. Se aceptaba a cualquier persona que estuviera al tanto de su celebración. Para entonces, los adultos con responsabilidades ya habían reanudado su vida normal. Los niños debían regresar al colegio y sus padres se marchaban con ellos. Este era un festejo para mayores de dieciocho años; universitarios y jóvenes aún sin responsabilidades que les impidieran participar se daban cita allí hasta que ese tipo de cosas dejaban de resultar atractivas.
Esa noche las circunstancias nos igualaban. A primera vista no era posible distinguir quiénes eran los residentes y quiénes los visitantes. Simulábamos ser todos iguales.
Luce miró su refinado reloj de oro dos veces en dos minutos. En cada ocasión lo hizo girar alrededor de su muñeca.
—Por Dios, está tardando mucho.
Al fin, Parker llegó. Desde la puerta nos buscó tranquilamente con la mirada. Todas las cabezas se volvieron hacia él, como solía suceder cuando Parker Loman entraba en cualquier parte: era el efecto de su manera de andar, con una indiferencia que había perfeccionado para que los demás se mantuvieran alerta.
—El coche va a llamar la atención —le comenté cuando llegó hasta nosotras.
Parker se inclinó y rodeó a Luce con su brazo.
—Avery, te preocupas demasiado.
Así era. Aunque me preocupaba solo porque Parker nunca se paraba a pensar cómo lo veían, desde el otro lado, quienes vivían allí todo el año, los que necesitaban de personas como él y a la vez les resultaban antipáticas.
—¿Dónde está Sadie? —le pregunté en medio de la música.
—Creía que había salido de paseo contigo —respondió Parker. Se encogió de hombros y luego miró hacia la muchedumbre que se encontraba detrás de mí—. Me dijo que no la esperara temprano. Supongo que es su manera de decir: “No iré”.
Su respuesta me hizo menear la cabeza. Sadie no había faltado a ninguna de estas fiestas desde que empezamos a acudir juntas, el verano en que cumplimos los dieciocho.
Esta vez, abrió la puerta de la casa de invitados sin llamar y me llamó a voces desde el vestíbulo.
—Avery, ¿estás aquí? —dijo mientras entraba en mi habitación. Yo, todavía vestida con mi pijama de pantalón corto y camiseta térmica de manga larga, con el cabello recogido, tenía mi ordenador portátil abierto encima del edredón blanco.
Ella ya se había arreglado para la ocasión. Yo, en cambio, estaba poniendo al día mi trabajo para la administradora de propiedades de la compañía Grant Loman, una de las sucursales de esa enorme empresa de bienes raíces. Sadie, con un vestido azul similar a un camisón y unas sandalias de tiras doradas, se inclinó hacia un lado para enseñar la curva de su cadera y preguntó:
—¿Qué te parece?
El vestido se adhería a cada una de sus curvas.
Con las rodillas flexionadas apoyé la espalda en las almohadas, pensando que se quedaría conmigo.
—Vas a congelarte. Lo sabes, ¿verdad? —dije. La temperatura había bajado drásticamente las noches anteriores. Un anticipo del abandono general, según decían los habitantes del lugar.
Una semana después, los restaurantes y las tiendas de Harbor Drive cambiarían sus horarios. Los jardineros se transformarían en personal de mantenimiento de las escuelas y en conductores de autobuses. Los chicos que trabajaban como camareros y marineros se marcharían a las pistas de esquí de New Hampshire, para trabajar como instructores.
El resto de nosotros estaba habituado a agotar el dinero ganado en el verano, una especie de reserva de agua acumulada antes de la sequía.
Sadie puso los ojos en blanco. “Ya tengo una madre”, dijo, pero hurgó en mi armario y se encogió de hombros ante un jersey color marrón que de todos modos era suyo. Su atuendo se convirtió en una perfecta combinación de elegancia e informalidad. Sin esfuerzo.
Se volvió hacia la puerta mientras sus dedos jugueteaban incansables con las puntas de su pelo. Derramaba energía.
¿Para qué se había arreglado, si no era para esta fiesta?
A través de las puertas abiertas del patio vi a Connor, sentado en el borde de la piscina, con los vaqueros arremangados y los pies desnudos en el agua. La luz que llegaba desde abajo los rodeaba de un resplandor azulado. Solo porque la bebida me había despertado una sensación de nostalgia estuve a punto de acercarme, de preguntarle si había visto a Sadie, pero aun así cambié de idea. Él me descubrió mientras lo observaba. Me alejé. No esperaba verlo allí, eso era todo.
Cogí mi teléfono y le envié un mensaje de texto: “¿Dónde estás?”.
Seguía mirando la pantalla cuando vi los puntos. Indicaban que ella estaba escribiendo una respuesta. Se detuvieron, pero no llegó ningún mensaje.
Yo envié uno más: “???”.
No hubo respuesta. Miré la pantalla durante otro minuto y luego guardé el teléfono. Supuse que estaba en camino, pese a lo que había dicho Parker.
Alguien bailaba en la cocina. Parker echó la cabeza hacia atrás y rió. Empezaba a obrarse la magia.
Una mano en mi espalda. Cerré los ojos, me apoyé en ella, me convertí en otra persona.
Así ocurren estas cosas.
A medianoche todo se había vuelto fragmentario y brumoso. A pesar de que las puertas traseras estaban abiertas, el calor y las risas creaban un ambiente agobiante en el salón. La mirada de Parker se cruzó con la mía a través de la multitud. Cerca de la salida del patio, inclinó levemente la cabeza en dirección a la puerta principal.
Para alertarme.
Seguí su mirada. Ante la puerta abierta había dos agentes de policía. La ráfaga de aire frío que pasó desde la entrada hacia las puertas traseras nos devolvió cierta sobriedad. Ninguno de los policías llevaba puesta su gorra. Al parecer, se esforzaban por no desentonar. Supe que me correspondería a mí recibirlos.
Si bien la casa estaba a nombre de los Loman, yo figuraba como administradora de la propiedad. Más importante aún: se esperaba que yo navegara entre los dos mundos que coexistían en Littleport, como si perteneciera a ambos, cuando en realidad no era miembro de ninguno de ellos.
Reconocí a los dos hombres, aunque no lo suficientemente bien para decir sus nombres de memoria. Sin los visitantes del verano, la población de Littleport alcanzaba casi los tres mil habitantes. Y sin duda también ellos me reconocieron. Entre mis dieciocho y diecinueve yo había pasado el año metiéndome en problemas. Por su edad, los dos se acordarían de esa época.
No esperé a saber qué queja traían.
—Lo siento —dije, asegurándome de que mi voz sonara sólida y firme—. Me encargaré de que el nivel de ruido disminuya. —De inmediato hice un ademán a nadie en particular, para que bajara el volumen.
Pero los policías no agradecieron mi disculpa.
—Buscamos a Parker Loman —dijo el más bajo, observando a la muchedumbre.
Mi cabeza giró hacia Parker, que ya había comenzado a abrirse paso hacia nosotros.
—¿Parker Loman? —le preguntó el policía más alto cuando lo tuvo lo bastante cerca para oírlo. Por supuesto, sabía que era él.
Con la espalda erguida, Parker asintió.
—¿En qué puedo ayudarlos, caballeros? —dijo, transformándose en hombre de negocios, aun cuando le caía un mechón de cabello oscuro sobre los ojos y el sudor acentuaba el brillo de su rostro.
—Tenemos que hablar con usted aquí fuera —informó el hombre más alto.
Parker, siempre conciliador, supo que debía adoptar una actitud moderada.
—Por supuesto —le respondió, sin acercarse—. ¿Puede decirme antes acerca de qué?
También sabía cuándo hablar y cuándo exigir un abogado. Ya tenía el teléfono en la mano.
—De su hermana —dijo el agente. El hombre más bajo desvió la mirada—. Sadie —agregó.
Con un gesto indicó a Parker que se acercara y bajó la voz, de modo que no pude oír lo que decían, pero todo cambió. La postura de Parker, su expresión, la mano que sostenía el teléfono cayó a un lado de su cuerpo. Me acerqué. Algo se agitaba en mi pecho. Oí el final de la conversación.
—¿Qué ropa llevaba la última vez que la vio usted? —preguntó el agente de policía.
Parker entrecerró los ojos.
—No...
Miró hacia atrás, con la esperanza de que ella hubiera entrado el salón sin que nosotros lo advirtiéramos.
Yo no comprendía la pregunta, pero tenía la respuesta.
—Vestido azul. Jersey color café. Sandalias doradas.
Los hombres de uniforme intercambiaron una mirada rápida. Luego se hicieron a un lado para incluirme en el grupo.
—¿Alguna marca que la identifique?
—Esperen —dijo Parker con los ojos cerrados, como si pudiera cambiar el rumbo de la conversación, alterar el inevitable curso de los hechos que sobrevendrían.
—Sí, tiene una, ¿verdad? —dijo Luce.
Había olvidado que se encontraba allí, detrás de Parker. Llevaba el cabello recogido, su maquillaje había empezado a estropearse, mostraba profundas ojeras. Luce dio un paso adelante. Su mirada se posó en Parker y luego en mí. Asintió, más segura de sí misma.
—Un tatuaje. Aquí —afirmó, señalando en su propio cuerpo el lado izquierdo de la cadera. Su dedo dibujó un ocho en posición horizontal, el símbolo del infinito.
El policía tragó saliva, y fue entonces cuando todo se hundió de repente.
Nos encontramos momentáneamente a la deriva, barquitos en medio del océano, con ese mareo que nunca pude superar durante la navegación nocturna, a pesar de haber crecido tan cerca de la costa. Una oscuridad desconcertante sin marco de referencia.
El policía más alto agarró el brazo de Parker.
—Han encontrado a su hermana en Breaker Beach...
El salón vibró. Luce se llevó las manos a la boca. Para mí sus palabras aún resultaban increíbles. ¿Qué hacía Sadie en Breaker Beach? La imaginé bailando con los pies desnudos, nadando desnuda en el agua helada, desafiante. Con el rostro iluminado por el resplandor de una hoguera que habíamos encendido con maderos arrastrados por la marea.
Detrás de nosotros la fiesta continuaba a medias. El alboroto se iba apagando. La música se interrumpió.
—Llame a sus padres —pidió el agente—. Necesitamos que venga a la comisaría de policía.
—No, ella está... —dije— “haciendo la maleta, preparándose, en camino”.
El policía abrió más los ojos y miró mis manos. Las puntas de mis dedos, blancas como la leche, lo sujetaban por el borde de la manga.
Lo solté. Retrocedí un paso. Tropecé con otro cuerpo. Los puntos que vi en mi teléfono... Ella me había escrito. Tenía que ser un error. Saqué el teléfono para corroborarlo, pero los signos de interrogación enviados a Sadie seguían sin respuesta.
Parker se abrió paso entre los hombres, salió por la puerta principal, desapareció detrás de la casa y se dirigió por el sendero hacia el hostal. En medio de la conmoción nadie podía contenernos. Luce y yo lo seguimos a la carrera entre los árboles. Por fin lo alcanzamos en la grava del aparcamiento, cuando entraba en su coche.
Mientras pasábamos por los oscuros escaparates que se alineaban en Harbor Drive, solo se oía la respiración entrecortada de Luce. Cuando llegamos a la curva que conducía a Breaker Beach, me incliné hacia la ventanilla. Más adelante las luces destellaban, los coches de la policía cerraban la entrada al aparcamiento. Pero un policía que montaba guardia detrás de las dunas nos indicó, agitando un bastón fosforescente, que siguiéramos nuestro camino.
Parker ni siquiera aminoró la velocidad. El coche subió la cuesta de Landing Lane hasta el final de la calle, donde la casa se alzaba oscura tras el acceso bordeado de piedra.
Parker entró directamente, para buscar a Sadie allí, también incrédulo, o bien para telefonear a sus padres en privado. Luce lo siguió lentamente. Subió los peldaños de la entrada. Pero antes miró hacia atrás, hacia mí.
Doblé la esquina de la casa trastabillando, apoyando la mano en el revestimiento para no caer. Dejé atrás la verja negra que rodeaba la piscina para dirigirme al sendero del acantilado, el que iba por el borde del precipicio y terminaba de manera abrupta en el extremo norte de Breaker Beach. Allí una serie de peldaños tallados en la roca bajaban hasta la arena.
Quería ver la playa por mí misma. Para creerlo. Ver qué hacía la policía allí abajo. Ver si Sadie estaba discutiendo con ellos, incluso en ese momento. Si habíamos entendido mal. Aunque para entonces ya lo sabía. Ese lugar me había arrebatado algunas personas. Y había crecido contentándome con olvidarlo.
Oí el estrépito de las olas que a mi izquierda chocaban con los acantilados. Imaginé cómo se veía la espuma a la luz del día. Pero todo estaba a oscuras, solo me guiaba el sonido. A lo lejos, más allá de The Point, los regulares destellos del faro describían un círculo. Aturdida, fui hacia allí.
Había movimiento en la oscuridad, un trecho más adelante. La luz de una linterna me obligó a levantar un brazo para cubrirme los ojos. La sombra de un hombre con su ruidoso walkie-talkie se acercaba a mí.
—Señorita, no puede estar aquí —dijo.
La linterna regresó a su sitio original. Fue entonces cuando las vi, como un relámpago, iluminadas por el haz de luz. Sentí que la tierra se movía bajo mis pies.
Un par de sandalias doradas que me resultaban familiares. Abandonadas al borde de las rocas.
VERANO DE 2018
CAPÍTULO 1
AL ANOCHECER, SOBRE EL MAR se divisaba tormenta. La anunciaban las compactas nubes oscuras que acechaban en el horizonte. Era posible sentirla en el viento que soplaba del norte, más frío que el aire. No la había anunciado el pronóstico del tiempo, pero eso no tenía importancia tratándose de una noche de verano en Littleport.
Di un paso atrás en el acantilado. Como solía hacerlo, imaginé a Sadie allí, de pie. El vestido azul ondeando al viento, el cabello rubio sobre la cara, los ojos entornados. Los dedos del pie curvados en el borde, un leve cambio de posición. El instante, el punto de apoyo en el que oscilaba su vida.
A menudo imaginaba las últimas palabras que me escribió, al borde del precipicio:
“Hay cosas que ni siquiera tú sabes.
Ya no puedo hacer esto.
Recuérdame”.
Pero el silencio era, perfecta y trágicamente, igual que Sadie Loman. Dejaba a todos con ganas de más.
Hubo una época en que la espaciosa propiedad de los Loman fue para mí un hogar cálido y hospitalario. Base de piedra, revestimiento de madera azul grisáceo, puertas y marcos blancos y, en las ventanas, todas las luces encendidas en las noches de verano. La casa parecía viva. Ahora se había reducido a un caparazón oscuro y vacío.
Durante el invierno era más fácil fingir: debía ocuparme del mantenimiento de las propiedades situadas en distintos lugares del pueblo, de coordinar reservas, de supervisar las de nueva construcción. Estaba acostumbrada a la quietud de la temporada baja, al persistente silencio. Pero la casa contrastaba vivamente con el alboroto del verano, con los turistas. Con el hecho de estar siempre a disposición de ellos, sonreír, adoptar un tono servicial. La ausencia se palpaba. Los fantasmas rondaban.
Ahora, cada noche, cuando pasaba por allí rumbo a la casa de invitados, veía algo que me hacía mirar dos veces y pensar, durante un horrendo, hermoso instante: Sadie. Pero lo único que veía en las ventanas a oscuras era mi distorsionado reflejo. Mi propia evocación.
Después de la muerte de Sadie permanecí unos días en las afueras; solo iba si me citaban, solo hablaba si me lo pedían. Todo era importante. Todo, y nada.
Ofrecí mi poco espontánea declaración sobre lo ocurrido esa noche a los dos hombres que se presentaron en mi puerta la mañana siguiente. El detective encargado del caso era el mismo hombre que me había descubierto en los acantilados la noche anterior: el detective Collins. Fue él quien hizo todas las preguntas incisivas. Cuándo había visto a Sadie por última vez (aquí, en la casa de invitados, alrededor del mediodía), si me había contado los planes que tenía para esa noche (no lo hizo), cómo se había comportado ese día (como siempre).
Pero mis respuestas se alargaban de un modo forzado, como si se hubiera cortado algún nexo. Me oía a mí misma como si no fuera yo:—Usted, Luciana y Parker llegaron a la fiesta por separado. ¿Puede repetir en qué orden?
—Yo fui la primera. Después llegó Luciana. Parker llegó el último.
Aquí se hizo una pausa.
—¿Qué puede decirnos de Connor Harlow? Sabemos que estaba en la fiesta.
Asentí. Intervalo.
—Connor también estaba allí.
Les hablé del mensaje, les enseñé mi teléfono, les juré que ella me había respondido mientras todos estábamos ya en la fiesta.
—¿Cuántas copas había tomado para entonces? —preguntó el detective Collins.
—Dos —dije, sabiendo que eran tres.
Él arrancó una hoja rayada de su libreta, escribió nuestros nombres y me pidió que completara en el listado nuestras respectivas horas de llegada, con la mayor exactitud posible. Calculé cuándo había llegado Luce a partir de la hora en que había llamado a Sadie. Y cuándo había llegado Parker a partir de la hora en que le había enviado el mensaje de texto preguntando dónde estaba.
Avery Greer
18:40
Luciana Suárez
20:00
Parker Loman
20:30
Connor Harlow
?
No había visto llegar a Connor. Fruncí el ceño mirando el papel. Connor estaba allí antes que Parker.
—No sé cuándo llegó —dije.
El detective Collins giró la hoja. Echó un vistazo a la lista.
—Pasó bastante tiempo entre usted y la persona siguiente.
Le dije que debía encargarme de ordenar la casa y que los novatos en este tipo de fiestas siempre llegaban temprano.
A partir de ahí la investigación fue concisa y específica, algo que los Loman seguramente apreciaron. Todo fue debidamente tomado en cuenta. La casa permaneció a oscuras desde la madrugada en que regresaron Grant y Bianca al saber que Sadie había muerto. Poco antes del Día de los Caídos aparecieron el personal de limpieza y la furgoneta perteneciente a la empresa que acondicionaba la piscina. Oculta tras las cortinas de la casa de invitados los observé mientras quitaban las telarañas, limpiaban las mesas y abrían la piscina. Tal vez los Loman iban a volver. No eran propensos al sentimentalismo ni a la duda. Valoraban el compromiso y las pruebas, con independencia de adónde ello pudiera conducir.
Las pruebas. No se hallaron indicios de que se hubiera cometido un delito. No se encontraron alcohol ni drogas en el organismo de la víctima. No se detectaron incoherencias en las declaraciones. Al parecer, nadie había tenido un motivo para hacer daño a Sadie, ni la oportunidad. Todas las personas relacionadas con ella habían asistido a la fiesta.
Fue complicado llorar su muerte y al mismo tiempo reconstruir la coartada. Vencer la tentación de acusar a otro solo para darse una tregua. Habría sido muy fácil. Pero ninguno de nosotros lo hizo. Creo que fue un testimonio para la propia Sadie: ninguno de nosotros imaginaba siquiera la posibilidad de desear su muerte.
Oficialmente se dijo que había muerto ahogada. Pero no habría sido posible sobrevivir a la caída. Aunque tampoco a la corriente, las rocas, la fuerza de las olas y el frío.
Les dije a los detectives que tal vez había resbalado. Deseaba fervientemente creer que eso fue lo que ocurrió, que no había pasado algo por alto, un indicio que hubiera podido investigar, un instante en el que hubiera podido intervenir. Pero las sandalias me hacían pensar que no había sido así. Un movimiento deliberado. Las sandalias doradas, abandonadas como si se hubiera detenido para desatarlas. Una pausa antes de seguir hacia el precipicio.
Rechazaba esa idea pese a que su familia la aceptaba. Sadie era mi ancla, mi cómplice, la fuerza que había estabilizado mi vida durante años. Si la imaginaba saltando, todo se desequilibraría peligrosamente, como había sucedido esa noche.
Pero esa misma noche, más tarde, después de las entrevistas, hallaron la nota en el cubo de basura de la cocina. Tal vez había terminado allí porque Luce trató de limpiar los desperdicios, de poner un poco de orden antes de que llegaran Grant y Bianca. Conociendo a Sadie, muy probablemente se trataba de un borrador que había desechado, con la certeza de que ninguna palabra serviría.
Yo no había comprendido las advertencias. La causa y el efecto que habían llevado a Sadie a ese momento. Pero sabía con cuánta rapidez podemos quedar atrapados en una espiral, cuán lejos puede parecer la superficie desde abajo.
Sabía exactamente de qué era capaz Littleport.
Ahora estaba sola.
Aún con vida y trabajando fuera de la casa de invitados.
Por su decoración, el interior de ese apartamento de un dormitorio parecía la versión “casa de muñecas” de la residencia principal. Tenía el mismo revestimiento y los mismos suelos de madera oscura. Pero los muros estaban más próximos, los techos eran más bajos. Por las noches el viento hacía vibrar los marcos de las delgadas ventanas. Los árboles ocultaban parcialmente la vista al mar.
En el salón, frente al escritorio, yo terminaba mis tareas del día antes de ir a dormir. Esa semana, una de las casas de alquiler había sufrido un desperfecto: se había roto la pantalla plana de un televisor. El aparato, que pendía lánguidamente en la pared, había destrozado la vasija de cerámica que se hallaba debajo. Los ocupantes juraban que ellos no habían sido los causantes. Sostenían que alguna persona había entrado en la casa mientras se hallaban fuera. Sin embargo, no faltaba nada y no había señales de que se hubiera forzado la puerta de entrada.
Fui en mi coche hasta allí en cuanto me llamaron, aterrorizados. Inspeccioné el lugar mientras ellos me señalaban los objetos dañados con manos temblorosas: una casa estrecha, deslucida por el clima marítimo, a la que denominamos Trail’s End porque se hallaba al final de una senda, en el límite del centro del pueblo. El revestimiento descolorido y la maleza del sendero que conducía al mar no hacían más que realzar su encanto. Sus moradores señalaron el sendero sin iluminación y la distancia que la separaba de las casas vecinas como una deficiencia que atentaba contra la seguridad, un potencial peligro.
Aseguraron haber echado la llave a la puerta antes de salir. Según dijeron, no tenían dudas al respecto. Es decir que, si hubo algún tipo de fallo, yo era la responsable. El hecho de que repitieran con insistencia “echamos llave a la puerta, siempre lo hacemos”, fue suficiente para que no lo creyera. Me pregunté si intentaban ocultar algo más siniestro. Una discusión: alguien arroja la vasija, esta choca con el televisor y como resultado ambos se rompen.
En cualquier caso, el daño ya estaba hecho. Y, con independencia de lo que hubiera sucedido entre esas paredes, no era suficiente para que la compañía investigara. En especial, si se trataba de una familia que había pasado allí cada mes de agosto durante los últimos tres años.
Me tendí en el sofá y cogí el control remoto. Había adquirido el hábito de dormirme con la televisión encendida. Por debajo de la suave vibración del marco de la ventana se oía un ruido confuso de voces que llegaba desde la habitación vecina.
Sabía lo suficiente acerca de las pérdidas para aceptar que el dolor puede tornarse menos agudo con el paso del tiempo. Pero los recuerdos se vuelven más opresivos. Las situaciones reaparecen en la memoria.
En medio del silencio, lo único que oía era la voz de Sadie diciendo mi nombre al entrar.
La última vez que la vi.
A veces, en mi recuerdo, sigue allí, en la entrada de mi habitación, como si estuviera esperando a que yo notara algo.
Desperté. Silencio.
Pese a que aún no había amanecido, ya no se oía el sonido del televisor. Solo la vibración de la ventana cuando una ráfaga de viento soplaba desde el mar. Giré el interruptor de la lámpara, pero no ocurrió nada. La electricidad se había cortado una vez más.
Sucedía cada vez más a menudo, siempre por las noches, siempre cuando era necesario buscar una linterna para poner nuevamente en funcionamiento la caja de fusibles que se hallaba junto al garaje. Era una concesión que había que hacer a cambio de vivir en un lugar como ese. Exclusivo, es verdad, aunque muy lejos del pueblo y demasiado sujeto a lo que ocurriera en su entorno. La infraestructura de la costa todavía no satisfacía la demanda. Muchas viviendas tenían sus propios generadores, ante la posibilidad de que en el invierno una tormenta las dejara sin suministro eléctrico durante una semana o más.
Por otra parte, el exceso de habitantes, que se triplicaban en la temporada, causaba los apagones de verano. La red de electricidad se sobrecargaba hasta que alcanzaba su límite.
Sin embargo, tuve la impresión de que este corte de luz me afectaba solo a mí. Tal vez un electricista debería echar un vistazo.
El ruido del viento, que llegaba desde fuera, me invitaba a esperar hasta que amaneciera, pero la batería de mi teléfono móvil estaba a punto de descargarse por completo y no me seducía la idea de estar allí sola, sin electricidad y sin teléfono.
La noche era más fría de lo que esperaba. Linterna en mano avancé a la carrera por el camino que llevaba al garaje. La puerta metálica de la caja de fusibles estaba fría al tacto, ligeramente entreabierta. El ojo de la cerradura se hallaba en la base pero unos días antes, cuando se produjo el primer corte de luz, yo había dejado la puerta sin llave.
Accioné el interruptor general y cerré la puerta metálica. Esta vez me aseguré de echarle la llave.
Mientras regresaba, sopló otra ráfaga de viento. El ruido de una puerta que se cerraba resonó en la noche y me paralizó. Había llegado desde la casa principal, al otro lado del garaje.
Analicé las posibilidades: junto a la piscina una silla había caído por efecto del viento, un trozo de chatarra había chocado con el muro de la casa. O bien yo había olvidado algo: tal vez no había echado la llave a las puertas de atrás.
La caja de seguridad donde se guardaban las llaves de repuesto estaba oculta debajo del saliente de piedra del porche. En la oscuridad mis dedos teclearon el código a tientas. Al segundo intento, la tapa se abrió.
Otra ráfaga, otro ruido, esta vez más cercano. Las bisagras de un portón resonaron en la noche mientras subía corriendo los peldaños del porche.
Supe que ocurría algo malo en cuanto metí la llave en la cerradura: la puerta ya había sido abierta. Al hacerlo yo, se oyó un chirrido. Mi mano tanteó la pared, llegó hasta el interruptor del vestíbulo, y la araña que pendía del techo iluminó el espacio vacío.
Entonces lo vi. A través del vestíbulo y la sala, detrás de la casa. A la luz de la luna se delineaba la sombra de un hombre, de pie ante las puertas de cristal del patio.
—Oh —exclamé, dando un paso atrás al tiempo que él se acercaba.
En cualquier lugar habría sido capaz de reconocer esa silueta: Parker Loman.
CAPÍTULO 2
—¡POR DIOS! —EXCLAMÉ, MIENTRAS MIS dedos tanteaban el resto de los interruptores—. Por poco me muero del susto. ¿Qué haces aquí?
—Esta casa es mía —respondió Parker—. ¿Qué haces tú aquí?
Para entonces, toda la casa estaba iluminada. El amplio espacio de la planta baja, los techos abovedados, el pasillo que abarcaba la distancia que había entre él y yo.
—He oído algo —dije, levantando la linterna a modo de prueba.
Él inclinó la cabeza —un gesto habitual— en actitud indulgente. Le había crecido el pelo. O tal vez llevaba un peinado diferente, que suavizaba los ángulos de su cara y redondeaba sus pómulos. Por un instante, cuando se volvió hacia mí, vi en él la sombra de Sadie.
Entonces cambió de posición, y ella desapareció.
—Me sorprende que aún sigas aquí —dijo Parker, como si durante el último año su empresa local hubiera operado solo por inercia.
Estuve a punto de responder: “¿Y adónde habría podido ir?”.
Pero él sonrió, y pensé que seguramente lo había asustado bastante al atravesar la puerta de improviso.
En realidad, muchas veces había contemplado la posibilidad de marcharme de allí. No solo de esa propiedad sino del pueblo. Había llegado a creer que en su esencia se ocultaba una especie de toxicidad, aunque nadie más parecía darse cuenta. Pero más allá de la empresa o del trabajo, allí me había construido una vida. Estaba demasiado ligada a ese lugar.
A veces, sin embargo, sentía que mi permanencia no era más que una prueba de resistencia que lindaba con el masoquismo. Y ya no sabía qué intentaba demostrar.
Sentí que mis pulsaciones se tranquilizaban.
—No he visto el coche —dije, mientras miraba a mi alrededor y evaluaba los cambios: dos maletas de cuero al pie de la escalera, un llavero arrojado sobre la mesa de la entrada, una botella abierta en la cocina, un vaso junto a ella. Y Parker, con las mangas de la camisa remangadas y el cuello abierto, como si un momento hubiera vuelto del trabajo, como si no fuera de madrugada.
—Está en el garaje. He llegado esta noche.
Me aclaré la garganta, y con la cabeza señalé sus maletas.
—¿Luce está aquí?
No había oído hablar de ella desde hacía tiempo. Grant mantenía nuestras conversaciones enfocadas en el negocio, y Sadie ya no estaba allí para contarme los detalles íntimos de la vida de los Loman. Se escuchaban rumores, pero eso no tenía importancia. Yo misma había sido objeto de infinidad de rumores.
Parker se detuvo delante de la isleta de la cocina. Aún nos separaba una distancia considerable. Cogió el vaso y bebió un largo trago.
—Solo yo. Nos estamos tomando un descanso —explicó.
Un descanso. Era algo que podría haber dicho Sadie, algo intrascendente y vagamente optimista. Pero la manera en que agarraba el vaso y esquivaba la mirada me decía otra cosa.
—Bueno, Avery, ven y tómate una copa conmigo.
—Mañana tengo que estar temprano en una propiedad —dije, pero mi voz se fue apagando al ver cómo me miraba. Parker esbozó una sonrisa cómplice, buscó otro vaso y sirvió una copa.
Sabía exactamente quién era yo. Lo había dicho con su mirada. No tenía sentido fingir. No tenía importancia que en ese momento todas las propiedades que la familia poseía en Littleport estuvieran bajo mi supervisión. Durante seis veranos es posible conocer muy bien los hábitos de una persona.
Yo conocía a Parker desde antes. Era lo normal, por haberme criado en ese lugar. Los Randolph, en Hawks Ridge. Los Shore, que reformaron un antiguo albergue situado junto al parque principal del pueblo, luego tuvieron una serie de aventuras amorosas y ahora compartían su enorme parcela como si esta fuera un hijo de padres divorciados: nunca se los veía allí a los dos al mismo tiempo. Y los Loman, que vivían en los acantilados desde donde podía verse todo Littleport y más tarde se expandieron, extendieron sus tentáculos hacia toda la ciudad hasta que su nombre fue sinónimo de verano. Las casas de alquiler, la familia, las fiestas. La promesa de algo.
Los habitantes permanentes decían “The Breakers” para referirse a la residencia de los Loman, una sutileza que nos unía a todos los demás. En parte, el nombre se debía a que la casa estaba próxima a Breaker Beach, pero también hacía alusión a la mansión Vanderbilt que había en Newport, a un nivel de riqueza al que ni siquiera los Loman podían aspirar. Siempre susurrada en tono burlón, todos compartíamos la broma, excepto ellos.
Parker deslizó el segundo vaso por la encimera. El líquido la salpicó. Solo se permitía esa clase de descuidos cuando ya estaba medio borracho. Hice girar el vaso hacia uno y otro lado.
Él suspiró, miró a su alrededor, observó la sala de estar.
—¡Vaya con esta casa! —dijo y levantó el vaso.
Lo dijo porque no la había visto durante once meses, porque sabía lo que significaba “esta casa”. Ahora. Sin Sadie. La foto de toda la familia tomada años antes seguía en la pared de detrás del sofá. Vestidos de beige y blanco los cuatro sonreían, con las dunas de Breaker Beach difuminadas al fondo. Al igual que él, yo veía el antes y el después.
Tan solo por si yo no lo hubiera notado, Parker hizo chocar su vaso contra el mío con fuerza suficiente para hacer ver que no era su primera copa.
—¡Bien, bien! —dijo, frunciendo el ceño. Era lo que Sadie decía siempre, mientras nos arreglábamos para salir. Una fila de chupitos servidos con descuido, y un “¡Bien, bien!”, para animarse. A mí me sucedía lo contrario. Cuando los vasos se inclinaban, la garganta ardía, los labios quemaban.
Con el primer sorbo cerré los ojos, sentí el calor, la relajación. “¡Bien, bien!”, respondí en voz baja, por costumbre.
—En fin, aquí estamos —dijo Parker, sirviéndose otra copa más.
Sentada en la banqueta de al lado, vigilaba mi vaso. Me pregunté si Luce era la causa de su viaje, si vivían juntos y él necesitaba un lugar al que huir.
—¿Cuánto tiempo vas a quedarte?
—Hasta la ceremonia de homenaje.
Bebí otro sorbo, más largo de lo que había previsto. Había tratado de evitar el homenaje a Sadie. Sabía que el monumento sería una campana de metal que ni siquiera sonaba, ubicada a la entrada de Breaker Beach. Para que todas las almas encuentren el camino a casa, dirían las palabras labradas con cincel. Así lo había decidido una votación.
Littleport estaba lleno de monumentos conmemorativos. Desde los bancos alineados en los senderos hasta las estatuas de pescadores que había frente al edificio de la alcaldía. Hacía tiempo me había hartado de ellos. Nos estábamos transformando en un lugar no solo al servicio de los veraneantes sino también de los muertos. Un aula de la escuela primaria llevaba el nombre de mi padre. El de mi madre se leía en un muro del museo de Harbor Drive. Una placa dorada a cambio de la pérdida.
—¿Vendrán tus padres? —pregunté, cambiando de postura en mi asiento.
Él negó con la cabeza.
—Mi padre está ocupado. Muy ocupado. Y Bee... Bueno, tal vez no sea lo mejor para ella.
Había olvidado que Parker y Sadie decían “Bee” para referirse a Bianca, aunque nunca lo empleaban para dirigirse directamente a ella o cuando estaba presente. Siempre parecían estar despojados de emoción, como si entre ellos hubiera una gran distancia. Yo lo consideraba una excentricidad de la gente rica; Dios sabe que a lo largo de los años había descubierto muchos rasgos típicos de ella. —¿Cómo van tus cosas, Parker?
Él se giró en su asiento para mirarme de frente. Como si acabara de comprender que yo estaba allí, de descubrir quién era. Sus ojos recorrieron el contorno de mi cara.
—No muy bien —dijo, acomodándose en el asiento. Esa sinceridad era producto del alcohol, yo lo sabía.
Sadie era mi mejor amiga desde el verano en que nos conocimos. Sus padres prácticamente me habían adoptado: financiaron mis estudios, me prometieron trabajo si demostraba que lo merecía. Había vivido y trabajado en su casa de invitados durante años, desde que Grant Loman había comprado la casa de mi abuela. Aun así, después de haber pasado tanto tiempo en el mismo plano de existencia, raramente Parker me hacía un comentario de cierta profundidad.
Sus dedos llegaron hasta mi pelo, dieron un suave tirón y lo dejaron caer.
—Tienes el pelo distinto.
—¿Sí? —pregunté, y con la palma lo alisé de nuevo. El cambio no había sido deliberado, podía decirse que era resultado de la ley del mínimo esfuerzo. A lo largo del año lo había dejado crecer, los reflejos habían desaparecido y había recuperado el color castaño oscuro. Luego lo había cortado hasta los hombros, conservando la raya a un lado. Pero las personas que solo nos veían en el verano no podían percibir las variaciones graduales. Para ellos, crecíamos de golpe, cambiábamos de manera repentina.
—Aparentas más edad —agregó Parker—. Lo cual no es malo.
Sentí un calor que me subía a las mejillas y acerqué el vaso para ocultarlas. Era producto del alcohol, de la nostalgia, de esa casa. Todo parecía estar a punto de saltar por los aires.
Tensión veraniega. Así la llamaba Connor. Y era un término adecuado, con o sin él.
—Los dos somos mayores —comenté. Mis palabras hicieron sonreír a Parker.
—En ese caso, deberíamos pasar a la sala de estar —dijo él. No supe si se burlaba de sí mismo o de mí.
—Voy a ir al baño —anuncié. Necesitaba una pausa. Parker tenía una manera de mirar, como si la persona que estaba delante fuera lo único digno de ser observado en el mundo entero. Antes de Luce lo había visto hacerlo una docena de veces, con una docena de chicas diferentes. No sé por qué, nunca había pensado en ello.
Atravesé la sala hacia el recibidor y salí por la puerta lateral. En el baño había una ventana sobre el inodoro que daba al mar. Todas las ventanas con vista al agua estaban desprovistas de cortinas, para que nunca fuera posible olvidar la presencia del océano. La arena y la sal que parecían impregnarlo todo se situaban en el espacio existente entre el bordillo y la calzada, oxidaban los coches, atacaban sin piedad las fachadas de Harbor Drive. Aun en aquel momento, mientras me peinaba con los dedos, el aire olía a agua salada.
Me eché agua por la cara. Me pareció ver una sombra que pasaba por debajo de la puerta. Conteniendo el aliento, cerré el grifo y miré fijamente el pomo de la puerta, pero nada ocurrió.
Solo un producto de mi imaginación. La esperanza de un antiguo recuerdo. En casa de los Loman ninguna puerta interior tenía cerradura. Una rareza, nunca supe si se trataba de un error de diseño —una manera de equilibrar los lustrosos pomos de estilo antiguo— o de un detalle elitista, que siempre le obligaba a uno a detenerse frente a una puerta cerrada y llamar antes de entrar. O tal vez el hecho de que allí no hubiera secretos inspiraba en las personas una especie de mesura.
En cualquier caso, fue el motivo por el que conocí a Sadie Loman. Allí, en aquel mismo lugar.
No era la primera vez que la veía. Era el verano después de mi graduación, unos seis meses después de la muerte de mi abuela. Una capa de hielo resbaladizo, una contusión seguida por un derrame cerebral que me convirtió en la última de los Greer de Littleport.
Pasé a trompicones el invierno indómito y peligroso. La generosidad en las evaluaciones y las circunstancias especiales hicieron posible mi graduación. Al mismo tiempo, me había vuelto tan imprevisible como poco fiable. Aun así, había personas como Evelyn, la vecina de mi abuela, que me contrató para hacer diversos trabajos aquí y allá con la intención de asegurarme el sustento.
Todo aquello no hizo más que acercarme a la mayor parte de las cosas que no tenía. Era el problema de este tipo de lugares: todo estaba a la vista, incluida la clase de vida que uno nunca podría tener.
Las personas que conservan el equilibro, el control, pueden abrir una tienda de jabones artesanales frente al mar, o dirigir una empresa de catering desde la cocina del albergue Pueden ganarse la vida —o casi— trabajando en el mar, si eso les gusta. También despachando helados o café en una tienda que funciona cuatro meses al año y permite sobrevivir en el invierno. Quienes estén dispuestos a dar algo a cambio pueden tener un sueño. Siempre y cuando sean invisibles, tal como se espera.
Evelyn me había contratado para la fiesta de “Bienvenidos al verano”, que organizaban los Loman. Me vestí con el uniforme —pantalón negro, camisa blanca, cabello recogido— que me permitiría no desentonar y pasar inadvertida. Sentada en la tapa del inodoro, me estaba envolviendo la mano en papel higiénico mientras me maldecía y trataba de detener la hemorragia cuando se abrió la puerta de par en par y luego se cerró silenciosamente.
Allí estaba Sadie Loman, mirando hacia otro lado, con las palmas apoyadas en la puerta y la cabeza inclinada hacia abajo.
Si descubres a una persona que se oculta en un baño, de inmediato sabes algo sobre ella.
Emití un carraspeo y me puse bruscamente de pie.
—Lo siento, solo estaba... —dije, tratando de pasar junto a ella y dejarla atrás. Avancé casi pegada a la pared, intenté ser invisible, olvidable.
Ella no se esforzó por ocultar su mirada inquisitiva.
—No sabía que hubiera alguien aquí —dijo. No se disculpó, porque Sadie Loman no tenía que ofrecer disculpas a nadie. Esa casa era suya.
Entonces comenzó a extenderse cierto rubor por su cuello, algo que después se volvería muy familiar para mí. La maldición de las personas de piel clara, me explicaría ella más tarde. Esa particularidad y las pálidas pecas de su nariz la hacían parecer más joven, pero tenía modos de contrarrestarlo.
—¿Te encuentras bien? —preguntó, frunciendo el ceño al ver que la sangre manchaba el papel con el que yo me había envuelto la mano.
—Sí, ha sido solo un corte —respondí, y presioné inútilmente la herida—. ¿Y tú?
—Oh, ya sabes —dijo ella, agitando la mano.
Yo no lo sabía. En aquel momento no sabía nada. Pero ese modo de agitar la mano también se volvería familiar para mí. Todo aquello, los Loman.
Sadie tendió su mano hacia mí indicando que me acercara. Lo hice, no había otra posibilidad. Ella retiró el papel, se acercó un poco más y apretó los labios.
—Espero que te hayas vacunado contra el tétanos. El primer síntoma es la rigidez de la mandíbula —dijo, chasqueando los dientes, que sonaron a huesos rotos—. Fiebre, dolor de cabeza, espasmos musculares. Hasta que por fin no puedes tragar ni respirar. Estoy tratando de decir que no es una manera rápida de morir —concluyó. Sus ojos castaños miraron los míos. Se hallaba muy cerca, tanto que vi la línea de maquillaje que le llegaba hasta los ojos, la leve imperfección donde su dedo había resbalado.
—Ha sido en la cocina, con un cuchillo —aclaré—. Suponía que el tétanos era resultado de la suciedad, en las uñas, por ejemplo.
—Bueno, de todos modos ten cuidado. Cualquier infección que penetre en el torrente sanguíneo puede provocar septicemia. Tampoco sería una buena manera de morir, podríamos incluirla en la lista.
No supe si lo decía en serio, pero sonreí y ella hizo lo mismo.
—¿Estudias Medicina? —pregunté.
Ella soltó una rápida carcajada.
—Economía. Al menos, ese es el plan. Fascinante, ¿verdad? El camino a la muerte es solo un interés personal.
Lo dijo antes de saber lo de mis padres, y la rapidez con la que murieron. Antes de que pudiera imaginar que yo a menudo me hacía preguntas sobre ese tema. Por eso pude perdonarle la frivolidad con que se refirió a la muerte. Aunque en realidad había algo casi atractivo en el hecho de que esa persona, que no me conocía, se permitiera bromear sobre mi muerte sin inmutarse.