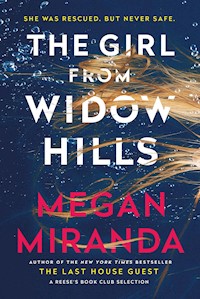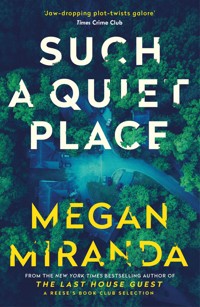Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Motus
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Megan Miranda
- Sprache: Spanisch
La rescataron, pero jamás ha estado a salvo. Arden Maynor era solo una niña cuando desapareció durante días en una noche de tormenta mientras caminaba sonámbula. Todo el pueblo se movilizó en su búsqueda. Se organizaron grupos de rescate y se realizaron vigilias. La gente rezaba para que regresara sana y salva. Contra todo pronóstico, la encontraron viva dentro de una alcantarilla. "La chica de la tormenta" se convirtió en un milagro viviente. Su caso se hizo famoso. Aficionados y acosadores la seguían, por eso cuando Arden tuvo la edad suficiente, cambió su nombre por Olivia y huyó. Se acerca el vigésimo aniversario de su rescate y otra vez es noticia. Olivia siente que alguien la sigue. Vuelve a caminar dormida, tal y como lo hacía cuando era niña. Una noche se despierta en su jardín y a sus pies está el cadáver de un hombre. Lo conoce de su vida anterior. Ha llegado la hora de saber lo que realmente le pasó aquella noche. El peligro no ha desaparecido. "Esta es una gran novela negra. Megan Miranda usa creativamente artículos periodísticos, pasajes de libros y registros de audio para reconstruir una historia fragmentada que termina con un giro escalofriante", Library Journal
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 470
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LA CHICA DE LA TORMENTA
Megan Miranda
Traducción: Graciela Rapaport
“Esta es una gran novela negra. Megan Miranda usa creativamente artículos periodísticos, pasajes de libros y registros de audio para reconstruir una historia fragmentada que termina con un giro escalofriante”.
—Library Journal.
“Megan Miranda ha creado un thriller con sorprendentes giros que conducen a un clímax impresionante. Un libro que es imposible dejar de leer”.
—Booklist.
“La chica de la tormenta es inquietante y está magníficamente escrita. El caso es un misterio fascinante que invita a la reflexión sobre el peso del pasado y el peligroso poder de las mentiras que nos contamos a nosotros mismos”.
—Kimberly McCreight,autora best seller de The New York Times.
“Megan Miranda hace alarde de su gran talento para giros asombrosos, siempre creíbles.Incluso los lectores más experimentados no verán venir el final”.
—Kirkus.
Título original: The Girl from Widow Hills
Edición original: Simon & Schuster, Inc.
© 2020 Megan Miranda LLC
© 2022 Trini Vergara Ediciones
www.trinivergaraediciones.com
© 2022 Motus Thriller
www.motus-thriller.com
España · México · Argentina
ISBN: 978-84-18711-35-0
Para mi familia
PRÓLOGO
YO FUI LA CHICA QUE sobrevivió.
La chica que resistió. La chica por la que rezasteis o, al menos, por la que fingisteis hacerlo la mayoría de vosotros, agradecidos de que no fueran vuestros propios hijos los que estaban perdidos allí abajo, en la oscuridad.
Y después, yo fui el milagro. El revuelo. La historia. La chica de la tormenta.
Lo que todos querían era la historia, y, en fin, esta era buena. Una prueba de humanidad, de esperanza y del poder del espíritu humano. Después de estar tan cerca de convertirse en una tragedia, la reacción del público rozó el éxtasis cuando, finalmente, no lo fue. Ya fuera por la alegría o por la conmoción, el resultado fue el mismo.
Fui famosa por un tiempo. El tema principal de artículos, de entrevistas, de un libro. El tema que se convirtió en una noticia retomada después de un año, después de cinco, después de diez.
Entonces supe lo que pasa cuando se entrega la propia historia a otros. Se convierte en algo distinto, tergiversado, adaptable a los límites de la página. En algo para ser consumido.
Esa chica está congelada en el tiempo, con su principio, su desarrollo y su final: la víctima, la resistencia, el triunfo.
Fue una buena historia. Un buen revuelo. Un buen final.
Fundido a negro.
Como si, cuando las noticias diarias siguieron su curso, y se terminaron los artículos y aparecieron otros temas de conversación, todo hubiera acabado. Como si ese no hubiera sido solo el principio.
Hubo una época en la que yo supe lo que buscaban. Retrocedía a ese punto de comunión cultural cada vez que alguien decía: “La chica de la tormenta, ¿te acuerdas?”.
El torrente súbito de miedo y esperanza y alivio, todo al mismo tiempo.
Una buena sensación.
No soy esa chica desde hace mucho tiempo.
CAPÍTULO 1
Miércoles, 7.00 p. m.
LA CAJA ESTABA AL PIE de los escalones del porche, en un pequeño claro de tierra donde la hierba todavía se resistía a crecer. Los lados de cartón, expuestos a los elementos; mi nombre completo, escrito con rotulador negro; el borde de mi dirección, empezando a gotear. Se ajustaba a mi cadera, como un bebé.
“Supe que ella no estaba antes de despertarme”.
La primera línea del libro de mi madre; lo mismo que, al parecer, les dijo a los policías cuando llegaron por primera vez. Una cursilería repetida en todas las entrevistas a los medios durante los meses que siguieron al accidente; sus palabras se retransmitieron en directo a millones de hogares a lo largo de todo el país.
Casi veinte años después, ese fue el estribillo que resonó en mi cabeza mientras subía la caja por los escalones del porche. La pausa repentina en la voz. La cadencia familiar.
Cerré con llave la puerta principal detrás de mí, llevé el paquete por el pasillo abovedado hasta la mesa de la cocina. El contenido se movía dentro, casi sin peso.
Hubo un estrépito cuando lo puse en la mesa, mucho ruido y pocas nueces. Fui directamente al armario que estaba junto al fregadero, no prolongué el momento para que no cobrara más importancia.
El cúter atravesando las tres capas de cinta de embalar. Las esquinas ablandadas por la humedad todavía aferrada al suelo por la lluvia de ayer. La tapa bien encastrada en la parte de arriba. Una oscuridad helada dentro.
“Supe que ella no estaba...”
Sus palabras eran un cliché en el mejor de los casos, falsas en el peor; una historia concebida en retrospectiva.
Tal vez ella se la creía de verdad. Yo, muy de tanto en tanto, cuando me sentía generosa, y en ese momento, mirando el triste contenido de esa caja medio vacía, me sentí así. Justo entonces, quise creer. Creer que, en algún momento, existió un lazo entre mi alma y la suya, y que ella sintió algo en la ausencia: un cosquilleo en el cuello, su llamada en el pasillo sombrío que siempre estaba húmedo, incluso en invierno; mi nombre—“¿Arden?”—, resonando en las paredes, aunque ella supiera —ella sabía— que no iba a haber respuesta; la puerta principal aún entornada —el primer indicio verdadero— y la puerta mosquitera que se agitaba detrás de mi madre mientras corría, descalza, por la hierba mojada, todavía con el pantalón del pijama de franela y una camiseta gastada, descolorida, gritando mi nombre hasta que le dolió la garganta. Hasta que llegaron los vecinos. La policía. Los medios.
“Fue pura intuición”. La segunda línea de su libro. Ella sabía que yo no estaba. Por supuesto que lo sabía.
En este momento, a mí me hubiera gustado poder decir lo mismo.
En vez de la verdad: que mi madre había muerto siete meses antes de que yo lo supiera. Antes de que yo supiera que ella no había desaparecido en una borrachera, ni que le habían cortado el teléfono por falta de pago, ni que había conocido a algún tipo y que se había metido en la vida de él y había cambiado la piel de su vida anterior, mientras yo agradecía no saber nada de ella durante todo ese tiempo.
Sin importar lo lejos que me fuera, sin importar cuántas capas pusiera entre nosotras, siempre estaba este miedo constante a que, un día, se presentara como una aparición: una mañana, yo saldría para ir al trabajo y ella estaría allí, en el porche delantero, amenazante, a pesar de su tamaño, con una sonrisa demasiado amplia y unos brazos demasiado flacos. Me rodearía el cuello con los brazos huesudos, riendo, como si yo la hubiera invocado.
En realidad, fueron necesarios siete meses para que la verdad llegara a mí, una rutina lenta de formularios, y ella que, siempre, se deslizaba hacia abajo del montón de papeles. Una sobredosis en un condado desbordado de sobredosis, en un estado perdido en el medio de la nada, enterrado bajo una epidemia creciente. Ninguna documentación en su poder, ninguna dirección. Sin identificar hasta que, de algún modo, alguien averiguó su nombre.
Tal vez alguien llegó buscándola; un hombre de rostro intercambiable con el de cualquier otro. Tal vez sus huellas digitales coincidieron en el sistema con algo nuevo. Yo no lo sabía y tampoco importaba.
De cualquier manera, finalmente dieron con su nombre: Laurel Maynor. Y entonces, esperó un poco más. Hasta que alguien volvió a mirar, investigó más a fondo. Tal vez estuvo en un hospital en algún momento durante los años anteriores; tal vez escribió mi nombre como persona de contacto.
O tal vez no hubo ninguna conexión tangible, solo una sacudida en la memoria: “¿No era la madre de esa chica? ¿La chica de la tormenta?”. Recordaron la historia, los titulares. Llegaron a mi nombre, lo rastrearon en el tiempo y la distancia por las huellas más recónditas de la documentación.
Cuando sonó el teléfono y alguien preguntó por mí con mi nombre anterior, el que no volví a usar nunca, el que no había usado desde el bachillerato, yo todavía no había caído en la cuenta. Ni siquiera lo pude anticipar en el último momento, antes de que lo dijeran. “¿Es usted Arden Maynor, hija de Laurel Maynor?”. “Señorita Maynor, lamento decirle que tengo malas noticias”.
Incluso entonces, pensé otra cosa. Mi madre encerrada en una celda, pidiéndome que fuera a pagar la fianza. Me había estado preparando para la emoción equivocada apretando los dientes y reforzando mi convicción.
Había muerto hacía siete meses, dijeron. El condado se había hecho cargo de la logística después de todo ese tiempo sin que nadie la reclamara. Ya no iba a necesitar nada de mí. Solo quedaba el pequeño detalle de recoger sus efectos personales. Estoy segura de que para ellos fue un alivio poder tacharla de su lista cuando garabatearon mi dirección sobre lo que había quedado, lo cerraron con tres vueltas de cinta de embalar y me lo enviaron a través de medio país.
Había un sobre dentro de la caja, un inventario impersonal de su contenido: “Ropa, bolso de lona, teléfono, bisutería”. Pero la única prenda de vestir era un suéter verde, harapiento, con agujeros en los puños, y supuse que, seguramente, era el que ella llevaba puesto. No quería imaginar el mal estado en que estaría el resto de su ropa si eso era lo único que valía la pena enviar. Y además, un bolso vacío que era, más bien, una bolsa de tela con los dientes de la cremallera en su lugar, pero sin el deslizador. Alguna vez hubo palabras impresas en la parte de fuera, pero entonces solo se apreciaba una mancha azul y gris, ilegible y descolorida. Debajo, el teléfono. Le di la vuelta en mi mano; era un teléfono con tapa, viejo y rayado. Probablemente, de hacía diez años, configurado para prepago.
Y en el fondo, dentro de una bolsa de plástico, un brazalete. Lo sostuve en la palma y deslicé el dije sobre el canto de la mano para que se balanceara suspendido de la cadena, que alguna vez había sido dorada, pero que, entonces, tenía algunos segmentos oxidados, de color negro verdoso. El dije, una pequeña zapatilla de ballet, tenía el centro del empeine salpicado de minúsculas piedrecitas brillantes.
Contuve la respiración; el dije se balanceaba como un metrónomo, manteniendo el tiempo constante mientras el mundo se detenía. Un fragmento de nuestro pasado que, de algún modo, se conservó, que ella no vendió nunca.
Hasta los muertos podían dar sorpresas.
En ese momento, mientras sostenía la delicada pulsera, sentí que algo se cerraba con fuerza dentro de mi pecho, algo que salvaba las distancias, la separación. Algo entre este mundo y el siguiente.
La pulsera se deslizó desde mi palma hasta la mesa y se enroscó como una serpiente. Volví a meter las manos en el fondo de la caja, estiré los dedos hacia los rincones en busca de algo más.
No había nada. La luz de la habitación cambió, como si se hubieran movido las cortinas. Tal vez solo eran los árboles de fuera que proyectaban su sombra. Mi propio campo visual se oscureció en un momento de mareo. Traté de centrarme agarrándome del borde de la mesa para mantener la estabilidad, pero oí un sonido turbulento, como si la habitación se estuviera vaciando a sí misma.
Y lo sentí en ese momento, tal como lo había dicho ella: un vacío, una ausencia. La oscuridad que se abría.
Todo lo que quedaba dentro de la caja era un olor, como a tierra. Imaginé rocas frías y agua estancada —cuatro paredes que se acercaban— y di, inconscientemente, un paso hacia la puerta.
Veinte años atrás, yo fui la chica que había sido arrastrada, en medio de la noche y durante una tormenta, al interior del sistema de tuberías que estaba bajo el terreno boscoso de Widow Hills. Pero había sobrevivido, contra todo pronóstico, soportando la violencia del oleaje, manteniendo la cabeza a flote hasta que la inundación retrocedió sin piedad; hasta que, finalmente, encontré el camino hacia la luz del día y me aferré a una rejilla, donde, por fin, me encontraron. Les llevó casi tres días, pero el recuerdo de ese momento se había ido hacía mucho. Quedó perdido en la adolescencia, o en el trauma o en el instinto de supervivencia. Mi mente me protegió hasta que no pude hacer aflorar el recuerdo ni aunque hubiera querido. Lo único que quedaba era el miedo. A estar entre cuatro paredes, a la oscuridad infinita, a la no salida. Un instinto en lugar de un recuerdo.
Mi madre decía que las dos éramos sobrevivientes. Durante mucho tiempo, la creí.
Probablemente, el olor no era más que el propio cartón expuesto a la tierra húmeda y a la noche helada. El exterior de mi propio hogar llevado adentro.
Pero, por un segundo, recordé como no había recordado en aquella época ni lo había hecho desde entonces. Recordé la oscuridad y el frío y mi pequeña mano aferrada con fuerza a una rejilla de metal oxidado. Recordé mi propia respiración irregular en el silencio y algo más, a lo lejos. Un sonido, o casi. Como si pudiera oír el eco de un grito, mi nombre llevado por el viento hacia la oscuridad insondable, a través de la distancia, bajo la tierra, donde yo estaba esperando que me encontraran.
TRANSCRIPCIÓN DE UNA CONFERENCIA DE PRENSA17 DE OCTUBRE DE 2000
Solicitamos la ayuda de la ciudadanía para localizar a Arden Maynor, de seis años, que desapareció ayer entrada la noche o esta mañana temprano. Pelo castaño, ojos castaños, mide 1,10 metros y pesa 17 kilos, aproximadamente. Se la vio por última vez en su habitación de la calle Warren, en las afueras del centro de Widow Hills; llevaba un pijama azul. Se ruega a quien tenga información que se comunique con el número que figura en la pantalla.
CAPITÁN MORGAN HOWARD
Departamento de Policía de Widow Hills
CAPÍTULO 2
Viernes, 3.00 a. m.
VOLVÍ A OÍR MI NOMBRE, venía de lejos, atravesando la oscuridad.
—Liv. Eh, Liv. —Más cerca—. Olivia.
La escena se definió, la voz se hizo más suave. Parpadeé dos veces; la vista, fija en el seto que estaba frente a mí, en las ramas bajas, en la luz de un porche que proyectaba un resplandor amarillo, inquietante, entre las hojas.
Y entonces, la cara de Rick, la blancura de su camiseta que giraba para poner el cuerpo de lado y atravesar, en ángulo, el cerco de vegetación que separaba nuestras parcelas.
—Tranquila —dijo mientras se acercaba, las manos hacia adelante como si yo fuera a asustarme—. ¿Estás bien?
—¿Qué? —Yo no lograba orientarme.
El frío del viento nocturno, la oscuridad; Rick, de pie, frente a mí, con una camiseta y unos pantalones grises de chándal; la piel arrugada alrededor de los ojos; las manos callosas sobre mis brazos, cerca de los codos, que retiró enseguida.
Di un paso atrás y me estremeció un pinchazo en la planta del pie derecho, el dolor sacudió la niebla. Yo estaba fuera. Fuera, en la mitad de la noche y...
“No. Esto no. Otra vez no”.
Mis reflejos todavía eran demasiado lentos como para ser presa del pánico, pero entendí los hechos: me había despertado en plena intemperie, los pies descalzos y la garganta seca e irritada. Hice un rápido inventario de mí misma: un dolor agudo entre dos dedos del pie, el dobladillo del pijama húmedo por el roce con el suelo, las palmas de las manos cubiertas de grava y tierra.
—Está bien. Estoy aquí. —Me puso las manos sobre los hombros, me hizo girar hacia mi casa. Como a un animal que necesita que lo hagan entrar—. Está bien. Mi hijo..., él, a veces, caminaba dormido. Pero nunca lo encontramos fuera.
Traté de concentrarme en su boca, en las palabras que estaba diciendo, pero se me escapaba algo. Su voz todavía era demasiado lejana, la escena se parecía demasiado a un sueño. Como si yo no estuviera completamente segura de haber vuelto de donde fuera que hubiera estado.
—No, yo no —dije. Las palabras me arañaron la garganta. De pronto, me sentí deshidratada, con una sed urgente—. Ya no me pasa —dije mientras mis pies remontaban los escalones del porche delantero; sentí un hormigueo en las piernas, como si volviera a tener sensibilidad después de mucho tiempo.
—Ajá —dijo.
Lo que le dije era verdad. Terrores nocturnos constantes, sí, en especial cuando se acercaba el aniversario, cuando parecía que todo estaba a flor de piel. Cada golpe a la puerta, cada desconocido que llamaba, me revolvía el estómago. Pero el sonambulismo, no, eso no había vuelto a pasar. No desde que yo era una niña. Cuando era más pequeña, había estado medicada, y para cuando lo dejé —una dosis olvidada, después dos, una receta no renovada—, ya había superado los episodios. Eran algo del pasado. Algo que, como todo lo que había ocurrido antes, había quedado atrás, en otra vida, para otra chica.
—Bueno —dijo de pie junto a mí, en mi porche delantero—, parece que sí, querida.
El porche proyectaba largas sombras sobre el jardín. Rick puso la mano en el picaporte de la puerta, pero no giraba. Lo volvió a sacudir, después suspiró.
—¿Cómo lo hiciste?
Me miró las manos vacías, como si yo pudiera tener una llave apretada en el puño; entonces, entrecerró los ojos para mirar la tierra que yo tenía bajo las uñas, su mirada descendió hasta la sangre de los dedos de mis pies.
Yo quise contarle algo sobre lo que mi inconsciente era capaz de hacer. Sobre la supervivencia y el instinto. Pero, finalmente, el frío de la noche se impuso en una ráfaga de viento helado que me erizó la piel. En las noches de verano de Carolina del Norte, ese cambio de clima tenía que ver con las montañas. Rick tuvo un escalofrío, miró a lo lejos, como si pudiera anticipar la próxima ráfaga fría.
—¿Todavía tienes una llave? —pregunté cruzando los brazos sobre el estómago y con las manos hechas un ovillo.
Era el antiguo propietario tanto de su parcela como de la mía, y yo le había comprado la casa directamente a él. El propio Rick la había diseñado. En una época, la había habitado su hijo, pero se había ido del pueblo hacía unos años.
La cara de Rick se tensó; las comisuras de los labios apuntaban hacia abajo.
—Te dije que cambiaras las cerraduras.
—Estoy en ello. Está en mi lista. ¿Tienes una?
Negó con la cabeza, casi sonriendo.
—Te di todas las que tenía.
Empujé la puerta mientras imaginaba esta otra versión de mí misma. La que, seguramente, había cruzado la puerta y la que también se las había arreglado para asegurar el picaporte antes de cerrarla. Memoria muscular. Primero, la seguridad.
Las vigas del porche crujieron cuando caminé hacia la ventana de la sala. Intenté levantar la parte inferior, pero también tenía puesto el seguro.
—Liv —dijo Rick observando cómo miraba yo por la ventana oscura con las manos ahuecadas sobre los ojos. Dentro, no había tocado ni un solo interruptor de la luz—. Por favor, cambia las cerraduras. Escucha, los amigos de mi hijo... no todos eran buenos, no todos eran buenas personas, y...
—Rick —dije poniéndome frente a él. Él siempre veía otra versión de este lugar, una de hacía muchos años, una que ya se había ido por el desagüe mucho antes de que yo llegara. Antes de que llegaran el hospital y las construcciones y el asfalto nuevo y reluciente, y las cadenas de restaurantes y la gente—. Si alguien quisiera robarme, probablemente no esperaría un año para hacerlo. —Abrió la boca, pero yo le tendí mi mano—. Las voy a cambiar, ¿vale? Aunque eso no nos ayuda en esta situación.
Suspiró y se le escapó el aliento en una nube brumosa.
—¿Puede ser que hayas salido de alguna otra manera?
Lo seguí hasta las escaleras del porche y pisamos con cuidado el césped y la maleza mientras recorríamos el perímetro juntos, como si estuviéramos persiguiendo a mi fantasma. La ventana de mi habitación estaba demasiado alta como para alcanzarla desde el desnivel del jardín lateral, y parecía que estaba bien cerrada. Intentamos con la puerta trasera, después con las ventanas del despacho y las de la cocina; todo lo que fuera alcanzable.
No había nada fuera de su sitio, ninguna señal. Rick miró con cara de preocupación hacia arriba, al conjunto de las ventanas con cristales biselados del desván a medio terminar del segundo piso. Las ventanas estaban entreabiertas, daban a un balconcito que solamente era decorativo.
Reprimí un escalofrío.
—Me parece que hasta allí hay un buen trecho —dije.
De todas maneras, la parte de arriba era un espacio vacío casi sin uso, salvo por la única mecedora que había quedado allí y que era demasiado grande como para bajarla por la escalera, como si la hubieran montado en ese mismo lugar y hubiera quedado atrapada. Una sola bombilla colgaba del centro del techo con vigas vistas, el único lugar donde se podía estar completamente erguido bajo el tejado a dos aguas.
Para subir había una escalera angosta escondida detrás de una puerta del pasillo. El espacio era demasiado cerrado, demasiado oscuro; allí se agudizaban todos y cada uno de mis sentidos. Desde arriba se podía oír el funcionamiento interno de la casa: el agua circulando por las tuberías, la llama de la estufa de gas, el ronroneo del extractor. Casi nunca subía allí, solo para limpiar. Pero cuando iba, tenía la costumbre de abrir esas ventanas en cuanto terminaba de subir las escaleras, simplemente para poder encarar la tarea.
Yo había oído que si, alguna vez, uno quedaba atrapado bajo el agua y no sabía dónde estaba la superficie, podía orientarse soplando y siguiendo las burbujas: un camino a la seguridad. La ventana abierta tenía casi la misma función. Si alguna vez lo necesitara, yo sentiría el aire en movimiento y sabría dónde estaba la salida.
Debo de haberme olvidado de cerrarlas después de la última vez.
Un salto desde allí arriba hubiera provocado más daño que la tierra en las manos y un rasguño en el pie.
Rick arrastró los pies y, solo entonces, me di cuenta de que él también estaba descalzo. De que él me había oído o visto por la noche y había salido corriendo para ayudar, sin calzarse ni ponerse ropa de abrigo. Se dirigió a la puerta trasera de la casa y yo lo seguí.
—Mi hijo guardaba una llave...
Se inclinó hacia la barandilla inferior de los escalones de madera. Buscó con los dedos en el hueco astillado. Sacó algo cubierto de fango. Apoyó una mano en la rodilla para volver a levantarse y me dio la pieza de metal con una sonrisa burlona.
—Todavía está aquí, qué sorpresa.
Deslicé la llave en la cerradura de la puerta trasera y esta giró.
—Aleluya —dije. Le devolví la llave, pero él no la aceptó.
—Por si acaso —dije—. Por favor. Me sentiré mejor sabiendo que tienes una copia.
Rick hizo una mueca cuando se la dejé en la palma de la mano abierta, pero la deslizó dentro del bolsillo de sus pantalones de chándal. Parecía otra persona por la noche, sin los tejanos ni la camisa de franela ni las botas de trabajo beis con los cordones bien atados, que usaba a pesar de haberse jubilado como contratista de obra hacía mucho tiempo. Había cumplido los setenta este año; el pelo, una melena gris sobre la cara con arrugas profundas, todas ellas prueba de que había pasado décadas al sol, construyendo su propia vida a mano. Todavía se entretenía en su cobertizo, todavía me decía que, si alguna vez yo quería terminar el espacio de arriba, podíamos hacerlo juntos. Pero sin su ropa habitual parecía más pequeño. Más frágil. El contraste era perturbador.
Rick entró en la casa primero, encendió la luz de la cocina y miró alrededor. La copa de vino se había quedado en el fregadero. Sentí el impulso de ponerme a recoger, de demostrar que yo estaba a cargo de este lugar. Que lo merecía. Él hablaba con voz suave, pero era observador, y su mirada siguió desplazándose hacia la arcada de la entrada, al pasillo oscuro.
Fue Rick a quien recurrí cuando encontré un cachorro de murciélago colgado de mi porche delantero a plena luz del día, cuando apareció una serpiente al pie de los escalones de madera, cuando oí algo en los arbustos. Él me dijo que, probablemente, el murciélago se había perdido, y lo echó con una escoba; dijo que la serpiente era inofensiva; me dijo que diera patadas en el suelo y que hiciera ruido y que actuara como si fuera más grande de lo que realmente era para asustar a lo que estuviera mirando. La mayor parte de la fauna había sido expulsada por el crecimiento urbanístico de los dos últimos años, pero no toda. Una parte se perdió. Otra reclamó sus derechos. Y otra se mantuvo firme.
En ese momento, él estaba escudriñando toda la casa, como si pudiera ver el pasado que todavía seguía allí. Otras personas dentro, con otra historia. Hizo girar la alianza de oro que llevaba en el dedo anular con la otra mano.
—Oí tus gritos —dijo—. Te oí.
Cerré los ojos buscando el sueño. Me pregunté qué habría gritado yo durante la noche. Si era un sonido o un nombre; la palabra en la boca, en la memoria, mientras mis ojos deambulaban por la mesa vacía de la cocina. La caja con las cosas de ella fuera de mi vista, en el armario de mi habitación, donde quedó guardada desde que llegó, hacía dos días.
—Lo siento —dije.
—No, no te disculpes. —Las manos comenzaron a temblarle levemente, como había empezado a pasar cada vez más a menudo.
Los temblores, el comienzo de una enfermedad o la ansiedad por el próximo trago. No pregunté por cortesía. De igual manera, él no preguntó por las marcas de mi brazo, aunque su mirada se posaba en la larga cicatriz, los ojos atentos antes de desviarlos cada vez que lo hacía.
Levantó los dedos temblorosos hacia mi pelo y me quitó una hoja muerta que estaba en algún lugar por encima de la oreja. Seguramente, había quedado atrapada allí cuando caminé por donde estaban las ramas bajas que separaban nuestras parcelas.
—Me alegra haberte encontrado —dijo.
Negué con la cabeza, retrocediendo.
—Antes sí. Antes yo caminaba dormida. Ya no —repetí, como una niña que no quería que fuera cierto.
Él asintió con la cabeza una vez. El reloj del microondas decía que eran las 3.16.
—Duerme un poco —dijo abriendo la puerta trasera.
Yo debía estar levantada en menos de tres horas. No tenía sentido.
—Tú también.
—Y cierra con llave —me pidió cerrando la puerta; el cajón de los cubiertos vibró.
Sus pies descalzos casi no hicieron ruido cuando bajó las escaleras traseras.
Escudriñé toda la casa como lo había hecho Rick, como si estuviera buscando señales de un intruso. Contuve la respiración, escuché, por si hubiera algo más allí. Pero solamente estaba yo.
Tanteé la pared del pasillo oscuro con los dedos para ir hacia la puerta de mi habitación, abierta de par en par en el otro extremo. Pulsé el interruptor en cuanto entré. La ropa de la cama había sido violentamente echada hacia atrás, se había salido de las esquinas del colchón. Me recorrió un escalofrío. La escena era familiar, las secuelas de un terror nocturno. Aunque no había tenido uno en años. En mi infancia, los médicos habían atribuido esos episodios al trastorno por estrés postraumático, una consecuencia del horror de esos tres días atrapada bajo la tierra.
Decidí que había sido la caja que estaba en el estante del armario. Mi subconsciente activado por el lejano recuerdo —del frío y la oscuridad— que tal vez fuera real y tal vez no. La misma pesadilla que tenía cuando era una niña, durante los años posteriores al accidente.
Rocas por todos lados, donde fuera que se posaran mis manos. Frío y humedad. Una oscuridad infinita.
Me despertaba de la pesadilla sintiendo que hasta las paredes estaban demasiado cerca, pateando las sábanas, moviendo las piernas, empujando algo que ya no estaba allí. El miedo, que persistía en lugar del recuerdo.
Me acordé de lo que hacía mamá entonces. Chocolate caliente, para tranquilizarme. Las píldoras, para protegerme. Un cerrojo en la parte superior de la puerta, para la noche. Una carraca, la primera línea de defensa, para que ella se despertara. Así iba a detenerme la próxima vez.
Volví al pasillo y el resplandor de la habitación iluminó el suelo de madera. Algunas gotas de sangre formaban un rastro por el pasillo. No pude determinar si eso había pasado antes de salir de casa o en ese momento. Seguí el rastro, pero terminaba en la entrada de la cocina. A la izquierda, el pasillo se bifurcaba hacia la cocina y hacia otra habitación, que yo usaba como despacho; a la derecha, la entrada abovedada de la sala llevaba directamente a la puerta principal. No había rastros de sangre en ningún otro lado. Solo en ese pasillo.
Me senté en el sofá de la sala y miré con atención el corte en el pie izquierdo. Tenía algo clavado entre los dos primeros dedos. Una astilla, pensé primero. Pero era demasiado brillante. Un pedacito de metal. No, era vidrio. Lo arranqué con las uñas y lo sostuve a contraluz, con los ojos entrecerrados, para estar segura.
Era pequeño y puntiagudo, estaba cubierto de tierra y sangre, era imposible distinguir el color original. Miré por toda la habitación en busca de algo que se hubiera roto. Un florero sobre la mesa de café, un espejo sobre el sillón, una lámpara sobre mi mesilla de noche. Pero nada parecía roto o alterado.
Seguí recorriendo habitación por habitación. Hasta inspeccioné el piso superior, a pesar de que yo no tenía nada frágil allí. En la escalera no había ningún interruptor de luz, así que intuí el camino en la oscuridad, tanteando con los dedos las paredes estrechas. La luz de la luna entraba, oblicua, por las ventanas abiertas, y la silueta de la mecedora se volvió nítida. Me estiré para coger la cuerda y encender la luz, pero cuando tiré de ella, no pasó nada. Tanteé el espacio por encima de mi cabeza, pero no había ninguna bombilla en el casquillo. No pude recordar si alguna vez hubo una.
Me recorrió un escalofrío por la ráfaga de aire frío que entró en la habitación. Cerré las hojas de las ventanas, puse el gancho que había entre ellas; no había mosquitera, podría haber entrado un pájaro.
Al mirar la noche desde esta altura, se me hizo un nudo en el estómago. Retrocedí rápidamente, bajé las escaleras antes de que empezara el pánico y retomé la búsqueda. Verifiqué los estantes y las ventanas, conté las tazas en los armarios, revisé el cubo de la basura. Estaba cada vez más inquieta y aterrada a medida que pasaban los minutos.
Buscaba señales de lo que había hecho en la oscuridad.
TRANSCRIPCIÓN DE UNA ENTREVISTA EN VIVO 18 DE OCTUBRE DE 2000
Es muy pequeñita. Bueno, ya habéis visto todos su foto. Grandes ojos castaños y una buena mata de pelo. Estaba de pie en el medio de la calle, en plena noche, a la altura de la ventana de mi cocina. Eso fue antes de que desapareciera. Hará uno o dos meses. Mi hija estaba enferma, así que yo iba a llevarle un vaso de agua. Al principio, me asustó ver a alguien allí afuera, mirándome. Hasta que encendí la luz del porche y vi que era ella. La llamé desde la puerta principal, pero no contestó. Yo sabía quién era, conocía a su madre. Sabía dónde vivían. No estaba lejos, a poco más de un kilómetro. Pero ella debía de haber caminado toda esa distancia descalza, en la oscuridad. Tenía que haber cruzado tres o cuatro calles entre su casa y la mía... doy gracias por que no haya tantos coches a esa hora de la noche.
Caminé hacia ella y volví a llamarla por su nombre, pero ella solo miró a través de mí. No había nada detrás de esa mirada.
MARY LONG
Residente de Widow Hills
CAPÍTULO 3
Viernes, 6.00 a. m.
NO VOLVÍ A DORMIRME —LA adrenalina, demasiado alta—, tratando de entender qué había pasado durante las lagunas que tenía en la mente.
Pero todo pareció más tranquilo a la luz del día. La astilla de vidrio pudo haber salido de cualquier lado. De fuera, tal vez de algún momento del pasado. Un fragmento olvidado que surgió del polvo, en la lluvia, de la tierra removida.
La desorientación y el pánico, un efecto secundario de haberme despertado fuera sin entender cómo había llegado allí. Una reacción biológica. Tenía que mantenerme ocupada, activa. Evitar que mi mente volviera a los contenidos de la caja guardada en mi armario. El suéter. El teléfono. El bolso. La pulsera.
Me di una ducha larga; me concentré, en su lugar, en los asuntos urgentes del trabajo: el informe trimestral para el hospital y el presupuesto inflexible que exigía que el servicio hiciera recortes, y me iba a tocar a mí dar una opinión sobre el tema. Dos años allí y todavía me estaba poniendo a prueba a mí misma.
La alarma empezó a sonar cuando me estaba vistiendo, y cuando la silencié, vi un mensaje de texto que había llegado tarde la noche anterior, poco después de la medianoche.
Una náusea repentina al ver el nombre de Jonah Lowell. Todavía en ese momento. Siempre. “Pienso en ti”.
Por supuesto. De forma inesperada, después de meses de silencio, a la espera de que yo hubiera conseguido eliminarlo de mis pensamientos. Por supuesto, en plena noche, cuando podía imaginármelo en su sala, el pelo revuelto, los pies en alto, un bourbon junto a su portátil.
Desde la última vez que tuve noticias suyas, habían pasado tres meses, fue en mayo, cuando mandó un mensaje de texto: “¿Vas a estar enel pueblo para la graduación?”.
Con él siempre se está en terreno resbaladizo.
En mayo, yo había reaccionado por impulso, había entrado en una conversación ininterrumpida, en un coqueteo sin fin. Me había convencido para que nos viésemos.
Con la distancia, era fácil olvidar por qué no había funcionado.
Para ser justa, yo estaba allí, en Central Valley, con mi trabajo actual, gracias a Jonah. Al principio, él había sido mi profesor de Gestión Sanitaria en la escuela de posgrado, iba a ir por una consultoría temporal y me dijo que había un lugar para mí en el equipo si yo quería. Acepté incluso antes de conocer los detalles; era un hospital nuevo en un área rural, necesario para las comunidades vecinas, pero que todavía estaba buscando cómo posicionarse y también cómo financiarse. Había sido complicado conseguir que el personal sanitario llegara y se quedara.
En realidad, Central Valley estaba a mitad de camino entre un lugar y el siguiente, pero no tan cerca de ninguno de los dos extremos como para viajar todos los días a trabajar. La universidad quedaba muy lejos, al este, y nadie, salvo los esquiadores que van al oeste, llegaba tan lejos. En el mapa, este pueblo era una parada técnica. Una escala para ir al baño entre el límite exterior de un pueblo más grande y las cabañas de la montaña.
Yo había ido porque, en ese entonces, pensaba que estaba enamorada de Jonah. Pero, en cambio, me quedé porque me enamoré perdidamente del lugar.
Cuando el hospital me ofreció un puesto a jornada completa, acepté. Era bueno para mi currículum, un puesto más alto y con más autonomía que el que yo podría conseguir en un lugar más grande, y yo ya había contratado a una gran parte del personal.
La mayoría del personal sanitario era joven. No tenían un arraigo en una comunidad con sus familias, sino que estaban libres de las raíces que los retenían en su lugar, dispuestos y hambrientos de oportunidades.
Central Valley era un pueblo que se había transformado en torno al hospital, que existía en su forma actual por él. Todo nuevo, reluciente, construido sobre una franja de tierra rural con lo mejor de dos mundos. Era un pueblo joven y yo era joven.
El núcleo urbano era autónomo y autosuficiente. Se proveía y se impulsaba a sí mismo en un circuito cerrado. Las viejas casas victorianas tenían capas de pintura fresca, porches renovados, jardines nuevos. En la periferia había bloques de apartamentos con gimnasios de paredes de cristal y parques infantiles casi vacíos. Yo misma viví en un edificio así cuando acababa de llegar, en una vivienda proporcionada por la escuela.
Era muy diferente del lugar de donde venía yo, a siete horas al este de distancia. Widow Hills, en Kentucky, era muy agradable, con calles flanqueadas por árboles y casas iguales cuya parte trasera daba al bosque, pero no había llegado nada nuevo a la zona en las dos últimas generaciones. Parecía que nadie quería poner un comercio en un lugar llamado Widow Hills.
No había pasado nada malo con ninguna viuda en Widow Hills para que el lugar se llamara así. Fue, hasta mi accidente, un lugar muy seguro para vivir. Al menos, eso dijeron todos los artículos.
Vivir en Central Valley exigía un proceso muy activo. El lugar atraía a cierto tipo de personas, amantes del aire libre y resistentes a la intemperie. Las que cambiarían comodidad por aventura. Estabilidad por curiosidad.
Pero allí, allí, les contaba yo a los candidatos potenciales, se podía esquiar y hacer caminatas y navegar río abajo. Allí, había algo por descubrir; sobre el lugar y sobre uno mismo. Allí, se podía ser la persona que uno siempre imaginó que sería.
Si lo repetía lo suficiente, tal vez me convenciera a mí misma también.
Todos los días, en el camino hacia el trabajo, pasaba por una casa que tenía un cartel de venta en el jardín. Todos los días, descubría algo nuevo a medida que las hojas cambiaban y caían. Un comedero para pájaros. El balcón de una ventana de la segunda planta. Un caminito de pizarra en la hierba.
Algo de eso me atrajo. Me recordó el fantasma de aquella primera casa, con mi madre y conmigo. Antes de las cámaras y el dinero. Antes de la mudanza a un barrio de las afueras sin personalidad con vallas blancas, el primero de una serie de pasos que nos iban a llevar varios estados al norte, pero que, finalmente, nos llevarían de vuelta a ningún lugar.
Cuando se terminó la consultoría y yo acepté el trabajo, pero perdí la vivienda subvencionada, el primer lugar al que pensé en llamar fue al número de ese cartel.
Jonah la vio una vez poco después de mudarme, se rio por lo bajo y afirmo que ya me había vuelto una campesina. Le dije que estaba solo a unos pocos kilómetros del centro del pueblo a vuelo de pájaro. Me dijo que el hecho de que ahora yo usara la expresión “vuelo de pájaro” demostraba que tenía razón.
Pasé mucho tiempo descifrando lo que él decía y lo que quería decir. Intentaba decidir si era una crítica para mí o para él. Si sus palabras significaban algo o solo eran una manera de pasar el tiempo.
Me vestí temprano. Me calcé. Me hice un moño rápido. Limpié la sangre de las grietas del suelo de madera al salir.
Decidí ignorar el mensaje de texto.
Había una tienda de comestibles abierta las veinticuatro horas a tres manzanas del hospital, donde mi calle se cruzaba con el resto de la civilización, uno de los pocos lugares oriundos de la zona. Se llamaba Comestibles y Algo Más, y no había nombre más adecuado. Allí, uno podía conseguir la cena y cinta de embalar; una revista y una caja de clavos; ibuprofeno y vino. Los propietarios entendían la importancia de tener una tienda que vendiese de todo abierta las veinticuatro horas para atender al personal del hospital, que tenía horarios no convencionales.
Eran casi las siete de la mañana cuando llegué al aparcamiento. Había un par de coches dispersos, pero no se parecía en nada a la aglomeración de la tarde.
Dentro sonaba música clásica muy suave. Era un túnel del tiempo, no solo porque era imposible distinguir qué momento del día era en el interior iluminado por la luz fluorescente, sino también por la disposición. Había un exhibidor giratorio de patatas fritas junto a un pasillo con madera sin tratar y herramientas. Frutas y helado en arcones refrigerados a la vuelta. Un puesto de café junto a la caja. Un empleado del turno matutino viendo un televisor situado detrás del mostrador, que estaba sintonizando una película de vaqueros en blanco y negro y sin sonido. Me saludó con la cabeza cuando la puerta se deslizó, silenciosa, y nos encerró a los dos.
Cogí una cesta que estaba junto a la entrada y me dirigí, directamente, al pasillo de ferretería. Tal vez el sonambulismo fue un episodio aislado, pero poner un cerrojo no iba a hacerme daño.
Todo era una cuestión de equilibrio: unos segundos más tratando de abrir este cerrojo durante un incendio podía ser mortal. Pero también podía serlo encender el horno estando dormida. Caminar hacia la carretera. Que me atropellaran. Perderme. Caer.
Los cerrojos estaban enterrados bajo un revoltijo irregular de candados y bisagras, pero, al fin, uno terminó en mi cesta. Acababa de llegar al final del pasillo cuando tropecé con otra clienta.
—Ah...
—Mierda, perdón —dijo la otra mujer.
Nuestras cestas se enredaron y las dejamos en el suelo para desenredarlas.
Ella no había levantado la vista aún, pero yo la reconocí. Pelo casi platino, recogido en una coleta, pómulos muy angulosos. Alguien del hospital, pero no llevaba el uniforme y siempre tardaba un segundo más darme cuenta. Repasar una lista de caras, retirar los estetoscopios, las identificaciones, las batas. Era la doctora Britton, del servicio de urgencias. Sidney.
—Ah. Hola, Sidney. Perdona.
Ella se puso de pie lentamente, la cesta colgada del brazo; ya se le estaba formando una marca en la piel pálida por el peso de la lasaña para microondas y la botella de vino tinto.
—¿Liv? Dios, discúlpame. Ni siquiera me di cuenta de que eras tú. —Levantó el brazo levemente, la cesta se balanceaba—. Acabo de salir del trabajo. No tengo excusa.
Miró mi cesta —vacía, salvo por el cerrojo— y se restregó los ojos con la mano que tenía libre.
—Perdona, pero si no salgo de aquí pronto, voy a quedarme frita antes de que se detenga el microondas. Y tengo una maratón de Ley y orden esperándome.
—Disfrútalo —dije.
Entonces, me dirigí al pasillo siguiente; pasé un momento tratando de recordar qué tipo de licor tenía Rick en su aparador. Me decidí por una botella que me pareció similar como agradecimiento y disculpa y me tomé un café antes de pagar.
—Qué cesta más variada llevas —dijo el cajero.
Era alegre y tierno y de edad indeterminada, entre veinticinco y cuarenta. Pero su sonrisa era contagiosa, incluso tan temprano por la mañana.
Pasó el cerrojo por el escáner, marcó el café que yo me acababa de servir junto al mostrador.
—Eh, es culpa de tu tienda —dije. Yo tampoco di excusas.
Él se rio, con una risa fuerte y aguda, después se detuvo en el licor, miró la etiqueta después a mí, y otra vez a la etiqueta.
—¿Identificación?
La saqué de mi bolso, me la cogió y entrecerró los ojos.
Algo cayó en el pasillo, detrás de mí. El sonido de las cajas que caían de donde estaban apiladas. Me di la vuelta, sonriendo, esperando a ver a Sidney, torpe por la fatiga. A lo que se puede llegar por falta de sueño. La desorientación. La reacción lenta. Pero, en cambio, vi a un hombre con tejanos, camisa de manga corta, gorra de béisbol, que se escondía detrás del exhibidor giratorio de patatas fritas.
Se me borró la sonrisa, los hombros se me tensaron.
Pensé, por cómo parecía que me estaba mirando, que tal vez fuera algún conocido. Pero había algo más. Un instinto largamente cultivado.
Era la forma en la que estaba de pie —medio escondido— lo que me erizó la piel. La manera en la que se volvió hacia las patatas fritas, haciendo girar el exhibidor, sin mirar nada. Una sensación que yo no había tenido en mucho tiempo: la sensación de que me estaban buscando.
Era lógico; en el décimo aniversario, hacía diez años, los periodistas aparecieron de la nada. En los pasillos de los supermercados, en la puerta del instituto, descansando apoyados en la casa de nuestro vecino. Aparecían desde todos los edificios del pueblo, como salidos de una película de terror.
Yo tenía dieciséis años, era estudiante de primero de bachillerato. Vi que entrevistaban a mi profesora de Literatura en las noticias: decía que yo era una buena chica, una buena estudiante, un poco tranquila, pero que quién podía culparme. Mi madre fue a un programa de entrevistas, era una oferta que no podíamos rechazar, dijo, aunque yo me negué a ir con ella. Mostraron nuestra casa en las noticias. Ocultaron el número, como si eso importara. Usaron mi foto del anuario escolar.
Recibí cartas de todo tipo, de toda clase de personas, durante los seis meses que siguieron.
“Rezamos por ti...”
“Guau, te has convertido en una chica muy guapa...”
“Creo que no puedes ignorar como si nada a los que te ayudaron, puta desagradecida...”
Esa era, en parte, la razón por la que nos habíamos vuelto a mudar, esa vez a Ohio. En parte, la razón por la que yo había cambiado de nombre. Para poder volver a empezar como adulta. Para poder entrar en la universidad como alguien nuevo. El regalo de ser alguien sin historia.
Faltaban menos de dos meses para el vigésimo aniversario. ¿Habría más cobertura mediática, independientemente de que me hubieran localizado? ¿Aún tenía interés para la audiencia después de tantos años?
—Que tengas un buen día, Olivia —dijo el empleado sacándome de mi abstracción.
Me devolvía mi carnet. Lo guardé en mi bolso, después volví a mirar hacia atrás, pero el hombre se había ido.
—Gracias —dije al empleado, la cabeza gacha al dirigirme hacia la puerta automática.
Él estaba allí. Fuera, esperando. Apoyado en un coche azul aparcado junto al mío. Desenvolviendo, sobre el capó de su coche, un sándwich que no parecía provenir de la tienda.
—Eh —dijo indiferente, dando un mordisco. Se tomaba su tiempo.
El resto del aparcamiento estaba vacío. Quité el seguro de la puerta, pero conservé las llaves en la mano, un instinto antiguo que afloraba.
Masticó y tragó, me señaló con el sándwich.
—Te conozco —dijo.
—No creo —dije.
Tenía un aire de periodista, aunque no la apariencia. Ni la ropa ni el coche eran a los que yo estaba acostumbrada. Sino la liviandad en la forma de estar, fingiendo que no me estaba esperando.
—Olivia, ¿no es cierto?
Yo ya estaba cerrando la puerta del coche. Calculando mentalmente los movimientos necesarios para escapar, contando los segundos para alejarme. El tiempo que me llevaría arrancar el coche y salir del aparcamiento y el tiempo que le llevaría a él hacer lo mismo y seguirme. No me lo cuestioné. Yo había nacido con una buena dosis de instinto de supervivencia y había aprendido a confiar en él.
En la prisa por irme, no volví a mirarlo. No hubiera podido describirlo si me lo hubieran pedido, solo que era un hombre blanco de altura y contextura normales. Tal vez él sabía mi nombre desde el principio, o tal vez se lo había escuchado al empleado.
Sin importar lo que estuviera buscando, yo no tenía que hablar; a esas alturas, ya lo sabía.
Pero con qué facilidad podía él derrumbar todo lo que yo había construido. La comodidad del anonimato. Todo lo que dejé atrás cuando hui de Widow Hills. Aquí, las cicatrices solo eran cicatrices; “Cirugía después de un accidente”, decía yo siempre, y no era mentira. Ahora, mi nombre era mi nombre legal. Yo me atenía a la verdad: “Me mudé aquí, desde Ohio, por la universidad; perdí el contacto con mi familia; recibí algo de dinero cuando era más joven”.
Nada de eso era mentira.
Todos tendían a llenar los espacios en blanco con lo que querían. No era mi función corregirlos.
TRANSCRIPCIÓN DE UNA ENTREVISTA EN DIRECTO18 DE OCTUBRE DE 2000
Sí, una vez la encontré en mi porche. Ese día, yo hacía el turno de las seis de la mañana, tenía que irme poco después de las cinco. Mi perro estaba ladrando y todavía estaba oscuro cuando abrí la puerta, pero ahí estaba ella.
Me acuerdo de que dije: “Cielo, ¿tu mamá está bien?”. Porque no me acordaba de su nombre.
Ella se dio media vuelta y se fue a su casa. No me di cuenta de que estaba dormida.
Ojalá se lo hubiera contado a alguien, pero no lo sabía.
STUART GOSS
Residente de Widow Hills
CAPÍTULO 4
Viernes, 8.00 a. m.
EN TEORÍA, TRABAJAR EN EL hospital tenía muchas ventajas. Tener acceso a sanitarios, ver cómo funcionaba entre bastidores, tener contactos personales para reservar una consulta en el último momento.
Pero lo que se ganaba en accesibilidad, se perdía en privacidad. Desde que yo estaba en el Hospital de Central Valley, iba menos al médico, no más. Cuando me sentía mal, iba a otra clínica. Los sanitarios eran personas que yo veía todos los días. Y hubiera tenido que darles una historia clínica, una historia personal. Temblaba frente a la posibilidad de que los datos antiguos llegaran a su sistema. De que se dieran cuenta de que me habían tenido que reconstruir el brazo y de que hubo que volver a arreglarlo a medida que yo crecía, de que no tenía movilidad plena por la acumulación de tejido cicatricial en el hombro. De que se preguntaran el porqué.
Cuando terminó la historia, después del fundido a negro, eso era lo que no encajaba en su página cuidadosamente construida: el trauma de las cirugías, el largo proceso de recuperación, las preguntas de los curiosos, la sensación de que siempre, siempre, me estaban vigilando.
Posiblemente, lo único que necesitaba yo era algo que me ayudara a dormir, a mantener un sueño profundo. Un remedio sencillo. Inofensivo.
La entrada del hospital parecía la de un hotel de lujo pero rústico, con vigas de cabaña entrecruzadas por toda la pasarela que iba hacia la entrada. En el frente había un camino rodeado de vegetación con bancas para que los empleados y las visitas se sentaran a la hora del almuerzo.
Yo siempre dejaba el coche en el aparcamiento de atrás, en parte para evitar la entrada de urgencias y su correspondiente sala de espera. Bennett decía que yo tenía fobia a los gérmenes, pero yo tenía una buena razón; cuando empecé a trabajar aquí, enseguida me puse enferma, un virus violento que, estaba segura, iba a matarme. O, como mínimo, me iba a obligar a dejar de comer para siempre.
Todos decían que, con el tiempo, me inmunizaría, pero no fue así. Ese primer invierno caí con una bronquitis, una tos tan violenta que me rompió una costilla. Desde entonces: estreptococos, algo viral, un sarpullido sin causa aparente.
Todavía guardaba higienizador de manos en el último cajón. Me mantenía a tres metros de las visitas para no tener que dar la mano.
Bennett decía que yo ponía nerviosa a la gente, pero no me había puesto enferma desde entonces.
“Eso es porque te has inmunizado” había dicho él. Pero yo no estaba dispuesta a arriesgarme.
Aunque, sobre todo, entraba por la puerta de atrás para estar más cerca de las escaleras y evitar el ascensor, el avance tecnológico que menos me gusta. Puertas corredizas, una sola salida, una caja de acero. Yo evitaba la posibilidad de coger un ascensor cada vez que podía, me mantenía alejada de los espacios reducidos por motivos obvios.
En la entrada trasera, las únicas señales de vida a esta hora del día venían de la tienda de regalos, una familia de tres miembros amontonada cerca de la entrada de cristal, un globo en la mano de una criatura. Sentí el olor del desayuno que llegaba de la cafetería, al final del pasillo, pero estaba en calma antes del trajín de la hora desayuno.
Al abrir la puerta de la escalera del tercer piso, vi que mi pasillo estaba vacío. El sector estaba cerrado a los pacientes; se accedía a él solo mediante un teclado numérico ubicado junto a unas puertas giratorias que estaban en uno de los extremos del corredor, o con una llave desde las escaleras posteriores. Eso tenía que ver menos con las oficinas que con la sala de descanso de enfermería y el depósito de medicamentos.
Era tan temprano que la mayoría de los administrativos todavía no habría fichado, pero era difícil saberlo. Las personas se movían en silencio. Todos usaban zapatillas con suelas de goma o zuecos, y yo también había empezado a usarlos porque era la única a la que se oía llegar, y encontré que mi propia presencia resultaba exasperante.
Mi oficina estaba en la mitad del pasillo, pero, dando la vuelta, estaba la sala de descanso de enfermería y el depósito principal de medicamentos, ubicado, estratégicamente, en frente. Vi sombras que pasaban, veloces, detrás de las puertas dobles de la otra punta del corredor, que era donde estaban los pacientes.
Me detuve justo fuera de la sala, me asomé por la ventanita rectangular, escuché el silencio. Una mujer de pelo castaño y rizado que estaba de espaldas a mí leía algo en su teléfono. La sala estaba abierta al personal de enfermería de todos los servicios, pero a ella no la reconocí; no era alguien que me conociera.
Después retrocedí por el pasillo hacia el depósito de medicamentos. Contuve la respiración cuando apoyé el codo en el picaporte de la puerta y sentí que cedía.
No teníamos la seguridad más estricta, y yo tenía que saberlo, estuve en la primera comisión que ayudó a determinar las necesidades en función de la rentabilidad, y no teníamos demasiados ingresos. Un sistema de seguridad nuevo estaba en los últimos lugares de la lista. Teníamos guardas de seguridad en urgencias y policías de servicio. Pero éramos mucho más flexibles en los pisos superiores, especialmente por los teclados numéricos que clausuraban las áreas restringidas. No todo el mundo cerraba con llave la puerta que daba al depósito de medicamentos porque los propios cajones estaban cerrados y se accedía a ellos solo mediante un código, y era muy molesto hacer las dos cosas. Una parte de mi función consistía en descubrir y recortar áreas de redundancia.
Dejé las luces apagadas, revisé las cajas que estaban en los armarios que cubrían las paredes. Si bien la farmacia tenía regulaciones estrictas en relación con el inventario, yo sabía que las cajas con las muestras de los visitadores médicos terminaban desparramadas caóticamente en los armarios superiores, junto al material que no era medicación: sondas, gasas y agujas.
De todas maneras, si los medicamentos no estaban bajo llave, supuse, no había peligro. Tenía que haber algún somnífero genérico en toda esa mezcolanza. Algo que me noqueara y me mantuviese así. Que restableciera mi reloj interno y mi sensación de estabilidad.
Aparentemente, el primer armario contenía, en su mayoría, pomadas tópicas y cremas. Abrí el segundo, sacudí cajas, buscando algo que sonara interesante. Las etiquetas que pude distinguir indicaban reflujo ácido, analgésicos generales y tratamientos para alergias. Era difícil leer las palabras en la oscuridad, y me incliné para ver más de cerca los envases escondidos en la parte de atrás del armario.
La puerta se abrió de golpe detrás de mí, sin aviso, y yo retrocedí tan rápidamente que me raspé la mano contra el marco de madera del armario.