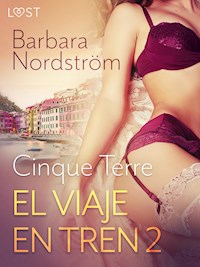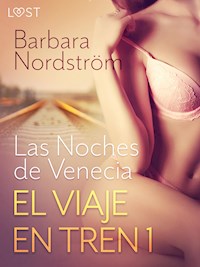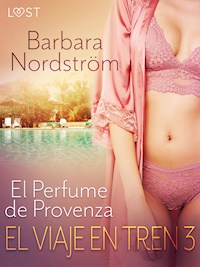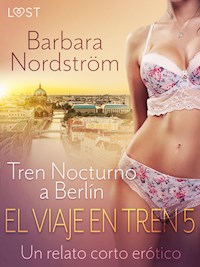Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Clara está muy entusiasmada por las vacaciones que le esperan con su amiga Minna. El plan es cruzar Europa en tren y pasar el resto de vacaciones tumbadas junto a la piscina bebiendo vino rosado en casa de los padres de Minna en el sur de Francia. Desgraciadamente Minna cancela el viaje a última hora. Clara se siente engañada y no sabe qué hacer. ¿Será mejor quedarse en casa? El billete de tren ya está pagado. Finalmente decide recorrer Italia por su cuenta para explorar Venecia, Cinque Terre y Roma, así como otras ciudades europeas.Clara se sumergirá en un viaje cultural y sensual que jamás olvidará.Esta serie contiene los siguientes relatos:El viaje en tren 1: Las Noches de Venecia El viaje en tren 2: Cinque Terre El viaje en tren 3: El Perfume de Provenza El viaje en tren 4: La Luna sobre Marsella El viaje en tren 5: Tren Nocturno a Berlín -
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 244
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Barbara Nordström
El viaje en tren - Una serie erótica
Translated by Javier Orozco Mora
Lust
El viaje en tren - Una serie erótica
Translated by Javier Orozco Mora
Original title: The Train Journey - An Erotic Series
Original language: Danish
Copyright ©2021, 2023 Barbara Nordström and LUST
All rights reserved
ISBN: 9788728180761
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
El Viaje en Tren 1 - Las Noches de Venecia - un relato corto erótico
Cuando me aburría en las reuniones de trabajo o quedaba prensada entre la multitud del metro, fantaseaba con un romance de verano: un hombre de dedos largos, delgados y una gran sonrisa en su rostro bronceado. Durante varias semanas soñé despierta con un varón del sur de Europa, su pelo era ligeramente largo, oscuro y sus caderas esbeltas debajo de su abdomen plano. Un varón con un cuerpo dorado que contrastaría con las sábanas blancas. Dicho en pocas palabras: me apetecía una aventura sin compromisos con alguien desconocido, algo para arrancarme de mi cotidianidad hilvanada por un piso de dos habitaciones, un trabajo de tiempo completo y una membresía anual de gimnasio. Tenía ganas de aventuras y además sentía que estaban al alcance de mi mano.
Mi amiga Minna y yo teníamos plan: tres semanas en el sur de Francia en la casa de sus padres. Nuestra amistad se remontaba más de diez años atrás, la sellamos justo antes de comenzar el bachillerato. Nos conocíamos por dentro y fuera, o al menos así lo creía yo. Habíamos sido consuelo mutuo en nuestros desencuentros amorosos y crisis profesionales, ahora necesitábamos compartir unas vacaciones soleadas. Nos tumbaríamos junto a la piscina y el mar, beberíamos rosé y leeríamos novelas (estas nos ayudarían a prevenir que nuestros cerebros se hicieran puré bajo tanto sol y relajamiento). La idea era ir en tren hacia Aix-en-Provence, palabras que bastaban para evocar el sabor salado de las olivas en mi boca y el perfume de las lavandas.
El billete de interrail y el protector solar esperaban listos sobre mi escritorio de casa, el mismo día en que Minna y yo quedamos para tomar una copa de vino después del trabajo. Faltaban solamente dos semanas para nuestras merecidas vacaciones. Era uno de esos días daneses de verano: gris y lluvioso. Nos resguardamos en nuestro bar de vinos favorito ubicado junto a los canales. Mina pidió un agua mineral y yo automáticamente le disparé una mirada inquisidora, habíamos quedado para beber una copa de vino, no agua.
–Esperaré un poco –dijo ella.
Probé mi vino blanco mientras nos quejamos sobre lo estresante que resultaba concluir las tareas laborales antes de poder salir de vacaciones. Minna se meneaba inquieta en su banco y evitaba mi mirada jugando con los cubitos de hielo de su agua. Presentí que quería decirme algo, además noté que llevaba las uñas largas y cubiertas con un esmalte transparente. Raro, pues ella siempre lleva las uñas cortas y cuando se las llegaba a pintar recurría a su fiel rojo intenso.
Estaba a punto de preguntarle si estaba tan emocionada con el viaje como yo, cuando entró un hombre al bar. Miró alrededor y caminó en dirección a nosotras sonriéndole a Minna. Inmediatamente entendí los motivos de su intranquilidad. Ella lo conocía y estaba a punto de presentármelo.
El hombre se paró detrás de Minna, colocó una mano en su talle descansando su mejilla en su pelo.
–Hola –dijo.
Minna se apoyó en él, giró la cabeza y ambos se sonrieron.
–Quiero presentarte a Tom –dijo ella mirándome fijamente.
Le tendí una mano, sonriéndole para ocultar el vacío que sentí en mi estómago. Sabía lo que me diría, sabía por qué estaba así de nerviosa.
Durante la siguiente media hora, mientras él se bebió una copa de tinto, me contó que Tom la había invitado a Bretaña a una estancia gastronómica en un castillo. Ella simplemente no pudo resistirse, por supuesto que yo la entendía, ¿no? Acaban de conocerse (bueno, habían estado escribiéndose por un par de meses), la atracción mutua era salvaje y Minna quería darle una oportunidad.
Tom parecía un hombre agradable, era atractivo aunque de una manera neutral y pulcra.
–Encontré la oferta de tu vida –dijo–, ostras, calvados y además producen su propia sidra… –dijo explayándose con mucha emoción sobre Bretaña y sus fantásticos planes, en los cuales mi sombra ni figuraba. Mientras tanto Minna me miraba con ojos de cachorro, yo simplemente suspiré. ¿Qué podía decirle a mi amiga, que estaba allí con una expresión repleta de ilusión, un vaso de agua mineral en su mano y el brazo de su flamante novio alrededor de su talle?
Tragué saliva y asentí.
–Está bien –dije–, no hay problema.
–Genial, estaba segura que lo entenderías. Además puedes viajar por tu cuenta, ya hasta tienes el billete y nosotras encontraremos otra oportunidad para hacer un viaje juntas –contestó con su rostro invadido por una gran sonrisa. Asentí reconociendo internamente que ese viaje jamás sucedería; en la frente de Minna podía leerse “Futuro” con letras mayúsculas, es decir, una familia y casa en los suburbios.
–Teníamos pensado ir a comer a ese nuevo restaurante asíatico de noodles –dijo Tom– ¿no quieres venir con nosotros?
–No, gracias –dije negando con la cabeza–, tengo un par de cosas pendientes del trabajo para solucionar antes de mañana.
Engullí el resto de mi vino, dejé un besito en la mejilla de Minna, intercambié un abrazo poco natural con Tom y salí a la calle.
Mi cerebro estaba paralizado, afortunadamente mis piernas cumplieron su deber de llevarme al metro. La decepción ardía en mi estómago y me di cuenta que mis muslos temblaban ligeramente. Tenía ganas de romper en llanto, sollozar ante las garras del rechazo y frente al pronóstico de unas vacaciones con planes frustrados y sin compañía.
Era demasiado tarde para invitar a alguna otra amiga. Además me dio vergüenza ser esa persona a la que los otros descartan sin más. ¿Acaso yo le resultaba tan indiferente a Minna que simplemente cancelaba nuestras vacaciones porque acababa de conocer a un hombre? Me dolía el rechazo, pero tampoco tenía ganas de desahogarme con alguien más.
Ensimismada subí las escaleras del metro y ya afuera, con pasos pesados, entré a un supermercado para comprar algo de comer. Luego enfilé hacia mi piso en el barrio de Frederiksberg para encerrarme ahí dentro. De repente mis fantasías sobre un bello hombre francés, cortinas ondeantes y noches cálidas me supieron ridículas. Me senté en el sofá y me comí la ensalada de quinoa sin saborearla mientras veía un documental sobre los vulnerados arrecifes de coral. El hombre sureño de mis fantasías se había esfumado dejando una carencia, a pesar de que ni siquiera llegué a conocerlo. Al atravesar la sala camino al baño para lavarme los dientes reparé en el billete de interrail, me detuve en seco, víctima de un fuerte impulso de tomarlo en mis manos y romperlo en mil pedazos. Deseaba destruir algo pero logré dejar pasar esa emoción. Quizás podría conseguir un reembolso, pensé. Mi humor estaba por los suelos cuando me metí a la cama.
Tardé en quedarme dormida, cuando al fin lo logré tuve un sueño donde me vi recorriendo los Alpes en tren, la máquina rugía entre túneles y montañas empinadas que parecían sostener el cielo azul profundo. Desperté con la certeza de lo que haría: me iría de viaje yo sola. Tomaría el abandono de Minna como una posibilidad -no una decepción- y viajaría a Italia. Atravesaría los Alpes para atestiguar las montañas, los túneles y los profundos cielos, muy despierta desde el asiento de mi tren.
Venecia, Cinque Terre y Roma, estaba decidido. Un viaje a tres destinos con buena comida, calidez y cultura. La idea de hacer algo nuevo y atrevido me llenó de ilusión. Podría viajar por mi cuenta y hacer lo que me entrara en gana, aunque por momentos me sentía extraviada pues no tenía claro lo que me apetecía. Eché de menos los planes que la siempre previsora Minna trazaba para nosotras, cada vez que salíamos juntas. ¿Sería mejor viajar con maleta o mochila? ¿Tumbarme en una playa o explorar la cultura? Minna y yo hablamos muy poco en las semanas anteriores a mi viaje. Fue mejor así, pues su voz despertaba un vivo rencor en mi estómago. Sentí alivio cuando las conversaciones se espaciaron.
Compré una bolsa de seguridad para llevar mi pasaporte y el dinero, empaqué pantalones cortos y vestidos ligeros dentro de una maleta con ruedas, sin olvidarme de mis sandalias y zapatillas deportivas. Catorce días después de la tarde en que Minna canceló nuestros planes prefiriendo una prematura luna de miel con Tom, me ponía yo en camino.
El primer trecho fue hacia Hamburgo y de ahí un tren nocturno a Viena, que por alguna razón se me antojaba semejante al de la película Asesinato en el Orient Express. Sin embargo, mi compartimento y sus tres literas duras a cada lado estaban lejos de ser algo romántico o aventurero; al menos esos vacíos fueron compensados por el humor jovial de los pasajeros que ocupaban las otras literas. Eran cinco estudiantes austriacos que estaban de intercambio en Noruega, tenían mucha conciencia acerca de todo lo relacionado con el calentamiento global, por lo cual ninguno de ellos viajaba en avión y consecuentes con sus principios iban en tren desde Oslo a Viena, muy alegres compartiendo generosamente su vino en cartón y bocadillos.
Atravesé el vagón bamboleante en dirección al baño para cepillarme los dientes. Observé mi rostro en el espejo grasiento del pequeño aseo, el olor agrio me recordó al baño de mi escuela primaria. De regreso me topé con un hombre, lo reconocí pues él ocupaba la litera sobre la mía. Era un poco más joven que yo, de piel pálida casi transparente y muy delgado. Una curva hizo que el tren se ladeara y, sin poder prevenirlo, choqué con él. Me sostuvo con una mano mientras recuperaba el equilibrio, luego di un paso atrás dándole las gracias. Al quedar cerca de él distinguí el olor a jabón y lana que despedía su cuerpo. Ese aroma, sumado a su juventud y cuerpo espigado me recordaron a Peter, mi primer novio. Él también era muy delgado, pálido y muy entusiasta. Entusiasta por tener sexo conmigo, salvar al mundo, cursar el bachillerato, marcar una diferencia, empezar a vivir de verdad. Su entusiasmo era encantador aunque también fastidioso, pues a menudo se olvidaba de que yo no siempre compartía, ni sentía, el mismo fervor. Rompimos en el festival de música de Roskilde, él se abrió paso entre la multitud para poder ver a uno de sus héroes musicales muy de cerca en el escenario más grande. En ese trance ignoró que íbamos juntos y que yo no compartía su ardor por la banda, ni siquiera conocía bien su música (eran los Foo Fighters o algo así). Cerré los ojos sacudiendo la cabeza para retirar esas imágenes. El joven austriaco se me quedó mirando.
–Was ist los? –preguntó.
–Nichts –respondí. Me hubiera gustado decir más, pero en ese instante lo único que recordé de mis clases de alemán fue ”Angst essen Seelen auf” (algo así como ‘el miedo devora las almas’) lo cual no venía ni al caso dentro de ese vagón. Preferí simplemente sonreír y continuar mi trayecto pasando a su lado.
Sentí una sed tremenda y decidí buscar a uno de los revisores para conseguir una bebida. Atisbé a uno sentado en un cubículo pequeño al otro extremo del vagón, estaba revisando su móvil. Di unos golpecitos en el cristal de la puerta que nos separaba. Se giró sonriendo. Sentí un hormigueo por toda mis espalda, pues por un milisegundo tuve la viva impresión de reconocerlo. Entonces caí en cuenta de que era muy parecido al hombre sureño de mis fantasías. Vaya, hasta me invadió la idea absurda de que él podía leer el reconocimiento en mi cara. Me sentí avergonzada; sin embargo su mirada era amigable, su expresión neutral y simplemente aguardaba a que yo abriera la puerta corrediza.
–Wasser? –Por alguna razón le pedí agua en alemán, aunque inmediatamente temí que mi oración demasiado concisa le resultara grosera e intenté aparentar tan amable como me fue posible: incliné mi cabeza, sonreí ampliamente y levanté una ceja para acentuar mi pregunta.
El revisor se incorporó y con su mano me señaló un pequeño frigorífico al lado de la puerta. Mi intención era moverme un poco hacia adelante para cederle el paso, pero la puerta corrediza se cerró detrás de mí y en cuanto comencé a avanzar el tren agarró una curva que me hizo dar un traspié. Perdí el equilibrio, pero él tomó mi antebrazo para impedir que cayera. Me enderecé advirtiendo su mano en mi brazo. El calor de su palma se propagó por mi piel desnuda, su mano era cálida y seca. Estábamos tan cerca que pude escuchar su respiración.
–Wasser? –pregunté de nuevo.
Él asintió, pero no retiró su mano.
Ninguno de los dos dijimos nada, simplemente nos miramos detenidamente. Él sonrió, pero para entonces mi sonrisa ya era una mueca tiesa, demasiado grande para mi cara. Aclaré la garganta para romper el silencio. Como respuesta llevó su mano a mi mejilla, fue un gesto muy cuidadoso, como si yo fuese un bebé que necesitase ser tranquilizado.
Súbitamente se abrió la puerta que separaba los dos vagones y el ruido producido por el mecanismo de acoplamiento se intensificó hasta convertirse en un bramido que abruptamente destruyó la burbuja en la que estaba cautiva. Me alejé del conductor y miré su rostro. Alguien golpeó la puertecita corrediza, entonces el revisor se estiró para sacar una botella de agua del refrigerador.
Deslicé la puerta y me hice a un lado para dejar pasar a la mujer madura que había llamado. Mis piernas vacilantes lograron completar el trayecto de regreso a mi compartimento. Mis mejillas seguían ardiendo debido al contacto con ese hombre totalmente desconocido. Me metí a mi litera escondiendo mi rostro bajo la sábana, afuera Europa del Norte iba desapareciendo detrás de un leve murmullo en la oscuridad.
La impresión dejada por la mano del revisor se mezcló con las imágenes labradas en mi fuero interno de mi amante del sur de Europa, quien me observaba con ojos oscuros como olivas. Un anhelo, el deseo de un cuerpo ajeno, me saturó entera con la misma fuerza que en los días de mi adolescencia. El ritmo pulsante que las ruedas que el tren iba marcando en las vías me fue arrullando en mi litera.
El tren entró en Viena la mañana siguiente. Me despedí de los cinco jóvenes austriacos del compartimento y me interné en la ciudad con mi maleta tras mis talones. Entré a la recepción del Hotel Trend Austria un tanto avergonzada por llegar sola. La recepcionista me miró inquisidoramente, parecía evaluarme, aunque bien pudo haber sido solo mi paranoia. Mis manos sudaban y yo me sentía incómoda: viajar sola estaba resultando ser más difícil de lo que me había imaginado.
¿A qué se entrega una cuando está sola en Viena? Hice lo que cualquier otro turista: ver arte. Los austriacos Egon Schiele y Gustav Klimt pintaron y dibujaron desnudos de mujeres excepcionales e intenté perderme en la belleza capturada por sus retratos, sin embargo los rostros me parecían vacíos, faltos de vida. Terminé flotando por las salas del museo sumida en una nube de lujuria que los cuadros no lograron afectar.
Me pasé el resto de la tarde vagando por la ciudad, al fin la fatiga fue relajando mi cuerpo y mi humor mejoró. A medida que el crepúsculo descendía la ciudad se fue encendiendo con las coloridas lámparas de los cafés a las orillas del río y Viena se vistió con un traje festivo y amigable, totalmente diferente de la opacidad de sus calles durante el día. Aún así nadie se sentó junto a mí, nadie me dio conversación; entonces sentí un vacío en mi estómago temiendo que quizás este era el primer día de tres semanas de vacaciones carentes de intercambios significativos con otro ser humano.
De vuelta en el hotel la intranquilidad seguía royéndome cuando me metí debajo de las sábanas. Intentaba dormir, mas en mi corazón se alternaban imágenes de hombres jóvenes con mis pronósticos sombríos de tres semanas de soledad. Temí que mis vacaciones de verano se convirtieran en un viaje decepcionante a través de una Europa sobrecalentada donde todos, excepto yo, comían juntos, compartían meriendas, charlaban disfrutando de un sinfín de nuevas y agradables experiencias.
El vacío en mi estómago no había desaparecido del todo al día siguiente, ni durante el trayecto por los Alpes en tren, camino a Italia. Esa imagen que tenía de mí, como alguien ausente y que con pesadez intentaba disfrutar las atracciones de Europa, no me dejó disfrutar de la vista de las montañas. Registré distraídamente que se parecían a las montañas de una película de Disney, sin dejar de morderme la uña de mi pulgar, mientras, casi en pánico, pensaba en cómo lograr que mi estancia en Venecia resultará placentera y no un fracaso rotundo.
Venezia Santa Lucia era el nombre de la última estación. En cuanto bajé del tren quedé aturdida por el ruido y el calor húmedo de la ciudad. Vi multitudes por todas partes, asiáticos lastrando equipajes descomunales, norteamericanos con shorts demasiado cortos, italianos con carritos de bebé y las bolsas de la compra. Abrumada por el clima me senté en los escalones de la estación para beberme una botella de agua. Delante de mí se extendía un ancho canal por donde iban y venían largos botes de pasajeros. Había reservado un cuarto en el Hotel Sant’Anna y para llegar debía tomar un bote en la parada de nombre Giardini, pero aún estaba lejos de reunir los ánimos suficientes como para dirigirme a la taquilla y comprar un billete.
El recorrido en bote duró tres cuartos de hora, conforme la embarcación navegaba a través de las casas vetustas, los canales pintorescos y un desorden de embarcaciones pequeñas, noté que me relajaba más y más. Mis hombros descendieron y mi cuello se sintió cómodo, entonces le di la cara al horneante sol. Venecia me pareció un lugar imponente y bizarro. La manera en que sus edificios se sostenían sobre el agua era antinatural, parecía como si el líquido estuviera a punto de engullirlas desde los cimientos hacia arriba, las marcas de deterioro en algunas construcciones parecían protestar por lo que el agua les había hecho, esa misma agua de fulgores turquesa en una ciudad que vibraba de colores, sol y resplandores acuáticos. A pesar de estar sola sentí gusto de estar ahí.
El sudor chorreaba por mi pecho, escurriéndose detrás de mi blusa. Tiré de la tela para que me diera aire en el estómago lamiéndome la gota de sudor que brotó sobre mi labio. Un hombre de edad media me sonrió cortésmente abanicándose con una revista señalando que el calor también lo agobiaba. Su mirada hizo que me sonrojara aún más. Me crucé de piernas dejando que la blusa cayera en su lugar, inmediatamente se pegó a mis pechos.
La parada de Giardini se ubicaba al final del gran canal donde la ciudad giraba hacia la laguna y el Mar Adriático. Después de salir de la embarcación crucé un puente tambaleante sobre un espacio abierto, bajé por una calle ancha y dejé atrás una fuente donde nadaban algunas tortugas. Mi mapa me guió por un puente sobre un pequeño canal y a través de calles laterales hasta una puerta incrustada en un muro alto. Ahí, finalmente, leí las letras retorcidas de hierro que deletreaban Hotel Sant’Anna. Detrás de la puerta yacía un jardín desaliñado con la maleza muy crecida y una fuente seca en el centro. Atravesé la pesada puerta principal, adentro el lugar parecía una reliquia vetusta. El lugar no carecía del peculiar encanto plasmado por el desgaste, el cual también era notable en su recepción. El taciturno recepcionista con poco pelo me entregó una robusta llave de metal y me guió por una escalera polvorienta hacia la habitación número siete. En una primera impresión parecía muy descuidada, pero en cuanto el hombre abrió la puerta la alegría se apoderó de mí: grandes ventanales formaban casi la totalidad de una pared revelando una vista a un canal tranquilo bañado por el sol. Asentí con agrado, cerré la puerta y abrí las ventanas. Sin más, me lancé a la cama.
El cuarto despedía un olor a polvo y agua salada combinada con la mampostería húmeda del canal. Las olas producían una melodía gorgoteante y a los lejos escuché el traqueteo de algunas cazuelas. Me quedé recostada con una mano sobre mi vientre y cerré los ojos. Mi mirada persiguió los patrones rojos que mis arterias dibujaron en el interior de mis párpados. Gradualmente se fue formando una imagen de mi primer novio, seguro un residuo de aquel momento en el tren que despertó mi memoria.
Sobre todo recordé sus manos de dedos delgados y largos con uñas ovaladas. Las manos que fluidamente merodeaban por mi cuerpo, un adolescente descubriendo parajes femeninos. El contacto de sus manos fue el primero que hizo que mis piernas se abrieran y mi boca exhalara un delicado suspiro. Nos fascinaban las diferencias de nuestros cuerpos: el suyo era huesudo y de extremidades largas, el mío era suave y curvilíneo. Él exploró cada una de mis formas, como si las estuviera memorizando para después cincelar una escultura con sus registros. Sus manos rodeaban mis senos sopesándolos y acarició mis caderas como si fuera una estatua esculpida por él mismo. Estudió y besó los dedos de mis pies, mis rodillas y nalgas. Besó cada milímetro de la piel de mi vientre lamiendo mi ombligo, dibujando pequeños círculos con su lengua.
Al salir de la escuela nos tendíamos en una estrecha cama en casa de mis padres, mientras él muy lentamente aprendía a comprender mi cuerpo y sus deseos. Colocó sus manos en mis caderas intentando rodear mi talle. Siguió las huellas de mis venas con la yema de su dedo, probó el sudor de mi rodilla y de la suave piel del interior de mi codo. Era un viaje de descubrimiento por las llanuras y colinas de mi cuerpo. Más tarde también exploró mi vientre, palpando mi suave grieta y su umbral secreto con dedos cuidadosos. Me tocó yaciendo muy quieto para poder escuchar mi respiración. ¿Te gusta esto? ¿Y esto? preguntaba ocasionalmente. Sus dedos continuaron más adentro, deteniéndose y acariciando circularmente un punto que me hizo respirar rápido y gemir. Constantemente estábamos atentos a cualquier ruido que pudiera anunciar que los padres se acercaban e interrumpíamos las sesiones al escuchar que alguien revolvía las cazuelas en la cocina o el golpe de la puerta que nos indicaba que había otros en la casa.
Pasaron varias semanas durante las cuales probó suerte antes de arrancarme el máximo placer. Recuerdo que teníamos dos horas libres y escurridizos nos alejamos de la escuela para encerrarnos en su habitación. Era el mediodía de un día de noviembre y no necesitábamos preocuparnos de que alguien de su familia regresara a su casa adosada de muros delgados. Sus manos ya estaban más habituadas a mi cuerpo, sabía bien que yo temblaba porque sentía cosquillas cuando tocaba la piel delgada y tensa de los costados de mi cadera, sabía que me derretía en suspiros cuando acariciaba mi estómago muy lentamente. Él me tentaba, me excitaba juguetonamente, aprisionándome al borde del placer y tomándose pausas hasta que yo le rogaba que continuara. Me provocaba una y otra vez, cuando de pronto estalló la culminación de mi lujuria como un trueno por todo mi cuerpo. Fue como un maremoto de placer rompiendo dentro de mí que me dejó sin aliento, ardiendo me tumbé con los ojos cerrados y la respiración cortada. Él me miraba atentamente con una mano rodeando mi pecho.
No copulamos en esa ocasión, aún así, sentí que en ese día atisbé mi adultez pues mi sexualidad se desgranaba ante mí y me invadía el anhelo de experimentar más. No obstante transcurrieron varias semanas antes de explorar el punto álgido de la intimidad, pues recorríamos el terreno de lo erótico con pasos cortos y pausados. Sabíamos bien a qué nos aproximábamos y el dulce tiempo de espera se entretejía con cada uno de los días de escuela, yo sentada inquieta en mi silla, soñando despierta mientras trazaba flores y corazoncitos en mi libreta. Nos pasábamos las tardes en horas alargadas y relajadas en una de nuestras camas angostas. Bebíamos un té desabrido en tazas de cerámica y poníamos la radio para no tener que tomar partido por el tipo de música que debíamos escuchar.
Me quedé dormida escuchando el recuerdo de la radio de mediodía en el oído de mi fuero interno sintiendo los dedos cautelosos y frescos de Peter en mi piel.
El crepúsculo se tendía sobre Venecia cuando desperté. Me sentí totalmente repuesta, llena de energía y con ganas de explorar la ciudad. Quería ir a la Plaza de San Marcos antes de comer. Me cepillé los dientes, me puse un vestido y me adentré en la tersa noche veneciana. En ese distrito no habían muchos turistas y eran voces italianas las que brotaban de las ventanas abiertas.
En mis piernas sentí el aire cálido mientras el cielo se extendía color tinta sobre la ciudad. El camarero de un café me sonrió, además de una niña pequeña en su carrito que me saludó con sus dedos regordetes. La primera parte de la ruta fue a través de calles peatonales tranquilas con restaurantes y bares a los costados. Seguí al borde del agua y luego sobre un ancho puente de piedra que se tendía sobre un canal que desembocaba en el mar. Más adelante encontré la ciudad aún más animada y casi oculta detrás de los numerosos turistas, vendedores ambulantes y los puestos de souvenirs.
La Plaza de San Marcos casi me decepcionó, se parecía tanto a su propia foto que adornaba miles de postales y rompecabezas, cuando me quedé parada ante ella sentí que la había visto ya un millón de veces. Se desplegó frente a mí como un campo de fútbol hecho de piedra. Los grupos de turistas parecían figurillas de Lego en coloridos atuendos veraniegos. Recorrí la plaza a prisa para meterme en una de las calles más pequeñas, también asediada por innumerables turistas que me obstaculizaron el paso al detenerse para discutir en las estrechas calles. Me pareció insoportable. Seguí avanzando, eligiendo solamente las calles laterales con menos concurrencia.
Anduve a través de los laberintos de Venecia unos quince minutos, dejando atrás bares, restaurantes y callejones desiertos apestosos a pis de gato. Crucé un largo puente de madera y un poco más adelante alcancé una plaza amplia. Ahí los bares tenían sillas de plástico, los comensales llevaban vaqueros y zapatillas deportivas. Me sentí en casa, además de que el aroma a pizza me recordó mi apetito.
Encontré una mesa libre junto a la pared en uno de los bares más concurridos. Me senté en la silla naranja de plástico y leí el calórico menú: pizza, cerveza y copas. A mi alrededor los comensales se dedicaban a charlar, coquetear y beber. Cuando apareció el camarero le pedí un Aperol Spritz y una pizza margherita. No tardé en beberme todo el Aperol y en cuanto llegó la humeante pizza, doblé un trozo caliente y le di un mordisco enorme. Era una pizza perfecta, el queso suave y gratinado se alargaba en tiras elásticas sobre un pan crujiente y delgado. Me relamí los labios y la mordí de nuevo.
Al sentirme satisfecha, ya cuando el resto de la pizza estaba fría y con el queso endurecido, me dirigí al bar para pedir una cerveza. Me la bebí apoyada en la barra, observando el ir y venir de las gente. Dos hombres jóvenes de pelo oscuro se pusieron a mi lado, supuse que tenían veintipocos, llevaban vaqueros y camisas arrugadas. Pidieron dos Peroni, cuando recibieron sus cervezas se giraron hacia mí levantando sus vasos para brindar conmigo. Uno de ellos se pasó la mano por su largo flequillo y entrecerró los ojos sonriéndome. Su dentadura era blanca y alineada, además se le formaron un par de hoyuelos en las mejillas al sonreír. Después del Aperol y casi dos cervezas sentí la ilusoria convicción de que dominaba algo de italiano. Brindé con ellos diciendo skål, como hacemos en Dinamarca. Los dos, animados, intentaron repetir el vocablo danés y su pronunciación nos hizo reír.
Charlamos en la medida que nos lo permitió su inglés y mi mezcla casera de español e italiano. Les expliqué que viajaba en tren, ellos contaron que eran primos y estaban ahí con varios familiares después de celebrar un cumpleaños en un restaurante. Apuntaron a un grupo de personas que estaban afuera en la plaza cotilleando y cuidando al grupo de niños que corrían y jugueteaban.
Una cerveza más me ayudó a ignorar mis inhibiciones lingüísticas. Reí y charlé con los dos hombres, aunque debajo de la ligera y alegre conversación sentí una descarga de autocrítica: viajas sola por entre los Alpes y a la menor provocación te comportas como una parodia de una escandinava liberada y hambrienta de sexo. Calla, decía la parte mía que se lo estaba pasando bien con Luca y Sandro (así se llamaban los chicos). Aquí tienes a dos jóvenes carismáticos, además estás de vacaciones, ¿por qué rayos deberías censurar tu conducta o lo que haces? Eso es lo que haría Minna, pero ella no está aquí. Pensar en ella empañó mi buen humor, de las dos era ella quien vivía estableciendo normas y reglas, quizás me había contagiado con sus preceptos. Su recuerdo me irritó desatando un picor en mi piel, tirité como para desalojarla de mi mente.
–¿Tienes frío? –preguntó en inglés el que se llamaba Sandro. Negué con la cabeza, aunque su siguiente pregunta cayó como una brasa en el fuego de mi enfado.
–¿Estás aquí sola? –dijo.