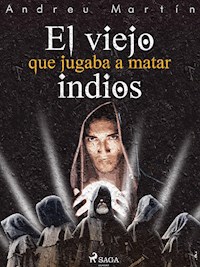
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Spanisch
Un canto a la imaginación, a la tradición oral y a la capacidad que tienen las historias de hacernos volar. Esta es la historia del pequeño Lluc, un chico que crece poco a poco en el hotelito mallorquín de sus padres. Allí conoce al viejo Valero, un contador de historias nato y conocedor de secretos y brujerías. Lluc y su querida Hanna se embarcarán sin querer en una historia increíble a lomos de la fantasía de Valero... aunque quizá sea más real de lo que parece.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 217
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Andreu Martín
El viejo que jugaba a matar indios
Saga
El viejo que jugaba a matar indios
Copyright © 1996, 2021 Andreu Martín and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726962260
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
Capítulo primero
1 FLORES EN LA MESA
Después de ponerse el bikini negro, Hanna Kroll se miró al espejo y le gustó lo que veía, a pesar de lo cual se esforzó en conservar su cara de asco. Se imaginaba los ojos que se les iban a poner a los frustrados (ella les llamaba así: los frustrados) cuando la viesen en la piscina y sonreía por dentro, sin querer, pero continuó forzando la mueca de la boca y la indiferencia de la mirada.
Ocultó sus formas bajo una camiseta holgada, XXL, cogió un libro, el libro de siempre, barrera protectora antifrustrados, y salió de la habitación.
Estaba en el ala antigua del hotel, quizá no la más cómoda pero sí la más casera, la más bonita con aquellas maderas oscuras, los búcaros con flores secas, las pesadas lámparas de pie y las butacas de rancios estampados. El largo pasillo conducía directamente a recepción.
Había dos huéspedes nuevos hablando con Margalida. El hotel no tenía más de treinta habitaciones y todos los residentes se conocían. Por eso la sorprendió la presencia de aquellos dos desconocidos que, con traje oscuro, camisa y corbata, cansados, sudorosos y de voz y gesto bruscos, no parecían turistas llegados para tomar el sol y disfrutar del paisaje mediterráneo sino, más bien, hombres de negocios con ganas de irse de allí cuanto antes.
Uno de ellos hablaba en inglés.
—¿Todavía no ha llegado el señor Valero?
Hanna captó el relámpago de alarma en los ojos del pequeño Lluc. Le pareció que estaba pero que muy asustado. Sin embargo, al ver a la chica, el niño sustituyó instantáneamente la expresión de miedo por una radiante sonrisa de felicidad.
Lluc era el hijo de los propietarios del hotel. Tenía diez años y el trato con todos los clientes que entraban y salían de allí a lo largo del verano le había hecho espontáneo, parlanchín y seductor como el mejor vendedor a domicilio. Tenía el cabello rubio y brillante como un rayo de sol, la piel dorada por la vida al aire libre y un rostro y un cuerpo macizos que auguraban un gigantón atlético tirando a voluminoso. Había salido a su padre, Jaume, tan rubio y bien plantado.
—¡Hola! —hizo.
Hanna, al pasar, hizo un vano intento de alborotar aquellos pelos que siempre estaban alborotados y de punta.
—Hola —respondió.
Una alemana con los cabellos bien negros y un español rubio como un lingote de oro. Para que después hablen de tópicos.
De la recepción se accedía directamente al comedor, con grandes ventanales que se abrían a un mar infinito, de un azul intenso bajo un cielo igualmente azul y limpio de nubes. A derecha e izquierda, acantilados que cerraban una bahía protegida y calma. Y, por debajo de los ventanales, como último toque de una pintura de composición impecable, copas de pinos frondosos.
Y, en la mesa de siempre, el señor Kroll y su novia, Tilly.
—Hola, Hannelore.
—Hola, papá. Hola, Tilly.
—Hola, Hannelore.
—Llámame Hanna, por favor.
—Tu padre te llama Hannelore.
—Mi padre sí, pero te agradecería que tú me llamaras Hanna.
—Hannelore es mucho más airoso.
—¿Airoso? —saltó Hanna, con desprecio, casi con asco. Vaya un calificativo para un nombre: ¡airoso! (luftig, había dicho Tilly, literalmente, en alemán).
—Por favor, por favor —suplicó el señor Kroll—. No volváis a empezar con eso.
Cuando la conoció, Hanna se empeñaba en llamar a Tilly «Señorita Hünenberger», para mantener las distancias y demostrarle su rechazo. Típica actitud de hija traumatizada por la separación de sus padres. Bueno, quizá «traumatizada» suene un poco fuerte, pero sus padres se habían separado, eso sí que era un hecho. Y ella estaba un poco harta de encontrarse en medio de las dos, soportando con santa paciencia a las nuevas amistades, los celos, los llantos, las venganzas, los gritos, las risas, las expectativas, las ilusiones y las decepciones que parecen inevitables a la hora de rehacer una vida destrozada. Hanna todavía no había conseguido que le gustara ninguna de las parejas que se habían buscado tanto su madre como su padre. Todas le parecían imitaciones chapuceras del original. Y Tilly Hünenberger era tan chapucera que no llegaba ni a imitación. O sea que «señorita Hünenberger» por aquí, y «señorita Hünenberger» por allí.
—Le agradecería que no entrara en mi habitación para registrar mi equipaje, señorita Hünenberger.
—¡Yo no he registrado tu equipaje! ¡Sólo he ido a ver si tenías mi pamela, que la había perdido!
—¡Pues la lleva usted puesta, señorita Hünenberger!
—¡Es que la he encontrado en otra parte!
—¡Pues haber mirado antes en otra parte, señorita Hünenberger!
—¡No me llames señorita Hünenberger!
—¡Otra vez, cuando necesite registrar mi habitación, antes pídame permiso, señorita Hünenberger!
—¡Llámame Tilly!
—¡Pues llámame tú Hanna!
Hasta que, el segundo día de vacaciones papá se puso serio. Más valía que Hannelore procurara ser amable con su novia, que la llamara Tilly y que hiciera lo posible por tener la fiesta en paz. O debería atenerse a las consecuencias.
—¡Pues que ella me llame a mí Hanna!
—¡... O deberás atenerte a las consecuencias!
Y ahora, cada mañana, cuando Hanna llegaba a la mesa del desayuno, improvisaba una sonrisa de azafata de avión y decía:
—Hola, papá. Hola, Tilly.
Y Tilly, en cambio, se podía permitir responderle:
—Hola, Hannelore.
Porque sabía que a papá le gustaba el nombre de Hannelore y quería congraciarse con él.
Tilly sería hermosa si no pareciera tan profundamente angustiada y si no se sintiera tan confusa y culpable a todas horas. Cuando fueron presentadas, en lugar de decir, como las otras parejas de papá, «espero que lleguemos a ser buenas amigas» (sentencia fatídica), Tilly había dicho: «Sé como te sientes, esto será muy difícil para las dos, pero te pido que hagas un esfuerzo». (Tenía una especial predilección por la palabra esfuerzo.) A Hanna le pareció un principio nada estimulante.
Hanna sonreía como una azafata de avión, Tilly sonreía como si se hubiera pillado los dedos con un cajón y tratara de disimular el dolor, y papá las miraba, ahora a la una ahora a la otra, como si temiera que, de un momento al otro, tuvieran que empezar a tirarse de los pelos y a arañarse.
—Ah —dijo Tilly cuando Hanna regresó con la leche y los Kellog’s y un zumo de naranja—. Y muchas gracias por las flores, Hannelore. Es un detalle precioso.
—¿Las flores?
—Quiero que sepas que reconozco el esfuerzo que haces y que te lo agradezco y que me emociona muchísimo este detalle.
Ah, sí. Había un racimo de glicinas sobre la mesa. Cada día había uno nuevo decorando la mesa del desayuno. Y, ahora que Hanna se fijaba, era la única mesa en que se veía aquel adorno. Pero ella no tenía nada que ver con aquello.
—Y quiero que me perdones porque... —continuaba Tilly, procurando expresar exactamente sus sentimientos—... Porque no te lo había dicho hasta hoy. Porque, la verdad, no me había fijado. Quiero decir que creía que las flores estaban en todas las mesas. Pero, cuando he visto que no estaban, que sólo había flores aquí, y no las había puesto tu padre, he comprendido que las ponías tú, y lo considero una cortesía que... que me emociona mucho...
—¿Que te gustan, las flores? —interrumpió abruptamente la vocecita de Lluc, repentinamente materializado junto a la mesa. Hablaba el castellano con terrible acento mallorquín, «¿Cata gustan las flores?», pero todos los presentes le comprendieron perfectamente. Hasta aquel momento, habían estado hablando en alemán, idioma que él no comprendía, pero era evidente que Tilly y Hanna se habían estado refiriendo a las glicinas—. Son para ti —dijo, con la mirada fija en Hanna—. Es un regalo que te hago.
Oh, vaya. Todo el discurso de Tilly en vano. ¿De manera que las glicinas no eran...? Si Tilly hubiera tenido más sentido del humor, se habrían echado a reír muy a gusto, pero quedaba claro que una carcajada, en aquel momento, habría precipitado a Tilly en el llanto más inconsolable.
—Oh, vaya —hizo Hanna, mirando a su padre como el náufrago que pide socorro—. Qué amable. —De todas formas, un poco de broma, para distender la situación, nunca está de más, ¿verdad? Y dijo, en castellano porque se dirigía a Lluc pero a sabiendas de que también Tilly la entendía—. Perdona que no te lo haya agradecido antes, Lluc, porque, la verdad, no me había fijado. Creía que las flores estaban en todas las mesas pero, ahora que veo que sólo están en esta mesa, lo considero una cortesía que me emociona mucho...
—¡Hannelore! —su padre interrumpió la parodia.
—¡No, no la riñas! —saltó Tilly, como si se temiera una agresión desmesurada—. Tienes que entenderla, Ernst... Tenemos que entenderla. Esta situación es muy difícil para ella... para todos...
—¿Quieres venir a pescar en barca, mañana, conmigo? — preguntó Lluc, sonrisa deslumbrante, ignorando a cualquiera que no fuese Hanna.
—¡Pues claro!
2 JUEVES Y DOMINGOS, BAILE
Aquel día era jueves, 11 de agosto y, como cada jueves y cada domingo, al atardecer, se organizó un baile en la terraza, bajo el cañizo donde se encaramaba una frondosa parra. Los jóvenes propietarios del hotel, Jaume y Margalida, colgaron una ristra de bombillas y otra de banderitas de papel, desde el tronco de un enorme ficus hasta el tronco de un tilo, y el músico, Tolo, instaló el diminuto Yamaha y los altavoces, capaces de reproducir el sonido de una orquesta de cincuenta músicos con coros y ecos.
A medida que iban terminando de cenar, los huéspedes se reunían alrededor de las mesitas blancas, arrimadas a la pared y a la balaustrada del mirador, para dejar espacio en el centro a los bailarines. Tolo y su compañera minifaldera ponían a punto la megafonía mientras los presentes contemplaban el espectáculo de rojos y añiles sobre el mar y, de pronto, en cuanto se había consumado la puesta de sol, el personal se veía sorprendido por una descarga de mil megadecibelios y con una irrepetible versión del «¡Que viva España!»
Tolo era un payasote gordo y vocinglero, de bisoñé evidente, despampanante dentadura postiza y ojos discretamente maquillados, que pugnaba por eclipsar la belleza y la modestia de su joven compañera minifaldera, con un repertorio tan variado como atrevido: el «Torero» de Renato Carosone, pasodobles como «Islas Canarias», Beatles en castellano ( «Amarillo el submarino es» ), el «Rock de la cárcel», «Pedro Navaja» de Rubén Blades... Y, entre tema y tema, chistes disparados con una jeta que terminaba por hacer gracia:
—... Una niña muy mona que llevaba una vaca por el campo, y un señor que le decía: «¿Dónde vas, niña?». «Llevo la vaca al toro», que dice la niña, toda inocente. «¿Y eso no lo podía hacer tu padre?» «No, señor. Tiene que hacerlo el toro.»
La minifaldera, probablemente nieta de Tolo, soportaba aquel exhibicionismo con admirable entereza y cumplía su cometido con voz insuficiente pero agradable.
Y Hanna los soportaba a los dos, manteniéndose bien lejos de la luz y del ruido.
Los dos recién llegados que hablaban en inglés habían dejado en el armario los trajes oscuros y las corbatas y se habían disfrazado con mambos y bermudas de colorines y ahora sí que parecían dispuestos a divertirse. Tenían la piel muy blanca, tanto el rubio como el moreno. Alto y más bien delgado, el rubio mascaba chicle con tanta energía como si estuviera partiendo ladrillos a mordiscos. Más bajo y voluminoso, más mediterráneo, el moreno fumaba un puro largo y enorme. Se desprendía de los dos una aura inquietante, canallesca. La sensación que desprenden los que beben alcohol con la sola intención de emborracharse profunda y rápidamente. A Hanna le pareció que el moreno desnudaba a Tilly con la mirada.
Tilly estaba sentada a una mesa, tomando lo que parecía un zumo de naranja. Se había puesto el vestido violeta de la faja amarilla, tan escotado y tan corto, y tenía las piernas cruzadas. Estaba sola. El padre de Hanna, aquella mañana, en la playa, se había quemado como san Lorenzo en la parrilla y había tenido que quedarse en cama, purgando sus imprudencias. Hanna odiaba (o algo así) a Tilly, por no haberse quedado con él, cuidándolo.
De pronto, cuando Tolo y la minifaldera atacaban su versión de «Un sorbito de champán» (aquel éxito antediluviano de Los Brincos), cayó sobre Hanna uno de los frustrados.
—Guten Tag. Sprechen Sie Deutsch?—dijo, así, en alemán.
¿Hablaba alemán? El chico no era alemán, porque su acento sonaba fatal pero ¿hablaba alemán? Hanna, claro está, no se lo preguntó. Se limitó a mirar al chico de reojo. Lo conocía de la piscina. Lo había bautizado, mentalmente, como el Payasito. Siempre hay uno como él, en todas las piscinas. Un muchacho profundamente aburrido, hastiado, sin un objetivo en la vida, hasta que se pone ante sus ojos un bikini sugerente. Entonces, se ilumina como un árbol de Navidad y se pone a reír de manera estentórea, y a gesticular como si dirigiera el aterrizaje de un avión, y se lanza al agua con prodigiosos saltos mortales. La timidez en persona, vaya.
Aquella mañana, mientras ella fingía leer el libro-parapeto, cuyo título nunca conseguía memorizar, este frustrado histriónico había estado haciendo números de circo, dando saltos e intentando salpicarla para llamar su atención hasta que, en pleno ataque de locura, había resbalado y se había dado un buen golpe en la rabadilla. Momento que aprovechó Hanna para apartar un poco el libro-parapeto y fulminar al showman a través de las gafas de sol. Y el frustrado, avergonzado y disimulando su dolor, había hecho mutis por el foro.
—... Darf ich Sie um einen Tanz bitten?1 —A Hanna estuvo a punto de escapársele la risa, ante frase tan ceremoniosa, cuando el chico cambió de idioma. Adoptó el castellano con un curioso acento sudamericano—. No, perdona, no sé hablar alemán, era una broma, ¿viste? En realidad, soy porteño. De Buenos Aires, la patria del tango. ¿Sabés bailar el tango, piba? ¿Vos sos alemana?
Hanna pensaba que ella era mucho más alemana que él porteño, pero no lo dijo.
Nuuun catee podreol vidaaa
pooo rquemeee nseñaaa steamaaa
El chico renunció al acento argentino para demostrar que sus intenciones eran serias. Resultó que era tan español como el Quijote:
—Bueno, ¿quieres bailar o no?
—No, gracias.
—¿Qué?
—Que no, gracias. Que no quiero bailar.
—Oh, hablas en perfecto español. Es maravilloso. ¿Qué decías?
—Que no quiero bailar.
—Repítelo otra vez, por favor. Me encanta cómo lo dices. — Hanna devolvió su atención a la pista y no repitió sus palabras, claro. No iba a caer en la trampa. Después de aquello vendría el «cómo es que hablas tan bien español», y ella diciendo que su madre era española, que trabajaba en la Oficina de Actividades Culturales Catalanas de Frankfurt, y él poniendo ojos de interés ilimitado: «¡Oh, cuenta, cuenta!» No, no: empiezas así y luego no sabes cómo desenredarte.
Inmune a los desaires, el ligón llegó al extremo de sentarse junto a la chica. En la penumbra de la escalinata principal del hotel, la que llevaba a la recepción. Apartados de la terraza donde bailaban los adultos y donde se perseguían los chiquillos.
—¿Te duele la cabeza? ¿O es que estás muy cansada?
Hanna no pudo evitar dirigirle una ojeada. Demasiada nariz, demasiados huesos, demasiado acné, demasiado flequillo, demasiado nervioso. Los adolescentes siempre parecen más adolescentes que las adolescentes. ¿Por qué no se iba a jugar a la gallina ciega o a pilla-pilla? Parecía un niño haciéndose el hombre. Era un niño haciéndose el hombre.
No: era injusta. El chico tenía los ojos grandes y hermosos, y una sonrisa contagiosa. Hanna tenía que hacer un esfuerzo para que no se le contagiara. Y tampoco era tan esquelético. Había podido comprobarlo en la piscina, desde el primer día. ¿Entonces, qué demonios le estaba pasando?
—Sí. Me duele la cabeza y estoy cansada.
—Lo sabía. Bueno, si te sirve de consuelo, te diré que os ocurre a todas, ¿sabes? A todas las de tu edad, o sea, a todas las de mi edad, las de nuestra edad. ¿No te lo han dicho tus amigas? Debe de ser como una epidemia. Todas las chicas que he conocido en un baile, todas, pero todas, ¿eh?, estaban cansadas y sufrían migraña.
Hanna tenía alterada la respiración y se preguntaba qué diantres le estaba ocurriendo. No quería hablar con aquel chico. Tal vez fuera porque sus padres se habían separado hacía un año y el proceso de buscar pareja le parecía patético.
—... conunsorbiii todechampaaa
nbrindandopooo relnuevoamooo
lasuaveluuu deaquelrincooo
nizolatiii rmicorazooo!
Aplausos. Tolo y la minifaldera atacaban un nuevo ritmo y anunciaban «un bolero que nos habla de una historia tan antigua como el tiempo»:
—Túm me acosstumbrasstee —así, pronunciando con cuidado para que nadie pudiera perderse ni una sílaba— at todas sessass cossass...
Uno de los forasteros siniestros, el moreno corpulento, con el puro ciclópeo, se había fijado en Tilly. Se levantó y la invitaba a bailar. Y Tilly aceptaba, la muy pendona. «Oh, sí, encantada», y se colgaba de su cuello. ...Y túm mensseñasstess quessson maravishossass... Y papá en la cama con quemaduras de primer grado. Hanna pensaba que aquello era una traición imperdonable. Subtiiil shegasste a míc como unat tentassióoon...
—Me llamo Mannix —insistía el Payasito frustrado—. ¿Y tú?
No podía negarse a responder aquello. Y tampoco quería ignorar la mano que el chico le ofrecía:
—Hanna—pero ni una palabra más.
—Hanna. Qué bien. Qué bonito. Wunderbar. ¿Y a ti te gusta Mannix? En realidad, me llamo Manuel, pero me llaman Mannix porque soy un manni-ático, y porque una vez fui a una manni-festación, y porque dicen que debería estar en un manni-comio, y porque me hago la manni-cura y porque tengo figura de manni-quí. Y porque me gustan mucho los dólares, ya sabes, el money. Me cantan lo de «Money-money-money-money-money...» ¿Sabes lo de la película Cabaret? ¿Has visto la película Cabaret? Ah, no, que en Alemania está prohibida, ¿verdad?
Hanna le envió de reojo un relámpago que quería decir que había visto la película cientos de veces y que se sabía de memoria todos los temas que interpretaban Lizza Minnelli y Joel Grey. De no ser por su íntimo voto de silencio, también habría añadido el sarcasmo: «Hitler se murió hace unos cuantos años, ¿sabes?» Pero prefirió callar y mirar fijamente adelante.
—Shon noc comprendía / ni cómos sec quería
ent tu mundo rraro, / yp por ti apprendí...
—Buscamos a un viejecito llamado Valero —debía de estar diciéndole el tipo moreno a Tilly en aquellos momentos. Hablaba en perfecto alemán—. ¿Le conoce? Nos han dicho que es cliente habitual de este hotel...
—No, no lo conozco —decía Tilly, muy risueña y frívola, como la tarambana loquita que dice «No sé nada, no entiendo nada, sólo vivo el momento». Y después, por el aquél de dar conversación—: ¿Y para qué lo buscan?
—Es el propietario de una inmensa fortuna —dijo el hombretón de sólida musculatura, boca grande y dientes sanos, capaces de arrancar tornillos a mordiscos—. Se ha muerto su hermano menor y, a su edad, lo ha convertido en rico heredero...
—Oh, un rico heredero... —Ja, ja, ja, riendo por cualquier cosa, como una boba—. ¡Y anciano, además! ¿Y vienen a darle la noticia aquí, a su lugar de veraneo? ¿No sería más natural dársela en Argentina...?
—Es que está a punto de llegar a este hotel. El pobre hombre tiene ochenta años. Queremos darle la noticia cuanto antes...
—¡Claro, tiene usted razón! —ja, ja, ja.
—Si no lo encontrásemos aquí, iríamos a buscarlo a Argentina...
—Claro, claro... Ochenta años y multimillonario, ja, ja, ja... ¡Éste sí que es un buen partido, ja, ja, ja!
—Por essom me pregunto / al ver quem me olvidasstess
por qué no mensseñasstess / cómossse vivesssint ti.
Y fin, aplausos, y Tilly se separó del moreno y su puro, «gracias, ha sido un placer».
Hanna pensaba, de lejos, «odiosa». Y un poco de tirria sí que le tenía.
—Bueno, qué, ¿vamos a bailar?
Dijo el plaga frustrado. Y la tocó. Nada: en la espalda, con la punta de los dedos, no llegó ni a cosquilla. Pero Hanna se apartó como si le hubieran hurgado entre las costillas con un hierro al rojo. «¡Eh, chaval, no te pases!»: no lo dijo, pero Mannix lo entendió perfectamente.
—No, no, gracias.
—Venga, mujer. Tendremos que convivir en este campo de concentración todo el mes de agosto.
— «¡Campo de concentración! ¡Por el amor de Dios, qué mal gusto!» —. Más vale que seamos amigos, ¿no? ¿No has venido a divertirte?
—No. Me han traído. Por mí, ya me iría mañana mismo.
—¿Por qué? Explícamelo. A lo mejor te puedo ayudar. Soy de esas personas que saben escuchar.
—Mira, Mannix... —Ahora en serio—: Estoy cansada y me duele la cabeza y, desde que te has sentado aquí, todavía estoy más cansada y todavía me duele más la cabeza.
Demasiado brusca. «¿Qué diantres te pasa, Hanna? Tú antes no eras así...» «Antes, mis padres no se habían separado.»
—Eso es porque no bailas... —No había quien parase al chico. Qué insistencia—. Está científicamente comprobado que el baile cura de raíz las jaquecas y los...
Todavía estarían hablando si la salamanquesa voladora no hubiera empezado a revolotear alrededor de la cabeza de Mannix.
¿Una salamanquesa voladora?
De momento, Mannix se la quitó de delante con un manotazo, como si se tratara de una mosca. Pero, de pronto, se dio cuenta de lo que era: una salamanquesa, un reptil volador, un reptil repugnante acariciándole la cara. Tan de cerca, le pareció un dinosaurio al ataque, una manada de cocodrilos volantes planeando a un centímetro de su nariz con la intención de comérsela. Compuso una mueca de espanto y manoteó como si acabara de caerse a la piscina y retrocedió, escaleras arriba, para alejarse del monstruo pertinaz. ¡Y gritaba, cómo gritaba! Tropezó con Lluc, que estaba detrás de él, sujetando una caña. De la caña colgaba un hilo y, del hilo, la pobre salamanquesa cautiva.
Mannix no supo estar a la altura de las circunstancias.
—¡Oye, tú, mocoso! ¿Qué pasa? ¿Por qué no te vas a molestar a tu madre? ¡Ostras, qué susto! —Mostró el dorso de la mano a Hanna—: ¡Mira qué me ha hecho! ¡No es miedo, no te creas! ¡Es alergia! ¡Soy alérgico a los reptiles! Lagartos, serpientes, cocodrilos, hasta tortugas... ¡Mira cómo se me ha puesto la mano! ¿Y la cara? —Se palpaba la cara como míster Hyde después de haberse tomado el jarabe y haber experimentado un telele. «¿Qué le ha pasado a mi cara? ¡No soy el mismo!». Se excusó—: ¡Perdonadme! —Salió corriendo, escaleras arriba, seguramente para mirarse en el espejo del lavabo. Pronto escucharían su chillido de horror, al verse transformado en álien.
Hanna había liberado una carcajada tan espontánea e incontenible como humillante. Pobre Mannix.
—Me ha parecido que te estaba molestando —dijo Lluc. Hanna todavía se reía—. ¿Que quieres tomar alguna cosa? —A la chica le hacía mucha gracia la manera como Lluc masticaba el castellano. «¿Ca quieres tomar alguna cosa?» —. Yo tomaré un cubata, ¿y tú?
—¿Tú tomarás un cubata? —se sorprendía Hanna. ¿Lo había entendido bien? Cubata significaba ron o ginebra con cocacola, ¿no?
—Los camareros me lo sirven porque soy el hijo del dueño. ¿Y tú qué quieres tomar?
—Nada, gracias.
—Ah —se desinfló el niño—. Bueno, si quisieras alguna cosa, podrías ir a pedirla y de paso te pedías un cubata, y a ti sí que te lo darían, y el cubata me lo bebía yo y tú podrías tomar lo que quisieras. Si querías un cubata, pues también. Pero da igual. —Había cosas más importantes de que hablar—. De hecho, venía a pedirte un favor.
Se había sentado a su lado, y Hanna lo contemplaba, curiosa y risueña.
—Dime.
El niño tenía cosas más importantes de que hablar, pero no se atrevía a mencionarlas.
—No tendrás un porro. Ahora, me fumaría un porro.
—¡Pero qué dices tú de porros, mocoso! —Hanna le envió un capón, al mismo tiempo que volvía a reír.
—¡Si se pueden fumar! —se justificaba él—. ¿Que no has leído que ya se ha despenalizado la droga en España? Lo han hecho los socialistas. Yo soy socialista.
—¿Ah, sí?
—¿Ésa del vestido lila y amarillo es tu madre?
—No. No exactamente.
—¿Tu madrastra? ¿La amante de tu padre? —Hanna echó una mirada escandalizada hacia Lluc, que continuaba hablando como si nada—. Se parece a Dustin Hoffman haciendo de Tootsie.
No era verdad. Tilly era hermosa. Lluc lo decía por complacer a Hanna.
—Bueno, ¿qué querías decirme?
En ese instante, Tolo y la minifaldera atacaban un tema titulado «Los Pajaritos», que obligaba a los bailarines a mover los brazos como si fueran alas de gallina alborotada y a agacharse y colear como si se dispusieran a echarse un pedo. Por lo visto, era el tema preferido de Lluc.
—¡Oh, «Los Pajaritos»! ¿Bailas? ¡Va, porfa!
Hanna no hubiese salido a hacer aquel ridículo ni amenazada por una pistola. De manera que ignoró la propuesta. Con Lluc, no creía necesario apelar al cansancio y al dolor de cabeza.
—¿Pero qué era eso tan importante que tenías que decirme?
—Ah, sí, pero ahora no puedo. Así, en frío, no puedo. ¿Vendrás a pescar, mañana por la mañana, conmigo, en la barca?
—Pues claro, ya que te dicho que sí.
—Pues tendrás que convencer a mi padre de que sabes conducir una motora. No importa que no sepas. Tú le dices que sí, y así nos la dejan, y tú no te preocupes, que ya la conduciré yo, que yo sí que sé. Pero a mí solo no me la dejarían...
Hanna no podía dejar de reír, con aquel liante. Se le ocurrió que aquello era precisamente lo que necesitaba. Una compañía fresca, espontánea, inocente y estimulante como la de Lluc.
—...Y ahora perdona pero esta canción tengo que bailarla, no me queda más remedio.
Se incorporó a la coreografía grotesca de los adultos.
—Pajaritos a volar...
3 EN BARCA
Jaume, el padre de Lluc, en seguida confió en Hanna, sin necesidad de insistencias. Tal vez de quien realmente se fiaba era del pequeño Lluc, criado a la orilla del mar, pero no podía darle el permiso explícitamente por miedo de que, algún día, cogiera la barca sin decírselo a nadie.
El viernes tampoco había la menor nube en el cielo. Hacía fresco, a primera hora de la mañana, mientras bajaban por el bosque de algarrobos y pinos, por un camino empinado y pedregoso, hacia la playa.
Lluc había despertado a Hanna golpeando en la puerta de su habitación como si quisiera derribarla, empezó a hablar en cuanto la chica salió al pasillo y ya no calló en toda la mañana. Le notificó que pescarían con caña o con volantín. En la caña, pondrían gamba viva o unos gusanos importados de Corea y pescarían unos peces de nombres absolutamente desconocidos para la chica. Vaques, donzelles, serrans, esparracs...





























