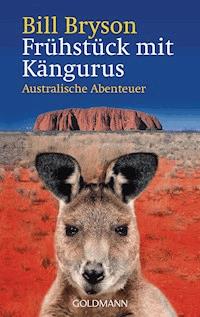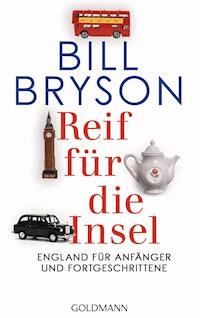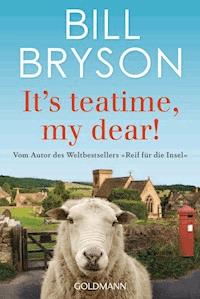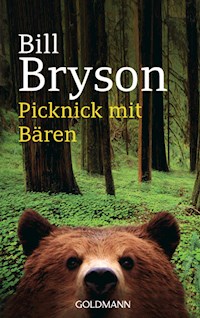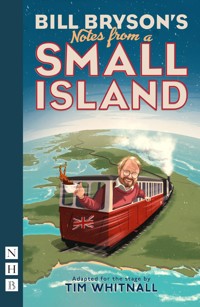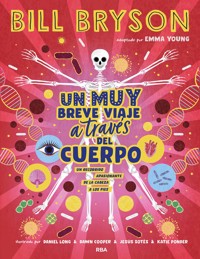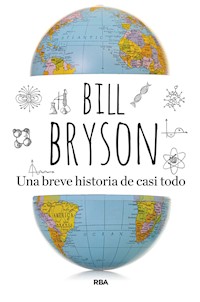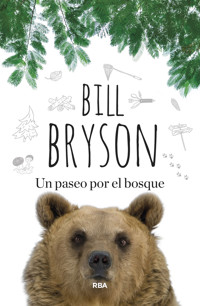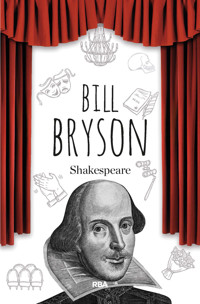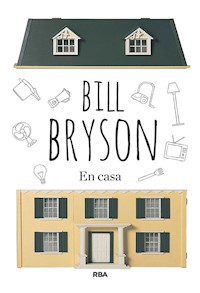
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
A Bill Bryson se le ocurrió un día la idea de que dedicamos mucho más tiempo a estudiar las batallas y las guerras de la historia que a reflexionar sobre aquello de lo que está hecha la historia: siglos de gente enfrascada en sus tareas diarias, comiendo, durmiendo y tratando de vivir con más comodidades, y que la mayor parte de los principales descubrimientos de la humanidad se encuentran en la mismísima estructura de nuestras casas. Inició así un viaje por su propia casa reflexionando sobre el origen de los objetos cotidianos de la vida. En su recorrido investigó sobre la historia de absolutamente todo, desde la arquitectura hasta la electricidad, desde la conservación de los alimentos hasta las epidemias. Bryson aplica su curiosidad insaciable e ingenio irresistible, y ofrece uno de los libros más entretenidos y esclarecedores sobre la historia de nuestra forma de vida.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Título original: At Home. A short history of private life
© Bill Bryson, 2010
© de la traducción: Isabel Murillo Fort, 2011
© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2013.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
OEBO285
ISBN: 978-84-9006-736-9
Conversión a libro electrónico: Víctor Igual, S. L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.
Índice
Portada
Créditos
Dedicatoria
Agradecimientos
Introducción
1. El año
2. El escenario
3. El hall
4. La cocina
5. El lavadero y la despensa
6. La caja de los fusibles
7. El salón
8. El comedor
9. El sótano
10. El pasillo
11. El estudio
12. El jardín
13. El salón ciruela
14. La escalera
15. El dormitorio
16. El baño
17. El vestidor
18. La habitación de los niños
19. El desván
Bibliografía
Lista de ilustraciones
Notas
AGRADECIMIENTOS
Como siempre, estoy en deuda con mucha gente por la ayuda experta y los consejos que me han proporcionado para la preparación de este libro, y en especial con:
En Inglaterra: los profesores Tim Burt, Maurice Tucker y Mark White de la Durham University; el reverendo Nicholas Holtman de la iglesia de St. Martin-in-the-Fields de Londres; el reverendísimo Michael Sadgrove de la catedral de Durham; Keith Blackmore de The Times; Beth McHattie y Philip Davies del English Heritage; Aosaf Afzal, Dominic Reid y Keith Moore de la Royal Society; y al personal de la London Library y la Durham University Library.
En Estados Unidos: Elizabeth Chew, Bob Self, Susan Stein, Richard Gilder y Bill Beiswanger de Monticello; Dennis Pogue de Mount Vernon; Jan Dempsey de la Wenham Public Library de Massachusetts; y el personal de la Lauingier Library de la Georgetown University y la Drake University Library de Des Moines.
Estoy asimismo en deuda, y en tantos sentidos que resulta imposible citarlos todos, con Carol Heaton, Fred Morris, Gerry Howard, Marianne Velmans, Deborah Adams, Sheila Lee, Dan McLean, Alison Barrow, Larry Finlay, Andrew Orme, Daniel Wiles y Tom y Nancy Jones. Deseo expresar mi particular agradecimiento a mis hijos Catherine y Sam por su heroica y bondadosa ayuda. Y por encima de todo, como siempre, mi mayor agradecimiento a mi querida e infinitamente paciente esposa, Cynthia.
INTRODUCCIÓN
Poco después de que nos trasladáramos a vivir a una antigua rectoría anglicana situada en un pueblecito de tranquilo anonimato en Norfolk, encontré motivos suficientes para subir al desván a investigar el origen de un lento pero misterioso goteo. Como en nuestra casa no había escalera que subiese al desván, para acceder a él no quedó otro remedio que recurrir a una alta escalera de mano y contornearme de forma indecorosa a través de una portilla que se abría en el techo, razón por la cual todavía no había subido allí (ni he vuelto a hacerlo con mucho entusiasmo desde entonces).
Cuando por fin me adentré en la polvorienta penumbra y me levanté tambaleándome, descubrí con sorpresa, en una pared exterior, una puerta secreta que no se veía desde fuera de la casa. La puerta cedió con facilidad, dando paso a un minúsculo espacio en el tejado, poco mayor que la superficie de una mesa, entre los aleros delantero y trasero de la casa. Las casas victorianas son a menudo un conjunto de intrigas arquitectónicas, pero aquella resultaba rotundamente inescrutable: no había explicación a por qué el arquitecto se tomó la molestia de abrir una puerta hacia un espacio tan evidentemente desprovisto de necesidad o función, por mucho que tuviera el mágico e inesperado efecto de proporcionar una vista maravillosa.
Siempre resulta emocionante descubrirte contemplando un mundo que conoces bien pero que nunca has visto desde ese ángulo. Estaría a unos quince metros de altura, lo que en medio de Norfolk casi siempre es garantía de unas buenas vistas. Justo delante de mí tenía la antigua iglesia de muros de sílex a la que nuestra casa había estado asociada en su día. Más allá, a los pies de una suave ladera y algo separado de la iglesia y la rectoría, estaba el pueblo al que ambas pertenecían. A lo lejos, en la otra dirección, se alzaba la abadía de Wymondham, un conglomerado de esplendor medieval dominando el horizonte sureño. A media distancia, en el campo, retumbaba un tractor trazando surcos rectos en la tierra. Por lo demás, se extendía en todas direcciones la tranquila, agradable y atemporal campiña inglesa.
Lo que le daba a todo aquello cierta inmediatez era que justo el día anterior había estado paseando por buena parte de aquel paisaje en compañía de un amigo llamado Brian Ayers. Brian acababa de jubilarse como arqueólogo del condado y debía de saber acerca de la historia y el paisaje de Norfolk más que ningún otro ser vivo. No había estado nunca en la iglesia de nuestro pueblo y le apetecía echarle un vistazo. Se trata de un edificio elegante y antiguo, más viejo que Notre Dame de París y de la misma época que las catedrales de Chartres y Salisbury. Pero Norfolk está lleno de iglesias medievales —tiene 659, más por kilómetro cuadrado que cualquier otro lugar del mundo—, por lo que es fácil pasar por alto una de ellas.
—¿Te has fijado —me preguntó Brian cuando entramos en el cementerio— en que muchas iglesias rurales parece que estén hundiéndose en el terreno? —Señaló el punto donde se veía como si el edificio estuviera colocado en una leve inclinación, como un peso situado sobre un cojín. Los cimientos de la iglesia estarían un metro por debajo del camposanto que la rodeaba—. ¿Sabes por qué?
Admití, como suele suceder cuando estoy con Brian, que no tenía ni idea.
—Pues no es porque la iglesia esté hundiéndose —dijo Brian, sonriendo—. Es porque el cementerio ha subido. ¿Cuántas personas imaginas que habrá enterradas aquí?
Miré las tumbas en un intento de hacer una estimación, y le dije:
—No lo sé. ¿Ochenta? ¿Un centenar?
—Me parece que andas un poco por debajo —replicó Brian, en un alarde de bondadosa ecuanimidad—. Piénsalo bien. Una parroquia rural como esta tiene una media de doscientos cincuenta habitantes, lo que se traduce más o menos en unos mil fallecimientos por siglo, a los que hay que sumar los de unos cuantos miles de pobres almas más que ni siquiera llegaron a la madurez. Multiplica esto por el número de siglos que la iglesia lleva en pie y verás que lo que tienes aquí no son ochenta o cien enterramientos, sino una cifra que rondaría más bien los veinte mil.
Esto, no hay que olvidar, a escasos pasos de la puerta de mi casa.
—¿Veinte mil? —dije.
Movió la cabeza en un prosaico gesto afirmativo.
—Un montón de gente, huelga decir. Por eso el terreno ha subido casi un metro. —Me concedió un momento para digerir aquello y continuó—: En Norfolk hay unas mil parroquias. Multiplica todos los siglos de actividad humana por mil parroquias y verás que tienes ante ti una cantidad impresionante de cultura material. —Miró pensativo las diversas agujas de campanarios que se perfilaban en el paisaje—. Desde aquí pueden verse diez o doce parroquias, lo que significa que nuestra vista alcanza a ver aproximadamente un cuarto de millón de enterramientos, y todo eso en un lugar que ha sido siempre tranquilo y rural, donde nunca ha pasado gran cosa.
Era la forma de Brian de explicar cómo un condado bucólico y escasamente poblado como Norfolk era capaz de producir 27.000 descubrimientos arqueológicos anuales, muchos más que cualquier otro condado en Inglaterra.
—La gente lleva mucho tiempo tirando sus cosas por aquí... desde mucho antes de que Inglaterra fuera Inglaterra. —Me enseñó un mapa con todos los descubrimientos arqueológicos conocidos de nuestra parroquia. Prácticamente todos los yacimientos habían dado algún fruto: herramientas neolíticas, monedas y cerámica romanas, broches anglosajones, sepulturas de la Edad de Bronce, granjas vikingas. Justo pasados los límites de nuestra propiedad, en 1985, un granjero descubrió, atravesando un campo de cultivo, un excepcional colgante de época romana de inconfundible forma fálica.
Todo aquello me resultaba, y sigue resultándome, asombroso: imaginarme un hombre envuelto en su toga de pie en lo que ahora eran los límites de mi finca, palpándose por todas partes y comprendiendo con consternación que acababa de perder su precioso recuerdo, que luego había permanecido enterrado en la tierra durante diecisiete o dieciocho siglos, durante interminables generaciones de actividad de humana, durante las idas y venidas de anglosajones, vikingos y normandos, en los tiempos del surgimiento del idioma inglés, del nacimiento de la nación inglesa, del desarrollo ininterrumpido de la monarquía y todo lo demás, hasta ser finalmente recogido por un campesino de finales del siglo XX, es de suponer también que con cierta consternación.
Y ahora, desde el tejado de mi casa, asimilando aquel inesperado panorama, caí en la cuenta de lo magnífico que era que en dos mil años de actividad humana lo único que había llamado la atención del mundo exterior, por brevemente que fuera, hubiera sido el descubrimiento de un colgante romano de forma fálica. El resto no eran más que siglos y siglos de gente viviendo tranquilamente su día a día —comiendo, durmiendo, practicando el sexo, haciendo lo posible por divertirse— y se me ocurrió, con el poderío de un pensamiento experimentado con los cinco sentidos, que en realidad la historia es básicamente esto: montones de gente haciendo cosas normales. Incluso Einstein debió de pasar parte de su vida pensando en sus vacaciones o en su nueva hamaca o en lo delicado del tobillo de la joven dama que acababa de bajar del tranvía al otro lado de la calle. Son las cosas que llenan nuestra vida y nuestros pensamientos, y que aun así, tratamos como secundarias y apenas merecedoras de consideración formal. No sé cuántas horas de mis años escolares dediqué a estudiar el Compromiso de Missouri o la Guerra de las Dos Rosas, pero fueron inmensamente más de las que se me animó, o se me permitió dedicar, a la historia del comer, del dormir, de la práctica del sexo o del hacer todo lo posible por divertirse.
De modo que pensé que sería interesante, y que podría llenar un libro con ello, considerar las cosas normales de la vida, fijarse en ellas de una vez por todas y tratarlas como si también fuesen importantes. Echando un simple vistazo a mi casa, me quedé sorprendido, y también algo horrorizado, al darme cuenta de lo poco que sabía sobre el mundo doméstico que me rodeaba. Una tarde, sentado a la mesa de la cocina, jugueteando con el salero y el pimentero, se me ocurrió que no tenía ni la más mínima idea de por qué, de entre todas las especias del mundo, tenemos un vínculo tan perdurable con estas dos. ¿Por qué no pimienta y cardamomo, por ejemplo, o sal y canela? ¿Y por qué los tenedores tienen cuatro puntas y no tres o cinco? Todo debe tener sus motivos.
Vistiéndome, me pregunté por qué todas las chaquetas de mis trajes tienen una hilera de botones inútiles en cada manga. En la radio oí que hablaban de alguien que había pagado por room and board,[1] y me di cuenta de que cuando la gente habla de eso no sé a qué se refiere. De pronto, la casa empezó a parecerme un lugar lleno de misterios.
Y así fue como tuve la idea de iniciar un viaje, de deambular de habitación en habitación y reflexionar sobre cómo cada una de ellas ha figurado en la evolución de la vida privada. El baño sería una historia de la higiene, la cocina del arte culinario, el dormitorio del sexo, la muerte y el sueño, y así sucesivamente. Escribiría una historia del mundo sin salir de casa.
La idea tenía cierto atractivo, todo hay que decirlo. Había escrito hacía poco un libro en el que intentaba comprender el universo y cómo se ensambla todo, una empresa peliaguda, como es de suponer. De manera que la idea de trabajar con algo tan pulcramente delimitado y tan confortablemente finito como una vieja rectoría de un pueblo inglés tenía atractivos evidentes. Era un libro que podía hacer en zapatillas.
Pero nada de eso. Las casas son repositorios asombrosamente complejos. Lo que descubrí, para sorpresa mía, es que todo lo que sucede en el mundo —todo lo que se descubre, o se crea, o todo aquello por lo que se pelea amargamente— acaba terminando, de una manera u otra, en tu casa. Guerras, hambrunas, la Revolución industrial, la Ilustración, todo está ahí, en los sofás y las cajoneras, escondido entre los pliegues de las cortinas, en la aterciopelada suavidad de las almohadas, en la pintura de las paredes y el agua de las cañerías. Y por ello la historia de la vida doméstica no es solo una historia sobre camas, sofás y cocinas, como más o menos me imaginé que iba a ser, sino sobre escorbuto, guano, la Torre Eiffel, chinches, profanación de tumbas y prácticamente todo lo que ha sucedido. Las casas no son el refugio de la historia. Son el lugar donde termina la historia.
No es necesario que advierta que la historia de cualquier tipo tiende a dispersarse. Para encajar la historia de la vida privada en un único volumen, tuve claro de entrada que tendría que ser dolorosamente selectivo. En consecuencia, y a pesar de que de vez en cuando me aventuro en el pasado lejano (es imposible hablar de baños sin hablar de los romanos, entre otras cosas), lo que sigue se concentra principalmente en sucesos de los últimos ciento cincuenta años, cuando nació el verdadero mundo moderno, casualmente la edad de la casa por la que estamos a punto de empezar a andar.
Estamos tan acostumbrados a las comodidades —a estar limpios, calientes y bien alimentados— que olvidamos lo recientes que estas son en su mayoría. De hecho, tardamos una eternidad en conseguir estas cosas, y luego nos llegaron casi todas de sopetón. De qué modo sucedió esto, cuándo sucedió, y por qué tardó tanto en conseguirse es lo que intentan explicar las páginas que siguen.
Aunque no he identificado el pueblo donde se encuentra la rectoría, quiero destacar que la casa es real, igual que son reales (o lo eran) las personas mencionadas con relación a ella. Quiero destacar asimismo que los párrafos del capítulo uno que hacen referencia al reverendo Thomas Bayes aparecieron de forma algo distinta en la introducción que escribí para Seeing Further: The Story of Science and the Royal Society.
Vista del interior del etéreo Palacio de Cristal de Joseph Paxton, construido con motivo de la Gran Exposición de 1851. Las verjas siguen en pie en los Jardines de Kensington.
I
ELAÑO
I
En otoño de 1850, en el Hyde Park de Londres se levantó una estructura extraordinaria: un invernadero gigante de hierro y cristal que ocupaba siete hectáreas y media de terreno y en cuya liviana inmensidad podían albergarse cuatro catedrales de San Pablo. Durante su breve existencia, fue el edificio más grande del planeta. Conocido formalmente como el Palacio de la Gran Exposición de los Productos de la Industria de Todas las Naciones, era incontestablemente majestuoso, pero más aún por ser tan repentino, tan asombrosamente cristalino, por estar tan gloriosa e inesperadamente allí. Douglas Jerrold, columnista del semanario Punch, lo apodó el Palacio de Cristal, y con ese nombre pasó a la historia.
Tardaron cinco meses en construirlo. Y fue un milagro que llegara a edificarse. Menos de un año antes, ni siquiera existía como concepto. La exposición para la que fue diseñado era el sueño de un funcionario público, de nombre Henry Cole, cuya otra llamada de atención a la historia es la invención de la felicitación navideña (como una manera de animar a la gente a utilizar el nuevo correo a un penique). En 1849, Cole visitó la Exposición de París —un acontecimiento provinciano en comparación, limitado a fabricantes franceses— y se metió en la cabeza intentar algo similar en Inglaterra, aunque más grandioso. Convenció a muchos dignatarios, incluyendo al príncipe Alberto, y consiguió entusiasmarlos con la idea de una Gran Exposición, de tal modo que el 11 de enero de 1850 se celebró la primera reunión con vistas a celebrar la inauguración el 1 de mayo del año siguiente. Eso les daba menos de dieciséis meses para diseñar y erigir el edificio más grande jamás imaginado, atraer e instalar decenas de miles de muestras de todos los rincones del globo, acondicionar restaurantes y lavabos, contratar personal, organizar la cobertura aseguradora y la protección policial, imprimir prospectos y un millón de cosas más en un país que, para empezar, no estaba ni mucho menos convencido de que quería un evento tan costoso y perturbador. Era una ambición a todas luces inalcanzable, y durante los meses que siguieron se fracasó a todas luces en el intento de conseguirlo. Se celebró un concurso abierto al que se presentaron 245 diseños para el palacio de exposiciones. Todos ellos fueron rechazados por su falta de viabilidad.
Enfrentándose al desastre, el comité hizo lo que hacen a veces los comités cuando se encuentran en una situación desesperada: nombrar otro comité con un título más adecuado. El Building Committee of the Royal Commission for the Great Exhibition of the Works of Industry of All Nations estaba integrado por cuatro hombres —Matthew Digby Wyatt, Owen Jones, Charles Wild y el gran ingeniero Isambard Kingdom Brunel— y tenía una única orden, producir un diseño digno de la mayor exposición de la historia, que iba a inaugurarse en un plazo de diez meses, dentro de un presupuesto cerrado y reducido. De los cuatro miembros del comité, solo el joven Wyatt era arquitecto de formación, aunque aún no había construido nada; en aquella fase de su carrera se ganaba la vida como escritor. Wild era un ingeniero cuya experiencia se limitaba casi exclusivamente a barcos y puentes. Jones era decorador de interiores. Solo Brunel tenía experiencia en proyectos a gran escala. Era sin duda un genio, pero enervante, pues para encontrar el punto de intersección entre sus desorbitadas visiones y una realidad alcanzable casi siempre se hacían necesarias épicas inversiones de tiempo y dinero.
La estructura que los cuatro hombres presentaron era un objeto de infeliz portento. Un cobertizo inmenso, bajo y oscuro, cargado de tenebrosidad, con el espíritu y el carácter jovial de un matadero, que parecía diseñado a toda prisa por cuatro personas trabajando cada una por su lado. Aunque con casi toda seguridad era inconstruible, el coste ni podía calcularse. Su construcción exigía treinta millones de ladrillos y, con el tiempo disponible, nadie garantizaba la adquisición de una cantidad como aquella y mucho menos su entrega. El conjunto tenía que ir coronado por la contribución de Brunel: una cúpula de hierro de sesenta metros de diámetro, un detalle llamativo, sin lugar a dudas, pero un poco extraño para un edificio de una sola planta. Hasta la fecha nadie había construido en hierro una cosa tan imponente y, claro está, Brunel no podía empezar a componerla y levantarla hasta que tuviera un edificio debajo; y todo esto, para un proyecto que se debía realizar y completar en diez meses y que, en principio, tenía que permanecer en pie menos de medio año. Quién lo desmontaría después y qué se haría con aquella imponente cúpula y los millones de ladrillos eran preguntas demasiado incómodas como para planteárselas.
Fue entonces cuando en aquella crisis abierta irrumpió la tranquila figura de Joseph Paxton, jardinero jefe de Chatsworth House, la sede principal del duque de Devonshire (aunque, siguiendo las peculiares costumbres inglesas, localizada en Derbyshire). Paxton era un portento. Nacido en 1803 en Bedfordshire, en el seno de una humilde familia de campesinos, empezó a trabajar como aprendiz de jardinero a los catorce años de edad, pero destacaba de tal manera que en un plazo de seis años estaba dirigiendo un arboreto experimental para la nueva y prestigiosa Horticultural Society (que pronto se convertiría en la Royal Horticultural Society) en el oeste de Londres, un trabajo de mucha responsabilidad para alguien que era poco más que un niño. Estando allí, entabló un día conversación con el duque de Devonshire, propietario de la vecina Chiswick House y de unas cuantas casas más diseminadas por las islas Británicas (unas ochenta mil hectáreas de productiva campiña repartidas entre siete enormes fincas). El duque se quedó prendado de Paxton al instante, no tanto, por lo que parece, porque Paxton exhibiera una particular genialidad, sino porque hablaba con voz fuerte y clara. El duque era duro de oído y valoraba a la gente que le hablaba claro. En un impulso, invitó a Paxton a convertirse en jardinero jefe de Chatsworth. Paxton aceptó. Tenía veintidós años.
Seguramente fue el gesto más inteligente que haya hecho nunca un aristócrata. Paxton asumió el puesto con unos niveles de energía y dedicación deslumbrantes. Diseñó y puso en marcha la famosa Fuente del Emperador, capaz de proyectar un surtidor de agua de ochenta y ocho metros de altura, una hazaña de ingeniería hidráulica que solo se ha superado una vez en toda Europa; construyó el jardín de rocalla más grande de todo el país; diseñó una nueva urbanización en la finca; se convirtió en el más destacado experto mundial en dalias; ganó premios por producir los mejores melones, higos, melocotones y nectarinas del país; y creó un invernadero tropical gigantesco, conocido como el Gran Horno, que ocupaba media hectárea de terreno y era tan espacioso que cuando la reina Victoria fue a visitarlo en 1843, pudo pasear por su interior montada en un carruaje de caballos. Con la mejora de la gestión de la finca, redujo las deudas del duque en un millón de libras. Con la bendición del duque, lanzó y dirigió dos revistas de jardinería y un periódico de difusión nacional, el Daily News, donde Charles Dickens realizó durante un breve tiempo las labores de editor. Escribió libros de jardinería, invirtió tan sabiamente en acciones de compañías ferroviarias que fue invitado a formar parte en el consejo de tres de ellas, y en Birkenhead, cerca de Liverpool, diseñó y construyó el primer parque municipal del mundo. El norteamericano Frederick Law Olmsted quedó tan fascinado con el concepto que ideó el Central Park de Nueva York a su imagen y semejanza. En 1849, el botánico jefe de los Kew Gardens envió a Paxton un ejemplar excepcional y enfermo de un lirio, preguntándose si podría salvarlo. Paxton diseñó un invernadero especial y —a buen seguro no le sorprenderá ya a estas alturas— en tres meses el lirio empezó a florecer.
Cuando se enteró de que los miembros de la comisión de la Gran Exposición estaban teniendo problemas para encontrar un diseño para su salón, se le ocurrió que algo del estilo de sus invernaderos podría funcionar. Mientras presidía una reunión de un comité de la Midland Railway, garabateó un boceto en un pedazo de papel secante y dos semanas después tenía los planos listos para presentar. El diseño, de hecho, quebrantaba todas las reglas del concurso. Había sido presentado una vez cerrado el plazo de admisión y, a pesar de todo el cristal y el hierro que llevaba, incorporaba muchos materiales combustibles —hectáreas de entarimado de madera, entre otras cosas— que estaban estrictamente prohibidos. Los asesores arquitectónicos hicieron notar, y con razón, que Paxton no era arquitecto de formación y que nunca antes había intentado erigir nada de aquel calibre. Aunque, claro está, nadie lo había hecho. Por aquel motivo, no se podía afirmar con total confianza que el plan fuera a funcionar. A muchos les preocupaba la posibilidad de que el edificio resultara insoportablemente caluroso cuando le azotara el sol abrasador y las multitudes se abrieran paso a empellones en su interior. Otros temían que los montantes que sujetaban las cristaleras se dilataran con el calor del verano y que los gigantescos paneles de cristal cedieran como resultado de ello y cayeran sobre la muchedumbre. Pero la principal preocupación era que una tormenta acabara llevándose aquel edificio de frágil aspecto.
De modo que los riesgos eran considerables y se percibían claramente, pero aun así, después de escasos días de malhumor y dudas, los integrantes de la comisión aprobaron el plan de Paxton. Nada —absolutamente nada, la verdad— expresa mejor la Gran Bretaña victoriana y su brillantez que el hecho de que el edificio más osado e icónico del siglo fuera confiado a un jardinero. El Palacio de Cristal de Paxton no necesitaba ladrillos; de hecho, ni mortero, ni cemento, ni cimientos. Era cuestión de tornillos y quedaba plantado sobre el suelo como una tienda. Fue no solo una solución ingeniosa a un reto monumental, sino que también supuso un alejamiento radical de cualquier cosa que hasta entonces se hubiera intentado.
La principal virtud del etéreo palacio de Paxton era que podía prefabricarse a partir de piezas estándar. Su corazón estaba integrado por un único componente —un armazón triangular de hierro fundido de noventa centímetros de ancho por siete metros y siete centímetros de largo— que iba encajándose con otros armazones hasta construir un esqueleto del que colgar el cristal del edificio (casi cien mil metros cuadrados, o lo equivalente a una tercera parte del cristal que se producía en Gran Bretaña en todo un año). Se diseñó una plataforma móvil especial que se movía entre los soportes del techo para que los obreros pudieran instalar dieciocho mil paneles de cristal a la semana, una tasa de productividad que era, y es, una maravilla de eficiencia. Para gestionar la enorme cantidad de canalones necesarios —unos treinta y dos kilómetros en total—, Paxton ideó una máquina, controlada por un reducido equipo de hombres, capaz de ensamblar seiscientos metros de canalón al día, una cantidad que antes habría representado una jornada de trabajo para trescientos hombres. El proyecto era una maravilla en todos los sentidos.
Paxton tuvo la suerte de elegir el momento adecuado, pues justo en la época de la Gran Exposición la producción de cristal era mayor que nunca. El cristal siempre había sido un material complicado. Era difícil fabricarlo bien, y no especialmente fácil producirlo, razón por la cual había sido un producto de lujo durante gran parte de su historia. Por suerte, dos recientes innovaciones tecnológicas habían cambiado el panorama. En primer lugar, los franceses inventaron el vidrio cilindrado, llamado así porque el cristal fundido se extendía sobre unas mesas de hierro y se alisaba luego con un rodillo cilíndrico. Esto permitió por vez primera la creación de paneles de cristal de gran tamaño, lo que hizo posible la aparición de los escaparates. El vidrio cilindrado, sin embargo, necesitaba enfriarse durante diez días antes de desmoldarse, lo que significaba que las mesas estaban fuera de servicio durante la mayor parte del tiempo, y el resultado obtenido exigía después un intenso trabajo de esmerilado y pulido. Esto lo hacía caro. En 1838, se inventó un sistema de refinado más barato: la lámina de cristal. La lámina tenía la mayoría de las virtudes del vidrio cilindrado, pero se enfriaba más rápidamente y necesitaba menos pulido, por lo que su fabricación resultaba más barata. De pronto se hizo posible fabricar de forma económica cristal de gran tamaño en cantidades ilimitadas.
Junto con esto se produjo la oportuna abolición de dos impuestos de gran tradición: el impuesto sobre las ventanas y el impuesto sobre el cristal (que, en el sentido más estricto, era un impuesto sobre el consumo). El impuesto sobre las ventanas se remontaba a 1696 y era lo bastante gravoso como para que la gente evitara poner ventanas en edificios si ello era posible. Las aberturas enladrilladas a modo de ventanas que actualmente caracterizan muchos edificios de la época en Gran Bretaña solían estar pintadas en su día para que parecieran ventanas. (A veces es una vergüenza que no sigan estándolo.) La gente consideraba el impuesto como «un gravamen sobre el aire y la luz» y se traducía en que muchos criados y demás personas de limitados recursos se veían condenados a vivir en estancias mal ventiladas.
El segundo impuesto, introducido en 1746, estaba basado no en el número de ventanas, sino en el peso de su cristal, por lo que a lo largo de la época georgiana el cristal era delgado y frágil, y los marcos de las ventanas tenían que ser robustos para compensarlo. Los famosos cristales de ojo de buey se convirtieron también en un elemento característico de la época. Son consecuencia de un tipo de fabricación del vidrio que producía lo que se conoce como vidrio de corona (llamado así porque es ligeramente convexo, o en forma de corona). El ojo de buey señalaba el lugar en la lámina de vidrio donde se apoyaba la caña de soplar. Al ser más débil esa parte del vidrio, eludía el impuesto, y desarrolló por ello cierto atractivo entre la gente de economía más frugal. Los ojos de buey se hicieron populares en posadas y comercios y en las partes traseras de las casas, donde la calidad no tenía tanta importancia. El gravamen sobre el cristal fue abolido en 1845, casi a punto de cumplir su centenario, y a este hecho le siguió, conveniente y casualmente en 1851, la abolición del impuesto sobre las ventanas. Justo en el momento en que Paxton necesitaba más cristal de lo que nunca antes nadie hubiera podido necesitar, el precio del material se redujo a menos de la mitad. Esto, junto con los cambios tecnológicos que por otro lado fomentaron la fabricación, fue el estímulo que hizo posible el Palacio de Cristal.
El edificio terminado medía exactamente 1.851 pies (564 metros) de largo, para conmemorar el año, 124 metros de ancho y más de treinta metros de altura en su parte central, lo bastante espacioso como para albergar una admirada avenida de olmos que, de lo contrario, habrían tenido que ser talados. Debido a su tamaño, la estructura precisó de mucho material: 293.655 paneles de cristal, 33.000 armazones triangulares de hierro y miles de metros cuadrados de entarimado de madera para el suelo; pero aun así, gracias a los métodos de Paxton, el coste final fue de unas sumamente agradables 80.000 libras. De principio a fin, la obra duró treinta y cinco semanas. La construcción de la catedral de San Pablo se había prolongado treinta y cinco años.
A poco más de tres kilómetros de distancia, los nuevos edificios del Parlamento llevaban una década en construcción y no estaban ni mucho menos finalizados. Un periodista del Punch sugirió, solo medio en broma, que el Gobierno debería encargar a Paxton el diseño de un Parlamento de Cristal. Incluso surgió una frase pegadiza aplicable a cualquier problema cuya solución parecía inalcanzable: «Pregúntale a Paxton».
El Palacio de Cristal se convirtió de este modo en el edificio más grande del mundo y también en el más ligero y etéreo. Hoy en día estamos acostumbrados a ver cristal en abundancia, pero para una persona de 1851, la idea de pasear debajo de metros cúbicos de luz casi irreal en el interior de un edificio resultaba deslumbrante, mareante incluso. Creo que somos incapaces de imaginarnos la primera impresión de un visitante al ver de lejos el Pabellón de la Exposición, brillante y transparente. Debía de parecer tan delicado y evanescente, tan milagrosamente improbable, como una burbuja de jabón. Llegar a Hyde Park y ver el Palacio de Cristal flotando por encima de los árboles, reluciente bajo la luz del sol, debía de ser un momento de esplendor capaz de hacer temblar las rodillas a cualquiera.
II
Mientras se erigía el Palacio de Cristal en Londres, ciento ochenta kilómetros al noreste, junto a una vieja iglesia rural, bajo los extensos cielos de Norfolk, se levantaba en 1851 un edificio bastante más modesto en un pueblo próximo a la ciudad mercado de Wymondham: una casa parroquial de vaga y laberíntica naturaleza, bajo un tejado irregular con remates ornamentados en los aleros y garbosas chimeneas de un prudente estilo gótico: «una casa de buen tamaño, y lo suficiente confortable en un sentido formal, feo y respetable», tal y como Margaret Oliphant, una novelista victoriana enormemente popular y prolífica, describía esa especie de casas en su novela The Curate in Charge.
Este es el edificio que nos acompañará durante las aproximadamente quinientas páginas que siguen. Fue diseñado por un tal Edward Tull de Aylsham, un arquitecto fascinantemente desprovisto de talento convencional, como veremos, para un joven pastor de buena familia llamado Thomas J. G. Marsham. Con veintinueve años de edad, Marsham era beneficiario de un sistema que le proporcionaba a él, y a otros como él, un estilo de vida magnífico exigiéndole muy poco a cambio.
En 1851, cuando empieza nuestra historia, había 17.621 pastores anglicanos, y un rector rural, con solo doscientas cincuenta almas a su cargo, disfrutaba de unos ingresos medios de 500 libras, tanto como un funcionario público como Henry Cole, el hombre de la Gran Exposición. Entrar a formar parte de las filas de la Iglesia era una de las dos actividades por defecto destinadas a los hijos menores de la nobleza y la clase acomodada (la carrera militar era la otra), por lo que a menudo aportaban también a su cargo parte de la riqueza familiar. Muchos recibían además sustanciosos ingresos por el arrendamiento de las tierras beneficiales, o tierras de labrantío, que acompañaban el nombramiento. Incluso los titulares menos privilegiados eran en general gente pudiente. Jane Austen se crió en lo que consideraba una lamentablemente exigua rectoría de Steventon, Hampshire, a pesar de disponer de sala de estar, cocina, salón, estudio y biblioteca, y siete dormitorios... para nada un destino de privaciones. La finca más rica de todas estaba en Doddington, Cambridgeshire, con más de quince hectáreas de terreno y unos ingresos anuales de 7.300 libras —el equivalente actual a 5 millones de libras— para el afortunado párroco, hasta que la finca fue dividida en 1865.[2]
En la Iglesia anglicana había dos tipos de clérigos: vicarios y rectores. La diferencia era mínima desde el punto de vista eclesiástico, pero inmensa desde el económico. Históricamente, los vicarios eran los suplentes de los rectores (la palabra tiene su origen en vicarious, que indica un papel de sustituto), pero en tiempos del señor Marsham la distinción se había disipado y era más bien cuestión de tradición local que el párroco (palabra cuyo origen se encuentra en el término persona ecclesiae) fuera llamado vicario o rector. Persistía, sin embargo, la diferencia en lo que a los ingresos se refiere.
La paga de los pastores no venía de la Iglesia, sino que procedía de rentas y diezmos. Había dos tipos de diezmos: diezmos grandes, obtenidos a partir de las cosechas principales, como el trigo y la cebada, y diezmos pequeños, procedentes de los huertos, la bellota y cualquier otro forraje ocasional. Los diezmos eran una fuente crónica de tensión entre Iglesia y campesino, y en 1836, el año anterior a la subida al trono de la reina Victoria, se decidió simplificar el asunto. A partir de aquel momento, en lugar de entregar al párroco local una parte acordada de su cosecha, el campesino le pagaría una cantidad anual fija basada en el valor de sus tierras. Esto significaba que los párrocos tenían derecho a su parte asignada incluso en años de mala cosecha, lo que a su vez significaba que los párrocos no tenían cosechas que no fueran buenas.
El papel del párroco rural era extraordinariamente poco preciso. La piedad no era un requisito necesario, ni siquiera era de esperar. La ordenación anglicana exigía la posesión de un título universitario, pero la mayoría de los ministros leía los clásicos y no estudiaba para nada la divinidad, y en consecuencia carecía de formación sobre cómo predicar, proporcionar inspiración o consuelo, u ofrecer un apoyo cristiano significativo. Muchos ni siquiera se tomaban la molestia de redactar sermones y se limitaban a comprar un volumen de sermones preparados y leer uno de ellos una vez por semana.
Aun sin nadie pretenderlo, el resultado fue la creación de una clase integrada por gente rica y cultivada que tenía en sus manos cantidades infinitas de tiempo. En consecuencia, muchos de ellos empezaron, de forma prácticamente espontánea, a hacer cosas notables. Nunca en la historia ha existido un grupo de gente consagrada a un abanico tan amplio de actividades loables sin tener ningún tipo de vinculación profesional con ellas.
Estudiemos algunos ejemplos.
George Bayldon, vicario de un remoto rincón de Yorkshire, tenía tan pocos asistentes a sus servicios que transformó en gallinero la mitad de su iglesia aunque, por otro lado, se convirtió en una autoridad autodidacta en lingüística y compiló el primer diccionario de islandés. No muy lejos de allí, Laurence Sterne, vicario de una parroquia próxima a York, escribió novelas populares, de las cuales Vida y opiniones del caballero Tristram Shandy es la más recordada. Edmund Cartwright, rector de una parroquia rural de Leicestershire, inventó el telar mecánico, que convirtió la Revolución industrial en verdaderamente industrial; en tiempos de la Gran Exposición, solo en Inglaterra funcionaban 250.000 de sus telares.
En Devon, el reverendo Jack Russell crió el terrier que lleva su nombre, mientras que en Oxford, el reverendo William Buckland escribió la primera descripción científica de los dinosaurios y, no por casualidad, se convirtió en la máxima autoridad mundial en coprolitos (heces fosilizadas). Thomas Robert Malthus, en Surrey, escribió su Ensayo sobre el principio de la población (que, como recordará de sus días de colegio, sugería que, por razones matemáticas, el aumento de los medios de subsistencia nunca podrá mantener el ritmo del crecimiento de la población), dando origen con ello a la disciplina de economía política. El reverendo William Greenwell, de Durham, fue el padre fundador de la arqueología moderna, aunque es más recordado entre los pescadores con caña por ser el inventor de «la gloria de Greenwell», la mosca más apreciada para la pesca de la trucha.
En Dorset, Octavius Pickard-Cambridge, párroco de gallardo nombre, se convirtió en una autoridad mundial en el campo de las arañas, mientras que su contemporáneo, el reverendo William Shepherd, escribía la historia de los chistes verdes. John Clayton, de Yorkshire, fue el primero en ofrecer una demostración práctica del alumbrado con gas. El reverendo George Garrett, de Manchester, inventó el submarino.[3] Adam Buddle, un vicario botánico de Essex, fue quien dio nombre a la flor de la budleia. El reverendo John Mackenzie Bacon, de Berkshire, fue un pionero de la navegación con globo aerostático y el padre de la fotografía aérea. Sabine Baring-Gould escribió el himno «Adelante, soldados cristianos» y, de forma más inesperada, la primera novela en la que apareció un hombre lobo. El reverendo Robert Stephen Hawker, de Cornwall, escribió buena poesía y fue muy admirado por Longfellow y Tennyson, aunque alarmaba un poco a sus parroquianos por ir tocado siempre con un fez de color rosa y pasar la mayor parte de su vida bajo la influencia poderosamente serena del opio.
Gilbert White, del Western Weald de Hampshire, acabó siendo el naturalista más valorado de su época y escribió la lúcida y todavía apreciada Natural History of Selborne. En Northamptonshire, el reverendo M. J. Berkeley se convirtió en un prestigioso entendido en hongos y enfermedades de las plantas; un hecho menos positivo es que fue al parecer el responsable de la propagación de muchas enfermedades dañinas, entre ellas la más perniciosa de todas las plagas hortícolas, el oídio o enfermedad de la vid. John Michell, rector de Derbyshire, enseñó a William Herschel a construir un telescopio, que Herschel utilizó después para descubrir Urano. Michell concibió también un método para pesar la Tierra, que fue posiblemente el experimento científico práctico más ingenioso del siglo XVIII. Murió antes de poder llevarlo a cabo y el experimento acabó completándolo en Londres Henry Cavendish, un brillante familiar del duque de Devonshire, el patrón de Paxton.
Pero quizás el párroco más extraordinario de todos fue el reverendo Thomas Bayes, de Tunbridge Wells, Kent, que vivió de 1701 a 1761. Por lo que se sabe era un predicador tímido y deprimente, pero también un matemático singularmente dotado. Concibió la ecuación matemática que se conoce como el Teorema de Bayes y que tiene este aspecto:
La gente que comprende el Teorema de Bayes lo utiliza para solucionar complejos problemas relacionados con distribuciones de probabilidad, o probabilidades inversas, como se denominan a veces. Es una manera de llegar a probabilidades estadísticamente fiables partiendo de información parcial. La característica más destacada del Teorema de Bayes es que no tenía aplicaciones prácticas sin ordenadores que realizaran los cálculos necesarios, por lo que en su día era un ejercicio interesante pero inútil. Bayes tenía en tan bajo concepto su teorema que ni se molestó en publicarlo. Un amigo lo remitió a la Royal Society de Londres en 1763, dos años después del fallecimiento de Bayes, donde fue publicado en las Philosophical Transactions de la Society con el modesto título de «Un ensayo hacia la resolución de un problema en la Doctrina de las Posibilidades». De hecho, marcó un hito en la historia de las matemáticas. En la actualidad, el Teorema de Bayes se utiliza en los modelos de cambio climático, en la predicción del comportamiento de los mercados de valores, en el establecimiento de fechas a partir del carbono catorce, en la interpretación de sucesos cosmológicos y en muchas cosas más donde la interpretación de las probabilidades es la cuestión... y todo gracias a los ingeniosos apuntes de un párroco inglés del siglo XVIII.
Fueron muchos más los clérigos que no engendraron grandes obras, pero sí grandes hijos. John Dryden, Christopher Wren, Robert Hooke, Thomas Hobbes, Oliver Goldsmith, Jane Austen, Joshua Reynolds, Samuel Taylor Coleridge, Horatio Nelson, las hermanas Brontë, Alfred Lord Tennyson, Cecil Rhodes y Lewis Carroll (que también fue ordenado, aunque nunca ejerció) fueron hijos de párrocos. Es posible encontrar algo sobre la desproporcionada influencia del clero realizando una búsqueda en la versión electrónica del Dictionary of National Biography. Introduzca la palabra «rector» y obtendrá cerca de 4.600 entradas; «vicario» genera 3.300 más. Es interesante compararlo con las cifras decididamente más modestas que ofrece la búsqueda de «médico», 338; «economista», 492; «inventor», 639; y «científico», 741. (Interesante también que estas cifras no sean muy superiores a las obtenidas realizando una búsqueda de «donjuán», «asesino» o «loco», y que estén superadas con creces por «excéntrico», con 1.010 resultados.)
Había tanta distinción entre el clero que es fácil olvidar que esa gente era, de hecho, inusual, y que en su mayoría sus integrantes eran probablemente más similares a nuestro señor Marsham, que de haber conseguido algún logro, o de haber tenido alguna ambición, no dejó indicios de ello. Su vínculo más cercano a la fama fue su bisabuelo, Robert Marsham, inventor de la fenología, la ciencia (si no es excesivo denominarla así) que se ocupa de realizar el seguimiento de los cambios estacionales (las primeras floraciones de los árboles, el primer canto del cuco en primavera, etc.). Cabe pensar que se trata de algo que la gente realiza de manera espontánea, pero de hecho nadie se había dedicado a ello, al menos no de forma sistemática, y bajo la influencia de Marsham se convirtió en un pasatiempo muy popular y altamente considerado en todo el mundo. En Estados Unidos, Thomas Jefferson era un devoto seguidor del tema. Incluso siendo presidente, encontró tiempo para tomar nota de la primera y la última aparición de treinta y siete tipos de fruta y verduras en los mercados de Washington, y le pidió a su representante en Monticello que realizara allí observaciones similares para ver si las fechas revelaban variaciones significativas entre los dos lugares. Cuando los climatólogos modernos dicen que las flores del manzano aparecen en primavera tres semanas antes de lo que lo hacían antiguamente, y ese tipo de cosas, utilizan a menudo como material de base las anotaciones de Robert Marsham. Este Marsham fue también uno de los terratenientes más ricos de la región de East Anglia, con una gran finca en un pueblo de curioso nombre, Stratton Strawless, cerca de Norwich, donde Thomas John Gordon Marsham nació en 1821 y pasó la mayor parte de su vida antes de desplazarse una veintena de kilómetros para ocupar el cargo de rector en nuestro pueblo.
No sabemos casi nada acerca de la vida de Thomas Marsham allí, pero por suerte conocemos en abundancia los detalles de la vida diaria de las parroquias rurales en su época de esplendor gracias a los escritos de alguien que vivía en la cercana parroquia de Weston Longville, quince kilómetros al norte cruzando una extensa zona de campos de cultivo (y visible desde el tejado de nuestra rectoría). Se trata del reverendo James Woodforde, que precedió a Marsham en cincuenta años, aunque la vida no cambió mucho en ese tiempo. Woodforde no era excepcionalmente devoto, ni erudito, ni dotado, pero disfrutaba de la vida y escribió un entusiasta diario durante cuarenta y cinco años que ofrece una perspectiva extraordinariamente detallada de la vida de un párroco rural. Olvidado durante cien años, el diario fue redescubierto y publicado en formato resumido en 1924 como The Diary of a Country Parson. Se convirtió en un éxito de ventas internacional aun siendo, como apuntó un crítico, «poco más que una crónica de glotonería».
La cantidad de comida que se servía en las mesas del siglo XVIII era pasmosa, y Woodforde casi nunca disfrutó de una comida de la que no dejara constancia con todo su cariño y en su totalidad. A continuación, todos los productos que describe con motivo de una de sus cenas habituales en 1784: lenguado de Dover con salsa de langosta, pollo tomatero, lengua de buey, rosbif, sopa, filete de ternera con colmenillas y trufas, pastel de paloma, mollejas, oca en salsa verde con guisantes, mermelada de albaricoque, tarta de queso, champiñones al vapor y bizcocho borracho. En otra comida podía elegir entre un plato de tenca, un jamón, tres aves de corral, dos patos asados, un cuello de cerdo, pudding de ciruelas y tarta de ciruelas, tarta de manzana y una variedad de fruta y frutos secos, bañado todo ello con vino tinto y blanco, cerveza y sidra. Nada se interponía a una buena comida. Cuando falleció la hermana de Woodforde, anotó su sincero pesar en el diario, pero encontró también espacio suficiente para añadir: «Hoy he cenado un buen pavo asado». Tampoco se interponía nada del mundo exterior. Apenas hay mención a la Guerra de la Independencia norteamericana. Cuando en 1789 cayó la Bastilla, destacó el hecho, pero no le concedió más espacio que el que le dedicaba al desayuno. Y tal y como corresponde, la última entrada del diario alude a una comida.
Woodforde era un ser humano decente —enviaba comida a los pobres de vez en cuando y llevó una vida de una virtud intachable—, pero en todos los años que abarcan sus diarios no existen pistas de que en algún momento reflexionara sobre la redacción de un sermón o sintiese una vinculación especial con sus parroquianos que no fuera más allá del regocijo de sumarse a ellos para cenar si surgía una invitación. Si no es un representante de lo típico en esa época, a buen seguro es un ejemplo de lo que era posible.
Y en cuanto a cómo encajaba el señor Marsham en todo esto, es imposible saberlo. Si su objetivo en la vida era dejar la mínima huella posible en la historia, lo consiguió con creces. En 1851, tenía veintinueve años de edad y estaba soltero, un estado que conservó toda su vida. Su ama de llaves, una mujer con un nombre interesante por atípico, Elizabeth Worm, estuvo a su servicio durante unos cincuenta años, hasta su fallecimiento en 1899. Por lo que se ve, debió de encontrar la compañía del señor Marsham lo bastante agradable, pero si alguien más fue de la misma opinión, o no, es imposible saberlo.
Existe, sin embargo, una pequeña y prometedora pista. El último domingo de marzo de 1851, la Iglesia anglicana llevó a cabo un sondeo a nivel nacional para averiguar cuánta gente había asistido a la iglesia aquel día. Los resultados fueron una sorpresa. Más de la mitad de la población de Inglaterra y Gales no había acudido a la iglesia, y solo el 20% había asistido a un servicio anglicano. Por ingeniosos que fueran sus integrantes creando teoremas matemáticos o compilando diccionarios de islandés, el clero había dejado de tener para las comunidades la importancia de la que había gozado antaño. Por suerte, no había indicios de esto en la parroquia del señor Marsham. Los datos del censo muestran que aquel domingo asistieron a su servicio matutino 79 parroquianos y 86 lo hicieron por la tarde. Eso equivalía a casi el 70% de los parroquianos de su beneficio, un resultado muy superior a la media nacional. Suponiendo que estos fueran sus resultados típicos, nuestro señor Marsham debió de ser un hombre bien considerado.
III
En el mismo mes en que la Iglesia anglicana llevaba a cabo el sondeo para averiguar el volumen de asistencia a sus servicios, Gran Bretaña realizó también el censo nacional que ponía en marcha cada diez años y que situó la población del país en la precisa cifra de 20.959.477 habitantes. Esto representa solo el 1,6% del total mundial, pero puede afirmarse con toda seguridad que no existía otra fracción tan pequeña más rica y productiva. Este 1,6% de población con nacionalidad británica producía la mitad del carbón y el hierro del mundo, controlaba casi dos terceras partes de su comercio marítimo y una tercera parte del comercio en general. Prácticamente todo el algodón tejido en el mundo se fabricaba en hilanderías británicas con máquinas inventadas y construidas en Gran Bretaña. Los bancos de Londres tenían más dinero depositado que el que pudiera tener la suma de los demás centros financieros mundiales. Londres era el corazón de un imperio enorme y en crecimiento que en su momento álgido abarcaría casi treinta millones de kilómetros cuadrados y convertiría el «Dios salve a la reina» en el anatema nacional de una cuarta parte de la población mundial. Gran Bretaña lideraba el mundo en prácticamente cualquier categoría mensurable. Era el país más rico, más innovador y más competente del mundo, donde incluso los jardineros alcanzaban la grandeza.
De pronto, por primera vez en la historia, en la vida de la mayoría de la gente había mucho de todo. Karl Marx, mientras vivía en Londres, destacó maravillado, y también con una pizca de impotente admiración, que en Gran Bretaña era posible comprar quinientos tipos diferentes de martillo. Había actividad por todos lados. Los londinenses modernos viven en una gran ciudad victoriana; los victorianos sobrevivían en ella, por decirlo de algún modo. El alcance de las interferencias —las zanjas, los túneles, las fangosas excavaciones, las aglomeraciones de carruajes y otros vehículos, el humo, el barullo, la confusión— generadas por el esfuerzo de proveer a la ciudad de trenes, puentes, cloacas, estaciones de servicio, centrales eléctricas, líneas de metro y todo lo demás, implicaba que el Londres victoriano no solo era la ciudad más grande de la tierra, sino también el lugar más ruidoso, fétido, embarrado, concurrido, asfixiante y lleno de agujeros que el mundo había visto en toda su existencia.
El censo de 1851 demostraba también que en aquel momento vivía en Gran Bretaña más gente en las ciudades que en el campo —la primera vez que esto sucedía en el mundo— y la consecuencia más visible de este fenómeno eran multitudes a una escala que nunca antes se había experimentado. La gente trabajaba en masa, se desplazaba en masa, se escolarizaba, encarcelaba y hospitalizaba en masa. Cuando iba a divertirse, lo hacía en masa, y no había lugar al que acudiera con mayor entusiasmo y arrobamiento que al Palacio de Cristal.
Si el edificio en sí era un prodigio, las maravillas que albergaba en su interior no lo eran menos. Se exhibían cerca de cien mil objetos, repartidos entre catorce mil expositores. Entre las novedades estaba un cuchillo con 1.851 hojas, mobiliario tallado a partir de bloques de carbón del tamaño de muebles (sin otro objetivo que demostrar que podía hacerse), un piano a cuatro bandas para cuartetos caseros, una cama que se transformaba en una balsa salvavidas y otra que automáticamente lanzaba a su sorprendido ocupante a una bañera recién preparada, artilugios voladores de todo tipo (ninguno de ellos funcional, sin embargo), instrumentos para realizar sangrías, el espejo más grande del mundo, una montaña enorme de guano de Perú, los famosos diamantes Hope y Koh-i-Noor,[4] una maqueta de un puente colgante destinado a unir Gran Bretaña con Francia e interminables muestras de maquinaria, telas y objetos de todo tipo procedentes de cualquier rincón del mundo. The Times calculó que ver la exposición entera requería unas doscientas horas.
No todos los expositores eran tan brillantes. Terranova dedicó toda su área de exposición a la historia y la fabricación del aceite de hígado de bacalao, lo que la convirtió en un oasis de tranquilidad muy valorado por los que buscaban recuperarse de los empujones de las masas. La sección de Estados Unidos apenas tenía contenido. El Congreso, con toda su parsimonia, se había negado a destinar fondos al evento y el dinero provenía de aportaciones privadas. Por desgracia, cuando los productos norteamericanos llegaron a Londres se descubrió que los organizadores habían pagado únicamente el transporte de la mercancía hasta los muelles, y no hasta su destino final en Hyde Park. Y, claro está, tampoco había dinero reservado para montar los expositores y dotarlos de personal durante cinco meses. Afortunadamente, el filántropo norteamericano George Peabody, que vivía en Londres, intercedió por la causa y proporcionó un fondo de emergencia de 15.000 dólares, rescatando a la delegación estadounidense de la situación de crisis en la que ella misma se había inmerso. Todo esto no sirvió más que para reforzar la convicción más o menos universal de que los norteamericanos eran poco más que amables montañeses que no estaban aún preparados para actuar sin supervisión en el escenario del mundo.
Y por eso fue una auténtica sorpresa cuando por fin se montaron los expositores y el público descubrió que la sección de Estados Unidos era una avanzadilla de genialidad y portento. Prácticamente todas las máquinas norteamericanas hacían cosas que el mundo ansiaba que hiciesen las máquinas —arrancar clavos, cortar piedra, fabricar velas—, pero con una pulcritud, una presteza y una fiabilidad sin fin que dejó pestañeando a las demás naciones. La máquina de coser de Elias Howe deslumbró a las señoras ofreciendo la promesa imposible de que uno de los pasatiempos más esclavos de la vida doméstica podía resultar emocionante y divertido. Cyrus McCormick exhibió una segadora capaz de realizar el trabajo de cuarenta hombres, una reivindicación tan atrevida que casi nadie la creyó hasta que decidieron transportar la segadora a una granja de los condados de los alrededores de la ciudad y demostró que hacía lo que prometía hacer. Pero el objeto más llamativo era el revólver de repetición de Samuel Colt, que no solo era maravillosamente letal, sino que además estaba hecho con piezas intercambiables, un método de fabricación tan inconfundible que acabó conociéndose como «el sistema americano». Solo una creación local conseguía estar a la altura de estas cualidades de virtuosismo, novedad, utilidad y precisión de la era de las máquinas: el edificio de Paxton, que desaparecería en cuanto la exposición finalizara. Para muchos europeos, aquella fue la primera e inquietante pista de que aquellos pueblerinos que mascaban tabaco al otro lado del charco estaban creando en silencio el próximo coloso industrial, una transformación tan improbable que la mayoría ni podía creerse que estuviera produciéndose.
Pero el aspecto más popular de la Gran Exposición no fue ningún expositor en concreto, sino las elegantes «salas de descanso», donde los visitantes podían hacer sus necesidades cómodamente, una oferta aceptada con agradecimiento y entusiasmo por 827.000 personas, 11.000 cada día. Los servicios públicos eran una carencia deplorable en el Londres de 1851. En el Museo Británico, hasta 30.000 visitantes diarios tenían que compartir dos únicos retretes exteriores. En el Palacio de Cristal, los inodoros tenían cisterna de verdad, encantando hasta tal punto a los visitantes que empezó a ponerse de moda instalar en casa inodoros con cisterna y cadena, un avance que rápidamente tendría consecuencias catastróficas para Londres, como veremos.
La Gran Exposición supuso tanto un avance importante a nivel social como sanitario, pues fue la primera vez que gente de todas las clases se aglutinaba y se mezclaba en una proximidad tan íntima. Muchos temían que la gente de a pie —«los grandes sin lavar» los había apodado William Makepeace Thackeray el año anterior en su novela La historia de Pendennis— no fuera merecedora de esta confianza y estropeara las cosas. Podía incluso producirse un sabotaje. Al fin y al cabo, solo habían pasado tres años desde los levantamientos populares de 1848, que habían convulsionado Europa y derrocado gobiernos en París, Berlín, Cracovia, Budapest, Viena, Nápoles, Bucarest y Zagreb.
Se temía concretamente que la exposición atrajera a los cartistas y a sus compañeros de viaje. El cartismo era un movimiento popular que obtenía su nombre de la Carta del Pueblo (The People’s Charter) de 1837, que propugnaba diversas reformas políticas —todas modestas, considerándolo en retrospectiva— que iban desde la abolición de las circunscripciones podridas y malversadas hasta la adopción del sufragio universal masculino.[5] En el espacio de una década, los cartistas presentaron al Parlamento una serie de peticiones, una de ellas redactada en un documento de casi diez kilómetros de largo y que supuestamente estaba firmada por 5,7 millones de personas. El Parlamento se quedó impresionado, pero las rechazó todas por el bien del propio pueblo. Todo el mundo coincidía en que el sufragio universal era un concepto peligroso, «tremendamente incompatible con la existencia de la civilización», según palabras del historiador y parlamentario Thomas Babington Macaulay.
En Londres, el asunto alcanzó un punto crítico en 1848, cuando los cartistas anunciaron una manifestación multitudinaria en Kennington Common, al sur del Támesis. Se temía que aquello creciera como la espuma y que la indignación los llevara a cruzar el puente de Westminster y a asaltar el Parlamento. Los edificios del Gobierno diseminados por la ciudad se reforzaron con prontitud. En el Ministerio de Asuntos Exteriores, lord Palmerston, titular del Foreing Office, bloqueó las ventanas con montones de ejemplares de The Times. En el Museo Británico se apostaron hombres en los tejados con una reserva de ladrillos para lanzar a la cabeza de cualquiera que intentara ocupar el edificio. En el exterior del Banco de Inglaterra se instalaron cañones y los empleados de diversas instituciones gubernamentales recibieron espadas y viejos mosquetes, en dudoso estado de conservación, muchos de ellos casi tan peligrosos para sus potenciales usuarios como para cualquiera lo bastante atrevido como para plantarse delante de ellos. Ciento setenta mil guardias especiales —en su mayoría hombres acaudalados y sus criados— se pusieron al mando del anciano duque de Wellington, de ochenta y dos años de edad y afectado de una sordera que no le permitía oír más que gritos extremadamente potentes.
Al final, la manifestación se quedó en nada, en parte porque el líder de los cartistas, Feargus O’Connor, empezaba a comportarse de forma excéntrica como consecuencia de un caso todavía no diagnosticado de demencia sifilítica (por el cual sería recluido en un manicomio al año siguiente), en parte porque la mayoría de los participantes no eran realmente revolucionarios de corazón y no querían participar en un derramamiento de sangre, y en parte porque un oportuno chaparrón hizo que retirarse a un pub resultara de repente una alternativa más atractiva que tomar por asalto el Parlamento. The Times decidió que la «turba de Londres, aun ni siendo heroica, ni poética, ni patriótica, ni ilustrada, ni limpia, es en comparación un organismo bondadoso» y, sin embargo, condescendiente, que es más o menos lo mismo.
A pesar de esta tregua, los sentimientos en algunos barrios seguían siendo intensos en 1851. Henry Mayhew, en su influyente London Labour and the London Poor, publicado aquel año, apuntaba que los miembros de la clase trabajadora «casi sin excepción» eran «proletarios candentes que abrigan opiniones violentas».
Pero incluso el proletario más acalorado, por lo que parece, quedó encantado con la Gran Exposición. Se inauguró el 1 de mayo de 1851, sin incidentes, un «espectáculo bello, imponente y conmovedor» en palabras de una radiante reina Victoria, que calificó la jornada de la inauguración como «el día más grande de nuestra historia», y lo decía sinceramente. Acudió gente de todos los rincones del país. Una mujer llamada Mary Callinack, de ochenta y cinco años de edad, caminó más de cuatrocientos kilómetros desde Cornwall y se hizo famosa por ello. Un total de seis millones de personas visitaron la Gran Exposición durante los cinco meses y medio que permaneció abierta. La jornada de mayor afluencia de público, el 7 de octubre, la visitaron casi 110.000 personas. En un determinado momento, había 92.000 personas en el edificio, la multitud más grande jamás reunida en el interior de un espacio cerrado.
Pero no todos los visitantes quedaron encantados. William Morris, el futuro diseñador y esteta, que tenía por aquel entonces diecisiete años, se quedó tan horrorizado ante la falta de gusto y la veneración del exceso de la exposición, que salió tambaleándose del edificio y vomitó entre los arbustos. Pero la mayoría de la gente la adoraba, y casi todo el mundo se comportó. Durante el periodo de exhibición solo veinticinco personas fueron detenidas por infracciones, quince por carteristas y diez por robos de escasa cuantía. La ausencia de criminalidad es incluso más remarcable de lo que podría parecer porque en la década de 1850 Hyde Park estaba considerado un lugar notablemente peligroso, sobre todo a partir de que anochecía, cuando el riesgo de robo era tan grande que el parque solo podía cruzarse en comitiva. Pero gracias a las multitudes se convirtió durante medio año en uno de los lugares más seguros de Londres.