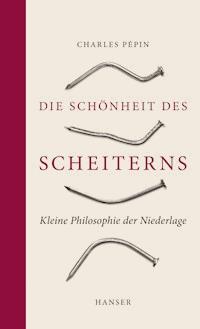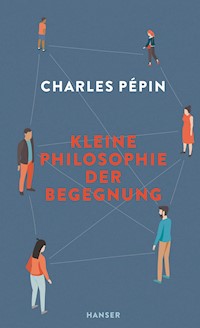Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: El Ojo del Tiempo
- Sprache: Spanisch
De uno de los especialistas en ciencias humanas más reputados, un libro sobre la filosofía del encuentro con los otros, muy necesario en estos tiempos de repliegue en nosotros mismos. ¿Por qué algunos encuentros nos producen la sensación de que renacemos? ¿Cómo podemos estar disponibles para los que intensificarán nuestras vidas y harán que nos descubramos a nosotros mismos? El encuentro —amoroso, amistoso, profesional— es significativo en nuestras vidas. En el centro de nuestra existencia, cuya etimología latina ex-sistere significa «salir de uno mismo», se da este movimiento hacia el exterior, esta necesidad de ir hacia los otros. La aventura no está exenta de riesgos, pues es, según Pépin, «un choque con la alteridad: dos seres entran en contacto, chocan, y sus trayectorias se modifican». De Platón a Christian Bobin, pasando por Bella del Señor de Albert Cohen o por Los puentes de Madison de Clint Eastwood, Charles Pépin recurre a filósofos, novelistas y cineastas para revelar el poder y la gracia del encuentro. Al analizar algunos amores o amistades fértiles —Picasso y Éluard, David Bowie y Lou Reed, Voltaire y Émilie du Châtelet…—, muestra que todo verdadero encuentro es, al mismo tiempo, un descubrimiento de uno mismo y del mundo. Una filosofía saludable en estos tiempos de repliegue en nosotros mismos. «A Charles Pépin le encanta pasar de un concierto de Britney Spears a un aforismo de Nietzsche. Una forma de cultura general muy moderna, fácil de entender: un exitazo». Libération Proyecto financiado por la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, Ministerio de Cultura y Deporte. Proyecto financiado por la Unión Europea-Next Generation EU
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 239
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edición en formato digital: enero de 2023
Título original: La rencontre. Une philosophie
En cubierta: Encuentros en el espacio, Edvard Munch (1898-1899)
© Incamerastock/Alamy Stock Photo
Diseño gráfico: Gloria Gauger
© Allary Éditions, 2021
Publicado por acuerdo especial con Allary Éditions y sus representantes 2 Seas Literary Agency y SalmaiaLit Agencia Literaria
© De la traducción, Mercedes Corral
© Ediciones Siruela, S. A., 2023
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Ediciones Siruela, S. A.
c/ Almagro 25, ppal. dcha.
www.siruela.com
ISBN: 978-84-19553-36-2
Conversión a formato digital: María Belloso
Índice
Introducción
PRIMERA PARTELas señales del encuentro
1 Estoy conmocionadoCuando se rompe mi coraza
2 Te reconozcoCuando el azar se parece al destino
3 Me despiertas curiosidadCuando siento deseos de descubrir tu mundo
4 Siento el deseo de lanzarmeCuando el otro me da alas
5 Descubro tu punto de vistaCuando experimento tu alteridad
6 He cambiadoCuando el otro me convierte en alguien diferente
7 Me siento responsable de tiCuando el otro me revela mi naturaleza moral
8 Estoy vivoCuando el otro me salva la vida
SEGUNDA PARTELas condiciones del encuentro
1 Salir de casaUna filosofía de la acción
2 No esperar nada específicoElogio de la disponibilidad
3 Quitarse la máscaraEl poder de la vulnerabilidad
TERCERA PARTELa verdadera vida es encuentro
1 ¿Es el encuentro algo propio del hombre?Una lectura antropológica
2 Te encuentro, luego existoUna lectura existencialista
3 Encontrar el misterioUna lectura religiosa
4 Encontrar nuestro deseoUna lectura psicoanalítica
5 Encontrar al otro para encontrarseUna lectura dialéctica
Conclusión
Obras con las que se ha elaborado este libro
A Émilie
Introducción
Los enamorados valoran a veces su suerte repitiéndose, con emoción y algo de temor, la película de su primer encuentro. Habría bastado cualquier cosa, otro horario de tren, un asiento diferente en el vagón…, para que tal vez sus caminos nunca se hubieran cruzado.
Sin embargo, una mirada un poco atenta nos revela enseguida que su encuentro no dependió solamente de un feliz azar. Esos dos asientos juntos solamente brindaron una oportunidad; ella se atrevió a iniciar una conversación, él supo acoger lo inesperado, una mujer que a priori no era su tipo. Dos extraños se abrieron al intercambio y se produjo el encuentro1.
Ese hombre y esa mujer embarcados en ese tren que corre a trescientos kilómetros por hora podrían no haberse conocido jamás, dos trayectorias paralelas lanzadas a toda velocidad. Ella, una ejecutiva con una carrera profesional fulgurante; él, un osteópata con una buena clientela. Bastó la conjunción de algunos elementos desencadenantes para hacerlos desviarse y que la magia operase. ¿Tal vez percibió ella su inestabilidad? Antes de subirse al tren, él había recibido una llamada del psiquiatra que atendía a su hijo y no trató de disimular su ansiedad cuando su vecina le preguntó. Se quitó la máscara. A cambio, ella se entregó a aquel desconocido más de lo que se habría esperado. Ambos hablaron sin tapujos, sin interpretar un papel.
Por tanto, ese encuentro que parecía obra del destino fue posible gracias a sus actitudes. Lo mismo ocurre con los encuentros amigables o profesionales: el azar no es más que el punto de partida, no rige nuestros destinos, lo provocamos. He escrito este libro para demostrar que podemos convertir el azar en nuestro aliado, que podemos prepararnos para acoger lo inesperado. En un tren o en el supermercado, por la noche o en el despacho, en una página de contactos o en un parque público.
Pero eso supone tener una visión clara de la mecánica y el poder del encuentro, comprender lo que es la acción, la disponibilidad y la vulnerabilidad.
Para ello, preguntaremos a los pensadores del siglo XX que, en la línea de Hegel, han estudiado la relación con el otro, las conexiones fundamentales que pueden establecerse entre dos seres. Sigmund Freud, Martin Buber, Emmanuel Levinas, Jean-Paul Sartre, Simone Weil y Alain Badiou nos ayudarán a perfilar una filosofía del encuentro. Y los novelistas, dramaturgos, pintores y cineastas que han escenificado bellos encuentros —Marivaux en El juego del amor y del azar, Louis Aragon en Aurélien o Albert Cohen en Bella del señor, Clint Eastwood en Los puentes de Madison o Abdellatif Kechiche en La vida de Adèle…— darán cuerpo a este pensamiento.
Aportaremos también la luz especial de algunas obras que son fruto a su vez de un encuentro decisivo y nos recuerdan que incluso los mayores genios son deudores de otras personas. ¿Sabemos que Picasso no habría pintado el Guernica si no hubiera tenido un flechazo amistoso con Éluard? ¿Lo que El hombre rebelde de Camus debe a la pasión del escritor por la actriz María Casares? ¿Hasta qué punto Voltaire y Émilie du Châtelet se alimentaron mutuamente para escribir Cándido y el Discurso sobre la felicidad? ¿Que la canción Perfect Day no habría nacido sin una cena de David Bowie y Lou Reed en Nueva York?
Cuando hacemos balance de la importancia de los encuentros, miramos con otros ojos las obras que nos alimentan y nuestra propia vida. Dependemos de los otros. El encuentro no es un ornamento, una alternativa accesoria, sino que es esencial para nosotros, configura nuestra personalidad, está en el centro de la aventura de nuestra existencia. Como veremos, no tiene simplemente el poder de hacernos descubrir el amor, la amistad, o de conducirnos al éxito, sino que además nos hace descubrirnos a nosotros mismos y nos abre al mundo. En eso reside su fuerza y su misterio: necesito al otro, necesito encontrar al otro para reencontrarme. Necesito encontrar lo que no soy yo para llegar a ser yo.
1 En francés, rencontre tiene un matiz que posee en castellano, algo parecido a un flechazo, un encuentro fortuito y providencial, pero no siempre necesariamente con un resultado amoroso. (N. de la T.).
PRIMERA PARTELas señales del encuentro
1Estoy conmocionadoCuando se rompe mi coraza
Tener un encuentro con alguien es conmocionarse, alterarse. Se produce algo que no hemos elegido, que nos coge desprevenidos: es el impacto del encuentro. La palabra «encuentro» viene del latín vulgar in contra, «en contra», y expresa el hecho de «coincidir en un punto dos o más cosas, a veces impactando una contra otra». Remite, pues, a un choque con la alteridad: dos seres entran en contacto, chocan, y sus trayectorias se modifican. Una singularidad puede perfectamente cruzarse con otra sin quedar impactada, lo cual demuestra que en ese caso no ha habido encuentro, sino solo un cruce. No hay nada más sorprendente, en efecto, más molesto a veces y más difícil de captar que la diferencia del otro. ¿Cómo podría no estremecerme por conocerte, por encontrarte a ti, que te me escapas precisamente porque eres otro, porque tienes otra historia, otra forma de ver el mundo y de sentir las cosas? Si me quedo frío es porque apenas te he percibido, o porque en ti solo he visto un espejo en el que me reflejo.
Esa conmoción viene a menudo de un impacto visual. Cuando Ana Karenina ve al príncipe Vronsky en una estación, aún no sabe nada de él, pero su conmoción es inmediata, porque ya destaca entre la multitud. ¿Qué es lo que la emociona así? ¿La aparición del otro, cuya fuerza y singularidad intuye? ¿Sentir en ella ese movimiento, ese impulso para el que no estaba preparada en absoluto? Tal conmoción puede afectar a varios sentidos al mismo tiempo; a veces nos parece que no conocemos a un ser hasta que descubrimos, maravillados, la increíble suavidad de su piel y lo sentimos reaccionar a nuestras caricias, a nuestros besos, a nuestras palabras. En la conmoción amorosa algunas señales no engañan, indican hasta qué punto ese movimiento nos coge desprevenidos: aceleración del ritmo cardiaco, habla titubeante, boca seca, transpiración, mutismo… Ante esta fuerza acelerativa de la vida, nuestro cuerpo reacciona como si, incapaz de seguir el ritmo, necesitara un tiempo de adaptación. En ocasiones, es en primer lugar el timbre de una voz lo que nos conmueve, despierta nuestra curiosidad, reaviva en nosotros recuerdos enterrados; una voz del pasado, de nuestra infancia, nos llama. Al oír por primera vez la voz de Pierre Soulages al otro lado del teléfono sin ni siquiera haberlo visto en carne y hueso, Christian Bobin cuenta haber tenido la certeza de que se había producido un encuentro entre los dos. Recoge ese momento en Pierre, el libro dedicado a su amistad: «Un deleite […] atraviesa [su voz], un asombro que Soulages ha despertado en ti y tú en él». Esta conmoción puede ser también de un orden más intelectual. Es lo que le ocurrió a Picasso, a quien la política siempre le había dejado indiferente y conocía a Paul Éluard desde hacía años, cuando, un día de 1934, este le habló de su compromiso con la paz. Picasso accede entonces a una visión política del mundo. En ese preciso instante conoce realmente, encuentra por fin al poeta. A veces el otro nos toca en pleno corazón, a imagen de uno de los dúos más míticos del rock indie de la segunda mitad de los años setenta: el profundo encuentro de David Bowie e Iggy Pop no se produjo porque entre ellos existiera una comunión musical; Bowie fue antes que nada sensible a la angustia del yonqui, a la soledad de la Iguana.
Sea cual sea la forma que adopte esta conmoción, que va de la simple sensación al vértigo, indica hasta qué punto la vida puede sorprendernos: ahora debemos rendirnos a la evidencia, no lo dominamos todo. Dos individualidades de dos mundos muy lejanos entre sí llegan a relacionarse entre ellas. Todavía no sabemos cuál será el resultado de ello (la creatividad de Picasso recibirá un impulso, Ana Karenina acabará muriendo…), pero el hecho es que el encuentro se ha producido. En el caso de que hayamos alimentado la ilusión de ser mónadas autosuficientes, independientes, tranquilamente instaladas en nuestra identidad y nuestras costumbres, somos súbitamente despertados. Nuestro confort se ve alterado. Sentimos que aspiramos a otra cosa, lo que es a la vez emocionante e inquietante. Nuestra conmoción nos lleva a la vez hacia ese otro que nos asombra y hacia esa parte de nosotros mismos que se nos escapa. Al conocer a Éluard, Picasso se queda sorprendido tanto por el idealismo del poeta como por el eco que despierta en él. En la conmoción sensual, tumbados entre las sábanas desordenadas, nos quedamos sorprendidos por el otro, por su belleza, por su deseo, y a la vez por lo que sentimos que surge en nosotros y que a veces nos asombra. En el fondo es como si hubiera dos encuentros simultáneos: el de la alteridad del otro y el de la alteridad en nosotros. «Yo es otro», escribe Rimbaud en una carta a Paul Demeny en 1871. A veces hay que encontrar al otro para comprenderlo, para experimentarlo finalmente. Encontrar al otro en el otro para descubrir que hay un otro en uno mismo y darse cuenta de que ese otro en uno mismo quizá sea más uno mismo que el que creíamos ser. Qué lejos estamos del hipócrita «ha sido un placer conocerte» que a veces decimos para acortar una cita que nos ha resultado muy aburrida, sobre todo porque no nos ha conmocionado en absoluto.
Clint Eastwood escenifica el nacimiento y la fuerza de esta conmoción en su adaptación cinematográfica de la novela Los puentes de Madison, de Robert James Waller. Meryl Streep encarna en la película a un ama de casa oriunda del sur de Italia, instalada desde hace décadas en Iowa con su marido y dos hijos ya adolescentes. Sola en su granja durante cuatro días, mientras su marido y sus hijos participan en un concurso de ganado bovino, Francesca conoce a Robert, un fotógrafo del National Geographic que está de paso para hacer un reportaje sobre los puentes de Iowa —puentes «cubiertos», de madera pintada, típicos de la región—. Juntos vivirán una pasión que cambiará sus vidas. Al final de esos cuatro días —paréntesis irracional donde parece condensarse toda una vida—, y después de una vacilación desgarradora, Francesca decidirá no abandonar su hogar y dejará que Robert se marche solo. Pero lo que han compartido la acompañará siempre, la nutrirá cada día de su vida en la granja, constituida por una suma de «cosas insulsas», una vida cotidiana de ama de casa que siente hacia su marido afecto y respeto, lejos del amor intenso por Robert que conservará como un tesoro, una aventura digna de los sueños de juventud, que dejó atrás al instalarse en Iowa. En su testamento, pedirá que sus cenizas sean esparcidas, igual que las de Robert, desde el puente en el que se conocieron.
En medio de esos cuatro días pasados hablando y riendo, paseando y tomando cerveza, dándose baños y haciendo el amor, la esencia del encuentro se revela en una observación de Francesca al mencionar la conmoción que se apodera de ella: «Ya no me reconozco, tengo la sensación de que ya no soy yo… Pero, al mismo tiempo, nunca he sido tan yo como hoy…». La conmoción es aquí puro vértigo. Lo que hace no es normal en ella a priori. No desea en absoluto traicionar a un marido al que no tiene nada que reprochar, pero a cuyo lado se apaga, renunciando poco a poco a sí misma, languideciendo en la repetición de las tareas cotidianas. El encuentro con Robert es mucho más intenso; no puede resistirse al embate de la ola que la engulle de repente: su juventud italiana, su humor, su feminidad, la fuerza de la vida en ella. Todo lo que había olvidado de sí misma, que el peso de los días y de esa «vida de cosas insulsas» había ido tapando, y que de pronto vuelve más fuerte que nunca porque ha encontrado a alguien, porque los ojos de ese hombre se posan en ella y la abrazan. Ese fotógrafo perdido le pregunta por el camino, y he aquí que es ella la que vuelve a encontrar el suyo. Por supuesto, ella renuncia a dejarlo todo por él, a marcharse lejos de sus hijos, a infligir a su marido una humillación de la que no se recuperaría. Viven en una granja que pertenece a la familia de él desde hace más de cien años, en medio de una campiña donde todo se sabe, en una región de puritanos donde el menor adulterio supone décadas de rumores y de ostracismo. No la juzguemos, pues, por haber dado la espalda a un amor del que Robert le dice: «¿Crees que esto que nos está pasando a nosotros le pasa a mucha gente?». En la película se nos hace ver que ella en el fondo le sigue siendo fiel, y el encuentro prosigue a través de ese amor que perdura en ella, de esa dimensión de sí misma que ha descubierto. Un amor así le parecía imposible, y paradójicamente este le ha permitido, alimentada por su nueva vida interior, seguir siendo la esposa de ese marido honesto que carece de lo esencial. Gracias al encuentro con Robert, en medio de la conmoción del encuentro, se descubre siendo otra, y esa otra, convertida verdaderamente en ella misma, es quien la acompañará hasta el final. Se ha arriesgado a vivir ese paréntesis fuera del tiempo, a vivir esos cuatro días eternos que la han hecho volver a conectar en su interior con la enamorada italiana. Ahora sabe que el sueño puede hacerse realidad, que se encuentra en la tierra de las alegrías profundas y de las comuniones superiores, que es una sublime dictadura del corazón, y no simplemente la dictadura de las cosas que se deben hacer.
En La palabra en archipiélago, René Char escribe: «Hay que establecerse en el exterior de uno mismo, al borde de las lágrimas y en la órbita del hambre, si queremos que algo fuera de lo común suceda, algo que solo era para nosotros». Es una hermosa definición de la conmoción del encuentro. Aunque no lo deje todo por Robert, eso es lo que Francesca hace, establecerse durante esos cuatro días «en el exterior de sí misma», fuera de esa identidad congelada en su vida de ama de casa. Se ha arriesgado a las lágrimas y, en efecto, «algo fuera de lo común» se ha producido, algo que solo era para ellos, un impacto cuyas ondas se propagan hasta la muerte de ambos, y que se parece mucho al surgimiento de la verdadera vida.
La coraza que se rompe en la perturbación del encuentro es con frecuencia nuestra coraza social. Si el yo profundo es complejo, cambiante y en gran parte enigmático, el yo social es más simple, más fijo. Es necesario, pero reductor. Aparece en nuestro documento de identidad o cuando nos presentamos diciendo cuál es nuestra profesión y luego preguntamos al otro: «¿Y tú a qué te dedicas en la vida?». Es un mal comienzo, pues existe un gran riesgo de reducir al otro a su oficio y al estatus que lo acompaña. Es lo que podríamos llamar el pegamento de lo social, que a veces se nos pega a la piel, a las faldas, coarta nuestra libertad, nuestra capacidad de apertura a los otros y a veces a nosotros mismos. Obstaculiza nuestros movimientos, oscurece nuestros juicios, perjudica nuestra curiosidad. ¿Cuántos hombres o mujeres se condenan a la soledad por no haber sabido escapar de ese pegamento de lo social? El otro se ha presentado ante ellos, quizá con la posibilidad de una relación amorosa, pero no lo han visto, ni siquiera lo han «considerado»: no se han permitido fijarse en él, manteniendo la puerta cerrada a la posibilidad de la conmoción, porque ese otro no correspondía a sus criterios sociales, no encajaba en la casilla correspondiente. Felizmente, ciertos encuentros nos separan de ese pegamento, producen un impacto capaz de romper nuestra coraza. El encuentro tiene entonces el poder de crear juego en ese «yo» social: hace que sople un viento de libertad en una identidad inmovilizada.
«Vamos, te llevaré»
Un mismo viento de libertad sopla en El juego del amor y del azar. Esta pieza de Marivaux escenifica el encuentro de Silvia y de Dorante, cuyo casamiento han concertado sus respectivas familias. Prometida a Dorante, Silvia obtiene de su padre el permiso de encontrarse con su pretendiente una primera vez, pero disfrazada de su propia sirvienta para poderlo observar de incógnito a sus anchas. Sin embargo, Dorante tiene la misma idea: se viste con la ropa de su criado para presentarse ante Silvia. Y, a pesar de las máscaras, la magia se produce; se enamoran el uno del otro. La conmoción los pilla desprevenidos a pesar de las apariencias. Es la fuerza del encuentro, que tiene el poder de eliminar las expectativas, de ir en contra de los pronósticos, de repartir de nuevo las cartas. Silvia espera descubrir a su prometido, pero entonces otro despierta su curiosidad, el que ella piensa que es su criado. Lo mismo ocurre con Dorante, que pregunta a la criada sobre su ama, pero debe rendirse a la evidencia de que es la criada quien le gusta. Mientras Dorante le habla, Silvia se da cuenta de que está conmocionada y se dice a sí misma: «No, si al final acabará por hacerme gracia…». Y cuando él le confía: «Yo quería hablarte de otra cosa, pero ya no me acuerdo de qué», ella le confiesa a su vez: «También yo tenía algo que decirte; pero has conseguido que también se me haya olvidado». En varias ocasiones ella anuncia que se va, pero no llega a hacerlo. Esta partida constantemente diferida, muy teatral, muestra muy bien la conmoción, molesta y agradable al mismo tiempo.
Cuando Silvia se da cuenta de su conmoción por el que toma por el criado de Dorante, se asombra de estar tan fascinada: «¡Qué hombre para ser un criado!». Y trata de razonar consigo misma: «Me vaticinaron que nunca me casaría sino con un hombre de mi condición», pero no hay nada que hacer, el corazón tiene razones que la razón desconoce. El condicionamiento social no es un destino: algunos encuentros nos lo recuerdan. Por lo general no sin dificultades, ya que liberarse del pegamento social puede llegar a ser muy incómodo. Sin embargo, Silvia se alegra de que Dorante se muestre capaz de ello. De hecho, al comprender que ambos han tenido la misma idea y descubrir antes que él sus verdaderas identidades, se regocija de verlo seducido por la que él cree que es una sirvienta: «Que le haya costado tanto decidirse me lo hace más digno de estima todavía: piensa que hará sufrir a su padre casándose conmigo, cree que traiciona su destino y su cuna. Esos son grandes temas de reflexión; estaré encantada de triunfar; pero necesito arrancarle mi victoria, y no que él me la ceda…». Aunque ambos pertenezcan al mismo rango y se casen conforme a los deseos de sus familias, la conmoción que experimentan en ese momento fisura su identidad social: aceptan un impulso del corazón «socialmente inconveniente», y tanto más delicioso y excitante cuanto que constituye una transgresión.
Desplazando al yo social, perturbando su claridad, difuminando sus contornos y a veces incluso revelando la engañifa, el artificio, el encuentro vuelve a dar carta de naturaleza al yo profundo. De ahí ese sentimiento tan fuerte, en medio de la perturbación que provoca, de existir plenamente, de existir por fin. El yo profundo ya no se deja tapar por el yo social; lo desborda de repente. La conmoción indica el camino recorrido, a veces en un tiempo récord. Todo había empezado por: «¿Y tú a qué te dedicas?». A partir de ahora oímos alzarse la voz de France Gall y su inquietante propuesta: «Vamos, te llevaré».
2Te reconozcoCuando el azar se parece al destino
A veces una extraña sensación de evidencia incrementa la conmoción. No conozco a esta persona, acabo de verla por primera vez, y sin embargo estoy seguro: es ella. Esta sensación nos da una especie de confianza ante el desconocido que en realidad ya ha dejado de serlo. Nos cruzamos con una persona por casualidad, pero es como si debiéramos encontrárnosla, como si ya tuviéramos una cita con ella.
La sensación de familiaridad que se tiene la primera vez con una persona a la que se coge afecto es una experiencia común. Enseguida nos sentimos bien con ella, la comprensión es mutua. Cuando menos, es desconcertante: ¿cómo podemos estar más a gusto con un desconocido que con otras personas a las que tratamos desde hace tiempo? Todo ocurre como si, a partir de ese encuentro, yo reconectara con algo conocido; como si en lugar de conocerte, te reconociera. A veces, ya en las primeras conversaciones tenemos la sensación de haber «encontrado nuestra alma gemela»: nos emocionan las mismas canciones, nos divierten las mismas cosas, nos desesperan los mismos comportamientos. No tenemos que hacer ningún esfuerzo; todo es fácil, fluido. Nos preguntamos si no habremos sido hermanos o hermanas en otra vida… Nada más conocernos sentimos un vínculo parecido a un lazo de parentesco, una perturbadora proximidad.
¿Cómo es posible que el nuevo, el desconocido, nos resulte tan familiar? Ese misterio constituye el núcleo de este libro. Y de la canción Les mots bleus, interpretada por Christophe y versionada por Alain Bashung:
Je lui dirai les mots bleus,
ceux qui rendent les gens heureux.
Une histoire d’amour sans paroles
n’a plus besoin du protocole.
Et tous les longs discours futiles
terniraient quelque peu le style
de nos retrouvailles2.
La letra de esta canción, escrita por Jean-Michel Jarre, cuenta la historia de un hombre que no se atreve a abordar a una mujer e imagina su encuentro con ella. La observa, duda. Vuelve a esperarla siempre en el mismo lugar. Todavía no se ha atrevido a hablarle, pero prevé las palabras que podría decirle, o más bien callar. ¿Por qué entonces hablar de «reencuentro»? ¿A quién reencuentra exactamente? Quizá haya habido un cruce de miradas entre ellos o tenga la sensación de conocerla por lo mucho que la ha observado. En ese caso, efectivamente la «reencuentra». Pero tal vez también conecta con una parte de él, de su infancia, de su historia, de un universo que fue el suyo, de los hombres o de las mujeres que lo construyeron… A veces, el impacto del encuentro es tal que se puede tener la sensación de estar descubriendo el sentido de la existencia, de la que quizá uno se haya alejado, la verdad de su destino. Él no siempre ha oído el sonido de la voz de ella, pero cree que lo oye dentro de él, confía en sí mismo.
«No hay azar, solo citas», diría Paul Éluard. Puede tratarse de una cita con el otro, con nosotros mismos o con nuestro destino, tema caro al poeta surrealista. En todos los casos, está ese sentimiento de evidencia —o, mejor dicho, de reconocimiento— que denota que el encuentro se está produciendo. Yo te reconozco a ti que, de hecho, no me resultas nada desconocido. Yo me reconozco en el sentido en que me reencuentro a mí o algo que yo amo, un recuerdo lejano, un estado que ya he conocido. O también reconozco mi destino en el sentido en que lo desenmascaro, oculto bajo el disfraz del azar. La señal del encuentro es, por lo tanto, esa sensación, en el centro del azar, de una cita con lo que no es fortuito: la sensación de evidencia es tal que lo accidental adquiere de repente la apariencia del destino. Puede que experimentemos también un reconocimiento, una forma de gratitud por lo que la vida nos ofrece en ese momento. No sé si eres tú a quien encuentro, a mí mismo, a mi destino, o a los tres, pero la evidencia está ahí: hay encuentro, reconocimiento, término cuya fuerza polisémica ahora calibramos.
Te conozco de algo
«Creo que te conozco de algo», dice a veces el donjuán falto de inspiración. Esta aproximación banal y, confesémoslo, a menudo torpe, revela, sin embargo, algo de la verdad de todo encuentro: la sensación de reconocer al otro.
Se podría incluso afirmar que este donjuán recuerda a pesar de él una de las tesis del Menón de Platón. En ese diálogo entre Menón y Sócrates, el filósofo explora el enigma del (re)conocimiento analizando el encuentro con una idea. ¿De dónde proviene la sensación, en el momento en que comprendemos por primera vez algo, en que formulamos claramente una idea, de que esta es evidente, de que ya la sabíamos? ¿Por qué la concepción de una idea provoca esa sensación de un redescubrimiento? El conocimiento, explica Platón, es de hecho un reconocimiento, o, por decirlo con sus palabras, una «reminiscencia». Antes de nacer y de «caer» en nuestro cuerpo durante el tiempo limitado de nuestra vida terrestre, pertenecíamos al mundo de las ideas eternas, mundo que volveremos a encontrar al morir, liberados de los límites de nuestro cuerpo. De esta manera, la comprensión de una idea es, de hecho, un reconocimiento de ella, pues la hemos conocido bajo su forma inteligible y eterna antes de caer en nuestro envoltorio corporal. Concebir una idea es volver a encontrarla.
El flechazo que Solal tiene con Ariane al principio de Bella del Señor posee también el sabor del reencuentro. Albert Cohen expresa a la perfección, con su brillante estilo, la fuerza de esa evidencia, y lo que puede tener de perturbador para los animales pretendidamente razonables y racionales que somos:
«Durante aquella noche del Ritz, noche de providencia, apareció ante mí, apareció noble entre los innobles, temible en su belleza, ella y yo y nadie más en medio del tropel de triunfadores y ávidos de prebendas […]. Era ella, la inesperada y la esperada, de inmediato elegida en aquella noche de providencia, elegida al primer movimiento de sus largas y onduladas pestañas. […] Los demás tardan semanas y meses en llegar a amar, y a amar poco, y necesitan charlas y gustos comunes y cristalizaciones. En mi caso fue cuestión de un parpadeo».