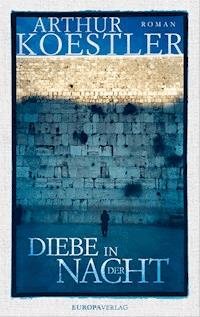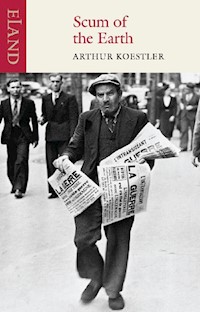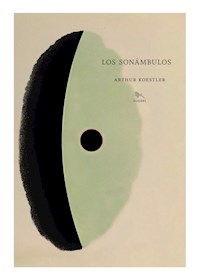Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ladera norte
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
En Escoria de la tierra, biografía colectiva de la agonía de Francia, Arthur Koestler deja testimonio de la metamorfosis de un Estado democrático en una maquinaria totalitaria. Rescatar su atónita mirada ante la fragilidad del orden liberal es hoy tan pertinente como antes. En el verano de 1939, el escritor húngaro busca en el sur de Francia un remanso de paz en la convulsa Europa. Aún no tiene 35 años y su denso y azaroso itinerario vital le ha llevado a reunir todas las condiciones de las víctimas del poder nazi: judío, refugiado político, apátrida, periodista crítico, antiguo comunista y activo militante de izquierda. De pronto, la Historia sale otra vez a su paso. Angustiado, será testigo de la caída de Francia, primero por la complicidad de sus dirigentes y después por el avance del ejército alemán. Así, ve cómo la pérdida de valores en la sociedad francesa se manifesta inicialmente en la detención ilegal de refugiados políticos y acaba con la vergonzosa claudicación militar: La ruina moral antecedió a la ruina física. Atrapado junto con otros «extranjeros indeseables» en un cruel laberinto burocrático, su internamiento en un campo de concentración francés muestra que ante el poder totalitario todos somos escoria de la tierra. «Escoria de la tierra se encargaría de aclarar el destino miserable de los refugiados antinazis, condenados sin motivo y sin juicio por un miedoso Gobierno francés durante los azarosos días que transcurrieron desde septiembre de 1939 hasta junio de 1940». Joaquín Leguina
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 480
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Escoria de la tierra
Colección
Los libros de Mendel1
Título:Escoria de la tierra
Título original:Scum of the Earth
© Intercontinental Literary Agency Ltd, 2023
© De esta edición, Ladera Norte, 2023
© De la traducción original, Román A. Jiménez
© De la traducción del prefacio y de las adiciones y cambios, Verónica Puertollano, 2023
Primera edición: septiembre de 2023
Diseño de cubierta y colección: ZAC diseño gráfico
© Fotografía de cubierta, Bundesarchiv, Bild 146-1971-083-01 / Tritschler / Licencia CC-BY-SA 3.0
© Fotografía de solapa, Eric Koch para Anefo, 1969 / Nationaal Archief / Licencia CC BY-SA 3.0.
Publicado por Ladera Norte, sello editorial de Estudio Zac, S.L. Calle Zenit, 13 · 28023, Madrid
Forma parte de la comunidad Ladera Norte:www.laderanorte.es
Correspondencia por correo electrónico a: [email protected]
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede realizarse con la autorización de sus titulares, salvo las excepciones que marca la ley. Para fotocopiar o escanear fragmentos de esta obra, diríjase a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos), en el siguiente enlace: www.conlicencia.com
ISBN: 978-84-121152-7-7
Producción del ePub: booqlab
Nota de los editores
Scum of the Earth, primer libro en inglés de Arthur Koestler, fue escrito en los primeros meses de 1941, cuando Inglaterra resistía, sola y heroica, los embates del nazismo. Tuvo múltiples reimpresiones en Gran Bretaña y Estados Unidos, incluida una edición no venal para el Left Book Club. En 1955, Koestler publicó una segunda edición en la que solamente corrigió algunos errores puntuales. En los años sesenta, bajo el sello de Hutchinson of London y con el nombre genérico de «Danube Edition», se publican sus obras completas, revisadas por él mismo. La tercera y definitiva edición de Scum of the Earth aparece así en 1968, con cambios y retoques de cierta importancia en términos de eficacia narrativa, pero sin que Koestler modificara, con buen criterio, los errores producto de juzgar los hechos en el momento.
En el prefacio de esta edición, Koestler revela la identidad de muchos de los protagonistas que, por razones de seguridad, habían permanecido con nombre falso en las ediciones anteriores del libro. Así nos enteramos, por ejemplo, de que Mario, el estoico compañero de campo de concentración de Koestler, era en realidad el destacado escritor y antiguo partisano italiano Leo Valiani.
En español, pese a tratarse de un libro indispensable, sólo había sido publicado en 1943 (y reimpreso en 1951) en Buenos Aires, por Editorial Sudamericana, con traducción de Román A. Jiménez, traductor entre otros de John Steinbeck.
Esta es la primera edición en español de la «Danube Edition» y el regreso de un clásico a las librerías del mundo hispano tras más de setenta años. Verónica Puertollano traduce las adiciones y cambios de la edición definitiva, revisa la traducción original y aporta oportunas notas para una cabal comprensión del contexto histórico y lingüístico en el que fue escrito el libro. Adicionalmente, nos ha parecido oportuno distinguir las notas del autor de la edición original de 1941 y de la edición definitiva de 1968.
Índice
Nota del autor a la primera edición
Prefacio a la «Danube Edition»
Escoria de la tierra
Agonía
Purgatorio
Apocalipsis
Consecuencias
Epílogo
Epílogo de Sergio Campos Cacho: Verdad de un libro
Nota del autor a la primera edición
Este libro fue escrito entre enero y marzo de 1941, antes del ataque alemán contra Rusia; sin embargo, el autor no ve motivos para modificar sus observaciones sobre los efectos psicológicos del pacto germano-soviético de agosto de 1939 o su opinión sobre las políticas del Partido Comunista en Francia. Meter de contrabando elementos de un conocimiento posterior, al describir el modo de pensar de gentes determinadas en un período dado, es una tentación corriente entre escritores que se debería resistir.
Agosto de 1941
Prefacio a la «Danube Edition»
Escoria de la tierra fue el primer libro que escribí en inglés. Fue escrito entre enero y marzo de 1941, inmediatamente después de haber escapado de la Francia ocupada a Inglaterra. Mis amigos, o bien estaban en manos de la Gestapo, o bien se habían suicidado, o se habían quedado atrapados, sin aparente esperanza, en el continente perdido. La agonía del colapso francés reverberaba en mi cabeza como un grito de terror resuena en los oídos. En los años anteriores había estado encarcelado en tres países diferentes: en España, durante la Guerra Civil; como indeseable extranjero en Francia; y, por último, tras haber escapado a Inglaterra con documentación falsa en el momento culminante del pánico a la quinta columna, me encerraron en la prisión de Pentonville mientras se llevaba a cabo la investigación. El libro fue escrito en el Londres sin luz bajo los bombardeos nocturnos, en un breve respiro entre mi salida de Pentonville y mi alistamiento en el Pioneer Corps. No sólo iba corto de tiempo; también de dinero. Al haber perdido todas mis posesiones en Francia, llegué a Inglaterra sin un solo penique, y tuve que vivir del adelanto que me habían pagado los editores originales del libro: cinco libras semanales durante las diez semanas que me llevó escribirlo, más diez libras adicionales a la entrega del manuscrito, menos el pago a una persona para que lo mecanografiara y otros gastos varios deducidos de las cinco libras semanales.
Al releer el libro después de todos estos años, veo que esas presiones externas e internas se reflejaron en su ánimo apocalíptico, su espontaneidad y lo poco pulido que está. Algunas páginas resultan ahora insufriblemente melodramáticas; otras están salpicadas de clichés que, sin embargo, en aquella época, parecían descubrimientos originales para el inocente explorador de un nuevo idioma; sobre todo, el texto delata que no hubo tiempo para la corrección de galeradas. Remediar estas faltas supondría reescribir el libro, lo cual sería una empresa absurda, puesto que, si esta historia posee algún valor, es su carácter documental sobre un determinado periodo. Me he limitado a corregir sólo los galicismos, germanismos y lapsus gramaticales más flagrantes, y a añadir algún retoque estilístico aquí y allá.
Que se trata de un libro de su tiempo lo evidencia sobre todo su punto de vista político. Es el punto de vista romántico e ingenuamente izquierdista de los Pink Thirties1. Había estado afiliado siete años al Partido Comunista, del que me fui asqueado en 1938, pero aún mantenía ciertas ilusiones sobre la Rusia soviética y «la solidaridad internacional de las clases obreras como mejor garantía para la paz», que se reflejan a lo largo del libro. Esto es, de nuevo, típico de la época; de un momento en el que mi difunto amigo George Orwell, de temperamento menos romántico que el mío, pudo escribir que:
la guerra y la revolución son inseparables […] Sabemos muy bien que con su estructura social actual Inglaterra no podrá sobrevivir […] No podemos ganar la guerra sin introducir el socialismo. O convertimos esta guerra en una guerra revolucionaria, o la perderemos2.
Si bien todo esto está ya desfasado, otros aspectos de la historia no han perdido, por desgracia, su dolorosa vigencia. La enfermedad de la clase política francesa, que condujo a la débâcle de 1940, se manifiesta hoy de forma distinta, pero amenaza una vez más con trastocar la unidad del mundo occidental.
Para proteger a las personas que aparecen en el libro que eran perseguidas por la Gestapo, tuve que camuflarlas; por motivos similares, fue necesario mantener el silencio sobre algunos episodios. Los amigos que se estaban escondiendo conmigo de la policía francesa en París eran el difunto Henri Membré, secretario del PEN Club francés, y Adrienne Monnier, esa admirable mujer de las letras. El «padre Darrault» se llama en realidad padre Pieprot, O. P., hoy secretario general del Congreso Internacional de Criminología. «Albert» era el escritor germano-estadounidense Gustav Regler. Entre los varios personajes del barracón n.º 33 del campo de concentración de Le Vernet, referidos sólo por sus iniciales, estaban los dirigentes comunistas alemanes Paul Merker y Gerhardt Eisler. Por último, está «Mario», del que debo decir alguna cosa más.
Su verdadero nombre es Leo Valiani. No había cumplido aún los treinta cuando nos conocimos, pero ya había pasado nueve años en la cárcel por pertenecer a la clandestinidad antifascista. Se escapó de Le Vernet en octubre de 1940, y en 1943 regresó a Italia con la ayuda de los británicos para unirse a la Resistencia. En 1945 fue uno de los tres miembros del Comité Central insurrecto que organizó la rebelión contra los nazis y ordenó la ejecución de Mussolini. En 1946, fue elegido para la Asamblea Constituyente. Tres años después, se retiró de la política, publicó sus memorias de la Resistencia y una serie de libros que trataban desde la historia del movimiento socialista hasta una evaluación crítica de la filosofía de Benedetto Croce. Ha seguido siendo uno de mis más íntimos amigos a lo largo de los años.
La narración de Escoria de la tierra acaba en agosto de 1940 con mi llegada a los cuarteles de la Legión Extranjera en Marsella haciéndome pasar por el legionario Albert Dubert. Allí uní fuerzas con tres oficiales británicos y un sargento del Estado mayor que habían escapado del cautiverio alemán y habían sido internados por los franceses en el fuerte de Saint-Jean. Por motivos de seguridad, la historia de nuestra huida a Casablanca a través de Orán, y desde allí a Lisboa en un buque pesquero para llegar finalmente a Inglaterra, no la pude contar en su momento, y no tendría sentido abundar en ella ahora. Es la historia de una huida como la de tantas otras decenas que se han contado desde entonces, salvo en un aspecto. Concierne a un miembro de los servicios de inteligencia británicos, con quien establecimos contacto en Casablanca, y al que conocíamos como «señor Ellerman». Fue debido a su genio para la improvisación como los cuatro, más otros aproximadamente cincuenta fugados, pudimos embarcar en aquel buque pesquero, que en cuatro días logró cruzar las aguas sorteando los submarinos alemanes y dejarnos en el puerto de la neutral Lisboa.
Todos coincidimos en que nuestro rescatador era el personaje más misterioso e impresionante que habíamos conocido jamás. Sea cual sea la idea de oficial de la inteligencia militar que uno tenga, él no encajaba con ella. Tenía cuarenta y muchos años, y era alto, elegante, decente, encantador, sofisticado y aristocrático. Podrían habérselo inventado Evelyn Waugh o Nancy Mitford, pero nunca Ian Fleming. Respecto a la política era sorprendentemente ingenuo; sus principales intereses eran al parecer la arqueología, la poesía, la gastronomía y el bello sexo. En una palabra, nuestro Ellerman pertenecía a una especie extinta como la del mítico unicornio: él era un grand seigneur europeo. Digo «europeo» porque hablaba seis lenguas del continente sin que se le notara el acento, además de hebreo y árabe.
Sabía que Ellerman no era su verdadero apellido. Desde que nos separamos en Lisboa no dejé de intentar descubrir su identidad para ponerme en contacto con él, pero los poderes fácticos no cooperaron. En algún momento me dieron a entender que había muerto en el transcurso de una misión, así que me rendí. En mayo de 1967, veintiséis años después, leí la siguiente pieza en el diario londinense The Times:
El hermano del embajador era nuestro espía
Es posible que no tarde en contarse por primera vez la asombrosa historia de alguien que perteneció a una de las más insignes familias de la Alemania de preguerra y que, era tal su indignación con el régimen de Hitler, renunció a todo —a su exitosa carrera profesional, a su riqueza y a su fama— para convertirse en un agente británico. El barón Rüdiger von Etzdorf, hermano mayor del doctor Hasso von Etzdorf, embajador ante Gran Bretaña entre 1961 y 1965, murió en Londres hace tres semanas, a los setenta y dos años, sin gloria ni reconocimiento. […]
Von Etzdorf —prescindió de su título alemán cuando adquirió la nacionalidad británica en 1946— estuvo en la armada alemana en la Primera Guerra Mundial y luchó en Jutlandia. Su padre era buen amigo del káiser y estuvo de visita en Sandringham en los tiempos del rey Eduardo VII. Su extraordinaria historia comienza en 1935, cuando los servicios de inteligencia se dirigieron a él en Londres y le pidieron que trabajara para ellos.
Para entonces, se había convertido en una especie de trotamundos, después de advertirle a su hermano Hasso de que Hitler iba directo a la guerra, y de que éste le respondiera que no dijera ridiculeces.
Una de sus primeras misiones fue en Italia, para informar a Londres de las relaciones entre Italia y Alemania. Cuando estalló la guerra, se encontraba en Trípoli, y organizó una ruta de escape para los soldados británicos tras la caída de Francia. Una de las personas que pudo salir por esta vía fue Arthur Koestler. […]
En un convoy que cruzó el Atlántico, el suyo fue el único barco que lo atravesó intacto. Antes de la guerra le presentaron varias veces a Hitler, y «ese nazi bajito le resultaba desagradable en todo», cuenta la señora Von Etzdorf.
Después de la guerra, Von Etzdorf no tuvo una vida fácil. Las relaciones con su familia se habían enfriado un tanto, aunque sí se vio con su hermano cuando estuvo de embajador en Londres. […] Pero, como dice un amigo de la Embajada alemana, nunca se mostró resentido: «Era un hombre de gran valentía y determinación; uno de los últimos caballeros de verdad»3.
Después de que las autoridades británicas en Lisboa nos felicitaran por nuestra huida, a cuatro de mis compañeros los trasladaron por vía aérea a Inglaterra, mientras que a mí me informaron de que no podía ir, al no tener la documentación en regla ni visado. Esperé dos meses, pero nunca me concedieron el visado; «Ellerman» intentó ayudar, pero nada pudo hacer ante la burocracia del gobierno. Al final, decidí viajar a Inglaterra sin visado, aunque me advirtieron de que, en vista de la negativa del Ministerio del Interior y el pánico a la quinta columna, esto supondría otro periodo de encarcelamiento o internamiento. Con la connivencia del cónsul general británico en Lisboa, sir Henry King, y la ayuda de Walter Lucas, corresponsal de The Times, logré embarcar en un avión holandés hacia Inglaterra. En Bristol, donde aterrizamos, le entregué a un funcionario de Inmigración una declaración escrita donde explicaba mi caso, y, tal como esperaba, me arrestaron de inmediato. Pasé una noche en una comisaría de Bristol, me llevaron escoltado a Londres y estuve seis semanas en la prisión de Pentonville, en confinamiento solitario, durante los bombardeos. No fue una estancia grata, pero sabía que todos y cada uno de mis amigos atrapados en el continente ocupado habrían cambiado con mucho gusto su lugar por el mío.
Salí de la cárcel de Pentonville unos días antes de la Navidad de 1940, y empecé a escribir este libro.
A.K.
Londres, primavera de 1968
____________________
1 Los Pink Thirties (los «rosados años 30») es un nombre que se aplicó en Inglaterra a esa década del pasado siglo, en la que intelectuales de todo el mundo acogieron con satisfacción el triunfo de la revolución en la Unión Soviética. (N. de la T.)
2 George Orwell, The Lion and the Unicorn (El león y el unicornio), Londres, 1941. (N. del A., 1968)
3The Times, 25 de mayo de 1967. (N. del A., 1968)
Escoria de la tierra
A la memoria de mis colegas, los escritores desterrados de Alemaniaque se quitaron la vida cuando Francia cayó:
WALTER BENJAMIN
CARL EINSTEIN
WALTER HASENCLEVER
IRMGARD KEUN
OTTO POHL
ERNST WEISS
Y para
PAUL WILLERT
sin cuya ayuda este libro no hubiese podido ser escrito.
Agonía
Como el tallista de camafeos de Herculano, quien —mientras latierra se agrietaba, bullía la lava y llovían las cenizas— continuócon calma la talla de la diminuta piedra.
ROBERT NEUMANN,En aguas de Babilonia
I
En algún momento, durante los últimos años del reinado de la reina Victoria, el príncipe de Mónaco tuvo una querida anglófila que quería tener un cuarto de baño propio. El príncipe construyó para su querida una villa, con un auténtico cuarto de baño, con suelo de parqué y láminas a color de caballeros con armadura y de exuberantes damas con polisones, alimentadas con Benger’s Food4, que adornaban todas las paredes. El príncipe construyó la villa a una prudente distancia de su propia residencia de Mónaco: a unos ochenta kilómetros valle del Vésubie arriba y a unos quince kilómetros de la frontera italiana, en la comuna de Roquebillière, del département des Alpes-Maritimes. Con el tiempo y el alborear del siglo XX, la refinada meretriz se convirtió en una respetable vieja rentière, dejó que el cuarto de baño perdiera su esplendor, plantó coles en su jardín y, finalmente, murió. Durante unos veinte años, la casa permaneció vacía y el jardín volvió al estado natural.
Pasado este tiempo, hacia finales de los años veinte, se produjo en el valle del Vésubie un desprendimiento de tierras que destruyó cincuenta de las cien casas de Roquebillière y mató a sesenta de sus quinientos habitantes. Como consecuencia, los alquileres y rentas descendieron mucho en la localidad, y, en 1929, Maria Corniglion, esposa de Corniglion del Puente, indujo a su marido a que comprara la villa con cuarto de baño a los herederos de la difunta dama.
Ettori Corniglion era un campesino que todavía se dedicaba a cultivar por sí mismo sus dos hectáreas de tierra, con un arado primitivo y un par de bueyes, pero Maria Corniglion era una mujer emprendedora que había aportado al matrimonio una dote respetable. Los Corniglion del Puente eran gente más acomodada que Corniglion el Abacero y Corniglion el Carnicero. La señora de Ettori Corniglion era también por nacimiento una Corniglion —en unos treinta kilómetros aguas abajo del Vésubie, a partir de Saint-Martin, un tercio de la población era Corniglion—. Se casaban entre sí frecuentemente, producían un notable porcentaje de tullidos y de idiotas y contaban con las tumbas de mármol y los sepulcros familiares más imponentes de los cementerios del viejo Roquebillière, del nuevo Roquebillière y de Saint-Martín. El único hijo de Ettori y Maria Corniglion era cojo y maestro de escuela en Lyon; durante las vacaciones, que pasaba en la casa familiar, apenas pronunciaba una palabra y leía a Dostoievski y a Julian Green. La hija del matrimonio era también maestra de escuela; tenía unos treinta años y se estaba convirtiendo rápidamente en una vieja solterona, con un espeso bigote que se rasuraba con una maquinilla de afeitar. El hecho de que los dos hijos de los Corniglion hubieran llegado a ser miembros del corps d’enseignement era prueba patente del ambicioso carácter de la madre. Mme. Corniglion proporcionó otra prueba de ello, al fijar en la puerta de su granja, el año anterior al desprendimiento de tierras, un cartel con la inscripción: «HÔTEL ST. SÉBASTIEN». Su tercer logro notable fue la adquisición de la villa. Pero el viejo Ettori puso aquí término a las extravagancias de su esposa: no quiso oír hablar de reparar y amueblar la villa. Plantó en la mejor parte del jardín diversas clases de lechugas y hortalizas e instaló a un cerdo en el corral. En cuanto a la villa misma, permaneció vacía y sin ser tocada durante otros diez años. En total, habían transcurrido treinta años desde el fallecimiento de la propietaria y, en el momento en el que hicimos nuestra aparición, las ratas y ratones originales habían sido sucedidos por la tricentésima sexagésima generación de sus descendientes.
Nosotros éramos tres: Theodore, G. y yo. Durante las tres últimas semanas, desde Marsella hasta Menton y por los valles de los Basses-Alpes y los Alpes-Maritimes, habíamos buscado una casa conveniente para instalarnos. Aunque nuestras pretensiones eran muy modestas, no habíamos encontrado aún lo que queríamos. Queríamos una casa con cuarto de baño. G. es escultora; quería una habitación que le sirviera de estudio, con ventanas que reunieran ciertas condiciones de luz. También quería una casa tranquila, sin vecinos y sin radio en quinientos metros a la redonda, pues era ella la que tenía que hacer todo el ruido con su martillo y sus cinceles. Yo quería terminar de escribir una novela, que se iba a titular Darkness at Noon5, por lo que la casa debía tener paredes sólidas y gruesas, que apagaran el ruido del martilleo de G.; mi habitación tenía que estar amueblada con sobriedad y sencillez, como una celda monacal, pero, al mismo tiempo, con ciertas comodidades hogareñas. Después, queríamos un refugio para Theodore. Theodore era un Ford nacido en 1929, con un noble árbol genealógico en el que figuraban ocho propietarios anteriores. El tercer propietario le proporcionó una nueva carrocería y el quinto un nuevo motor. Si es cierto que el cuerpo humano se renueva completamente cada siete años, por una continua sustitución de las células que constituyen sus órganos vitales, cabe decir que Theodore era un coche nuevo. Su único inconveniente era la necesidad de llevar siempre dos galones de agua en su maletero para apagar su sed, porque era incapaz de retener el líquido en su radiador y lo dejaba escapar, en parte hacia arriba, en forma de vapor y espuma, y en parte hacia abajo, por varias grietas. De ahí que la cochera de la casa que buscábamos debía tener un fácil acceso, a fin de evitarle a Theodore aquellos saltos y sacudidas hacia adelante y hacia atrás que tanto le fastidiaban; al tercer cambio de velocidad, tenía un acceso de megalomanía y comenzaba a despedir nubes de vapor, creyéndose una locomotora. Además, la salida de la cochera debía tener cierto declive que ayudara a Theodore a arrancar, porque sólo respondía al botón de arranque con unos cuantos hipos y risitas, como si el mecanismo le hiciera cosquillas. Queríamos mucho a Theodore; tenía todavía muy buen aspecto, especialmente de perfil.
Llegamos al Hôtel St. Sébastien una madrugada, a eso de las dos. Todo estaba muy oscuro y muy tranquilo. Hicimos sonar nuestra bocina durante algún tiempo y Theodore rugió en la noche como un león hambriento, hasta que por fin Mme. Corniglion hizo acto de presencia. Al principio de conocernos, hubo un mutuo malentendido: nosotros tomamos al St. Sébastien por un hotel de verdad y Mme. Corniglion a nosotros por unos ricos veraneantes. Pero, a la mañana siguiente, cuando vio a Theodore, hubo en sus ojos de vieja campesina una repentina expresión socarrona. Se sentó a la mesa donde desayunábamos y, después de algunos rodeos preliminares y de una furtiva mirada alrededor para cerciorarse de que no la escuchaban, nos ofreció alquilarnos una villa con jardín, cuarto de baño, un gran cobertizo como cochera, un ático muy tranquilo donde el caballero podría escribir sus versos y todas las comodidades modernas. Desde luego, necesitaría varios días para limpiar y arreglar todo, porque la casa había quedado desocupada durante unas cuantas semanas, debido a la enfermedad de una tía en Périgueux. Visitamos la casa y nos gustó en seguida. Era exactamente lo que estábamos buscando.
Convinimos en que nos mudaríamos a la casa al cabo de tres días. Comeríamos y cenaríamos en el Hôtel St. Sébastien; el desayuno nos lo serviría la muchacha que vendría todas las mañanas a hacernos la limpieza. Tendríamos que pagar 30 francos por día y persona —o 5 libras por mes—, por la villa, el jardín, la comida, el servicio y el vin à discrétion, o sea, todo el vino que quisiéramos tomar o fuéramos capaces de resistir.
Nuestra intención era quedarnos allí tres o cuatro meses, trabajar y beber vin à discrétion. Nos sentíamos muy felices. Nos mudamos a la casa a primeros de agosto de 1939, en los momentos en los que el senado títere de Danzig decidía la incorporación de la ciudad al Reich de Hitler.
II
Unos cuantos soldados franceses desaliñados estaban sentados sobre un muro cubierto por parras silvestres, dejando colgar sus piernas. Liaban cigarrillos y arrojaban piedras para solaz de un perro negro cruzado. Era un perrillo cómico y lo llamaban Daladier. «Vas-y, Daladier, dépêche-toi. Cours, mon vieux, faut gagner ton bifteck»6. Cuando subimos con el coche, no mostraron la menor turbación. Hicieron algunos comentarios jocosos acerca de Theodore, que escupía y despedía vapor, como acostumbraba después de una penosa ascensión, y, a continuación, volvieron a apremiar a Daladier para que corriera y se ganara su bistec de cada día. Hablaban en francés tanto a nosotros como al perro, pero entre sí hablaban una especie de dialecto italiano, que era el patois de la región.
Todas las viejas y somnolientas aldeas de los Alpes Marítimos, al norte de la Riviera, estaban ahora llenas de soldados que murmuraban, bebían vino tinto, jugaban a la belote y se aburrían. Estábamos de nuevo en la carretera, a la espera de que nuestra casa quedara preparada; con el pobre Theodore, subimos por el tortuoso camino señalado en el mapa de Michelin con una línea de puntos bordeada de verde: la línea de puntos indicaba «peligro» y el borde verde «recorrido pintoresco». Allí estaban Gorbio, Saint Dalmas, Saint-Agnès, Valdeblore y Castellar; todas estas aldeas parecían la misma cosa: nidos de águila sobre la peña desnuda, excavados en la roca, hechos con trozos de roca en descomposición, piedras y arcilla. Las casas, con muros más anchos que los de una fortaleza medieval, estaban construidas a diferentes niveles y el del piso bajo de una hilera coincidía con el del piso alto de la hilera del otro lado de la calle. Algunas de las calles eran verdaderos túneles y estaban provistas de enormes bóvedas, frescas y oscuras bajo el brillante sol, como zocos árabes. Sin embargo, nadie andaba por estas calles, salvo algún gato furtivo, algún rebaño de cabras o alguna viejecita vestida de negro, seca y torcida como las ramas muertas de un olivo. Cuando se llegaba a lo más alto de la aldea, se podía ver el zigzagueante y peligroso camino por el que se acababa de subir y, seiscientos metros más abajo, el valle. Y, a lo lejos, al fondo, los montes cada vez más bajos y el mar, con Niza, el cabo de Antibes y Montecarlo velados por la neblina. Allí estaban las Playas de la Vanidad y aquí el reino de la Bella Durmiente. Pero era el reino de una Bella Durmiente de la montaña italiana, escondida tras una roca, descalza, con barro seco entre los dedos de sus pies, con una negra y enmarañada cabellera de gitana, con un rostro, aunque joven, surcado de arrugas, y con una botella de vino tinto ácido envuelta en piel de cabra y puesta a calentar sobre la roca soleada, al alcance de la mano. Así encontramos Saint-Agnès, Gorbio y Castellar un año antes, pero, ahora, los soldados habían invadido las montañas, colocado alambradas a través de los pastos e instalado ametralladoras y cocinas de campaña en las terrazas pobladas de olivos. Y habían despertado a la Bella Durmiente, diciéndole que los franceses iban a combatir a los italianos, porque los alemanes querían una ciudad de Polonia. Pero, como la Bella Durmiente no los creyó, le ofrecieron vino tinto y le hicieron cosquillas en los talones, por pasar el tiempo.
Hablamos con muchos de los soldados. Estaban cansados de la guerra antes de que comenzara. Eran campesinos, y se acercaba la época de la recolección; querían ir a casa y les importaban un comino Danzig y el Corredor. En su mayor parte, procedían de los distritos de habla italiana de la región fronteriza. En sus costumbres cotidianas, se habían hecho más franceses de lo que pensaban; creían que Mussolini, con su gran gueule, era una figura más bien ridícula y que todo aquel asunto de los camisas negras, que se inició justamente al otro lado de aquellos montes, era una especie de opereta. Les agradaba la France, pero no la amaban verdaderamente; les desagradaba Hitler, por la intranquilidad que había originado, pero no lo odiaban de verdad. Lo único que odiaban de verdad era la idea de la guerra y cualquier clase de credo político que condujera a la guerra. Y era en este punto donde estos descendientes de inmigrantes italianos se habían vuelto más llamativamente franceses: habían adquirido enseguida la convicción del francés medio de que la política era una francachela; de que llegar a diputado o ministro era un modo como otro cualquiera de ganarse el bistec, un buen bistec; de que todos los ideales políticos e «ismos» eran asuntos de compraventa; y de que lo único que debía hacer un hombre razonable era seguir el consejo de Cándido y cultivar su jardincito.
¿Por qué demonios tenían que morir por Danzig? Los periódicos que leían —el Eclaireur du Sud-Est, el Paris Soir y el Petit Parisien— les habían explicado durante todos los últimos años que no valía la pena sacrificar vidas francesas por el Negus o por hombres como Schuschnigg, Negrín o el doctor Benes. Los periódicos les habían explicado que sólo los belicistas de la izquierda querían precipitar a Francia a un abismo semejante. Les habían explicado que la democracia, la seguridad colectiva y la Sociedad de las Naciones eran bellas ideas, pero que cualquiera que quisiera defenderlas era un enemigo de Francia. Y ahora, de modo repentino, estos mismos periódicos querían convencerlos de que su deber era luchar y morir por cosas que, hasta ayer, no eran dignas del menor sacrificio y, para probarlo, recurrían a los mismos argumentos que, hasta ayer, les merecían sus burlas e insultos. Por fortuna, los soldados leían solamente las páginas de sucesos y las deportivas. Sabían desde hacía tiempo que cuanto había en los editoriales era pura y efímera farsa.
Me pregunto si el mando francés se daba cuenta de la moral de sus tropas. Tal vez, prefería no investigar el asunto muy a fondo y pensaba que todo se encarrilaría en cuanto la lucha comenzara. He perdido en Francia mi diario con todo lo demás, pero recuerdo que el mismo día en el que se inició la invasión de Polonia escribí: «Esta guerra empieza con el clima moral de 1917».
Una sola consideración impedía al soldado francés medio creer que la guerra era una completa locura y le proporcionaba por lo menos una vaga noción de lo que estaba en juego. Me refiero al lema: «Il faut en finir»7. Sus ideales habían sido desventrados durante los años desastrosos del gobierno de los Bonnet, los Laval y los Flandin, y el cinismo de la época de Múnich8 había destruido todo credo por el que valiera la pena luchar. Pero era un hombre que había sido movilizado tres veces en pocos años y estaba aburrido de abandonar ocupación y familia cada seis meses para volver a las pocas semanas, sintiéndose burlado y engañado. Era ya hora «pour en finir», de acabar de una vez y para siempre. «Il faut en finir» era el único lema popular, pero no implicaba convicción real alguna. Era la protesta de una persona completamente exasperada más que un programa por el que morir. Luchar una guerra sin otro propósito que acabar con el peligro de guerra es un absurdo, parecido al de que una persona, condenada a estar sentada sobre un barril de pólvora, lo hiciera volar, aburrida de no poder fumar su pipa.
Además de todo esto, no se creía, desde luego, en que se llegara a la guerra. Era otro farol y, a su debido tiempo, habría otro Múnich. Los periódicos cambiarían de nuevo de rumbo y explicarían educadamente que no valía la pena morir por Danzig. Marcel Déat ya lo había dicho en L’Œuvre. Y, de este modo, se arrojaría otro trozo de la sangrante carne de Europa al monstruo, a fin de que se mantuviera tranquilo durante seis meses. Y en la próxima primavera, sería otro trozo, y en el próximo otoño, otro más. Hasta que, por lo que uno sabía, el monstruo quizá hubiera muerto por indigestión.
Hasta entonces, Francia no había salido tan mal librada al sacrificar a sus aliados. «Tout est perdu sauf l’honneur», dijo un noble francés en cierta ocasión. Ahora, podría decir: «Nous n’avons rien perdu sauf l’honneur»9.
III
Nos instalamos en nuestra casa. Fue un éxito completo. A las siete de la mañana, Teresa, la sirvienta del Hôtel Saint Sébastien, nos traía el desayuno. Era una joven morena e imperturbable, que trabajaba dieciséis horas al día por un salario de 50 francos —es decir, 5 chelines y 6 peniques— al mes. A veces, Teresa estaba demasiado ocupada y, entonces, el desayuno nos lo traía la hija de los Corniglion, la maestra de escuela. Después del desayuno, íbamos a ver cómo Teresa daba de comer al cerdo en el corral. Éste era tan estrecho que el animal apenas podía darse la vuelta; tenía que contentarse con comer, digerir y dormir. Nunca habíamos visto un cerdo tan repugnante y fascinador. A continuación, cruzábamos el césped mojado, que nos llegaba por las rodillas, y visitábamos nuestra higuera. Había en ella diecisiete higos en diferentes estados de madurez, en su mayor parte en las ramas más altas; los vigilábamos y los hacíamos caer a pedradas cuando los juzgábamos suficientemente a punto y antes de que Mme. Corniglion, que también les había echado el ojo, tuviera tiempo de recogerlos. Después, trabajábamos hasta mediodía y, llegada la hora, bajábamos al hotel para almorzar y tomar vin à discrétion. En seguida venía la siesta y, a continuación, el trabajo hasta la hora del apéritif. Theodore disfrutaba de un largo descanso y dormía apaciblemente en su cobertizo; sus neumáticos estaban desinflados y parecía encogido, como muchos ancianos; de vez en cuando, tocábamos su bocina, para cerciorarnos de que aún vivía.
Éramos muy felices. Todo estaba tranquilo en el país de la Bella Durmiente. Cierto que aquellas bulliciosas guarniciones la habían despertado, pero todavía se restregaba perezosamente los ojos, bostezaba, se estiraba y sacaba la lengua al monstruo gruñidor. No, no habría guerra. Sacrificaríamos otro pedazo de nuestro honneur —¿a quién importa el honneur, de todos modos?—, y seguiríamos jugando a la belote. Y escribiendo novelas y esculpiendo piedras y cultivando nuestro jardín, como hace la gente razonable durante su breve paso por este mundo. Además, Hitler no podía combatir simultáneamente contra los soviéticos y el Oeste. Si el Oeste resistía con firmeza esta vez, los soviéticos harían acto de presencia de inmediato. No habría guerra. No había más que repetirlo con la suficiente frecuencia, hasta que uno se aburría de oírse a sí mismo decirlo.
Y, sin embargo, todo el tiempo sabíamos que era éste nuestro último verano por muchos años y tal vez para siempre.
A mediados de agosto, aparecieron unos avisos verdes y amarillos en el Ayuntamiento de Roquebillière, en los que se llamaba a filas a los hombres de las categorías 3 y 4 para que se incorporaran a sus regimientos en el término de cuarenta y ocho horas. Se formaron grupos delante de los avisos y las mujeres jóvenes aparecieron en la tienda de la aldea con los ojos llorosos, mientras las mayores, las viudas de 1914, iban calle abajo con sus ropas de luto y una lúgubre y triunfante expresión en la mirada.
Luego, la kermesse anual en honor del santo patrón de la localidad quedó suspendida. Se desmanteló la instalación para el baile y se bajaron los gallardetes.
Y un domingo por la mañana, flotó en el aire una persistente nube de polvo y se oyó un confuso rumor de balidos, mugidos y aullidos que descendía por las laderas: ovejas, cabras y vacas volvían de sus pastos inmediatos a la frontera italiana. Toda la aldea se congregó en el puente para verlas pasar. Era una larga procesión, con cansados pastores que maldecían y ovejas que balaban sin cesar, empujándose y sacudiéndose en medio de un pánico general y sin sentido. La gente del puente miraba como quien presencia un cortejo funerario.
Y, sin embargo, no habría guerra. Teníamos que asegurarlo, no sólo a nosotros mismos, sino también a los Corniglion y a la gente de la aldea que solicitaba nuestra opinión, ya que, como extranjeros y personas cultas, debíamos saberlo. Nuestra sola presencia era una tranquilidad para todos ellos; si hubiera un peligro de guerra verdadero, nos habríamos ido a casa. Todas las mañanas, después de traernos el desayuno y alimentar al cerdo, Teresa tenía que informar al carnicero sobre si continuábamos realmente en la villa. Nos habíamos convertido en una especie de talismán para la gente de Roquebillière.
Pasaron los días. Intentamos trabajar. Había llamadas telefónicas de nuestros amigos de la Riviera: se marchaban; todo el mundo se marchaba. Nos burlamos de los paniquards10. El año último, a raíz de Múnich, G. interrumpió bruscamente su estancia en Florencia y yo cancelé mi viaje a México en el último momento. Esta vez no nos dejaríamos engañar.
Había aún cinco o seis huéspedes en el Hôtel Saint Sébastien que hacían y deshacían sus maletas, de acuerdo con las últimas noticias de la radio: un sacerdote asmático de Saboya, sombrío y congestionado, que me recordaba a uno de esos curés de montaña del medioevo descritos en las inquietantes novelas de Georges Bernanos; un vinatero italiano de Marsella; y la viuda de un suboficial de Tolón, con tres hijas feas pero muy coquetas, la mayor de las cuales sufría de ataques de histerismo. Todos ellos comían juntos en una larga mesa del comedor; nosotros preferíamos comer en la terraza, incluso cuando llovía, con objeto de escapar de aquella compañía.
Pero no podíamos escapar de los internos del manicomio que había junto la carretera que bordeaba la parte baja de nuestra villa. Era el manicomio regional para los ancianos pobres y para todos los inválidos, los tontos del pueblo y los locos inofensivos del distrito. Se hallaba en el camino de nuestra villa al hotel y algunos de los internos se sentaban siempre frente a la puerta de la institución, en un banco de madera colocado bajo un crucifijo pintado. Allí estaba la tía Marie, que hacía una labor de punto invisible con invisible lana; allí estaba otra anciana, que movía sin cesar su cabeza encogida, no mucho mayor que un pomelo; allí estaba una tercera, que hacía muecas y contaba una historieta cómica que nadie escuchaba; allí estaba un hombre silencioso, siempre de punta en blanco, con unas manos muy finas y un rostro sin nariz, como el de una calavera. Teníamos que pasar por allí cuatro veces al día, durante nuestros viajes entre la villa y el hotel, y los internos siempre nos miraban con manifiesta repugnancia. De día, procurábamos no darnos cuenta, pero no nos gustaba nada pasar de noche por el manicomio.
Roquebillière era un lugar muy extraño. Ni se reconstruyeron nunca las casas destruidas por el corrimiento de 1926 ni se retiraron los escombros. Aunque el desastre había ocurrido hacía trece años, la mitad de la aldea consistía en los vacíos armazones de las casas abandonadas y en montones de cascotes. Decían que no había dinero para reconstruir y retirar los escombros, pero habían erigido a la entrada de la aldea una gran lápida de mármol, como las dedicadas a los muertos de la guerra, en el que figuraban los nombres de todas las víctimas, en su mayor parte Corniglion.
Veneraban el recuerdo de la catastrophe. Cuando éramos todavía nuevos en Roquebillière y oíamos la expresión consagrada «Il a péri pendant la catastrophe», pronunciada con cierto orgullo, pensábamos que se trataba de la guerra de 1914. La inscripción en la lápida de mármol tenía un tono de reproche patriótico. Creían que Dios había contraído una deuda con Roquebillière y que sólo Él podía hacer algo para saldarla.
Sin embargo, al año siguiente al del corrimiento de tierras, algunos de los hombres jóvenes de Roquebillière se embarcaron en una extraordinaria aventura. Habían oído hablar de la lluvia de oro que caía en la Riviera y se preguntaban por qué no iba a suceder lo mismo en el valle del Vésubie. Habían recibido una suma importante del Gobierno y del Departamento como fondo de socorro y, en lugar de reconstruir el viejo Roquebillière, decidieron construir el nuevo Roquebillière, a unos dos kilómetros de distancia, en la otra orilla del Vésubie, y hacer de él una moderna localidad turística, una especie de Juan-les-Pins o de Grasse. Encontraron algunos agentes inmobiliarios que les apoyaron y se pusieron manos a la obra. Dos años después, aparecieron unos anuncios a lo largo de la carretera de Saint Martin du Var, valle arriba:
¡TURISTAS!
VISITAD EL NUEVO ROQUEBILLIÈRE,
LA PERLA DEL VÉSUBIE — A 4 KM
La Perla del Vésubie tenía unos 150 habitantes, pero cabida para 500 turistas. Había tres hoteles y un bar americano, dos tiendas de lujo y otra de souvenirs y un ayuntamiento con un reloj eléctrico, como una estación ferroviaria. Todo estaba preparado para los turistas, pero los turistas no vinieron. Primeramente, los esperaron con iluisión; después, con creciente desesperación; por último, llegó la resignación. Algunos de los iniciadores volvieron al viejo Roquebillière; otros, se quedaron en el nuevo. Como fantasmas de una ciudad de Alaska abandonada por los buscadores de oro, deambulaban por las calles asfaltadas y pasaban por el bar americano y los comercios cerrados. Tenían la misma necesidad de aquella localidad con pretensiones que habitaban que la que tiene de un traje de noche la mujer de un minero. Pero aquella localidad se había tragado todo su dinero y ya no les quedaba ninguno para retirar los escombros de sus antiguos hogares; en consecuencia, reunieron sus últimos cuartos y erigieron el monumento de mármol como un doble reproche al destino.
Necesitamos algún tiempo para descubrir que la causa principal de las desdichas de Roquebillière radicaba en su clima. Las mañanas eran radiantes, pero a eso de las cuatro de la tarde el cielo se encapotaba y se hacía plomizo sobre el valle. La tensión atmosférica nos cansaba e irritaba; una vez a la semana, estallaba una tormenta que clareaba el cielo, pero, generalmente, los relámpagos y truenos prometedores acababan en nada y la opresión continuaba.
Tal vez fuera todo culpa del ogro, una enorme montaña oscura que se alzaba al otro lado del valle, obstruyéndolo, dominándolo e inclinándose sobre él, como si vigilara con malevolencia lo que sucedía por debajo de las nubes. El ogro tenía un perfil extraño; una gran hendidura en la roca dejaba abierta su enorme boca devorahombres, y de la mandíbula inferior salía un único diente mellado. Podíamos huir de los periódicos, apagar la radio y mirar a otro lado cuando pasábamos al lado de los locos, pero el ogro estaba siempre allí, especialmente de noche, vigilándonos y vigilando el valle.
Este Roquebillière se había vuelto un lugar siniestro y deprimente. Tal vez lo había sido siempre, pero ahora lo veíamos con ojos diferentes. Sabíamos que era nuestro último verano, y todo a nuestro alrededor adquiría un carácter sombrío y simbólico. Sin embargo, era todavía agosto, el sol brillaba aún lleno de vigor y los higos continuaban madurando en nuestro jardín. Nunca amamos a Francia como la amamos en aquellos últimos días de agosto; nunca fuimos tan dolorosamente conscientes de su encanto y de su decadencia.
IV
Soy definitivamente continental, es decir, siento siempre la necesidad de subrayar una situación dramática con un gesto dramático. G. es definitivamente inglesa, o sea, siente el impulso de suprimir el impulso inicial, con la particularidad de que este segundo reflejo precede por lo general al primero.
Cuando, el 23 de agosto, vi en la tercera página del Eclaireur du Sud-Est el insignificante despacho de la Havas11, en el que se decía que había sido firmado un tratado de no agresión entre Alemania y los soviéticos, me di varios golpecitos en la sien con el puño. El diario acababa de llegar. Lo abrí mientras bajábamos al Saint Sébastien para almorzar.
—¿Qué es lo que pasa? —preguntó G.
—Es el final —repuse—. Stalin se ha unido a Hitler.
—Tenía que ser así —comentó G. Y eso fue todo.
Traté de explicarle a G. lo que eso significaba, para el mundo en general y para mí y mis amigos en particular. Lo que eso significaba para esa mitad optimista de la humanidad, la mitad mejor, que llamaban «izquierda» porque creía en la evolución social y, aunque opuesta a los métodos de Stalin y sus discípulos, creía de modo consciente o inconsciente que Rusia era el único experimento social prometedor en este desdichado siglo. Yo mismo fui comunista durante siete años; me costó muy caro; había abandonado el Partido asqueado hacía sólo dieciocho meses. Algunos de mis amigos habían hecho lo mismo; otros todavía dudaban; muchos habían sido fusilados o encarcelados en Rusia. Nos habíamos dado cuenta de que el estalinismo manchaba y comprometía la utopía socialista como la Iglesia medieval manchó y comprometió el cristianismo; de que Trotski, aunque era una figura más atractiva, no era en sus métodos mejor que su oponente; de que el mal central del bolchevismo estaba en su adhesión incondicional al principio de que el fin justifica los medios; de que una dictadura bienintencionada del tipo de las de Torquemada, Robespierre o Stalin era todavía más desastrosa que una tiranía lisa y llana como la de Nerón; de que todos los partidos de izquierda habían sobrevivido a su época y de que llegaría un día en el que surgiría del diluvio un nuevo movimiento, cuyos predicadores usarían probablemente la cogulla monacal y recorrerían descalzos los caminos de la Europa en ruinas. Nos habíamos dado cuenta de todo esto y le habíamos dado la espalda a Rusia y, sin embargo, miráramos adonde mirásemos, no hallábamos solaz en parte alguna. Por eso, quedaba en el fondo de nuestros espíritus una leve esperanza de que, tal vez, y a fin de cuentas, fuéramos nosotros los equivocados y los rusos los que, a la larga, estuvieran en lo cierto. Nuestros sentimientos con respecto a Rusia se parecían a los del hombre que se ha divorciado de una esposa muy querida; la odia y, sin embargo, halla una especie de consuelo en pensar que existe todavía, en el mismo planeta, joven y fuerte.
Pero ahora estaba muerta. No hay muerte tan triste y definitiva como la muerte de una ilusión. En el primer momento, al recibir el golpe, no se sufre, pero uno comprende que pronto se iniciará el sufrimiento. Cuando leía aquella noticia de la Havas no me sentía deprimido, sino solamente excitado, aunque sabía que me sentiría hundido al día siguiente y al otro, y que esa sensación de amargura no me abandonaría en meses y tal vez en años. Y también que millones de personas, que representaban esa mitad optimista de la humanidad, no conseguirían nunca sobreponerse a su depresión, aunque no tuvieran plena consciencia de los motivos. Toda época tiene su religión y su esperanza dominantes; sólo muy raramente, en sus más sombríos momentos, ha quedado la humanidad sin una fe específica por la que vivir y morir. Iba a librarse una guerra. Los hombres de la izquierda lucharían, pero lucharían con amargura y desesperanza, porque es muy duro luchar cuando sólo se conoce aquello contra lo que se lucha y no aquello por lo que se lucha.
Es esto lo que traté de explicarle a G., que había nacido el año del Tratado de Versalles y no podía comprender por qué un hombre de treinta y cinco años hacía tanto drama en el funeral de sus ilusiones, pues ella pertenecía a una generación que no tenía ninguna.
A la mañana siguiente, 24 de agosto, las noticias habían pasado de la tercera página a primera plana. No se nos escamoteó detalle alguno. Leímos todo lo referente a la rápida visita de Ribbentrop a Moscú y a la cordial acogida que tuvo allí, y recordé las burlas dedicadas por los periódicos del Partido al antiguo viajante de champán, convertido ahora en el principal vendedor diplomático del Temor Rojo auténtico y añejo, embotellado en Château Berchtesgaden. Nos enteramos de los pintorescos detalles de cómo fue izada la esvástica en el aeródromo de Moscú y cómo la banda del ejército revolucionario tocó el himno de Horst Wessel, y recordé las explicaciones que en voz baja daban los dirigentes del Partido después de la ejecución de Tujachevski y otros jefes de las tropas rojas. La explicación oficial —versión A, para las gentes devotas y sencillas— declaraba que se trataba de vulgares traidores y también —versión B, para los inteligentes y el uso interno— que, si bien los ejecutados no eran exactamente traidores, habían propugnado una política de entendimiento con los nazis en contra de las democracias occidentales. De modo que, por supuesto, Stalin había hecho bien en fusilarlos. Nos informamos del monstruoso tercer párrafo del nuevo tratado12, que era una incitación directa al ataque alemán contra Polonia, y me pregunté cómo iba a explicar esta vez el Partido a las masas inocentes el último logro de los estadistas del Socialismo.
A la mañana siguiente, tuve la contestación: Humanité, órgano oficial del Partido Comunista Francés, nos dijo que el nuevo tratado era un supremo esfuerzo de Stalin para impedir la guerra imperialista que nos amenazaba. ¡Oh, tenían explicaciones para todo! Para extender la pena capital a los niños de doce años, para la abolición del derecho de huelga a los obreros soviéticos, para el sistema electoral de un solo partido. Llamaban a esto «dialéctica revolucionaria» y recordaban a esos prestidigitadores que pueden sacar un huevo de cada bolsillo de su frac y hasta de las inofensivas narices del espectador. Explicaban todo tan bien que el viejo Heinrich Mann, en un tiempo gran «simpatizante», tuvo que gritar a Dahlem, dirigente de los comunistas alemanes, durante una reunión de Comité: «¡Si sigue así y me pregunta si me doy cuenta de que esta mesa es un estanque, temo que ahí se acaben mis capacidades dialécticas!».
¡Pobre Heinrich Mann! ¡Y André Gide y Romain Rolland y Dos Passos y Bernard Shaw! Me preguntaba cómo reaccionarían ante las noticias. ¡Qué inteligentes habían sido aquellos prestidigitadores para sacar huevos de las narices de la élite intelectual de todo el mundo! ¡Y los viejos obreros de Citroën, los jóvenes trabajadores encerrados en las prisiones de la Gestapo, los miembros del Club del Libro de Izquierdas de Birmingham y los muertos de las fosas comunes de España…! Nos habían engañado a todos con la mayor farsa que el mundo había conocido.
Fue un día claro y soleado este 24 de agosto de 1939. Leí el periódico como de costumbre, mientras bajábamos hacia el Saint Sébastien para almorzar. Gesticulaba y hablaba con voz fuerte y descompasada. La tía Marie, sentada al sol y ocupada en su invisible labor de punto, nos dirigió una mirada de reprobación cuando pasamos por el manicomio.
V
Había una exposición de pinturas españolas en el Museo Nacional de Ginebra. Se trataba de las obras del Prado, enviadas a Suiza por el Gobierno español durante la Guerra Civil. La exposición se clausuraba el 31 de agosto y G. quería verla. Intenté convencerla de que era una locura ir al extranjero cuando la guerra podía estallar de un momento a otro. Pero ella me respondió que era precisamente por eso, porque tal vez fuera su última posibilidad de ver las obras del Prado, y nada se lo iba a impedir. Y, en efecto, se marchó el viernes 25 de agosto, exactamente una semana antes de que los alemanes invadieran Polonia. Fue tal vez la única persona en Europa que marchó en aquellos días al extranjero para ver la exposición de Ginebra.
Acompañé a G. al autobús que, a través de montes y campos, conducía a Niza. Estaba lleno de gentes que, presas del pánico, abandonaban la zona fronteriza. Subí su maletín a lo alto del montón de colchones, cestos y jaulas de canarios que había sobre el techo. Y el autobús partió.
Eran las cinco de la tarde; regresé lentamente a nuestra villa. Hasta entonces, la presencia de G. me había impedido adquirir una plena consciencia de lo que estaba pasando. G. tenía el modo de pensar típico de las generaciones posteriores al tratado de Versalles y creía que este mundo era un lío inextricable, pero esta carencia innata de ilusiones, en lugar de hacerla cínica, originaba en ella una especie de alegre fatalismo que me hacía sentirme, con mi desesperanza política crónica, como un maduro y sentimental Don Quijote. Se burlaba de mí por el modo en el que me envenenaba a mí mismo, al comprar todos los periódicos a mi alcance y escuchar todas las emisoras de radio que podía. El miedo a parecer ridículo producía en mí efectos más bien sedantes. Pero ahora estaba solo y caí de nuevo en las garras del veneno.
El sábado, 26 de agosto, aparecieron nuevos avisos en el Ayuntamiento: se llamaba a filas a las categorías 2, 6 y 7 a la vez. Esto significaba prácticamente la movilización general; sólo quedaba sin llamar una categoría de reservistas. Me pasé casi todo el día en la cocina de los Corniglion, donde el aparato de radio estaba instalado junto a la enorme y antigua estufa de gas. La viuda con sus tres hijas, el vinatero y el sacerdote asmático nos habían abandonado el día anterior; el Saint Sébastien había dejado de ser un hotel y se había convertido de nuevo en una granja. Teresa se había quitado los zapatos y las medias y la radio había vuelto a la cocina. Mientras Mme. Corniglion cocinaba en la estufa y el viejo Ettori bebía su pinta de vino, yo les traducía las noticias de Berlín y Londres. Las probabilidades de la paz y de la guerra parecían cambiar a cada momento, y el viejo Ettori dijo que aquello le recordaba el modo en el que su abuela le curaba los sabañones, metiéndole los pies alternativamente en un barreño de agua fría y en otro de agua caliente. Por la tarde, llegaron automóviles, camiones y coches de tiro atestados de más evacuados de la frontera; su equipaje consistía principalmente en colchones y sartenes, como una demostración de que la humanidad iba a quedar reducida a la mera satisfacción de sus dos necesidades primordiales. Más tarde, a la noche, llegó desde Ginebra un telegrama de G., en el que anunciaba su regreso para la noche del día siguiente, domingo. Me tranquilizó y, al mismo tiempo, me proporcionó una sensación agradable de superioridad, de la especie «ya te lo había dicho», porque su contenido no revelaba ni fatalismo ni alegría.
Abandoné todo intento de ponerme a trabajar. Era curioso que la novela que estaba escribiendo estuviera ambientada en Rusia y, más exactamente, en una prisión soviética. Pocos días antes, había terminado un largo diálogo, en el que Gletkin, el magistrado instructor, decía:
No hemos vacilado en traicionar a nuestros amigos y en transigir con nuestros enemigos, a fin de preservar el baluarte. Ésta es la tarea que la Historia nos ha confiado, a nosotros, los representantes de la primera revolución victoriosa13.
No era una mera coincidencia; era la lógica oculta de los hechos. Sin embargo, me pregunté si Casandra se sintió más feliz cuando la lógica de los hechos introdujo de verdad a los griegos en Troya.
En consecuencia, pasé la mayor parte del día siguiente —domingo 27— en la cocina de los Corniglion. El viejo Corniglion, por su parte, por primera vez desde tiempos inmemoriales, no fue a trabajar a sus campos; se sentó junto al fuego y parecía muy decaído y extrañamente fuera de lugar. Me había convertido en un miembro de la familia; permanecimos casi todo el tiempo en un silencio luctuoso: éramos un grupo de caídos en la guerre des nerfs.
Después de cenar, saqué a nuestro viejo Theodore, con el fin de recoger a G. en la estación de Niza. Tenía mucho tiempo por delante; el tren no llegaba hasta poco antes de la medianoche. Por ello, tomé un camino alternativo por un paso de montaña que siempre habíamos querido explorar. Era una noche de luna, el camino estaba desierto y las aldeas por donde pasaba dormían profundamente, sin otra luz que la de alguna ventana iluminada por una lámpara de aceite del interior. Detuve a Theodore en lo alto del paso y dejé que la luz lunar, el silencio y el aire montañero nos envolvieran como en un baño fresco y sedante. Recordé noches como ésta, cuando volvía a Málaga desde el frente de Andalucía. Y me pregunté cuánto faltaba para que volviéramos a maldecir a la luna llena y las estrellas y a pedir noches de niebla y lluvia que ocultaran a los hombres de la tierra de los hombres de presa que merodeaban entre las nubes.
Finalmente, llegamos a Niza a eso de la medianoche. Tuve que esperar cerca de una hora, porque el tren, desde luego, vino con retraso. Creo que los trenes disfrutan con la guerra, pues ésta les proporciona un pretexto para romper las cadenas del horario y proceder al fin como les place. Había en el andén un viejo inglés de la Riviera que esperaba a su esposa y sus hijos; después de cruzarnos en nuestros paseos arriba y abajo durante media hora, acabamos tomando juntos un trago en la cantina. Estaba tan deprimido como yo y confesó que, si bien estuvo furioso durante varios años porque no nos posicionábamos contra el Eje, apenas podía ahora ahogar un vergonzoso deseo de continuar con el antiguo y desastroso embrollo.
—Sé que es estúpido y criminal —me dijo—, y, sin embargo, yo casi diría: «Por amor de Dios, dadle a ese hijo de mala madre lo que pide: Danzig, Eupen, las colonias o lo que sea, pero que nos deje de una vez en paz».
Le reconocí que casi todos estábamos sufriendo la misma clase de tentación suicida:
—Es el cuento del que va al dentista a sacarse una muela. En el momento de tocar el timbre, el dolor cesa y, de pronto, uno se pregunta si merece la pena soportar la agonía de la operación. Sin embargo, si uno no la soporta, la infección invade la mandíbula y, posiblemente, todo el organismo.
Pensé que era una metáfora muy buena, pero no sonó muy convincente.
En esto llegó G. y, mientras regresábamos, decidimos acabar con nuestras esperanzas y volver a nuestra casa de París al día siguiente. G. había empleado entre ida y vuelta treinta y seis horas en el viaje y sólo pudo dedicar dos o tres a la exposición. Sin embargo, no lo sentía y estaba muy contenta de haber podido por lo menos echar un vistazo a los tesoros del Prado. Si yo hubiese estado en su lugar, el placer de ver lo que hubiera visto estaría envenenado por la pena de no ver lo que no pude ver.
VI
Y así, después de todo, comenzamos a hacer nuestros equipajes.
Nos llevó casi todo el día siguiente y fue una tarea melancólica. G. me había hecho un retrato en arcilla y aquella cabeza de tamaño natural tuvo que ser instalada con muchos cuidados y complicaciones en las profundidades de Theodore, de modo que quedara a salvo del trajín del resto del equipaje. Conseguimos llegar a París a salvo, sin otro quebranto que un oído taponado y unos labios contraídos en una sonrisa mefistofélica, sonrisa que duró diez meses más, hasta que la Gestapo se la llevó, junto con mis manuscritos, libros y muebles —alfombras y lámparas incluidas— de mi piso de París, en un camión de mudanzas.
Perdimos mucho tiempo en hacer las maletas, porque esperábamos todavía un milagro de última hora que nos permitiera deshacerlas. ¿Cuántos en Europa escucharon la radio, en aquella mañana del martes 29 de agosto, con la secreta esperanza de que un benévolo infarto hubiera matado durante la noche al hombre cuya desaparición permitiría tal vez volver a la existencia anterior, mediocre si se quiere, pero, vista con ojos retrospectivos, tan agradable? Por el contrario, se advirtió a todos en todos los idiomas del mundo que debían atarse los machos. La gente suspiró incrédula: había vivido tanto tiempo bajo el Signo del Paraguas que se le hacía difícil creer que hubiera llegado la Era de la Espada.
Finalmente, partimos el martes por la noche, cuando quedaron agotados todos los pretextos para postergar el viaje.