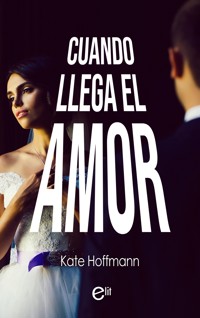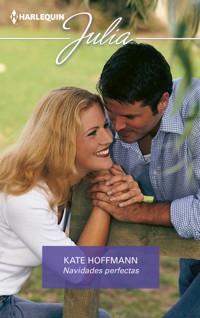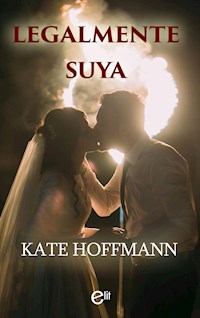3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: eLit
- Sprache: Spanisch
Perrie Kincaid no podía creer que el editor del periódico en el que trabajaba como reportera fuera a enviarla a Muleshoe, Alaska, ¡una población con veinte habitantes! Pero entonces conoció a Joe Brennan y de pronto ya no le pareció tan mal la idea de pasar algunas noches por aquellas tierras… sobre todo si era en compañía del sexy piloto. Aunque sabía que dejar que aquel donjuán del norte la cortejara sería un gran error… Joe nunca había conocido a una mujer como Perrie… arrogante, testaruda e increíblemente hermosa. Quería que se derritiera en sus brazos. Pero desde luego no tenía la menor intención de sentar la cabeza…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 271
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 1998 Peggy A. Hoffmann
© 2018 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Esquivando al amor, n.º 241 - octubre 2018
Título original: Dodging Cupid’s Arrow!
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Dreamstime.com
I.S.B.N.: 978-84-1307-215-9
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Prólogo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Si te ha gustado este libro…
Prólogo
Cinco años atrás
Joe Brennan aguantó la respiración mientras la tosca puerta de madera se abría de par en par con un chirrido de protesta. Si el interior del Refugio de Bachelor Creek se parecía en algo al exterior, se prometió para sus adentros que se daría la vuelta y regresaría directamente a Seattle.
—Debería ir al psiquiatra —murmuró para sí mientras paseaba la mirada por el deteriorado edificio de madera.
Pasó por encima de un tablón podrido del porche y se acercó a una ventana cubierta de polvo para asomarse. Un rayo de luz iluminaba el interior, y Joe se fijó en un enorme agujero en el techo por donde parecía entrar el haz de luz.
—Mira eso —dijo Hawk mientras señalaba el dintel de la puerta, que era un tronco de madera.
Joe y Tanner levantaron la vista. Prohibido el Paso a las Mujeres, rezaba el mensaje toscamente arañado en la madera.
—No estoy seguro de que haya ninguna mujer en este planeta que de buena gana pusiera el pie aquí —dijo Joe.
Jamás debería haber dejado que Tanner O’Neill lo convenciera para llevar a cabo aquella idea tan descabellada. El tercero del trío, Kyle Hawkins, y él habían dejado todo atrás: sus trabajos, sus familias, a sus chicas, para mudarse a las tierras remotas de Alaska a montar un negocio.
La herencia de Tanner tenía buena pinta en el papel. Consistía en un enorme refugio en plena naturaleza a una milla de la pequeñísima y remota población de Muleshoe, junto al río Yukon, y con un arroyuelo que corría detrás del refugio. Pero las fotografías no hacían justicia al edificio, que en realidad estaba prácticamente derruido. De haber sido más explícitas, tal vez Joe hubiera optado a quedarse en casa.
En Seattle había tenido un buen empleo, era socio de un pequeño bufete de abogados y tenía un salario generoso. Cada dos fines de semana, pilotaba aviones para los cuerpos militares de reserva, dando así uso a una licencia de piloto. Ocupaba el resto de su tiempo entre los deportes y las mujeres, dos de sus pasatiempos favoritos. La vida le sonreía, y él había sido muy feliz.
Sabía que había renunciado a más de lo que habría podido imaginar yéndose a vivir a Alaska; pero el plan había sido demasiado tentador como para resistirse a ello. Tanner dirigiría el refugio, o lo que quedara de ello, y Hawk haría de guía por los bosques circundantes cuando llegaran los clientes. Finalmente, Joe pilotaría el avión, un De Havilland Otter que los tres habían comprado por muy poco dinero. Él transportaría los víveres y a los clientes desde Fairbanks hasta Muleshoe, y aterrizaría en la pequeña franja de tierra tal y como Hawk, Tanner y él habían hecho hacía unos minutos.
—No juzgues tan rápido —le advirtió Tanner mientras cruzaba el umbral de la puerta—. Trata de pensar en las posibilidades.
Joe se dio la vuelta para echarle a Tanner una mirad dudosa.
—Con tantas posibilidades, creo que vamos a tener que comprar un avión más grande. Algo que pueda trasportar una máquina excavadora.
Su amigo adoptó una expresión remota, pero Joe sospechaba que tenía más o menos las mismas preocupaciones que él. Si por fuera el refugio estaba mal, el interior estaría seguramente inhabitable; con lo cual no tenían de momento sitio donde hospedarse. Hasta que se pudieran demostrar las habilidades de carpintería de Tanner, más les valdría montar una tienda de campaña.
—Veamos lo mal que está esto —dijo entre dientes mientras entraba él también.
Las motas de polvo quedaban suspendidas a la luz que entraba a raudales por el agujero del techo. Una vieja colección de muebles rústicos llenaba la pieza, y el suelo estaba lleno de pelusas. Una cabeza de alce enorme los miraba por encima de la chimenea de piedra, como burlándose de sus expectativas.
—No está tan mal —comentó Tanner mientras asimilaba el mal estado de la habitación—. En cuanto arreglemos el tejado y limpiemos un poco, estaremos bien.
—Bien para los mapaches y otros animales salvajes —contestó Joe—. Apenas tenemos un techo que nos cubra, O’Neill. Y te olvidas de que las noches aquí son mucho más frías que en Seattle.
—¿Vamos, Brennan, dónde están tus ganas de aventura? —se burló Tanner—. Sí, vamos a pasar un tiempo un poco incómodos. Aguántalo y sé un hombre.
Joe negó con la cabeza.
—Supongo que siempre podría dormir en la cabina del avión.
—O bajo las estrellas —dijo Hawk, distraído mientras contemplaba el hogar y se asomaba por el tiro de la chimenea—. Ardillas —fue su único comentario.
Joe consideró la sugerencia de su amigo. Para Hawk dormir al aire libre no era tan duro. En realidad, Joe sospechaba que a Hawk no le importaría vivir en esas condiciones primitivas. Hawk ya no tendría que salir de casa para disfrutar de la naturaleza, como había hecho en Seattle; donde a veces había desaparecido durante dos o tres semanas sin decir palabra. Su amigo siempre estaba dispuesto a lanzarse a la aventura, y cuanto más desafiantes e inesperadas fueran, mejor.
Tras la inspección visual, Tanner se volvió hacia sus amigos.
—Sé que esto no es lo que esperabais —dijo—. Y supongo que si alguno de vosotros quiere echarse atrás, ahora es el momento —hizo una pausa mientras colocaba las manos en jarras—. Pero antes de que toméis una decisión, quiero que sepáis que estoy empeñado en que esto funcione; con o sin vosotros.
Todos permanecieron unos minutos en silencio; entonces Hawk se encogió de hombros.
—Yo no me retiro.
Miró a Joe con un desafío claro en su mirada. Un buen amigo se quedaría a su lado, y los tres eran los mejores amigos del mundo. Y llegado ese momento, a Joe no le quedaba mucho en Seattle salvo varias mujeres decepcionadas y un almacén donde tenía guardadas todas sus cosas.
Joe se pasó la mano por la cabeza. ¿Pero qué demonios estaba haciendo? Un solo vistazo al pequeño pueblecito de Muleshoe era suficiente para ver que en aquel lugar perdido de Alaska no había demasiada vida social. No era que no pudiera vivir sin las mujeres, pero sí que tenía ciertas necesidades.
—¿Qué va a ser, Brennan? ¿Te quedas o te marchas?
Joe se volvió hacia Tanner.
—Estoy imaginándonos dentro de cincuenta años. Tres solterones desdentados recordando los viejos tiempos en Seattle; pensando en la última vez que habíamos visto a una mujer bonita.
—En Alaska hay mujeres preciosas —dijo Tanner—. Sólo están desperdigadas por un área geográfica muy grande. Tiene uno que salir a buscarlas.
Joe le echó una última mirada al refugio antes de hacer una mueca de pesar.
—Debo de estar loco. Pero si vosotros os quedáis, yo también.
Tanner le dio una palmada en la espalda y se echó a reír.
—Sabía que no te resistirías. Desde que te conozco, jamás has dejado de lado un desafío.
—Pues esta vez me gustaría ser más cretino —dijo Joe mientras negaba con la cabeza
Estiró el brazo con la mano mirando hacia arriba; Tanner colocó la suya encima y lo mismo hizo Hawk.
—Por los chicos del Refugio de Bachelor Creek —dijo Tanner.
—Por Bachelor Creek —repitió Hawk.
—Creo que nos hemos vuelto todos locos —dijo Joe, preguntándose por qué siempre acababa en situaciones imposibles.
No estaba seguro de si era o no una particularidad de su carácter, pero allí en las tierras salvajes de Alaska, con un futuro de desafíos por delante, sabía que no le costaría mucho averiguarlo.
1
—Uno de estos días debería ir al psiquiatra.
Joe se inclinó hacia delante y rascó el hielo que cubría el parabrisas de su Super Cub. Se fijó en el indicador de la temperatura del aire, un insidioso recordatorio de un peligro omnipresente. La temperatura exterior era de cuarenta grados bajo cero, y su eliminador de escarcha había llegado al límite.
Se asomó por el parabrisas a los riscos más abajo, tan escarpados, que la nieve ni siquiera se adhería a sus paredes.
Denali, «El Alto», como lo habían llamado los nativos atabascos. El monte MacKinley era el pico más elevado de Norteamérica y un reclamo para los alpinistas del mundo enero. Y entre Talkeetna y la montaña estaban los aviadores del Denali, esos pilotos que transportaban alpinistas y equipamientos al Kahiltna, el nombre dado al glaciar que estaba al final de la ruta de montaña.
Desde que Joe había llegado a Alaska hacía cinco años había oído incontables historias sobre sus hazañas, sobre sus arriesgados aterrizajes y sus osados rescates, que los definían como verdaderos artistas tras los controles de sus aeroplanos. Él los había admirado de mala gana, hasta que había sido aceptado en el grupo. Después de eso, su respeto hacia ellos había aumentado.
Su iniciación se había logrado más por casualidad que por osadía. Estaba con un cliente haciendo una visita panorámica, cuando había visto una mancha de color cerca del borde del Glaciar Kahiltna, muy próximo a la base del Denali. Descendió y describió un círculo en el aire, muerto de curiosidad. Lo que había encontrado le había dejado helado. Un Cessna panza arriba, pero apenas visible en la nieve, que rápidamente lo había casi cubierto. Si no hubiera estado mirando justo hacia allí en ese momento, no lo habría visto, ni tampoco los demás pilotos que pasaban por la zona.
Con la aprobación de su pasajero, sediento también de aventura, Joe había aterrizado junto al lugar del siniestro y se había acercado al avión accidentado con mucho cuidado. Los dos habían sacado a tres pasajeros heridos y al piloto del Cessna, que estaba inconsciente. Y más tarde, cuando se había enviado más ayuda y todos habían sido evacuados al hospital de Anchorage, habían dicho que él le había salvado la vida a uno de los pilotos favoritos del Denali, Skip Christiansen, y le habían hecho miembro honorario de la fraternidad de élite. Le habían apodado Ojos de Águila.
Era Skip el que le había metido en el lío en el que estaba en ese momento: la búsqueda de una montañera sueca que se había arriesgado a hacer en solitario el ascenso del Denali en pleno invierno. Skip había llevado a la mujer una semana antes, y en ese momento estaba encargado de coordinar la búsqueda desde el aire para ayudar a los guardabosques del parque. Seis aviones sobrevolaban la ruta de montaña.
De haber estado Joe sano y salvo en casa en Muleshoe en lugar de en un bar en Talkeetna, tratando de convencer a una preciosa joven para que pasara la noche con él, jamás habría tenido que tomar parte en el rescate, para lo cual tenía que volar a grandes alturas, con un frío glacial, y viéndose obligado a respirar oxígeno de una botella de tanto en cuanto para no marearse.
Pero Joe Brennan jamás rechazaba un desafío. Y el hecho de tener que volar poniendo al límite sus talentos y las casi limitaciones mecánicas de su avión era exactamente la subida de adrenalina que ansiaba. Aun así, eso no significaba que no pudiera cuestionar su sentido común cuando ya estaba metido de lleno en otra aventura arriesgada.
—De acuerdo, Brennan —murmuró entre dientes—. Revaluemos tu plan de huida.
Aunque Joe estaba considerado como un piloto atrevido por sus camaradas del Denali, atemperaba esa característica con una buena dosis de instinto de supervivencia; independientemente de dónde volara, sobre hielo o rocas, bosques o montañas. Además, siempre tenía un plan de emergencia, una salida por si se quedaba sin gasolina o le fallaba el motor.
Localizó un pequeño claro de nieve hacia el norte y lo fijó en su mente. Si las cosas se ponían feas podría dejar allí el Cub; aterrizaría cuesta arriba para aminorar la velocidad del avión y después daría la vuelta para despegar cuesta abajo. Una corriente de aire que golpeó en ese momento la ladera de piedra vertical zarandeó el avión, y Joe maldijo entre dientes.
—Un ascenso en solitario en pleno invierno en Alaska —murmuró entre dientes—. Muy buena idea, sí señorita. ¿Por qué no tirarse por un precipicio y terminar antes?
Lo cierto era que entendía perfectamente la pasión de la alpinista por enfrentarse a un nuevo reto. Desde que él había empezado a volar por esa zona, había aceptado un trabajo peligroso tras otro, siempre al corriente de sus limitaciones, pero nunca temeroso de ir un poco más allá. Había aterrizado sobre glaciares y bancos de arena, sobre lagos y pistas de aterrizaje en condiciones muy variadas, y con un tiempo no apto para volar. Y le encantaba.
Retiró otro pedazo de hielo del parabrisas.
—Vamos, cariño. Enséñame dónde estás. Señálame el camino.
Se retiró las gafas de sol sobre la cabeza y miró a su alrededor. Aunque estaba ligeramente al oeste de la ruta que normalmente tomaba, sabía que un alpinista podría marearse perfectamente por culpa de la altitud o del agotamiento.
Un paso mal dado y era lo único que hacía falta para que sobreviniera la hipoxia, adormeciendo los sentidos hasta que se empezaban a congelar los miembros y llegaba la hipotermia. Un ascenso en solitario era sinónimo de problemas. En poco tiempo un alpinista acabaría sentándose en la nieve, incapaz de moverse, de pensar. Entonces o bien la muerte o bien uno de los pilotos del Denali aparecía, arrancando a los alpinistas medio congelados de las laderas de la montaña y devolviéndoles a la vida.
Nubes finas como tiras de algodón rodearon el avión unos momentos, y Joe retiró la escarcha del parabrisas.
—Este tiempo no me viene nada bien —murmuró al banco de nubes que se acercaban.
Descendió un poco, por debajo del nivel de las nubes, de vuelta hacia la montaña. En ese momento, sobrevoló la cumbre del Glaciar Kahiltna, un lugar seguro donde aterrizar con aire respirable a tres mil cuatrocientos diez metros. De pronto, un destello de color brilló en una fachada de hielo delante de él. Se quedó mirando fijamente el sitio en el glaciar, y al entrecerrar los ojos distinguió una tira de tela azul brillante.
A medida que iba descendiendo por el glaciar, el pedazo de azul se convirtió en una mochila medio enterrada en al nieve. Entrecerró los ojos y vio una cuerda trazando el camino que se adentraba en la sombra de una grieta profunda.
Joe desenganchó la radio.
—Rescate Denali, aquí Piper tres, seis, tres, nueve, Delta Tango. Creo que la tenemos. Está muy al oeste de la ruta usual en la parte baja del glaciar. Parece como si se hubiera caído en una hendidura. Debe de estar atada, pero no la veo. Corto.
Sonó un poco de ruido antes de reconocer la voz de Skip.
—Tres, nueve Delta, aquí siete, cuatro Foxtrot. ¡Buena vista Yo estoy detrás de tu ala izquierda. Bajaré a buscar hasta que llegue el equipo de rescate del parque. Corto.
—Colega, ése es un aterrizaje apurado. Yo la encontré, y yo la sacaré.
—Tú apóyame y ya está. Voy a bajar. Tres, nueve, Delta. Corto.
Joe se desvió hacia el este, y trazó un amplio círculo alrededor de la alpinista perdida. Una y otra vez pasó por encima del campo de hielo, ascendiendo y descendiendo mientras determinaba el estado del terreno y memorizaba cada bache, cada agujero en el hielo. El pulso le latía en la cabeza mientras realizaba el descenso, con los ojos fijos en un punto en la montaña por encima de él. Un instante después, sintió que los esquís que iban fijados a las patas del avión tocaban tierra, y apagó el motor. El avión subió la cuesta hasta que ya no pudo avanzar más; entonces Joe lo maniobró y le di la vuelta de modo que el aparato quedó apuntando hacia abajo, listo para despegar por los mismos surcos que había dejado en la nieve al aterrizar.
A menos de sesenta metros más abajo vio la cuerda. Se retiró la visera de la capucha y se puso las gafas de sol; entonces empujó la portezuela con el hombro. No estaba seguro de lo que se iba a encontrar, pero esperaba lo mejor.
Agarró una botella de oxígeno que llevaba en el avión para vuelos a gran altitud y avanzó por la nieve siguiendo la cuerda. Por encima de su cabeza oía el ronroneo del motor de la avioneta de Skip que trazaba círculos en el aire mientras buscaba un sitio donde aterrizar. Joe tiró de la cuerda.
—¿Alguien me oye?
Oyó un sonido débil como respuesta.
—Oh, Dios. Me había parecido oír un avión. Me he enredado con las cuerdas. Tendrá que sacarme.
Joe se sentó en la nieve y clavó los talones en la superficie helada, entonces agarró las cuerdas y empezó a tirar de la alpinista. Para alivio suyo, no era una mujer grande, y era lo suficientemente fuerte como para ayudarlo. Finalmente la capucha de su cazadora apareció en la nieve delante de él.
Cuando Joe llegó hasta la mujer, ella se había desmayado. Colocó la máscara sobre su cara medio congelada y le ordenó que respirara. Entonces le retiró las gafas de sol y vio cómo entreabría los ojos despacio. Una sonrisa débil asomó a sus labios.
—¿Es usted real? —dijo ella con voz ronca.
Joe esbozó la sonrisa más encantadora para la mujer, aunque quedara escondida bajo el cuello levantado de su cazadora de plumón. Sus mejillas y su nariz casi congeladas no ocultaban la belleza del rostro de la mujer.
—Sí, soy real. Y usted tiene mucha suerte de estar viva.
—Nunca pensé que llegaría a salir de esa grieta —murmuró con su acento musical—. He pasado ahí la noche, apenas consiguiendo sujetarme.
—¿Puede ponerse de pie?
Ella asintió y él la ayudó a hacerlo mientras seguía sujetándole la máscara de oxígeno a la cara. Ella le echó el brazo por los hombros para apoyarse, y él tiró de ella hasta el avión.
—Le debo la vida —dijo la mujer sin aliento mientras colocaba un pie delante del otro.
Joe sonrió para sus adentros, mientras en su mente anticipaba la reacción que recibiría de vuelta en el refugio. Tanto Hawk como Tanner se habían maravillado de su talento particular con las mujeres. Para sorpresa de sus dos compañeros, siempre conseguía rodearse de las mujeres más bonitas de Alaska. Y en ese momento había vuelto a hacerlo, encontrando a una bonita rubia en un corte del Glaciar Kahiltna.
—Ha sido un placer —dijo él—. Mi misión en la vida es rescatar a damas en apuros.
Ella se detuvo para respirar hondo y lo miró.
—No sé cómo podré pagarle lo que ha hecho por mí.
Joe sonrió. Era un hombre afortunado en más de una cosa.
—¿Qué tal una cena? Quiero decir, después de que haya tenido oportunidad de calentarse. Conozco un sitio pequeño y agradable en Talkeetna donde preparan muy bien la pasta.
Perrie Kincaid se subió el cuello de la cazadora y maldijo entre dientes por la llovizna fría e implacable que no dejaba de caer. Miró alrededor en la calle vacía desde su escondite entre las sombras de un edificio desierto, antes de fijarse de nuevo en el Mercedes negro que estaba aparcado junto a los muelles de carga. Una bombilla desnuda se balanceaba movida por la brisa cargada de salitre, iluminando con una luz temblorosa y fantasmal la abollada puerta de acero del almacén de ladrillos abandonado.
En el interior del coche el brillo del cigarrillo iluminó el perfil del conductor. Mad Dog Scanlon. Llevaba tanto tiempo siguiendo al jefe de Mad Dog, que a Perrie le parecía como si fueran viejos amigos ya. Miró su reloj de pulsera, aspiró hondo y maldijo de nuevo.
—¿Vamos, por qué tardan tanto? Es un negocio simple. Lo único que necesito es verles bien la cara, sólo para confirmar, y esta historia estará en la primera página de todos los periódicos.
El olor a salitre la rodeaba. La humedad, esa nube constante que parecía colgar sobre la ciudad de Seattle en invierno, avanzaba tierra adentro desde el estrecho. Perrie movió los pies y se frotó las manos, tratando de calentarse los dedos congelados. Si tenía que esperar mucho más, tal vez empezara a enmohecerse, junto con todo lo demás en aquel barrio de mala muerte.
Debería estar acostumbrada ya a aquel clima. Seattle había sido su hogar desde hacía diez años. Había ido hacia el oeste desde la universidad de Chicago para ocupar un puesto en el Seattle Star. Había empezado escribiendo necrológicas, y después subido de categoría para ocupar un puesto en la sección Lifestyles. Cuando se veía casi condenada a escribir sobre temas insustanciales, la sección del periódico que editaba las noticias locales había ofertado un puesto de escritor en plantilla. Perrie le había rogado a Milt Freeman, el editor de la sección, que se lo diera a ella para darle una oportunidad con las noticias importantes, aunque llevara tres años escribiendo artículos de cocina y jardinería. Después de una semana de constantes peticiones y de una caja de su whisky escocés favorito, él había cedido y finalmente le había dado el puesto.
Milt le había dicho más tarde que había sido su tenacidad lo que lo había convencido, no el whisky; la misma tenacidad que había utilizado para convertirse en la periodista más importante de la sección de investigación del Star. Y en ese momento, la misma determinación y obstinación de la que estaba echando mano. Un buen reportero anhelaría un baño caliente y una cama calentita más o menos en esos momentos. Pero Perrie se tenía por una excelente reportera, y estaba precisamente donde quería estar. Justo en medio de todo aquel tinglado.
Su nombre en el encabezamiento de los artículos del periódico era importante. Había descubierto cuatro historias importantes en Seattle en los últimos dos años, y tres de ellas habían sido retransmitidas por las agencias de noticias nacionales.
Sus compañeros de la industria televisiva la temían, incapaces de arrebatarle ni el más mínimo detalle que se le pusiera por delante. Y llovizna o no, iba a desenmascarar también esa historia.
El almacén aparentemente abandonado era en realidad el centro neurálgico de un grupo de contrabandistas que traficaba con coches de lujo robados, coches que seguramente habían sido aparcados horas antes a la puerta de los restaurantes más de moda de la ciudad. Una vez robados, eran cargados en enormes contenedores y enviados por barco al Lejano Oriente, donde eran cambiados por heroína pura, que se cargaba de nuevo en el barco y era transportada a Seattle.
La banda de contrabandistas era sólo una pequeña parte de la historia. Había habido chantaje y un intento de asesinato. Pero la parte que le haría ganar el premio Pulitzer sería el rastro que conducía directamente al Congreso de los Estados Unidos, hasta el congresista del estado de Washington, Evan T. Dearborn.
En algún lugar del interior de aquel almacén, el jefe de personal de Dearborn estaba reunido con el jefe de Mad Dog, el hombre a cargo de aquella pequeña operación, hombre de negocios de Seattle y sórdido residente de la ciudad, Tony Riordan. Durante diez años, Riordan había vivido al filo de la ley, siempre involucrado en algún asunto ilegal, pero también mostrando siempre el cuidado suficiente como para no dejarse atrapar; y de paso utilizando los «beneficios» de sus tratos de negocios para sobornar a algún que otro político. Con Dearborn, había enganchado a un pez gordo.
Pero todo llegaba a su fin, porque Riordan estaba a punto de caer; y se llevaría consigo a un montón de sus peligrosos amigos, incluido el congresista. La policía llevaba casi tanto tiempo como Perrie siguiéndole el rastro a Riordan. Perrie se metió la mano en el bolsillo y tocó su móvil. Tarde o temprano, tendría que llamar a la policía. Pero no hasta que hubiera dado con la pieza final del rompecabezas, prueba concluyente que relacionaría al despacho del congresista con Tony Riordan. Y no hasta que su historia estuviera escrita en el periódico para que todo el mundo pudiera leerla.
Al oír que se abría la puerta de un coche, Perrie centró de nuevo su atención en el Mercedes, de donde vio salir a Mad Dog. Le temblaban las manos, pero agarró la cámara que le colgaba del cuello y en silencio rogó que no se hubiera atascado alguna pieza en las dos horas que llevaba de pie bajo la lluvia. Retiró la tapa de la lente, se llevó la cámara al ojo y enfocó la puerta.
Momentos después dos figuras emergieron del edificio, flanqueadas por un par de corpulentos guardaespaldas de Tony. Perrie sonrió para sus adentros al reconocer a Tony y al jefe de la oficina del congresista en el visor de la cámara. Tranquilamente volvió a enfocar y deslizó el dedo hacia el obturador. Pero cuando estaba a punto de hacer su primera fotografía, el ruido de un móvil interrumpió el silencio de la noche.
Asustada, Perrie se asomó por encima de la cámara, preguntándose quién podría estar llamando a Riordan a las dos de la madrugada. Pero cuando el teléfono sonó de nuevo, se dio cuenta de que el grupo del muelle de carga miraba en su dirección. ¡El sonido provenía del bolsillo de su abrigo! En un instante, los dos tipos del muelle sacaron sus pistolas y la situación se descontroló totalmente.
Perrie tiró la cámara y metió la mano torpemente en el bolsillo para sacar el teléfono, al tiempo que la primera bala le silbaba sobre la cabeza y rebotaba contra el edificio que tenía detrás. Se escondió más entre las sombras y abrió el teléfono, mientras otra bala le pasaba muy cerca.
—¿Perrie? ¿Perrie, eres tú?
—Mamá, ahora mismo no puedo hablar. Te llamo luego.
Agachó la cabeza al tiempo que otro tiro daba contra el muro de ladrillo.
—Perrie, sólo me llevará un minuto decírtelo.
—Mamá, son las dos de la madrugada.
—Cariño, sé que no duermes mucho y pensé que estarías despierta de todos modos. Sólo quería decirte que el hijo de la señora Wilke viene a casa de visita. Es dentista, sabes, y está soltero. Creo que sería agradable si… ¿Perrie? ¿Eso que he oído es un tiro de bala?
Perrie maldijo entre dientes y empezó a avanzar despacio a lo largo de un muro.
—¡Mamá, ahora no puedo hablar! Te llamaré dentro de unos minutos —cortó la comunicación y llamó a la policía con manos temblorosas.
Cuando la operadora contestó, le dio rápidamente su nombre y su localización. Desde donde estaba en ese momento, acurrucada en la oscuridad, parecía como si estuviera en medio de una guerra entre bandas. Los disparos procedían ya de ambas direcciones, y parecía que ella estaba justo en medio.
¿Estaría la policía ya allí? ¿O acaso había otra pieza de aquel rompecabezas que ella desconocía? Se adelantó un poco y se arriesgó a echar una mirada al tumulto al otro lado de la calle. Los hombres de Riordan seguían disparándole, pero otros los disparaban también a ellos. La pieza que le faltaba del rompecabezas iba muy armada con rifles semiautomáticos, al menos eso lo tenía claro.
—Señora, por favor, no se retire. ¿El tiroteo continúa?
—¡Sí, continúa! —gritó Perrie—. ¿Es que no lo oye? —se retiró el teléfono de la oreja para que la operadora saboreara unos momentos del conflicto.
—Mantenga la calma, señora —dijo la mujer.
—Tengo que ir a por la cámara —dijo Perrie, que en ese momento pensó que aquél era el único pensamiento normal que había tenido desde que había empezado el tiroteo.
—Señora, quédese donde está. Tendrá un coche ahí en un par de minutos.
—Necesito mi cámara.
Perrie se deslizó pegada al edificio, desandando el camino que había recorrido momentos antes, con los ojos fijos en la cámara que estaba junto a un charco de agua sobre el pavimento mojado. Estiró el brazo para agarrar la correa, a unos centímetros de sus dedos. Otro disparo de bala pasó tan cerca de su brazo, que le pareció como si pudiera sentir el calor de la bala a través de la manga de la cazadora. Hizo una mueca y seguidamente se lanzó desesperadamente a por la correa.
La agarró y tiró de ella para ocultarse enseguida entre las sombras, donde estaría más segura.
—Una imagen vale más que mil palabras —murmuró mientras limpiaba la lente mojada con el puño de la cazadora—. No mil de mis palabras. Una foto sólo valdría como unas cien de mis palabras —fijó la vista en una mancha negra de la manga y suspiró mientras trataba de limpiarse el barro.
Pero no era barro lo que le manchaba la manga. Al tocarse sintió un dolor horrible en el brazo, y pestañeó muy sorprendida.
—Oh, maldita sea —murmuró mientras frotaba la sangre pegajosa entre los dedos—. Me han disparado —se llevó el móvil a la oreja—. Me han disparado —le repitió a la operadora.
—¿Señora, dice que le han disparado?
—Siempre me había preguntado cómo sería —le explicaba Perrie—. Que una bala te traspasara la piel. Me preguntaba si sería una sensación fría o caliente; si sabría que me acababa de ocurrir, o tardaría un rato.
Cerró los ojos y trató de dominar un ligero mareo.
—Señora, por favor, no se mueva. Le enviaremos un coche en treinta segundos. Y una ambulancia va de camino. ¿Puede decirme dónde le han disparado? Por favor, no se mueva de ahí.
—No me voy a ninguna parte —dijo Perrie mientras echaba la cabeza hacia detrás para apoyarla sobre el muro de ladrillo.
La lluvia la pegaba en la cara y acogió la sensación de frescor de buen grado; además, era lo único que le parecía real en aquella situación.
—Ni una manada de caballos salvajes podría apartarme de esta historia —murmuró mientras en la distancia se oía el ruido de las sirenas.
La siguiente media hora pasó en un torbellino de parpadeantes luces rojas y personal sanitario que no dejaba de ir de un lado a otro. La habían metido en una ambulancia y le habían vendado el brazo, pero ella se negaba a que la llevaran al hospital, y había elegido quedarse allí justo a observar el desarrollo de la escena delante del almacén y a los detectives que interrogaban para recoger pruebas del tiroteo.
—¡Perrie!
Volvió la cabeza y vio a Milt Freeman, que iba hacia ella con expresión furiosa. Ignorando a Freeman, ella le dio la espalda al detective y continuó con su propio interrogatorio.
—¿Maldita sea, Kincaid, qué diablos ha ocurrido aquí?
—Estoy segura de que ya lo sabes todo —dijo Perrie.
El detective levantó la vista cuando Milt agarró del brazo a Perrie. Ella hizo una mueca de dolor, y su jefe la miró con expresión ceñuda.
—Llévela al hospital —le aconsejó el detective—. Y quítemela de encima. Le han dado un tiro en el brazo.
—¿Cómo?—chillo Milt.
—Estoy bien —insistió Perrie mientras centraba su atención en el detective—.¿Por qué no me deja que le eche un vistazo a esa billetera?
El detective le echó a Milt un a mirada exasperada antes de alejarse sacudiendo la cabeza.
—Ya está —dijo Milt mientras tiraba de ella hacia la ambulancia—. Hace dos semanas te estropearon los frenos del coche, la semana pasada entraron en tu apartamento, y ahora te encuentro esquivando balazos en medio de una guerra de mafiosos. Quiero que te marches de Seattle. Esta misma noche.
—Sí, claro. ¿Y adónde voy a ir? —le preguntó Perrie.
—A Alaska —dijo Milt mientras la empujaba para que se sentara sobre el ancho parachoques de una ambulancia.
—¿A Alaska? —dijo Perrie en tono chillón—. No voy a ir a Alaska.
—Sí que irás —respondió Milt—. Y no quiero que me des la lata. Esta noche te han pegado un tiro y te estás comportando como si fuera un día cualquiera en la oficina.
—Sólo ha sido una herida superficial —gruñó mientras se miraba el vendaje del brazo—. La bala sólo me ha rozado —sonrió a su jefe, pero éste no sonreía—. Milt, no puedo creer que acabe de decir eso. Esto es como lo de esos tipos que solían cubrir zonas de combate en Vietnam. Siento como si finalmente me hubiera ganado un respeto. Ya no soy una escritora de Lifestyles