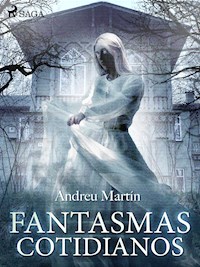
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
Una nueva incursión en el terror de un autor clave en el panorama de novela negra española contemporánea: Andreu Martín. Ronnie Corona convive con fantasmas conyugales y rutinarios que la asaltan por la noche, que se le enredan entre los sueños y no la dejan descansar. Puede que su única salida pase por un personaje que carga consigo todos los miedos del mundo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 195
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Andreu Martín
Fantasmas cotidianos
Saga
Fantasmas cotidianos
Copyright © 1996, 2021 Andreu Martín and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726961980
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
Dedico esta obra
a Onliyú, a Isabel de Palol,
a Mariel Soria, a Rosa María Roca
y a Maite Miró,
sin cuya colaboración
ni el libro ni yo
seríamos como somos
DE MIEDO (prólogo)
El primer editor se llamaba Onliyú y era descarado y cómplice. En realidad no creo que me pidiera un cuento de terror con estas palabras. Supongo que me diría, con su estilo tan personal: «Hazme algo bien bestia.» Y a mí se me ocurrió la historia de Ronnie Corona, que inicialmente se llamó el Bolo. Una historia de miedo que empezó como un juego, con risas, con las ilusiones traviesas que llevan a los adolescentes al cine para ver a Freddy Krüger. Si el concepto de juego es esencial para entender mi obra, el planteamiento de Dejad que los caimanes se acerquen a mí es una de las propuestas más lúdicas y arriesgadas que he realizado nunca.
Me animé y animé a la ilustradora Mariel Soria para hacer un libro extraño, en el que las páginas de texto se alternarían con páginas de tebeo. Sin embargo me propuse que las viñetas no fueran un mero adorno del texto sino también, y sobre todo, que explicaran una historia por sí mismas. Si el lector seguía las páginas correlativamente, acaso se quedara con esta sensación de relato ilustrado, pero supuse que la fuerza de las imágenes arrastraría a la contemplación del cómic en primer lugar para pasar después a la lectura. Contando con ello, hice que los dibujos explicaran una anécdota que no se repetía en el texto sino que continuaba en él cuando volvías al principio del libro.
Me gusta hacer esta clase de trabajos en los que la literatura se mezcla con el juego del rompecabezas y la filigrana de relojería.
Dejad que los caimanes se acerquen a mí nace, pues, como un juego estilístico. Pero no es únicamente un juego. Creo que no hay ningún juego que sea únicamente un juego en el sentido peyorativo que se le suele dar a esta palabra. En todo juego hay siempre interpretaciones que hacer, lecturas entre líneas, emociones disimuladas detrás de los rituales. Dejad que los caimanes se acerquen a mí es una historia cruel y agresiva, rabiosa, que me sirvió para liberar el sentimiento que más me estaba influyendo a la hora de escribirla: el miedo.
Toda obra de ficción es resultado de asociaciones de pensamientos, de sentimientos y de conflictos que nos conmueven en el momento de crearla, aunque no seamos conscientes de ello o precisamente porque no somos conscientes de ello. Cuando yo escribí esta historia, movidas mis neuronas y mi mano por un impulso incontenible, el miedo se manifestaba en uno de sus aspectos más elementales, como es la agresividad. Durante la realización de los dibujos, la ilustradora, que en aquella época era mi esposa, de vez en cuando tenía que abandonar el trabajo y huir a la playa, porque no podía soportar aquellas imágenes que el guión exigía. Y resulta comprensible pues la historia hablaba (habla) de un hombre que cree que su mujer se está convirtiendo en un caimán que lo quiere devorar. Buena parábola de fácil interpretación.
En aquella ocasión, como en tantas otras, me vi sorprendido por lo que yo mismo escribía, por el tono desmesurado y visceral, y tuve que vencer un cierto pudor para dejar el resultado de mi escrito tal como estaba, confiando en que la pasión que yo había puesto en él se transmitiera al lector. Cuántas veces he dicho que llega un momento en que los personajes de una novela toman vida propia y parece que se mueven contra mi voluntad. Cuántas veces he tenido la sensación de que la novela que entregaba al editor, a pesar de ser yo y de ser resultado de mis sentimientos y de mis razonamientos, tenía vida propia, independiente de mí. Pocas de mis narraciones han nacido, como ésta, tan cargadas de intenciones más que secretas, desconocidas por mí mismo. La redacté con migrañas y taquicardia y aún hoy, cuando la he readaptado para prescindir de los dibujos, me ha removido posos del fondo y me ha traído recuerdos o déjà vus inquietantes.
Es un proceso parecido al de la locura. Hay un montón de movimientos subterráneos de nuestra personalidad, que no conocemos, que no controlamos y que condicionan nuestra vida. Rencores, simpatías, tirrias, filias, fobias, caprichos, obsesiones inexplicables, miedos cotidianos que hacen que seamos como somos sin querer. Qué miedo que, un día, estas turbulencias interiores te lleguen a dominar y te precipiten en el delirio. Porque ahora ya sabemos que es mentira la ñoña ficción disneyana que predica que tus mejores sueños se pueden hacer realidad. Pero también sabemos que, en las antípodas de esta falacia, hay una verdad espantosa: tus peores pesadillas sí que pueden hacerse realidad. Cuando eso ocurre se dice que te has vuelto loco. Qué miedo. Da miedo la locura.
Y éste es el miedo más importante de Dejad que los caimanes se acerquen a mí. No el único, porque cuando liberas un miedo salen muchos otros, y se trenzan y confunden. Detrás de la locura de Ronnie Corona está la muerte, claro, la amenaza de matar y la amenaza de morir, lógicamente, porque con frecuencia la locura se construye como coraza para defenderse de la angustia de la muerte, pero yo me empeñé en jugar con el vértigo del delirio, que era lo que más me interesaba en aquella época. Como ya he hecho otras veces en otras novelas, me gustó (o digamos que necesité) avanzar por la cuerda floja, a un lado de la cual se abría el abismo de la demencia y al otro el abismo de la razón.
El segundo editor era editora, se llamaba Isabel de Palol y me pidió el cuento de terror con una sonrisa inquieta, insegura y polisémica. Tal vez no estaba segura de cómo me iba a tomar yo un encargo de literatura de género. Supongo que hay escritores que se lo toman a mal, porque se olvidan de las obras maestras de Poe, Maupassant, Bécquer, Love-craft e incluso (y permitidme que lo cite), Stephen King y Clive Barker, y se enfadan y se ofenden y sólo acceden a escribir esta clase de cosas como un pecadillo, y se hacen el propósito de inventarse cualquier cosa, no hace falta que dé miedo, eso del miedo es muy relativo, etc. No obstante, la sonrisa tibia de la editora también insinuaba la expectativa del aficionado al género, una expectativa idéntica a la del pasajero de las montañas rusas mientras va subiendo, lentamente, hacia las alturas. «¿Será lo bastante emocionante? ¿Será demasiado emocionante? ¿Dará demasiado miedo? ¿Podré resistirlo?» Esta lícita expectación por parte del lector contribuye también al desprecio y al a salida por la tangente de muchos profesionales de la escritura. Saben que, cuando se escribe género, hay que satisfacer las exigencias de un público habitual que no se conformará con cualquier cosa, y que hay que buscar originalidad donde ya parece que está dicho todo. El que está acostumbrado a escribir solamente para la propia satisfacción siempre dudará de su capacidad de emocionar, seducir, fascinar a sus lectores, y preferirá mantenerse a distancia e ironizar sobre la literatura que tiene en consideración las reacciones del receptor. Y es que resulta muy fácil hablar de miedo, pero es muy difícil provocar miedo.
Yo, escritor vocacional de género, no rehúyo el compromiso de impresionar a mis seguidores y de buscar originalidades por muy imposibles que parezcan. Es más: me parece aburridísimo escribir sólo para complacerme a mí mismo; no me gusta mirarme al espejo, prefiero mirarme en los ojos del público. De manera que acepté el desafío y luché por resolver el problema limpiamente y sin trampas. Y, para ello, recurrí al peor de los miedos, el miedo que resume todos los demás, el miedo por antonomasia.
Alma en pena se generó a partir del miedo a la muerte. Del miedo universal a la muerte. No de una forma consciente ni apriorística, claro está. Primero me inventé el monstruo, un monstruo horroroso que, como todos los monstruos horrorosos de ficción (no los reales), como Ronnie Corona, terminó despertando mi compasión. Fue después, más tarde, cuando descubrí que la razón de ser del monstruo era el miedo a la muerte. Imaginemos el no va más del miedo a la muerte. Y hablemos de ello. Fue mucho después cuando recordé la letra de aquel alegre charlestón de los años veinte: «Todo el mundo quiere ir al cielo pero nadie se quiere morir.» O la espeluznante ocurrencia del humorista Perich: «Si antes de nacer no estábamos en ninguna parte, ¿qué nos hace pensar que, después de morir, iremos a parar a alguna parte?»
Somos tan esencialmente aquello que nos rodea (la ciudad, el barrio, los parientes, los amigos, la casa, esta mesa, este ordenador, los objetos que más valoramos, los besos y las caricias, las gafas y la miopía, la piel, los huesos, las preocupaciones y las acideces de estómago), que nos resulta insoportable la idea de perderlo. Porque perder todo eso es perder nuestra materialidad y es perdemos a nosotros mismos. Y, para combatir la angustia que esa idea nos provoca, entonces jugamos con fantasías de inmortalidad, de cielos y de purgatorios esperanzadores, de premios y castigos, aunque sólo sea que alguien hable de nosotros cuando nos hayamos ido.
Vuelven a mezclarse los miedos. Cuando la religión sólo es superstición, es decir: un lenitivo del miedo a la muerte, entonces es locura. La locura nos protege del miedo a la muerte, y qué miedo da la locura.
Al reescribir las dos historias, cuando las he desconstruido y reconstruido para este libro, he ido descubriendo que, a pesar de que han transcurrido nueve años entre la escritura de una y otra, comparten muchos detalles. Hay el miedo a destruir lo que más queremos, hay el miedo a la pérdida de control sobre nuestros actos, hay pasadizos oscuros y pestilencias de cuerpos putrefactos y bajadas a los infiernos. Este verano pasado, mientras rehacía el libro en un hotel de Mallorca, me preguntaba si no sería mejor cambiar estos detalles coincidentes para evitar iteraciones, que tantas veces son discutibles y discutidas. Pero la principal repetición, sin duda, soy yo, el autor, que tenía treinta y dos años al escribir la primera historia, cuarenta y uno cuando escribí la segunda y cuarenta y seis cuando las revisé y recompuse para la presente edición. En todo este tiempo he evolucionado, y he madurado, y he aprendido a comprender y controlar los miedos, y hay miedos que me horripilan más que éstos, y hay miedos que ya se me han hecho insoportables y otros que ya me dan risa, pero cualquier común denominador que se pueda encontrar en los dos relatos queda justificado y debe permanecer porque, esencialmente, el Ronnie Corona amigo de los caimanes y el monstruo que tenía miedo de morir continúan viviendo conmigo.
Andreu Martín
Dejad que los caimans se acerquen a mí
1
BUENOS TIEMPOS PARA LOS ASESINATOS EN SERIE
Entre 1974 y 1975 hubo en la ciudad de Nueva York dos series de asesinatos. De la primera, que debió de transcurrir desde el verano hasta la Navidad del 74, los periódicos no dijeron nada y la única noticia de ella que tuvimos aquí, en mi museo, fue de boca de nuestro querido sicótico particular, Ronnie Corona. De la segunda, que se inició en la Navidad del 74 y terminó en el mes de enero del 75, desgraciadamente yo conocía a todas las víctimas. Y yo mismo estuve a punto de convertirme en una de ellas.
Eran buenos tiempos para los asesinatos en serie.
En 1974 estaba de gira triunfal por Estados Unidos el famoso asesino Ted Bundy. Cuando empezó nuestra historia ya se había cargado a ocho chicas en Seattle y estaba viajando hacia Salt Lake City, donde mataría a cinco más antes de proseguir su camino hasta Florida para alcanzar la cifra de diecisiete víctimas. No lo detendrían hasta el mes de febrero de 1977. En aquellas fechas estaba actuando también Paul John Knowles, que fue detenido en noviembre del 74 en el condado de Henry, Georgia, y confesó treinta y cinco asesinatos, de los cuales sólo pudieron probarle veinte. Y en setiembre del 74 había sido detenido en Minneapolis Harvey Carignan, que había empezado a operar por los alrededores de Seattle, haciéndole la competencia a Ted Bundy, y después se había trasladado a la zona de San Francisco, donde hizo once de sus quince víctimas. Y recordemos que, en aquel año 75, unos meses después de nuestra tragedia, iniciaría sus actividades John Wayne Gacy, que, en Chicago, hasta diciembre del 78, violaría y mataría a veintiséis muchachos, y en Inglaterra daría mucho trabajo a la policía Peter Sutcliffe, que se llevó a trece por delante antes de que le parasen los pies.
Como veis, sé mucho sobre el tema. Soy un estudioso apasionado del comportamiento aberrante de los hombres. Por eso he fundado este museo. El Museo de los Horrores.
2
EL MUSEO DE LOS HORRORES
En realidad no se trata exactamente de un museo, perdonadme la jactancia. El Horror Museum Bar es mi modesto, pequeño, sucio y poco iluminado establecimiento, que he decorado con fotografías y recortes de periódico que nos recuerdan a los monstruos más famosos de todos los tiempos, y con un par de detalles truculentos para no decepcionar a los clientes que puedan llegar atraídos por la fama. Nada espectacular, no os vayáis a creer. Nada de pósters de películas gore ni recuerdos de dráculas, frankensteins, momias y hombres-lobo que ya no asustan a nadie. Nada de motosierras ni cadenas de mazmorra ni salpicaduras de sangre en las paredes. Sólo fotos, retratos de gente de semblante serio y amable. Nadie pone cara de asesino perverso cuando están a punto de hacerle una foto. Todo el mundo dice «Luiiiis». El simpatiquísimo Ted Bundy, por ejemplo, que se partía de risa durante su juicio. Al elegantísimo John Haigh, que disolvía a sus víctimas en un baño de ácido, lo tengo entretenido con un cochecito de juguete. De John Reginald Christie, que mató a ocho personas en la famosa casita de Rillington Place y lió a un pobre hombre para que fuera ejecutado en su lugar, tengo dos fotografías. Una con uniforme de policía, muy bien plantado y alegre, él tan pequeñajo y cabezón. La otra es el primer plano de un encantador boy-scout de doce años. El terrible doctor Petiot parece un actor de cine de los antiguos, como un Trevor Howard de joven. Únicamente Charles Manson, quizá, se empeña en mostrarse como iluminado, pero eso ya entraba dentro del look de los hippies majaras de los años sesenta.
También tengo el dedo de Charlie Starkweather, aquel muchacho con pinta de Elvis Presley que en el 58 mató a los padrastros de su prometida y después los dos, la prometida y él, con un fusil del 22 y una escopeta de cañones recortados, se pusieron on the road a matar gente alegremente. Once víctimas.
Y el cuchillo de Jack el Destripador.
Pero éstos son tesoros que sólo muestro a la gente de mucha confianza, cuando están a punto de convertirse en clientes habituales. Hablando en voz baja y que no lo vea nadie.
El dedo me lo proporcionaron una noche dos hombres preocupados. Eran de la mafia, de alguna de las mafias que controlan el Bronx. Habían venido al barrio a cobrar unas deudas de juego y tenían órdenes estrictas de volver a casa con el dinero o con cuatro de los dedos del moroso. El pobre hombre, de entrada, no había creído en sus amenazas y había alegado que no tenía en casa la cantidad que le pedían. Pero, cuando le cortaron el primer dedo y comprendió que iban en serio, aflojó hasta el último centavo. De manera que aquellos profesionales del cobro no sabían qué hacer con el dedo cortado. Y bebían cerveza y jugueteaban con aquel miembro sangriento. Yo me interesé por su historia, dije que me fascinaban aquella clase de cosas, y me lo regalaron. Lo metí en formol, en una botella de Jack Daniel’s, y eché colorante para dar al formol el color del whisky, y voy diciendo, por lo bajini, que se trata del dedo de Charlie Starkweather conservado en bourbon. A mi clientela le gustan estas cosas.
El cuchillo es viejo y oxidado, con la hoja mellada, y lo encontré delante de la puerta de mi local, chorreante de sangre, una mañana cuando abría. Lo tengo en un cofrecillo forrado de terciopelo y digo que me lo vendió un policía inglés que lo había sacado del Museo de Scotland Yard, de Londres. El cuchillo de Jack el Destripador. Y la gente se lo cree.
Otra de las atracciones de mi museo, y tal vez la más importante y conocida, fue Ronnie Corona.
3
RONNIE CORONA
Ronnie Corona empezó a venir por el museo en agosto del 69, mientras cuatrocientos mil melenudos cantaban y se drogaban en Woodstock y mientras la familia Manson se pulía a la esposa de Polanski y a otras siete personas.
Lo conocí gracias a Blackjack, un hombretón de color (negro) que me ayudaba a mantener el orden en el local. De buenas a primeras interpreté que eran viejos amigos, por la manera como se entendían, como compartían el sentido del humor y como jugaban al billar, pero después me enteré de que acababan de conocerse precisamente antes de entrar en mi establecimiento. Vivían en el mismo edificio, una travesía más allá, aquel búnker de cemento entre dos casas incendiadas y en ruinas. El de la puerta de hierro oxidada. Seis pisos de altura, seis apartamentos por rellano, treinta y seis habitáculos pequeños y sin ventilación. Siempre que lo veo me imagino que sus paredes tienen más espesor que amplitud sus habitaciones. Lo intuyo claustrofóbico, lleno de aire enrarecido, irrespirable, asfixiante como un panteón. Un lugar donde los pensamientos y los sentimientos deben de pudrirse tan de prisa como si ya hubieran nacido muertos.
Pero a lo mejor hablo así porque sé lo que ocurrió allí dentro.
Blackjack era un jugador de billar profesional, capaz de meter de una sola tacada cualquier bola en cualquier tronera, estuviera donde estuviese, pero que fingía que no sabía ni con qué extremo del taco debía golpear. Frecuentaba el local, prácticamente vivía aquí, nos habíamos hecho amigos, y un día en que un par de coreanos expertos en artes marciales quisieron irse sin pagar, él se encargó de hacerles entrar en razón. Después de aquello tuvo las copas y la manduca pagadas. Y el dinero para pagar el alquiler se lo sacaba con el billar.
Creí que Ronnie Corona iba a servirle de gancho para pescar incautos. Ronnie Corona era bastante bueno con el taco en las manos, pero no le gustaba ni le interesaba aprender más de lo que sabía. Evolucionaba alrededor de la mesa y hacía unas cuantas tacadas para no estarse quieto mientras hablaba, que era lo que realmente le apetecía. Perdía sistemáticamente y pagaba sin dudar, como si el puro placer de charlar y mover el taco ya valiera ese precio. Al principio creí que, públicamente, Blackjack se dejaría ganar por él y, de esta manera, cuando tuvieran bien pillado al público, se harían de oro desplumando juláis. Pero no fue así. No sé si alguna vez lo hicieron, pero en todo caso no de manera sistemática. Jugaban porque eran amigos. Seguramente estaban alrededor de la mesa de billar porque a Ronnie Corona le gustaba ver jugar a Blackjack y porque a Blackjack le gustaba escuchar las conferencias disparatadas de Ronnie Corona. Alguna vez, cuando Blackjack había manifestado un capricho que estaba fuera de su alcance (comprarse una botella de buen bourbon, alquilar una fulana de calidad, comprarse unos zapatos...), yo había visto a Ronnie Corona apostando fuerte, como si tuviera alguna posibilidad de ganar al negro. Ronnie Corona perdía y Blackjack se podía permitir el capricho. Era una manera de ayudarlo económicamente que los dos aceptaban con dignidad.
Entonces, Ronnie Corona era un hombre alto y delgado, de cabello abundante y oscuro, bien plantado y bien vestido, que lucía una sonrisa imperturbable y que sabía escuchar y aprender. Permanecía embobado mientras yo explicaba historias de carnicerías, pero en seguida se puso al día y me tomó el relevo. En una primera época escuchaba y sabía escuchar. Después preguntaba y sabía formular preguntas agudas y estimulantes. Finalmente tomó la palabra y se hizo el rey. No sé si él ya era aficionado a esta clase de noticias antes de conocerme o si yo le contagié la pasión, pero da igual. El caso es que, hacia final de año, ya se hizo famoso por su manera de contar la matanza de My-Lay, donde el joven teniente William Casey se hizo responsable de la muerte de más de cien mujeres, niños y ancianos vietnamitas.
Venía a cualquier hora del día o de la noche, cuando su trabajo se lo permitía, y se acodaba en aquel rincón del mostrador. Pedía una Budweiser y un chupito de la especialidad de la casa (ma zong she jiu, ese aguardiente chino de lagarto que lleva el cadáver de un Calotes versicolor dentro de la botella) y se ponía a charlar. No hacía nada por atraer la atención de los presentes. Sólo estaba allí, en la barra, y hablaba y hablaba, y la gente se congregaba a su alrededor, maravillada, y sólo de escucharlo todos sabían por qué mi local se llama Horror Museum Bar.
Como digo, se convirtió en una de las atracciones más importantes de mi museo. Sabía largar, el tío. Tenía una imaginación enloquecida para las anécdotas truculentas y escalofriantes, y sabía contarlas, el muy jodido. Con un aire distante, como quien no quiere la cosa, como si no se diera cuenta de la dimensión terrorífica de las animaladas que soltaba, te acojonaba, te hipnotizaba con los detalles más espeluznantes, te ponía los pelos de punta y, cuando quería y era necesario, rompía el encanto con algún chiste, algún detalle que te permitía liberar el terror en forma de risotada.





























