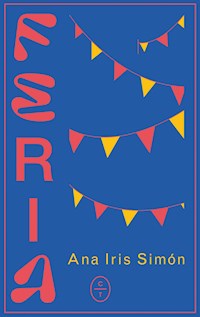
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Círculo de Tiza
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Feria es una oda salvaje a una España que ya no existe, que ya no es. La que cabía en la foto que llevaba su abuelo en la cartera con un gitano a un lado y al otro un Guardia Civil. Un relato deslenguado y directo de un tiempo no tan lejano en el que importaba más que los niños disfrutaran tirando petardos que el susto que se llevasen los perros. También es una advertencia de que la infancia rural, además de respirar aire puro, es conocer la ubicación del puticlub y reírse con el tonto del pueblo. Un repaso a las grietas de la modernidad en los ojos de quien no se traga el cuento de la lumpen-burguesía adorando a Camela y el reguetón, y poniéndose uñas encima de uñas. Pero, sobre todo, Feria es una invitación a volver a mirar lo sagrado del mundo: la tradición, la estirpe, el habla, el territorio. Y a no olvidar que lo único que nos sostiene es, al fin, la memoria. Eva Serrano- Editora
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 261
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© Círculo de Tiza
© Del texto: Ana Iris Simón
© De la fotografía: Domingo Pueblas
© De la ilustración: Carolina Petri Simón
Prólogo: Pablo Und Destruktion
Primera edición: octubre 2020
Diseño de cubierta: Miguel Sánchez Lindo
Maquetación: María Torre Sarmiento
Corrección: María Campos Galindo
Impreso en España por Kadmos, S.C.L.
ISBN: 978-84-122267-2-0
E-ISBN: 978-84-122267-3-7
Depósito legal: M-25.986-2020
Reservados todos los derechos. No está permitida la reproducción total ni parcial de esta obra ni su almacenamiento, tratamiento o transmisión de ninguna manera ni por ningún modo, ya sea electrónico, óptico, de grabación o fotocopia sin autorización previa por escrito de la sociedad.
A Mari Cruz, a María Solo y a todo lo que engendraron
Mientras quede un olivo en el olivar. Y una vela latina en el mar.
El último de la fila, «Mar Antiguo»
Y hay un niño que pierden / todos los poetas / Y una caja de música / sobre la brisa. Federico García Lorca, «Poema de la feria»
¡Feriante tenía que ser!
Conocí a Ana Iris gracias al Wifi Divino, aka Divina Providencia, que a su vez me puso en contacto con varios de sus amigos y con su vida, obra y milagros. El Wifi Divino (en adelante WD) suele llevarte a descampados, a cuartas plantas de hospitales, a la antigua casa de tus abuelos, a tu novia, a tu niñez. O a un puesto de feriantes en algún lugar de La Mancha. He aquí la cuestión. Esos hilitos invisibles que tejen las relaciones afectivas son lo más guapo que parió madre, te acercan a unas personas, te alejan de otras y, en mágicas ocasiones, te alejan y te acercan al mismo tiempo, como un tiovivo furibundo. No sé a ustedes, pero a mí eso me chifla.
Este libro que tienen entre sus manos habla de estas cuestiones y lo hace con la claridad y firmeza de un infante o de una entidad natural: «familia, municipio y sindicato». Siguiendo los hilitos de oro del WD (dije que lo iba a hacer), Ana Iris nos pone delante de nuestras narices a los padres, las madres, las muertes y los nacimientos, grandezas de la existencia que muchas veces perdemos de vista, seducidos por la brujería de turno, un lamparón en nuestra camisa o por la interesantísima programación de interné.
Pues qué guapo todo, dirán ustedes. Pues sí, les digo yo. Y no por ello ramplón, no se equivoquen. Acercarse de manera desprejuiciada a las personas, asumiendo la grandeza de un camionero, de su casete de Los Chichos y de los melones que lleva en su carga, permite acceder a la síntesis dialéctica, a la alquimia espiritual y al asombroso matrimonio del cielo y el infierno. Y el que no se lo crea, él sabrá. Yo ahí no me meto.
Ana Iris nos muestra cuáles son las cosas importantes, y cómo por medio de su contemplación uno puede aprender latín, química inorgánica, religiones del mundo y admitir que los hijos de los ateos quieren hacer la comunión y los nietos de los rojos duermen abajo y arriba España. Y que no confunda esto, que ya estamos «mayorinos».
En este libro hay un respeto devocional por los currantes, la justicia y la nobleza manchega equiparable a la baturra, aunque más underground. Lo que no hay es paciencia para con las monsergas y los fariseísmos, más que nada por su inútil empeño en dar la tabarra a las nuevas generaciones para que se comporten. Gracias a Dios, no lo harán. Se quedarán con lo bueno, así reza este libro. Y así rezo yo con él. Se quedarán con el amor. El amor a un hermano, a una amiga, al PCE, a un feto metido en un bote, a un oficio, a un país y a todo lo que se ponga por delante.
La delicada mirada desde la que se narran los distintos acontecimientos de este libro demuestra que la autora ha adquirido uno de los grandes premios más deseables para cualquier persona, y cuasi exigible para un desbrozador de mitos: la capacidad de bendecir.
¡Qué alegría, qué alboroto; feriante tenía que ser!
Pablo Und Destruktion
Septiembre de 2020
El fin de la excepcionalidad
Me da envidia la vida que tenían mis padres a mi edad
Me da envidia la vida que tenían mis padres a mi edad. Cuando lo digo en alto siempre hay quien pone cara de extrañeza y me responde cosas como que a mi edad mis padres habían viajado la mitad que yo o que a ellos envidia ninguna, que tienen que hacer muchas cosas «antes de asentarse». Que ahora somos más libres y que nuestros padres no pudieron estudiar dos carreras y un máster en inglés ni se pegaron un año comiendo Doritos y copulando desordenadamente en Bruselas gracias a eso que llaman Erasmus y que no es sino una estrategia de unión dinástica del siglo XXI, una subvención para que las clases medias europeas se crucen entre ellas y pillen ETS europeas y celebren que eso era Europa y eso era la europeidad y que para eso hemos quedado los nietos de Homero y Platón.
El caso es que con mi edad mis padres tenían una cría de siete años y un adosado en Ontígola, provincia de Toledo. La Ana Mari acababa de dejar de fumar y con el dinero que se ahorró en tabaco se compró la Thermomix y eso a mí me da envidia, y cuando lo digo la gente piensa con frecuencia que soy gilipollas y en respuesta lo que pienso yo es «tienes treinta y dos, cobras mil euros al mes, compartes piso y las muchas cosas que tienes que hacer “antes de asentarte” son ahorrar durante un año para irte a Tailandia diez días aunque en la vida te hayas interesado por qué pasa o qué hay en Tailandia, comerte una pastilla y hacerle arrumacos a tus colegas en festivales en los que no conoces ni a medio cartel pero tienes que fingir que sí y creer que las series que eliges ver y los libros de Blackie que eliges leer forman parte de tu identidad como individuo». Esto no lo digo, claro, esto me lo callo.
Lo que sí digo es que nuestros padres parecían mayores de lo que eran en las fotos y mayores que nosotros a su edad. Hay mucho treintañero convencido de que es lícito llevar gorra en interior, de que es lícito, incluso, llevar gorra con treinta, poniéndome ya rigorista. También digo que seguramente nuestros padres se casaron y tuvieron hijos y se metieron en hipotecas por eso que se ha convenido en llamar «imperativo social», porque «era lo que había que hacer», pero que creer que sobre nuestras cabezas no sobrevuelan otros imperativos igual es la mayor prueba de que lo hacen y de que quizá nos hemos creído lo de la libre elección y lo del progreso y lo de la democracia liberal como única arcadia posible. Y menuda arcadia.
Nos lo llevan diciendo diez años y nos negamos a creerlo. Somos la primera generación que vive peor que sus padres, somos los que se comieron 2008 saliendo de o entrando a la universidad o al grado o al instituto y lo del coronavirus cuando empezábamos a plantearnos que igual en unos años podríamos incluso alquilar un piso para nosotros solos.
Nuestros imperativos existen y son materiales y a menudo hablo con mi amiga Cynthia de que para mí o para ella o para nuestra amiga Tamara era sencillo lo del ascensor social, era fácil superar el estilo de vida de nuestros padres carteros y camareros y limpiadoras y barrenderos y de nuestros abuelos obreros industriales o campesinos o feriantes, pero no es así para el resto de nuestros amigos, para los de clase media, para los hijos de profesores y médicos y abogados y empresarios. Y, aun así, aunque nuestros padres tenían menos papeles académicos que un galgo, sí que tenían, con nuestra edad, hijos e hipotecas y pisos en propiedad. Porque era lo que había que hacer, seguramente. Pero también porque podían hacerlo.
Nosotros, sin embargo, ni tenemos hijos ni casa ni coche. En propiedad no tenemos nada más que un iPhone y una estantería del Ikea de treinta euros porque no podemos tener más y ese es nuestro imperativo y es material. Pero nos autoconvencemos pensando que la libertad era prescindir de críos y casa y coche porque «quién sabe dónde estaré mañana». Nos han hecho creer que saber dónde estaremos mañana es una imposición con la que menos mal que hemos roto, que la emigración y la inmigración son oportunidades para aprender nuevas culturas y para convertir el mundo en un crisol de lenguas y colores en lugar de una putada, y que compartir piso es una experiencia de vida en lugar de, llegada una edad, un detalle denigrante que da vergüenza confesar.
Una noche estábamos en casa, en nuestro piso compartido en el centro de Madrid, y Jaime, que es mi amigo desde los trece y que vivió conmigo unos meses antes de conocer a su novia Patricia e irse a vivir con ella, me lo rebatió y me dijo que no, que nuestro imperativo no es material, o no del todo. Me decía, mientras enchufaba la Play para echarse unos Fortnites, que sus padres a nuestra edad ya los tenían a él y a su hermano Guillermo, sí, pero que tenían también menos dinero y aun así se la jugaron y lo que decía Jaime era verdad. Es uno de los amigos con los que más me gusta hablar porque lo hace desde la experiencia, no le hacen falta conocimientos librescos ni grandes teorías ni autores a los que referenciar y suele tener, la mayoría de las veces, más razón que quien echa mano de ellos, porque solo habla de lo que ve y lo que vive.
Y aquella noche, la noche en que me dijo que no, que nuestro imperativo no era solo material, que no teníamos hijos porque no queríamos, tenía razón. Jaime gana más de lo que ganaban sus padres a su edad. Yo tengo más dinero del que tenían mis padres con mi edad y más del que tienen mis padres ahora. Y, sin embargo, ahí estaba, a mis veintiocho y con una camiseta de propaganda de Camel que le robé a mi padre y mi pantalón de pijama que en realidad es el chándal de educación física de primero de bachillerato, sin casa y sin hijos, bebiendo agua en un bote de rosca en vez de en un vaso en un piso compartido del centro de Madrid. Ahí estaba, criticando ese vil juvenilismo que no podía encarnar ni más ni mejor.
Pocos días después le pregunté a mi padre por WhatsApp si consideraba que yo vivía peor que ellos a mi edad y me respondió que no dijera gilipolleces. Después de leerlo le llamé y hablamos de la inseguridad laboral y de la creencia en el progreso y del capitalismo tardío y de que al final las cosas importantes son muy pocas hasta que me dijo que le dolía la oreja, que se la estaba poniendo a la plancha y colgamos.
Cada vez que abrimos el melón de si se vivía mejor antes o se vive mejor ahora, que no son pocas, se pone nervioso y me cuenta que él con diez años ya estaba vendimiando y me pasa como cuando me dice que cómo vamos a resignificar la bandera si a él le hacía cantar el Cara al Sol don Leonidio en el cole en nombre de ese trapo y le decía que su abuelo había elegido irse con los malos españoles: que eso no hay quien lo rebata. Pero tampoco puede él rebatirme cuando le digo que en el horizonte su generación atisbó que los críos no tuvieran que trabajar desde los diez años y la mía tiene lo de no ir a firmar en la vida un contrato indefinido y que por eso no tenemos críos, así que no podemos ponerlos siquiera a vendimiar.
Lo que no le digo es que hay quien sí tiene niños, hay quien sigue teniendo niños, y que lo sé porque no lo veo en mi barrio ni en mi entorno pero sí en Facebook. Hace poco vi que Armando, uno de mis compañeros del colegio, iba a tener su primer crío. Lo había anunciado con la foto de un casco muy pequeñito de Valentino Rossi porque le gustan mucho las motos desde niño y me puse muy contenta porque será un buen padre. No conozco a su novia y solo sé de su vida lo que veo en mi muro cuando me meto cada dos o tres meses, pero me imagino que llevan muchos años juntos.
Cuando íbamos al Vicente Aleixandre Armando llevaba gafas de culo de vaso y se pasaba las horas muertas dibujando dinosaurios en clase y los dibujaba muy bien. Era el niño más bueno del B junto con Pablo Sierra, que acabó estudiando Historia porque le gustaba mucho la historia. Armando, sin embargo, creo que hizo un grado medio y que siempre ha vivido en Aranjuez, o eso parece por su Facebook. Y seguramente a él no le dé envidia la vida que tenían sus padres con su edad porque la suya sea parecida.
El problema es mío, pensaba aquella noche con Jaime enchufando la Play y con mi camiseta de propaganda de Camel y mi pantalón de pijama que en realidad es el chándal de educación física de primero de bachiller. El problema es mío por haber elegido el pasaporte con unos cuantos sellos y la cuenta en Netflix y en Filmin y en HBO; el problema es mío por haber elegido la universidad antes que nada en el mundo y el centro de Madrid y las exposiciones de La Casa Encendida y las noches en el Dos de Mayo con todo lo que eso excluye, y todo lo que eso excluye es lo que realmente soy: un adosado en Ontígola, donde aún hay viejas que viven en cuevas y desde el que poder ir a comulgar haciéndole la trece catorce a don Gumersindo, los domingos en el corral subiéndonos al remolque del tractor cuando no había mayores vigilando, mi abuela María Solo amenazándome con que si no me ponía el escapulario a escondidas de mi padre me iban a aojar.
El gráfico de Nolan, ese que está tan de moda en Twitter y que te dice cuál es tu ideología según dos vectores, la opinión económica y la personal, tiene también dos vertientes, la teórica y la antropológica, pero no parecemos darnos cuenta y ese es uno de los logros del liberalismo: que sus lógicas nos han calado hasta los huesos sin que reparemos mucho en ellas. Su mayor logro, además de haberse hecho pasar por la neutralidad, por la ausencia de ideología, por lo normal y lo aséptico, ha sido hacernos olvidar que en paralelo a su modelo económico corren también unos valores. Y que parece compatible decir que uno rechaza lo primero y celebrar y vivir de acuerdo a lo segundo y que de hecho en esas estamos muchos.
El día que vi el post de Armando en Facebook y la noche en que Jaime me dijo que no teníamos hijos porque no queríamos pensé que si lo que más me gustaba era escribir sobre la familia y la costumbre quizá es que lo que me gustaba no era escribir, sino la familia y la costumbre. También que llevaba muchos años en el error y que no podía echarle la culpa a los demás, o no toda. No podía decir que me habían dado gato por liebre porque para que a uno le den gato por liebre antes tiene que querer comprarlo.
Durante la adolescencia había escrito mucho sobre Madrid como escribimos sobre Madrid los chavales que vivimos en la periferia, como si Madrid fuera una especie de Macondo en el que no llueven ranas pero qué bien se está en Comendadoras cuando atardece. Durante la adolescencia y la primera juventud me había imaginado con treinta y pico, ya con alguna cana y un par de bebés en un piso en el centro con una terraza y costillas de Adán y troncos de Brasil y muchos libros de Taschen en el salón. Durante la adolescencia y la primera juventud había desdeñado a los que se quedaban en Aranjuez porque menudos paletos, quedarse en un sitio tan pequeño y con tan poco que ofrecer. Pero la paleta y la que tenía poco que ofrecer era yo, y pequeñas mi alma y mis miras.
Yo que había decidido vivir en un parque temático, yo que había creído que trabajar de lo mío desde los veintipocos aunque fuera por mil euros y mucha incertidumbre era un triunfo, yo que siempre había pensado que tener hijos joven era de pobres porque mis padres lo eran y que no plantearse siquiera hacerlo con menos de treinta era sinónimo de que algo había evolucionado cuando es justo al revés. Yo, que tenía que hacer no muchas pero sí algunas cosas «antes de asentarme» y que ahora cuando me dicen eso respondo que a mí ya no me quedan cosas y que, es más, esas cosas nunca existieron. Que eran vacío y polvo y nada y que no muerto sino asesinado Dios, es el ocio el que es el opio del pueblo y que lo que me pasa es que me da envidia la vida que tenían mis padres con mi edad y me da envidia porque cuando la Ana Mari tenía mi edad tenía un trabajo fijo, el mismo que tiene a día de hoy, más de veinte años después, y eso que le daba la mitad de importancia que yo al trabajo o se la daba de otra forma.
La Ana Mari con mi edad tenía una hija de siete años (yo), una Thermomix que se había comprado con los ahorros de dejar de fumar y una hipoteca. Y seguramente tenía también una idea muy clara y una confianza casi ciega en eso a lo que ella misma se refiere ahora como engañoso, e igual ahí está la clave. Igual me da envidia la vida que tenían mis padres con mi edad porque a veces, sin casa y sin hijos en nombre de no sé muy bien qué pero también como consecuencia de no tener en el horizonte mucho más que incertidumbre, daría mi minúsculo reino, mi estantería del Ikea y mi móvil, por una definición concisa, concreta y realista de eso que llamaban, de eso que llaman progreso.
Aramís, ¿me das un beso?
Hacía mucho calor y había ya muchas moscas cuando mi tía Ana Rosa nos mandó a mis primos Pablo y María y a mí a la panadería del Orejón. Yo llevaba una camiseta que decía «Mis abuelos, que me quieren mucho, me han traído esta camiseta de Vigo» que me habían comprado mi abuela Mari Cruz y mi abuelo Vicente en un viaje del IMSERSO y María llevaba un vestido de flecos de algodón con un perro estampado al que le faltaban algunos trozos de tanto lavarlo. Teníamos que comprar las barras para los bocatas de tortilla y yo marchaba con actitud de sargento, como orgullosa jefa de tropa, porque Pablo tenía seis años y María cinco, pero yo tenía ocho. El cierre estaba aún echado porque era muy temprano, así que llamamos al timbre. Nos abrió el Orejón y durante los primeros segundos y hasta que alcé la cabeza para mirarle a la cara y explicarle que veníamos a por el pan lo que vi fue una panza peluda y con el ombligo hacia fuera.
Nos hizo pasar al despacho de pan, que olía a harina y a horno y tenía aún poca luz y nos dio las barras. En cuanto la puerta se cerró a su espalda comentamos lo de su ombligo en bajito, porque los tres, que le quedábamos a la altura del estómago, nos habíamos dado cuenta, y echamos a correr hasta que llegamos a casa de mis abuelos, que también era la casa de Pablo y María y de mi tía Ana Rosa. Bajamos la calle el Cristo saltando y chillando que el Orejón tenía el ombligo de fuera, que qué de fuera tenía el ombligo el Orejón. Pablo también sabía sacárselo y cuando lo hacía lo llamábamos la boca de marciano y si la Ana Rosa lo pillaba haciéndolo le regañaba y si nos pillaba pidiéndole que lo hiciera a mi prima Marta o a mí, que éramos mayores que él, nos regañaba a nosotras y nos decía mangoneantas. Cuando llegamos a casa le contamos lo del Orejón los tres a coro, muy excitados, mientras le dábamos las barras y nos respondió que no fuéramos sisones, que tiráramos a hacer las mochilas que la Juli y Pepe estaban al llegar.
Pepe era otro de mis tíos, de los hermanos de mi padre, y la Juli era su mujer y nos íbamos al Aquopolis de Villanueva de la Cañada con sus hijos, otros de nuestros primos. Mis padres se habían vuelto a Ontígola y habían quedado con mis tíos en que después de echar el día en el parque acuático me dejarían allí. En el Peugeot 309 de mi tío Pablo y la Ana Rosa nos montamos, sin sillitas ni cinturones, mi primo Pablo y mi prima María, que eran sus hijos, y yo con mi primo Alberto, el mediano de Pepe y la Juli. En el Ford Orion negro de Pepe y la Juli iban mi prima Isabel, su hija, que como María tenía cinco años y a la que sus hermanos habían enseñado a recitar las vocales eructando, con su hermano Mario, que era de mis primos más mayores, y dos de sus amigos: Edu y el Repi, que tenía el pelo largo peinado con la raya en medio y que a mí se me parecía a Quimi el de Compañeros, pero no se lo decía.
En los dos coches íbamos uno de más, así que al llegar a la autovía y ver que estaba la Guardia Civil mi tío Pablo se empezó a poner nervioso por si nos multaban y tuvimos que darnos la vuelta para ir por la nacional. No era el primer viaje que hacía siendo una de más en el coche. Con cinco años había ido desde Criptana hasta Ontígola subida en las piernas de mi tita Arantxa y agachándome cuando mi abuela María Solo me decía que me tenía que agachar, que estaba la Guardia. Con mis padres nunca lo habíamos hecho, y eso que íbamos y veníamos casi cada viernes desde Ontígola hasta Criptana para volver el domingo, primero en el Lada y después en el Clio.
La Ana Mari siempre se llevaba mucha ropa y mi padre se reía de que se llevara tanta ropa para pasar solo dos días en el pueblo. Las prendas que se arrugaban las colgaba en perchas y las perchas en los agarradores de la parte de atrás del Lada y se pasaba buena parte del viaje regañándome por tocarlas y cuando le respondía que no las estaba tocando, que era mentira porque me encantaba pasar la mano por la ropa de la Ana Mari, me decía que era una soberbia y que no contestara así. Después me ponía a mirar por la ventana y jugaba a adivinar formas en las nubes porque eso era lo que hacían los niños que salían en las películas cuando viajaban en coche, mirar callados por la ventana y adivinar formas en las nubes. Pero enseguida me aburría y le decía a mi padre que cambiara de cinta, que quitara la de El Último de la Fila y me pusiera la de los Toreros Muertos, esa en la que estaba la canción que hablaba de mear.
Íbamos tanto a Criptana para ver a la familia, pero también para que la Ana Mari y mi padre, que tenían veintipocos, vieran a sus amigos, al tío Domingo y al tío Juan, que era como los llamaba, y cuando salían de fiesta con ellos me decían que se iban al entierro de Manolo Cacharro. Las primeras veces me lo creí porque cómo iba a discutir yo, que era una niña, la existencia de un entierro si ni siquiera entendía nada de la muerte, pero una noche me planté y les pregunté que cuántas veces se pensaba morir el tal Manolo Cacharro. Mi abuela María Solo, que era con quien me dejaban cuando se iban de fiesta, se rio mucho y me dijo que se iban de bureo, pero que nosotras íbamos a cenar ensaladilla rusa que había hecho y a jugar al tute, y que al día siguiente teníamos el mercadillo de Las Mesas y les tenía que ayudar a montar a mi abuelo Gregorio y a ella.
Pero el día del Aquopolis no dormí en casa de mi abuela María Solo, sino con Pablo y María, que tenían colchas de 101 dálmatas en sus camas y a Rex, el dinosaurio de Toy Story. Llegamos por la nacional sin que las autoridades nos multaran y discutimos durante un rato, después de estirar las toallas, sobre si había que ir primero a las pistas blandas o al splash, y les conté a mis primos que en Aranjuez también había un Aquopolis solo que todo el mundo lo llamaba «la piscina del muerto» porque una vez se había muerto uno tirándose por un tobogán y no me creyeron pero era verdad.
Convinimos en que lo mejor era optar en primer lugar por las pistas blandas, porque a Isabel y a María, que eran pequeñas, las dejaban tirarse, y cuando llegamos vimos a un reportero de Aquí hay tomate sujetando un micrófono y a Aramís Fuster. Estaba enfundada en un traje de baño de leopardo y lucía una coleta alta bien frondosa. Miraba a un lado y al otro mientras se sumergía por la escalera y se atusaba el pelo con gesto sensual y nosotros corrimos a las toallas para contárselo a la Juli y a la Ana Rosa y empezamos a imitarla contoneándonos. La Ana Rosa me animó a saludarla y se echó a reír, así que corrimos de nuevo a la piscina y cuando el cámara le ordenó que saliera del agua me aproximé a ella desde detrás del seto en el que estábamos, miré hacia arriba y le pregunté «Aramís, ¿me das un beso?», y me lo dio y el reportero del Tomate se despidió mirando a cámara y exclamando «¿Ven? ¡Hasta los niños la adoran!».
Mis primos se lo contaron a mi tía Ana Rosa y a mi tío Pablo y a mi tío Pepe y a la Juli, que se pasaron años riéndose del «Aramís, ¿me das un beso?» y cada vez que lo recordaban yo pasaba mucha vergüenza porque Aramís era una friki y me había dado un beso porque yo se lo había pedido, pero es que nunca había visto un famoso de cerca. A José Bono, Pepe desde que la Ana Mari se hizo una foto con él cuando vino a inaugurar el Ayuntamiento de Ontígola sí, pero nunca había visto un famoso de verdad de cerca.
Cuando se lo contaron a mis padres al dejarme en Ontígola, con la piel quemada y los ojos rojos, ellos también se rieron y fantasearon con la idea de denunciar a Telecinco y llevarse una pasta si sacaban mi imagen sin el dibujo que le ponían en la cara a Andreíta, la hija de Jesulín y Belén Esteban.
La Ana Mari y mi padre acababan de volver del Leclerc y me enfadé con ellos por haber ido sin mí porque me gustaba mucho ir al Leclerc. Había abierto hacía muy poco en Aranjuez y era la primera gran superficie que había visto en mi vida y era muy distinto a la Rocío, a la panadería de la Benita y a la del Orejón, cuya panza peluda y con el ombligo de fuera había sido de las primeras cosas que había visto nada más despertarme.
Mi padre era casi siempre el encargado de ir a la compra y a veces me llevaba con él al mercado de Ocaña a comprar pollo y sentía que el olor a animal muerto y a lejía y a hojas de verdura en el suelo se me quedaba pegado al cuerpo. Otras veces íbamos al Leclerc y, si había suerte, me compraba algún libro o la revista de las Witch en la sección de papelería y allí, sin embargo, no olía a nada y aquello me parecía el futuro, la modernidad y el único porvenir que merecía la pena.
En el Leclerc todo estaba bien ordenado y envasado en plásticos, no como en el mercado de Ocaña, que te daban los filetes envueltos en un papel antigrasa grisáceo en el que se leía «Gracias por su visita, vuelva usted pronto» y yo pensaba que ojalá no le hiciéramos caso, que ojalá no volviéramos pronto o que al menos el mercado de Ocaña dejara de oler a animal muerto y a lejía y a hojas de verdura en el suelo, y que a ver si instalaban ya luces LED como en el Leclerc en lugar de hacer a todo el que llegaba a cada tenderete preguntar «¿el último?».
Dentro de nada entraría el euro. Ya estábamos ensayando en el colegio con monedas y billetes de cartón y tenía muchas ganas de poder pagar las chucherías en El Duende con euros en lugar de con monedas roñosas de cinco duros que solo servían para ponérselas a la cuerda de la peonza o a los san Pancracios. El mercado de Ocaña y los euros no podían coexistir porque cuando nos los dieran iban a estar relucientes e iban a ser modernos y nosotros íbamos a serlo e íbamos a ser también Europa, pensaba, y lo escribía en mi diario. Los euros eran Leclerc, las pesetas la pollería que seguía envolviendo contramuslos en papel antigrasa color gris.
A la par que Leclerc, en Aranjuez había abierto también un chino enorme adelantado a los tiempos y en lugar de «Todo a 100» había colgado un luminoso en el que ya se leía «Todo a 0,60 y 1 euro». Lo contó Rubén en clase de matemáticas mientras hacíamos como que dábamos cambio para ensayar con los euros de cartón. Yo no lo había visto aún, porque cuando necesitábamos gomas del pelo o un colador o un mortero seguíamos yendo al Abanico o al Don Pimpón Chollo y yo no entendía por qué seguíamos yendo al Abanico o al Don Pimpón Chollo, de la misma manera que no entendía por qué íbamos a veces al mercado de Ocaña y no al Leclerc.
Recordaba haber oído a mi abuela María Solo quejándose de los chinos antes de morirse. No de ellos, sino de sus establecimientos, que empezaban a crecer como setas, pero también la recordaba quejándose de los centros comerciales y del Indiana Bill, que era una piscina de bolas que había en Aranjuez, y de los Pizza Hut, «porque antes el único sitio donde podías comprar juguetes o montarte a los caballitos o comerte una hamburguesa era la feria y ahora mira». «Ahora mira» significaba que las ferias habían dejado de tener sentido porque la vida, el mundo, nuestra propia existencia se había convertido en una.
A esas quejas nunca le respondí porque nunca habría sido capaz de contradecir a mi abuela María Solo, pero en mi diario escribí que a mí me parecían bien los chinos y los centros comerciales y el Indiana Bill y el Leclerc y el Pizza Hut, y el Burger King que estaban construyendo enfrente del Palacio de Aranjuez también me parecía bien aunque mi padre me decía que no me iba a llevar, que eso eran americanadas.
También le parecía una americanada el Actimel, que acababa de salir al mercado y que todos mis amigos llevaban de desayuno al recreo mientras yo desenvolvía con vergüenza mi bocata o mis galletas con onzas de chocolate, aunque me estaban muy ricas, y por las tardes le rogaba a mi padre que me comprara Actimeles, que todos los niños lo llevaban, pero nunca había suerte.





























