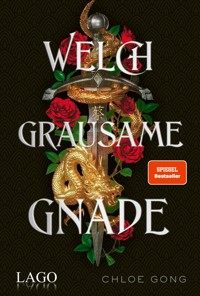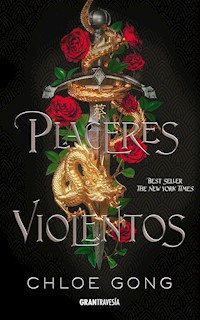16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Océano Gran Travesía
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Placeres violentos
- Sprache: Spanisch
«Estos placeres violentos conducen a finales violentos, siempre lo has sabido». Corre el año 1927 y Shanghái se tambalea al borde de la revolución. Después de sacrificar su relación con Roma para protegerlo de la guerra entre clanes, Juliette se centra en llevar a cabo su objetivo. Un movimiento en falso y su primo usurpará su puesto como heredera de la Pandilla Escarlata. La única forma de salvar al chico que ama de la ira de los Escarlatas es provocar que él desee su muerte por asesinar a sangre fría a su mejor amigo. Roma todavía se está recuperando de la muerte de Marshall, y su primo Benedikt apenas le dirige la palabra. Sabe que es culpable de haber permitido volver a entrar en su vida a la despiadada Juliette y está decidido a arreglar las cosas: a pesar de que eso signifique acabar con la chica que odia y ama en igual medida. Pero Shanghái está al borde del colapso ante una inminente guerra civil, el exterminio de la supremacía de las familias de gánsteres y una nueva amenaza monstruosa que surge en la ciudad. Roma y Juliette deberán dejar de lado sus diferencias para combatir los monstruos y la política, pero ¿estarán preparados para proteger sus corazones el uno del otro? «Romeo y Julieta se transforma magistralmente de una historia de amor maldito adolescente a una mezcla emocionante de intriga política, horror, misterio trepidante y, sí, romance, en una ciudad que se convierte en un personaje por derecho propio.» BCCB « Esta novela se sitúa entre las mejores reinterpretaciones de historias clásicas de la literatura juvenil.» School Library Journal « "El Bardo" aprobaría con toda seguridad esta novela.» The New York Times Review
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 841
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
PARA MIS PADRES, QUE ME RELATARON LAS HISTORIAS NECESARIAS PARA ESCRIBIR ESTE LIBRO
¡Ojos, miren por última vez! ¡Brazos, estrechen su último abrazo! Y labios, puertas del aliento, ¡sellen con un legítimo beso el pacto perpetuo con la insaciable muerte!
Shakespeare, Romeo y Julieta
Uno
Enero de 1927
La celebración de Año Nuevo fue tan fastuosa en Shanghái que, una semana después, la ciudad todavía exhalaba un hálito de fiesta. Era la forma en que la gente se movía, ese balanceo particular en sus pies y el fulgor que asomaba a sus ojos cuando se inclinaban, sentados en el borde de sus asientos en el Gran Teatro, para susurrar algo a sus acompañantes. Era el jazz que salía a todo volumen del cabaret de enfrente; el aire fresco que distribuían los abanicos de bambú, mientras se agitaban en una ráfaga de color; el olor a comida callejera que se colaba hasta la sala de proyección, a pesar de las reglas estrictas del Salón Principal. Aunque la costumbre de marcar el primer día del calendario gregoriano como un momento de celebración era asunto de los occidentales, era un hecho que hacía rato que Occidente había echado raíces profundas en esta ciudad.
La locura había desaparecido de Shanghái. Las calles habían regresado perezosamente a su divertida decadencia y a esas noches que se alargaban, como ésta misma, en la que los asistentes al teatro podían apreciar una película y luego pasear a lo largo del río Huangpu hasta el amanecer. Después de todo, ya no había una bestia acechando desde las aguas. Hacía cuatro meses que el monstruo de Shanghái había muerto, asesinado y abandonado a la intemperie en un muelle junto a El Bund, enclavado en el célebre Distrito Histórico. Ahora lo único por lo que tenían que preocuparse los civiles era por los gánsteres… y el creciente número de cadáveres baleados que aparecían en las calles.
Juliette Cai observaba por encima del barandal entrecerrando los ojos, mientras escudriñaba el piso inferior del Salón Principal. Desde su posición podía ver casi todo lo que estaba debajo, cada detalle insignificante en medio del caos que bullía bajo las lámparas doradas. Infortunadamente habría sido mucho mejor si ella misma estuviera allá abajo codeándose con el comerciante que la habían mandado a buscar en lugar de tener que atisbarlo desde arriba. Esos fueron los lugares que pudo conseguir; le habían asignado la tarea con tan poco margen de tiempo que Juliette no había podido mover influencias para conseguir algo mejor.
—¿Vas a poner mala cara toda la noche?
Juliette se volteó rápidamente y entrecerró los ojos para concentrarse en su prima. Kathleen Lang la seguía de cerca haciendo una mueca, en tanto la gente que las rodeaba buscaba sus asientos antes del inicio de la película.
—Sí —refunfuñó Juliette—. ¡Tengo tantas cosas mejores que hacer en este momento!
Kathleen puso los ojos en blanco y luego, sin decir palabra, señaló hacia delante, pues acababa de ubicar las butacas que sus entradas indicaban. Los boletos que tenían en la mano apenas habían sido rasgados por el chico uniformado que vigilaba la entrada después de que la gorra le cubriera los ojos por el gran empujón que le propinara la multitud que estaba entrando. Apenas tuvo tiempo de recuperarse del golpe mientras la gente seguía agitando los boletos frente a sus narices, extranjeros y chinos ricos por igual, indignados por la lentitud del mozo. En lugares como aquél se esperaba un mejor servicio. Los precios de las localidades eran altísimos, con lo que conseguían que asistir al Gran Teatro fuera realmente una “experiencia” para los más afortunados: no había más que contemplar los arcos del techo y los barandales de hierro forjado, los mármoles italianos de las paredes y los elegantes letreros de la entrada, escritos sólo en inglés y sin rastro del chino.
—¿Qué podría ser más importante que esto? —preguntó Kathleen mientras se acomodaban en sus asientos ubicados en la primera fila del balcón de segundo nivel, donde tenían una vista perfecta tanto de la pantalla como de toda la gente que estaba abajo—. ¿Contemplar fijamente, y enfadada, la pared de tu cuarto, como has estado haciendo estos últimos meses?
Juliette frunció el ceño.
—Eso no es lo único que he estado haciendo.
—Ay, perdón. ¿Cómo se me pudo olvidar que también has estado gritando a los políticos?
Resoplando, Juliette se apoyó en su asiento y cruzó los brazos sobre el pecho con determinación, mientras las cuentas que adornaban las mangas de su vestido se golpeaban con fuerza contra las que colgaban por la parte delantera produciendo un tintineo. No obstante, era tal la algarabía que se escuchaba en el teatro, que aquel ruido se perdió rápidamente entre el bullicio general.
—Bàba ya me ha reprendido lo suficiente por haber ofendido a ese nacionalista —se quejó Juliette cuando empezaba a estudiar cuidadosamente al público en el nivel inferior, asignando mentalmente un nombre a cada cara y llevando la cuenta de quiénes podrían notar su presencia allí—; así que por favor no empieces tú también.
Kathleen chasqueó la lengua apoyada con el codo en el descansabrazos que separaba los asientos.
—Sólo estoy preocupada por ti, biǎomèi.
—Preocupada por ¿qué? Yo siempre le grito a la gente.
—Lord Cai no te regaña con frecuencia. Por eso creo que puede ser señal de que…
Juliette se apresuró a adelantarse. Presa del instinto sintió la exclamación que subía hasta su garganta, pero se negó a dejarla salir y, en lugar de eso, el sonido se quedó atascado generándole una sensación helada en la parte trasera de su lengua. Kathleen se puso en alerta de inmediato, mientras escudriñaba el nivel inferior para localizar qué era lo que había hecho que la cara de Juliette se quedara completamente pálida.
—¿Qué? —preguntó Kathleen—. ¿Qué ocurre? ¿Pido refuerzos?
—No —susurró Juliette cuando pasaba saliva. Las luces del teatro se atenuaron y, ante dicha señal, los acomodadores empezaron a recorrer los pasillos para instar a los asistentes a tomar asiento, pues la proyección estaba por comenzar—. Sólo es un ligero hipo.
Sin embargo su prima arrugó el ceño, al tiempo que continuaba con su búsqueda.
—¿De qué se trata? —volvió a preguntar Kathleen.
Juliette se limitó a apuntar con el dedo y siguió con la mirada a Kathleen, mientras su prima se volteaba en la dirección que ella le estaba señalando y reconocía la figura que se abría camino entre la gente allá abajo.
—Tal parece que no somos las únicas a las que enviaron aquí a cumplir una encomienda.
Porque abajo, en el primer nivel, Roma Montagov ya sonreía frente al comerciante que ellas habían ido a buscar; le tendía la mano para saludarlo con despreocupada actitud.
Juliette apretó los puños sobre su regazo.
No había visto a Roma desde octubre pasado, cuando las primeras protestas en Nanshi sacudieron la paz y sentaron el precedente para los disturbios que le siguieron, mientras se instalaba el invierno en Shanghái. No lo había visto en persona, pero había sentido su presencia en todas partes: en los cadáveres abandonados por toda la ciudad con una flor blanca entre las manos rígidas; en los negociantes que desaparecían de repente, sin que mediara ningún mensaje o explicación; en la guerra de clanes que seguía causando estragos. Desde el momento en que la ciudad tuvo noticias de un enfrentamiento entre Roma Montagov y Tyler Cai, la guerra de clanes había vuelto a alcanzar sus más letales niveles. Ninguno de los clanes tenía que preocuparse ya de que sus filas fueran diezmadas por aquella extraña locura que había imperado meses atrás. Sus pensamientos gravitaban, en cambio, en torno a la retribución y el honor, y en cómo cada persona contaba algo distinto sobre lo que había ocurrido aquel día entre los círculos primarios de la Pandilla Escarlata y los Flores Blancas. Las únicas verdades que habían salido a la luz, sin embargo, eran que en un pequeño hospital ubicado a las afueras de Shanghái, Roma Montagov había disparado a Tyler Cai, y que, para proteger a su primo, Juliette Cai había asesinado a Marshall Seo, lugarteniente del propio Montagov, a sangre fría.
Ahora ambos bandos estaban sedientos de venganza. Los Flores Blancas estaban ejerciendo presión sobre la Pandilla Escarlata con renovada urgencia, mientras que la Pandilla Escarlata repelía los ataques con idéntica firmeza. Tenían que hacerlo. Independientemente del interés con que los Escarlatas cooperaban con los nacionalistas, todas las personas de la ciudad podían notar el cambio, podían ver que las manifestaciones sociales se volvían más y más multitudinarias cada vez que los comunistas intentaban llamar a huelga. El panorama político estaba por cambiar, y pronto devoraría esta ausencia de ley, y para los dos bandos que dominaban actualmente la ciudad con puño de hierro, las opciones eran, o bien recurrir a la violencia inmediata para garantizar su dominio, o bien lamentarse más tarde no haberlo hecho, en caso de que un poder mayor se abalanzara, cuando ya no hubiera forma de recuperar el territorio.
—Juliette —comenzó Kathleen en voz baja, y los ojos de su prima empezaron a oscilar entre ella y Roma—. ¿Qué fue lo que pasó entre ustedes?
Juliette no tenía una respuesta preparada para esa pregunta, así como tampoco la había tenido todas las otras veces que se la habían formulado. Kathleen merecía una explicación mejor, merecía saber por qué toda la ciudad decía que Juliette había disparado contra Marshall Seo a quemarropa, cuando en otra época hasta se había mostrado amigable con él; por qué Roma Montagov dejaba caer flores ahí donde iba, como una forma de ridiculizar a las víctimas de la guerra de clanes, cuando alguna vez había sido tan gentil con Juliette. Pero incluir en el secreto a otra persona significaba arrastrarla al desastre. Un objetivo más en el escrutinio estricto de Tyler, un objetivo más para el arma de Tyler.
Mejor no hablar del asunto. Mejor fingir hasta que, tal vez, sólo tal vez, apareciera la oportunidad de salvar a la ciudad del estado en que había caído.
—Ya está comenzando la película —dijo Juliette en lugar de responder.
—Juliette —insistió Kathleen.
La heredera de los Cai apretó la mandíbula con fuerza y se preguntó si su actitud todavía engañaría a alguien. En Nueva York había sido muy buena para mentir, tan buena para fingir ser otra persona totalmente diferente. Pero estos últimos meses habían sido tan agotadores que habían estado desgastándola poco a poco hasta revelar su propia y verdadera identidad.
—Él no está haciendo nada. Mira, se está sentando.
En efecto, Roma parecía estar alejándose del comerciante después de tan sólo saludarlo, y se dirigía a su asiento ubicado en el extremo de una hilera, dos filas detrás. Esto no tenía por qué ser un asunto importante. No necesitaban engancharse en un enfrentamiento. Juliette podía vigilarlo discretamente desde donde estaba y procurar acercarse a aquel comerciante tan pronto llegara el intermedio. Era sorpresivo que la hubieran enviado a buscar a un comerciante. La Pandilla Escarlata rara vez perseguía a un nuevo cliente; ellos se limitaban a esperar que los comerciantes los buscaran. Pero éste no traficaba drogas, como el resto. Había llegado a Shanghái la semana anterior cargado de tecnología británica, quién sabe de qué clase; el padre de Juliette no habían sido muy específico cuando le encomendaron la misión, únicamente dijeron que se trataba de cierta clase de armamento que la Pandilla Escarlata estaría interesada en adquirir.
Si los Flores Blancas también estaban tratando de conseguirlo, entonces debía de ser algo de consideración. Juliette se propuso solicitar más detalles tan pronto volviera a casa.
La sala quedó finalmente a oscuras. Kathleen miró por encima del hombro, mientras jugueteaba con las mangas de su abrigo.
—Relájate —susurró Juliette—. Lo que estás a punto de ver viene directamente de su estreno en Manhattan. Es entretenimiento de gran calidad.
La película comenzó. El Salón Principal era el espacio de proyección más grande de todo el Gran Teatro y su sonido orquestal parecía llegarles desde todas direcciones. Cada asiento contaba con su propio sistema de traducción que leía el texto que aparecía en la pantalla de la película muda. La pareja a la izquierda de Juliette estaba usando audífonos, y murmuraban con entusiasmo entre ellos, a medida que las frases se trasladaban al chino. Juliette no necesitaba los audífonos, no sólo porque podía entender el inglés, sino porque en realidad no estaba mirando la película. Sus ojos, independientemente de sus esfuerzos, no dejaban de desviarse hacia abajo.
No seas tan tonta, se reprendió Juliette. Ella se había puesto en esta situación sin tomar precauciones. Y no se arrepentía. Era lo que había que hacer.
Pero, aun así, no podía dejar de mirar.
Habían transcurrido sólo tres meses, pero Roma había cambiado. Ella lo sabía, claro, gracias a los informes que le llegaban acerca de los gánsteres muertos, junto a los cuales los asesinos pintaban caracteres coreanos con la sangre de sus víctimas. Lo sabía gracias a los cadáveres que se apilaban cada vez más hacia el interior de las líneas territoriales de los Escarlatas, como si los Flores Blancas estuvieran poniendo a prueba hasta dónde sería tolerada su afrenta. Era poco probable que Roma hubiera buscado específicamente a miembros de la Pandilla Escarlata para cometer estos asesinatos teñidos de venganza, no era su naturaleza llegar tan lejos, pero cada vez que surgía un nuevo conflicto, el mensaje que traslucía era claro: esto es obra tuya, Juliette.
Había sido ella quien había escalado la guerra de clanes, la que había apretado el gatillo contra Marshall Seo y había dicho a Montagov a la cara que lo que había sucedido entre ellos no había sido más que una farsa. Así que toda la sangre que Roma regaba a su paso era parte de su venganza personal contra la heredera de los Cai.
Él también había asumido su papel a cabalidad. En cierto momento había cambiado su porte oscuro por trajes de colores claros: saco tono crema y corbata dorada, con mancuernillas que reflejaban la luz cada vez que la pantalla del Gran Teatro parpadeaba en blanco. Su postura corporal era rígida, ya no se dejaba caer pesadamente en la silla para fingir despreocupación, no más piernas estiradas y sentarse con la espalda para evitar ser visto por aquellos que sólo daban un vistazo superficial al recinto.
Roma Montagov ya no era el heredero que confabulaba desde las sombras. Parecía como si estuviera cansado de que la ciudad lo viera como el que cortaba gargantas en la oscuridad, la sombra de corazón negro como un carbón que vestía ropa a juego.
Ahora se veía como un Flor Blanca. Se veía como su padre.
Con el rabillo del ojo, Juliette captó un movimiento rápido que atrajo su atención. Después de parpadear desvió la mirada de donde estaba Roma y examinó los asientos en el extremo opuesto del pasillo. Por un momento creyó haberse equivocado, que tal vez se le había soltado un mechón de cabello que le había cubierto los ojos momentáneamente. Pero luego, cuando la pantalla volvió a destellar en blanco, mientras un tren se descarrilaba con estruendo en el Lejano Oeste, Juliette vio la figura que se levantaba en medio del público.
La cara del hombre estaba cubierta por las sombras, pero el arma que tenía en la mano se veía brillar.
Y apuntaba directamente contra el comerciante que estaba en la primera fila y con quien Juliette necesitaba hablar.
—Claro que no —susurró con irritación cuando buscaba la pistola que llevaba atada al muslo con una correa.
La pantalla volvió a ponerse oscura, pero Juliette apuntó igual. En el segundo antes de que el hombre pudiera actuar, ella apretó el gatillo primero y su arma resonó con un bang.
Ella sintió el retroceso de la pistola que la empujó contra el respaldo de la silla mientras apretaba la mandíbula y veía cómo el hombre de abajo soltaba el arma y se agarraba el hombro. Su disparo apenas había llamado la atención del público, pues en ese mismo instante tenía lugar un tiroteo en la película, el cual enmascaró el grito del hombre y también el humo que salía del cañón de la pistola de Juliette. Aunque la película no tenía sonido, la orquesta que musicalizaba en vivo incluía un estruendoso timbal que resonaba al fondo, y todos los espectadores supusieron que el disparo era parte de la historia en pantalla.
Todos menos Roma, que se volteó de inmediato y miró hacia arriba, buscando con los ojos el origen de aquella detonación.
Y lo encontró.
Sus miradas se cruzaron y el reconocimiento mutuo produjo una reacción tan intensa en Juliette que la heredera de los Cai sintió una detonación química extenderse por su espina dorsal, como si su cuerpo finalmente pudiera alinearse, después de meses de dislocación. Se quedó paralizada, sin poder respirar y con los ojos muy abiertos.
Hasta que Roma metió la mano en el bolsillo de su saco en busca de un arma, y Juliette no tuvo más alternativa que salir de su aturdimiento. En lugar de luchar contra el posible asesino, él había decidido dispararle a ella.
Juliette sintió cómo tres balas zumbaron junto a su oreja y, conteniendo el aliento, se arrojó al suelo, lo que hizo que se lastimara las rodillas contra la alfombra. La pareja que estaba a su izquierda fue la primera, aunque no la única, en gritar.
La audiencia empezaba a darse cuenta de que los disparos no procedían de la orquesta.
—Muy bien —se dijo Juliette entre dientes—. Todavía está furioso conmigo.
—¿Qué fue eso? —preguntó Kathleen. Su prima ya la acompañaba en el suelo, y aprovechó el barandal del segundo nivel para cubrirse. ¿Acaso disparaste a los asientos de abajo? ¿Ese fue Roma Montagov devolviendo los disparos?
Juliette hizo una mueca.
—Sí.
Parecía como si abajo estuviera empezando una estampida. En el segundo nivel el público también estaba entrando en pánico, claro, y todo el mundo se levantaba de un brinco de su asiento y se dirigía a la salida, pero las dos puertas que había a ambos lados del teatro —marcadas con las palabras PARES e IMPARES para facilitar el acomodo del público— eran tan angostas que lo único que la gente logró fue crear un gran cuello de botella.
Kathleen hizo un ruido que sólo Juliette pudo entender: “Él no está haciendo nada… ¡Mira, se está sentando!”.
—Ay, ¡no te burles de mí! —siseó Juliette.
Esta situación no era ideal, pero ella estaba dispuesta a salvarla.
Se puso de pie.
—Alguien intentaba disparar al comerciante —Juliette echó una mirada rápida por encima del barandal. Ya no percibió a Roma. Pero sí vio cómo el comerciante que se apretaba el saco alrededor de la cintura y se ceñía su sombrero de paja, mientras trataba de seguir a la multitud que abandonaba el teatro.
—Ve a averiguar quién fue —jadeó Kathleen—. Tu padre te cortará la cabeza si el comerciante es asesinado.
—Sé que estás bromeando —murmuró Juliette—, pero tal vez tengas razón —entonces puso su pistola en la mano de su prima y salió corriendo, mientras le decía por encima del hombro—: ¡Habla con el comerciante de parte mía! ¡Merci!
Para ese momento la aglomeración en la puerta había aflojado lo suficiente para que Juliette pudiera abrirse paso y salir al vestíbulo del segundo nivel del Salón Principal. Las mujeres vestidas con qipaos de seda se lamentaban inconsolablemente, mientras que los oficiales británicos se apretujaban en una esquina para comentar histéricamente sobre lo que estaba sucediendo. Juliette hizo caso omiso de todo eso, y avanzó empujando hasta llegar a las escaleras y descender al primer piso, por donde el comerciante debería salir.
Hasta que frenó de súbito. La escalera principal estaba demasiado atestada. Sus ojos se desviaron hacia un costado, en dirección a las escaleras de servicio. Abrió la puerta de par en par sin pensarlo dos veces y se lanzó hacia abajo. Juliette conocía bien el teatro, estaba en territorio Escarlata y ella había pasado una buena parte de su primera infancia deambulando por este edificio, asomándose a las distintas salas cuando su institutriz estaba distraída. Mientras que la escalera principal era una estructura magnífica de pisos pulidos y arcos y barandales de madera, las escaleras de servicio eran de cemento y carecían de luz natural, iluminadas solamente por una pequeña lámpara que colgaba del descansillo de la segunda planta.
Sus tacones resonaban contra el suelo, pero al dar vuelta al descansillo frenó del todo.
Esperando allí, junto a la puerta que conectaba con el vestíbulo principal, estaba Roma, con su arma levantada y apuntando.
Juliette supuso que se había vuelto predecible.
—Estabas a tres pasos del comerciante —dijo ella y se sorprendió al oír que su voz mantenía un tono ecuánime. Tāmāde. Juliette tenía un cuchillo atado a la pierna, pero mientras lo sacaba, le daría suficiente tiempo a Roma para disparar—. ¿Lo dejaste ir sólo para buscarme? Me siento halagada…
Juliette giró con un siseo. Sentía que la mejilla le ardía y empezaba a hincharse debido al roce de las balas que pasaron zumbando junto a su cabeza. Antes de que Roma pudiera pensar en volver a apuntarle, Juliette evaluó rápidamente sus opciones y luego se metió por la puerta que tenía detrás y salió a la unidad de almacenamiento.
No estaba tratando de escapar. Ahí no había salida, únicamente era un cuarto angosto lleno de butacas apiladas y telarañas. Ella sólo necesitaba…
Otro disparo pasó zumbando junto a su brazo.
—Vas a volar todo este lugar —reclamó Juliette mientras giraba sobre sus talones. Había llegado al extremo del almacén y tenía la espalda contra los gruesos tubos que subían por las paredes—. Algunos de estos tubos llevan gas, si haces un agujero en alguno, todo el teatro arderá.
Roma no se inmutó. Era como si no pudiera oír lo que Juliette decía. Tenía los ojos entrecerrados y cada músculo de la cara contraído. Parecía un desconocido, un forastero, como un niño que tras ponerse un disfraz se sorprende al contemplar lo bien que le queda. Incluso en medio de las menguadas luces, el dorado de su ropa resplandecía, con el mismo brillo de las luminosas marquesinas que rodeaban el Gran Teatro de Shanghái.
Juliette quería gritar al ver en lo que Roma se había convertido. Ella apenas podía respirar, y se estaría mintiendo si dijera que sólo era por el ejercicio físico al que se había sometido.
—¿Oíste lo que dije? —Juliette sopesó la distancia que había entre ellos—. Aparta el arma…
—¿Acaso te oyes cuando hablas? —la interrumpió Roma. Entonces dio tres pasos largos y se acercó lo suficiente para poner el arma ante el rostro de Juliette. Ella podía sentir el calor del cañón de acero a un par de centímetros de su piel—. Tú mataste a Marshall. Lo mataste. Hace varios meses que ocurrió, y todavía no he oído ni una palabra de explicación de tu parte…
—No hay ninguna explicación.
En ese momento Roma pensó en aquella mujer como si se tratara de un monstruo. Él pensaba que Juliette lo había odiado todo el tiempo, con tanta saña que quería destruir todo lo que él amaba, y la verdad es que él tenía que pensar eso, si quería seguir viviendo. Esa chica se había negado a matarlo tan sólo porque era débil de carácter.
—A él lo maté porque tenía que morir —continuó Juliette. Luego levantó el brazo con una rapidez increíble, despojó a Roma de su arma y la dejó caer con un golpe fuerte a sus pies—. Al igual que voy a matarte, a menos que logres matarme primero…
Roma la empujó contra los tubos.
El golpe fue tan fuerte que Juliette sintió sabor a sangre en la boca, pues se cortó el labio con sus propios dientes. Entonces ahogó un grito y luego otro, mientras la mano de Roma se cerraba sobre su garganta, al tiempo que la observaba con ojos asesinos.
Juliette no estaba asustada. Si acaso, sólo experimentaba resentimiento, pero no hacia Roma sino hacia ella misma. Por su deseo de abrazarlo aunque Roma en realidad intentaba matarla. Por esa distancia entre ellos que ella había establecido deliberadamente, debido a que habían nacido en dos familias que se odiaban y gracias a que ella prefería morir a manos de Roma, en lugar de ser la causa de su muerte.
Nadie más va a morir para protegerme. Roma había volado una casa llena de gente para mantener a salvo a Juliette. Tyler y sus Escarlatas arrasarían una casa con todos sus ocupantes por defender a Juliette, aunque ellos también quisieran verla muerta. Todo era una y la misma cosa. Era esta ciudad dividida entre apellidos y colores y territorios, pero que, de alguna manera, proyectaba la misma violencia sanguinaria.
—Adelante —dijo Juliette con esfuerzo.
No lo decía en serio. Ella conocía a Roma. Él pensaba que quería verla muerta, pero el hecho es que un Montagov nunca erraba un tiro y, sin embargo, había fallado: bastaba con ver todos esos proyectiles que habían quedado incrustados en las paredes, en lugar de haber perforado la cabeza de Juliette. El hecho es que él tenía sus manos alrededor del cuello de ella y, no obstante, la heredera de los Cai podía respirar, todavía podía inhalar más allá de toda la podredumbre y el odio que sus dedos de Montagov trataban de imprimir en su piel.
Justo cuando Roma se inclinó hacia delante, tal vez decidido a ultimarla, la mano de Juliette se cerró sobre la funda que llevaba bajo el vestido y liberó su cuchillo cortando cualquier cosa que se atravesara en su camino. Roma siseó y la soltó. No era más que un tajo superficial, pero se llevó el brazo al pecho y Juliette aprovechó ese cambio de guardia para ponerle el filo contra la garganta.
—Esto es territorio Escarlata —dijo ella con tono neutro, pero necesitó de todas sus fuerzas para mantenerlo así—. Parece que lo olvidaste.
Roma permaneció inmóvil mirándola fijamente, cada vez más inexpresivo, a medida que el momento se prolongaba, tanto que Juliette casi creyó que iba a rendirse.
En lugar de ello Roma decidió acortar distancia contra el cuchillo hasta que la hoja de metal rozó su cuello, a sólo milímetros de cortar la piel y hacer brotar la sangre.
—Entonces hazlo —siseó Roma, quien sonaba furioso, herido—. Mátame.
Juliette no se movió y tal vez vaciló durante un instante demasiado largo porque la expresión de Roma se convirtió en una risita burlona.
—¿Por qué dudas? —la increpó, desafiante.
Juliette todavía sentía el regusto a sangre en la boca. En un segundo le dio la vuelta al cuchillo hasta agarrarlo por la hoja y golpeó la sien de Roma con la empuñadura. El muchacho parpadeó y empezó a desplomarse como un saco de arroz, pero Juliette lanzó lejos el puñal y se apresuró a detener la aparatosa caída. Tan pronto como deslizó las manos alrededor de Roma dejó escapar una exhalación de alivio, y atrapó al chico justo antes de que su cabeza se estrellara contra el duro suelo.
Juliette suspiró. En sus brazos, Roma se sentía tan corpóreo, más real que nunca. Su seguridad era un concepto abstracto cuando el chico estaba lejos, lejos de las amenazas que para él representaban los Escarlatas. Pero aquí, mientras sentía las palpitaciones de su pecho, que se acompasaban al ritmo de sus propios latidos, Roma parecía nada más que un niño, sólo un corazón ensangrentado y palpitante que podía ser cercenado en cualquier momento por un cuchillo lo suficientemente afilado.
—¿Por qué dudas? —repitió Juliette con amargura. Luego depositó al muchacho en el suelo con suavidad y le retiró el cabello de la cara—. Porque aunque tú ahora me odies, Roma Montagov, yo todavía te amo.
Dos
Lo primero que Roma sintió fue una punzada en el hombro. Luego comprendió que tenía el cuerpo rígido. Fue entonces que lo aquejó un horrible dolor de cabeza.
—¡Por Dios! —siseó, mientras terminaba de despertarse. Tan pronto como se aclaró su visión, percibió la negra bota responsable de la punzada, la cual estaba en los pies de la última persona que quería encontrarse ahora que estaba postrado en el suelo.
—¿Qué diablos pasó? —preguntó Dimitri Voronin, con los brazos cruzados sobre el pecho. Detrás de él había otros tres Flores Blancas que inspeccionaban el lugar con particular atención en las balas incrustadas en las paredes.
—Fue Juliette Cai —balbuceó Roma, cojeando para ponerse de pie—. Me dejó inconsciente.
—Tal parece que tuviste suerte de que no te matara —dijo Dimitri y le dio un golpe a la pared, lo cual dejó manchas de hollín y polvo en la palma de su mano. Roma no se molestó en decir que él había estrellado todas esas balas allí. No es que Dimitri quisiera ayudar. Probablemente había reunido refuerzos tan pronto se enteró de que había un tiroteo en el Gran Teatro, entusiasmado por situarse en el centro mismo de la confusión. Dimitri Voronin había estado en todas partes estos últimos meses, sobre todo desde que se perdió el espectáculo en el hospital y sólo después pudo armar el rompecabezas de lo que sucedió entre los Flores Blancas y la Pandilla Escarlata, al igual que todos los demás. A partir de entonces, Dimitri no estaba dispuesto a quedarse fuera de ningún espectáculo. Apenas tenía noticia de cualquier escaramuza en la ciudad, así fuera una riña insignificante, si ésta estaba remotamente relacionada con la guerra de clanes, él era el primero en llegar a la escena.
—¿Qué estás haciendo aquí? —preguntó Roma mientras se tocaba la mejilla y hacía una mueca de dolor al comprobar la gravedad de la magulladura—. Mi padre me envió a mí.
—Sí, bueno, no fue una decisión muy buena, ¿o sí? Vimos afuera al comerciante charlando alegremente con Kathleen Lang.
Roma contuvo una maldición. Quería escupir en el suelo, pero Dimitri estaba observando, así que sólo dio media vuelta y recogió su pistola.
—No importa. Mañana será un nuevo día. Es hora de irse.
—¿Te vas a rendir así, sin más?
—Éste es territorio…
En ese momento se escuchó un silbato, que resonó por todas las escaleras de servicio. Esta vez Roma sí soltó una maldición cuando guardaba su pistola, antes de que la guardia municipal irrumpiera en el almacén, lista para poner orden con sus garrotes. Por alguna extraña razón, las autoridades vieron a los Flores Blancas y decidieron dirigir su atención hacia Dimitri, mientras observaban fijamente su armamento.
—Lâche le pistolet —ordenó el hombre que estaba delante y cuyo cinturón brillaba, pues las esposas metálicas que llevaba al cinto alcanzaban a reflejar la escasa luz del lugar—. Lâche-moi ça et lève les mains.
Dimitri no hizo lo que le pedían: no arrojó el arma que colgaba despreocupadamente de su mano, ni levantó los brazos en señal de rendición. Su negativa parecía una insolencia, pero Roma entendió lo que pasaba. Dimitri no entendía francés.
—Ustedes no nos controlan a nosotros —gritó Dimitri en ruso—. Así que por qué no se van y…
—Ça va maintenant —lo interrumpió Roma—. J’ai entendu une dispute dehors du théâtre. Allez l’investiguer.
Los oficiales de la guardia municipal entrecerraron los ojos, sin saber si debían seguir las instrucciones de Roma: si realmente había algún incidente afuera que debían atender, o Roma les estaba diciendo una mentira. En realidad era una mentira, pero Roma sólo tuvo que gritar de nuevo “¡Andando!” y la guardia municipal se dispersó.
Ésa era la clase de persona en la que Roma se había convertido después de tanto esfuerzo. La clase de persona que quería seguir siendo y la razón por la cual estaba dispuesto a hacer todo lo que estuviera en su poder para lograrlo. Alguien que fuera escuchado aun cuando los oficiales fueran Escarlatas.
—Muy impresionante —dijo Dimitri cuando los Flores Blancas volvieron a quedar solos—. En serio, Roma, es muy…
—¡Cállate! —estalló Roma y el efecto fue inmediato. El chico deseó poder sentir alguna satisfacción por el rubor que empezó a subir por el cuello de Dimitri, y las risitas burlonas de los hombres que había llevado con él, pero lo único que sentía en ese momento era un gran vacío—. La próxima vez no vengas a pavonearte en territorio controlado por forasteros, si no sabes cómo lidiar con ellos.
Entonces Roma dio media vuelta para marcharse y bajó decididamente las escaleras de servicio para regresar al primer nivel. Era difícil decir qué fue exactamente lo que lo puso en ese estado de alteración; había tantas cosas dando vueltas en su cabeza: la forma como el comerciante se le había escapado de las manos, el extraño asesino de la sala, el hecho de que Juliette se encontrara allí.
Juliette. Roma aceleró el paso al salir del teatro y entrecerró los ojos, mientras levantaba la mirada hacia las nubes grises. En ese momento sintió una punzada de dolor en el brazo y su mano se dirigió instintivamente hacia la cortada que Juliette le había causado, pensando que seguramente iba a encontrar un coágulo de sangre, tan endurecido y muerto como sus sentimientos por ella. Pero en lugar de eso, al subirse suavemente la manga, sus dedos se toparon con una tela muy suave.
Sorprendido, Roma se detuvo a un lado de la acera y se miró el brazo. Lo tenía muy bien vendado, con un elegante nudo en el borde.
—¿Esto es seda? —murmuró frunciendo el ceño. Parecía seda. La misma seda del vestido de Juliette; un trozo arrancado al calor del momento, pero ¿por qué ella habría hecho algo así?
Entonces se oyó un pitazo que provenía de la calle y que atrajo su atención. Un auto inmóvil pero con el motor en marcha parecía echarle las luces, entonces el conductor sacó un brazo por la ventanilla y le hizo señas a Roma. El muchacho no se movió y siguió con el ceño fruncido.
—¡Señor Montagov! —le gritó finalmente el Flor Blanca después de un largo minuto—. ¿Ya nos podemos ir?
Roma suspiró y se apresuró a subirse al auto.
Había veintidós jarrones distribuidos por la mansión Cai, todos llenos de rosas rojas. Juliette estiró un brazo para tomar un botón en la palma de su mano, mientras deslizaba suavemente un dedo por los delicados bordes del pétalo. Hacía rato que afuera había caído la noche. Era lo suficientemente tarde para que la mayoría de los criados ya se estuvieran retirando a sus habitaciones, arrastrando los pies en camisón, mientras le deseaban a Juliette una buena noche al cruzarse con ella por el corredor. Juliette supuso que sólo le hablaban porque habría sido extraño no darse cuenta de que la heredera Escarlata estaba tumbada en el suelo, con los brazos estirados en cruz y las piernas apoyadas contra la pared, mientras esperaba afuera de la oficina de su padre. El último criado le había deseado buena noche hacía más de media hora. Desde entonces, Juliette había decidido ponerse de pie y empezar a pasearse, a pesar de la molestia que eso le causaba a Kathleen. Su prima había permanecido delicadamente sentada en una silla todo el tiempo, con una carpeta de documentos sobre el regazo.
—¿De qué demonios pueden estar hablando? —refunfuñó Juliette cuando soltaba la rosa—. Han pasado horas. Ya es casi otro día…
La puerta de la oficina de Lord Cai finalmente se abrió y apareció un líder nacionalista que se estaba despidiendo. Unos meses atrás, Juliette habría sentido mucha curiosidad por esa reunión y habría pedido explicaciones. Pero ahora el hecho de ver a distintos nacionalistas que entraban y salían de la casa era tan común que apenas se daba cuenta. Siempre era lo mismo: hay que aplastar a los comunistas, a cualquier costo. Llenarlos de balas, acabar con sus sindicatos: a los nacionalistas no les importaba cómo lo hicieran los Escarlatas, siempre y cuando lograran sus objetivos.
Este nacionalista se quedó un momento en el umbral, y luego dio media vuelta, como si hubiera algo que había olvidado decir. Juliette entrecerró los ojos. El hecho de ver a dirigentes políticos se había vuelto costumbre, sí, pero éste en particular… Tenía varias estrellas y emblemas que decoraban su uniforme. Tal vez se tratara de un general.
Poniendo a prueba sus límites, Juliette le tendió una mano a Kathleen. Su prima, aunque confundida, aceptó el gesto y tomó la carpeta, al tiempo que las dos se dirigían hacia aquel personaje.
—No más caudillos —el líder nacionalista retiró una pelusa imaginaria de la parte delantera de su uniforme militar—. Y no más extranjeros. Estamos entrando a un nuevo mundo, y el hecho de que la Pandilla Escarlata esté con nosotros es un asunto de lealtad…
—Sí, sí —interrumpió Juliette, mientras pasaba por delante del hombre y arrastraba también a su prima—. Bendito sea el Kuomintang, wàn suì wàn suì wàn wàn suì… —dijo, cuando empezó a empujar la puerta.
—Juliette —le gritó Lord Cai.
La muchacha se detuvo y le brillaron los ojos. Con esa chispa que resplandecía en ellos cuando los cocineros le llevaban su comida favorita. La misma chispa que relampagueaba cuando veía en la vitrina de una tienda un collar de diamantes que codiciaba.
—Presente y reportándome —dijo.
Lord Cai se recargó en su enorme silla y entrelazó las manos sobre el abdomen.
—Discúlpate, por favor.
Juliette hizo una reverencia descuidada y, cuando miró al dirigente nacionalista, vio que éste la observaba atentamente, pero no con esa mirada de lascivia de los hombres en la calle. Era algo mucho más profundo, más meditado.
—Por favor acepte mis disculpas. ¿Supongo que puede encontrar la salida?
El nacionalista le hizo un gesto con su gorra y, aunque le ofreció una sonrisa, por cortesía, la expresión no alcanzó realmente a iluminar sus ojos, cuyas patas de gallo se hicieron un poco más profundas, pero sin ningún indicio de interés.
—Desde luego. Encantado de conocerla, señorita Cai.
La verdad es que no se lo habían presentado, así que no se habían conocido realmente. Pero Juliette no lo mencionó, sólo cerró la puerta y luego lanzó una mirada significativa a Kathleen.
—¡Qué fastidio! Cuando uno va de salida, pues lo mejor es marcharse.
—Juliette —volvió a decir Lord Cai, esta vez con menos irritación, dado que el nacionalista ya no estaba presente y Juliette no se sentiría en la necesidad de portarse desafiante—. Ése era Shu Yang. El general Shu. ¿Sabes quién es? ¿Has seguido en los diarios las noticias sobre el avance de la Expedición del Norte?
Juliette se sintió avergonzada.
—Bàba —empezó a decir la muchacha y se dejó caer en una silla frente al escritorio de su padre. Kathleen siguió discretamente su ejemplo—. La Expedición del Norte es tan aburrida…
—Pero va a determinar el destino de nuestro país…
—Bueno, bueno, pero los informes son tan aburridos: que tal general se apoderó de tal segmento de tierra. Que tal división del ejército llegó hasta tal punto. Prácticamente lloro de felicidad cada vez que me mandas a estrangular a alguien en lugar de leer sobre eso —Juliette entrelazó las manos—. Por favor, sólo deja que me encargue de los estrangulamientos.
Su padre sacudió la cabeza, sin molestarse en dar importancia al melodrama de su hija. Sus ojos se desviaron hacia la puerta de manera reflexiva.
—Escucha esto —recomenzó Lord Cai, lentamente—. El Kuomintang se está reestructurando. Dios sabe que ya no fingen cooperar con los comunistas. Ya no podemos darnos el lujo de no preocuparnos por eso.
Juliette apretó los labios, pero decidió no responder. La revolución se aproximaba, no podía negarlo. La Expedición del Norte, así era como la llamaban, avanzaba: tropas nacionalistas marchaban hacia el norte combatiendo a los caudillos locales en un intento por reunificar el vasto territorio chino. Shanghái sería la fortaleza, la última ficha antes de que el mediocre gobierno nacional actual fuera definitivamente expulsado, y cuando llegaran los ejércitos, ya no habría aquí jefes militares que derrotar… sólo pandillas y extranjeros.
De modo que la Pandilla Escarlata tenía que ubicarse en el bando correcto antes de que eso pasara.
—Desde luego —dijo Juliette—. Ahora… —y dirigió un gesto a Kathleen para que siguiera. De manera casi vacilante, su prima se inclinó hacia el escritorio de Lord Cai y deslizó suavemente la carpeta que tenía en las manos.
—¿Tuvieron éxito? —preguntó Lord Cai hablándole todavía a Juliette, a pesar de que tomó la carpeta de manos de Kathleen.
—Sería conveniente que enmarcaras ese contrato —respondió Juliette—. Kathleen casi llega a los puños por él.
Kathleen codeó discretamente a su prima, con una expresión de alerta en el rostro. En circunstancias normales, Kathleen no podía adoptar una actitud adusta, ni siquiera si se lo proponía, pero las luces tenues de la oficina fueron de ayuda. El candelabro diminuto que colgaba del techo estaba fijo en el nivel de intensidad más bajo proyectando así largas sombras sobre las paredes. Las cortinas detrás del escritorio de Lord Cai estaban corridas y volaban ligeramente porque la ventana estaba entreabierta. Juliette conocía los viejos trucos de su padre. En lo más crudo del invierno, como estaban ahora, la ventana abierta mantenía la oficina helada, y mantenía a los visitantes alertas cuando se quitaban el abrigo por cortesía y terminaban temblando de frío.
Juliette y Kathleen no se quitaron sus abrigos.
—¿Una pelea? —repitió Lord Cai—. Lang Selin, eso no suena muy propio de ti.
—No hubo pelea, Gūfū —se apresuró a decir Kathleen y le lanzó otra mirada de censura a Juliette, quien se limitó a sonreír en respuesta—. Sólo una refriega entre algunas personas a la salida del Gran Teatro. Logré rescatar al comerciante, y él estaba tan agradecido que aceptó sentarse en un hotel cercano a beber conmigo una taza de té.
Lord Cai asintió. Mientras revisaba las cláusulas del contrato escritas a mano, fue haciendo unos cuantos soplidos de aprobación aquí y allá, lo cual, para un hombre silencioso, significaba que el trato le había mejorado el ánimo.
—No conocía los detalles sobre la razón por la cual lo queríamos contactar —se apresuró a decir Kathleen cuando Lord Cai cerró la carpeta—. Así que podría decirse que la redacción es algo vaga.
—Ah, no te preocupes —contestó Lord Cai—. El Kuomintang está detrás de sus armas. Yo tampoco conozco los detalles.
Juliette parpadeó antes de hablar.
—¿Estamos entrando en una sociedad de negocios en la que ni siquiera sabemos qué estamos negociando?
De ninguna manera se trataba de un asunto de importancia. La Pandilla Escarlata estaba acostumbrada a comerciar con el trabajo humano y drogas. Otra mercancía ilícita sólo agregaba una línea más a lo que ya era una lista muy larga, pero confiar tan plenamente en los nacionalistas…
—Y, a propósito de eso —continuó Juliette antes de que su padre pudiera responder su pregunta—, Bàba, había un asesino persiguiendo al comerciante.
Lord Cai se demoró un buen rato en reaccionar, lo que significaba que ya lo sabía. Desde luego que sí. Juliette tenía que esperar horas para ver a su propio padre, pues por lo general su nombre quedaba al final de una lista de espera llena de dirigentes nacionalistas, personalidades del extranjero y hombres de negocios, pero los mensajeros podían entrar y salir a su antojo, e irrumpían en la oficina para susurrar sus informes al oído de Lord Cai.
—Sí —dijo finalmente—. Probablemente era un Flor Blanca.
—No.
Lord Cai frunció el ceño y levantó la mirada. Juliette había saltado para expresar su desacuerdo de forma expedita.
—En el teatro había… un Flor Blanca que también estaba tratando de negociar con el comerciante —explicó Juliette. Sus ojos se desviaron involuntariamente hacia la ventana, para clavarse en las lámparas doradas que zumbaban en los jardines de abajo. Su luz hacía que los botones de rosa brillaran con calidez, lo cual contrastaba con la temperatura atroz que imperaba a esas horas de la noche—. Roma Montagov.
Juliette volvió a concentrarse en su padre y pasó saliva con esfuerzo. Si su padre hubiera estado prestando atención, la velocidad con que ella buscó su reacción la habría delatado de inmediato, pero su padre miraba hacia el vacío.
Juliette exhaló lentamente.
—Curioso asunto ese del porqué el heredero de los Flores Blancas estaba también tras el comerciante —murmuró Lord Cai, más para sí mismo. Entonces agitó una mano—. No obstante, no hay que preocuparse por un asesino aficionado. Probablemente se tratara de un comunista, o alguien de cualquier facción que se opone al Ejército Nacionalista. A partir de ahora haremos que los Escarlatas protejan al comerciante. Nadie se atreverá a volver a intentarlo.
Parecía bastante seguro. No obstante, Juliette se mordió el labio, pues no estaba tan convencida. Hacía unos pocos meses tal vez nadie se atrevía a cruzarse en el camino de los Escarlatas, ¿pero ahora?
—¿Llegó otra carta?
Lord Cai suspiró y entrelazó los dedos.
—Selin, debes estar muy cansada —dijo.
—Es mi hora de dormir, sí —comentó dócilmente Kathleen, obedeciendo enseguida la amable señal que se le había dado para retirarse. Y salió tan rápidamente que la puerta de la oficina se cerró detrás de ella casi antes de que Juliette tuviera tiempo de despedirse. Su padre debía saber que ella le informaría después a Kathleen sobre lo que estaba sucediendo. Pero suponía que él se sentía mejor al pensar que el resto de la familia no estaba involucrado en esto, y que cuanta menos gente supiera, menos probable sería que aquello se convirtiera en un asunto preocupante.
—El extorsionador volvió a atacar —dijo Lord Cai sacando finalmente del cajón de su escritorio un sobre que alargó a Juliette—. La suma más alta hasta la fecha.
Juliette estiró la mano y primero examinó no la carta sino el sobre. Todas las veces era el mismo. Totalmente común y corriente, excepto por un detalle: cada sobre exhibía un sello postal que indicaba que había sido enviado desde la Concesión Francesa.
—Tiān nǎ —dijo entre dientes, mientras sacaba la carta y leía su contenido. Una cantidad realmente exorbitante. Pero debían enviarla. Tenían que hacerlo.
Juliette arrojó la carta sobre el escritorio de su padre con un bufido. En octubre pasado pensó que había matado al monstruo de Shanghái. Había matado a Qi Ren. Había visto la forma en que la bala penetró en su corazón y cómo el anciano pareció desmoronarse con una sensación de alivio, liberado por fin de la maldición con la que Paul Dexter lo había sometido. Su garganta se había abierto de par en par y el insecto madre había salido volando hasta aterrizar sobre el muelle de El Bund, en pleno Distrito Histórico de la ciudad.
Luego Kathleen había encontrado el mensaje final de Paul Dexter:
En caso de que yo muera, libérenlos a todos.
Y luego habían seguido los gritos. Juliette nunca había corrido tan velozmente. Por su cabeza pasaron todos los peores escenarios: cinco, diez, cincuenta monstruos, devastando las calles de Shanghái. Todos y cada uno de ellos convertidos en el origen de una infección, mientras sus insectos volaban de un civil a otro, hasta que toda la ciudad terminaba muerta en las alcantarillas, con las gargantas destrozadas y las manos ensangrentadas hasta las muñecas. Pero en lugar de eso Juliette había encontrado solamente a un hombre muerto, un mendigo, a juzgar por su apariencia, recostado contra el muro exterior de una comisaría de policía. El grito era del comprador que lo había visto, y cuando Juliette llegó, la pequeña multitud aterrorizada ya se había dispersado, pues preferían evitar un interrogatorio si la Pandilla Escarlata terminaba involucrada en el asunto.
Ver cadáveres en las calles de Shanghái era tan común como ver a hombres muriéndose de hambre, seres desesperados y violentos. Pero éste había sido asesinado, su garganta cortada justo por la mitad, y junto a él, pegado a la pared con el cuchillo ensangrentado que había sido el instrumento del crimen, estaba el insecto que había salido volando de Qi Ren.
Para cualquier otro observador, o para el inspector de policía que examinaría después la escena, el asunto no tenía sentido. Pero para Juliette, el mensaje era claro: alguien, en algún lugar de la ciudad, mantenía los otros insectos que Paul Dexter había creado. Sabía bien lo que hacían esos insectos y el daño que causarían si fueran liberados.
La primera carta del extorsionador, que exigía una suma de dinero a cambio de la seguridad de la ciudad, llegó una semana después. Y desde entonces no habían dejado de llegar.
—¿Qué piensas, hija? —preguntó ahora Lord Cai, con los brazos relajados a cada lado de la silla. Observaba cuidadosamente a Juliette, mientras trataba de catalogar su reacción a las exigencias del extorsionador. Le estaba preguntando qué pensaba ella, pero era claro que su padre ya había tomado una decisión. Esto sólo era una prueba para asegurarse de que el criterio de Juliette estaba alineado con lo que debía hacerse. Para reafirmar que ella era digna heredera para liderar la Pandilla Escarlata.
—Envíalo —contestó Juliette, tragándose el temblor de su voz antes de que pudiera volverse notorio—. Hasta que nuestros espías descubran de dónde diablos provienen estos mensajes y yo pueda enviar al extorsionador a la tumba, es mejor que lo mantengamos contento.
Lord Cai guardó silencio por un segundo, y luego otro. Entonces tomó la carta y la dejó colgando de sus dedos.
—Muy bien —dijo su padre—. Enviamos el dinero.
Alisa retomó su vieja costumbre de oír las conversaciones ajenas desde su posición en las vigas. Ahora estaba otra vez acurrucada en el cielo raso, encima de la oficina de su padre, después de colarse por una fisura en la pared del salón del tercer piso.
—¡Ay! —murmuró retirando de su rodilla el peso de su cuerpo. O bien había crecido en estos últimos meses y estaba más alta, o todavía no se había recuperado totalmente, después de estar en coma durante varias semanas. Solía ser capaz de presionarse lo suficiente como para arrastrarse por las vigas y dejarse caer después en el corredor que estaba afuera de la oficina de su padre, cuando ya se quería ir. Pero ahora las extremidades le resultaban inmanejables y se sentía muy rígida. Trató de inclinarse, pero su equilibrio empezó a traicionarla de inmediato.
—Mierda —susurró Alisa mientras se aferraba a la viga. Ya tenía trece años, tenía permitido maldecir.
Abajo, su padre estaba sumido en una discusión con Dimitri: uno detrás del escritorio y el otro sentado con los pies sobre la mesa. Y aunque estaban hablando en un tono desafortunadamente bajo, Alisa tenía el oído muy fino.
—Curioso, ¿no? —comentó Lord Montagov. Su padre tenía algo en las manos: tal vez una tarjeta, tal vez una invitación—. Ninguna amenaza, ninguna acción violenta. Sólo exigen la entrega de una suma de dinero.
—Si me lo permite —dijo Dimitri con voz neutra—,yo diría que el mensaje es de hecho bastante amenazante.
Lord Montagov se rio.
—¿Qué? ¿Esa frase? —dijo y dio vuelta al papel, gracias a lo cual Alisa pudo confirmar que se trataba, en efecto, de una tarjeta: gruesa y de color crema. Una tarjeta fina—. “Paguen, o el monstruo de Shanghái resucitará”. Es una bufonada. Roma destruyó a ese maldito monstruo.
Alisa juraría que en ese instante vio cómo Dimitri tensaba la mandíbula.
—He sabido que los Escarlatas han recibido múltiples amenazas, desde hace ya varios meses —insistió Dimitri—. Y todas las veces ellos han pagado la suma que les exige.
—¡Ja! —Lord Montagov se volteó hacia la ventana, pues prefería observar la calle—. ¿Cómo sabemos que no son los Escarlatas los que están detrás de esto, como un plan para sacarnos dinero?
—No lo es —respondió Dimitri con seguridad. Dejó pasar un segundo y luego agregó—: Mi fuente asegura que Lord Cai piensa que la amenaza es real.
—Interesante —dijo Lord Montagov.
—Interesante —repitió Alisa desde su posición en las vigas, pero en voz tan baja que sólo pudieron oírla las motas de polvo. ¿Cómo es que Dimitri sabía lo que pensaba Lord Cai?
—Entonces la Pandilla Escarlata sólo está compuesta por una manada de tontos, cosa que hemos sabido toda la vida —Lord Montagov arrojó la tarjeta al suelo—. Olvídalo. No pagaremos a un extorsionador anónimo. Que hagan lo que les dé la gana.
—Yo…
—Tiene sello postal de la Concesión Francesa —lo interrumpió Lord Montagov, antes de que Dimitri pudiera decir algo más—. ¿Qué tienen que ver los franceses? ¿Acaso van a venir ellos mismos aquí, con sus trajes bien planchados, a intimidarnos?
Con esto Dimitri se quedó sin margen para discutir. Así que sólo se recargó contra su asiento, con los labios apretados, reflexionando durante un largo momento.
—Así es —dijo después de un rato—. Entonces que se haga lo que usted crea que es correcto.
La conversación derivó hacia las listas de clientes de los Flores Blancas y Alisa frunció el ceño mientras se arrastraba por la viga. Cuando estuvo lo suficientemente lejos de la oficina de su padre para que la oyeran, se deslizó lentamente a través de una rendija de la pared, para salir al pasillo. Esta casa era un experimento arquitectónico parecido a Frankenstein: múltiples edificios de departamentos reunidos con unas pocas costuras. Había tantos recovecos y pasadizos por encima y por debajo de los distintos cuartos que a Alisa le sorprendía ver que ella era la única que los usaba para moverse de un lado a otro. Y sobre todo le sorprendía que ningún Flor Blanca hubiera roto accidentalmente una pared por recostarse contra ella con mucha fuerza, o se hubiera caído por entre las tablas del piso cuando caminaban por baldosas que estaban casi sueltas.
Al llegar a las escaleras principales, Alisa empezó a subir a toda prisa, saltando los peldaños de dos en dos. La cadena que colgaba de su cuello volaba con cada uno de los brincos, y Alisa sentía el frío del metal golpear sobre la acalorada piel de su clavícula.
—¡Benedikt! —exclamó Alisa, al hacer una pausa en el cuarto piso.
Su primo apenas se detuvo. Fingió no haberla visto, lo cual era ridículo debido a que él se dirigía en línea recta a la escalera, y Alisa todavía estaba en el último peldaño. Benedikt Montagov se había convertido en una persona totalmente distinta en estos días, toda tristeza y mal humor. Tal vez tampoco fuera la persona más alegre antes que eso, pero ahora había perdido la luz de sus ojos, lo cual lo hacía ver como una marioneta que rondaba por el mundo siguiendo las órdenes de alguien más. En esta ciudad, los períodos de duelo solían ser en realidad bastante breves, pues se sucedían unos tras otros, como las proyecciones en una sala de cine, que entran y salen para dejar lugar a las nuevas.
Benedikt no sólo estaba de luto. Él mismo parecía haber muerto un poco.
—Benedikt —volvió a intentar Alisa y se atravesó en su camino, para que no pudiera pasar de largo—. Hay pasteles de miel abajo. A ti te gustan los pasteles de miel, ¿no?
—Déjame pasar, Alisa —dijo.
Pero la niña se mantuvo firme.
—Es sólo que no te he visto comer últimamente y, aunque sé que ya no vives aquí y tal vez comes cuando yo no puedo verte, la verdad es que el cuerpo humano necesita alimentarse o…
—¡Alisa! —le gritó Benedikt—. Quítate de mi camino.
—Pero…
—¡Ya!
En ese momento se abrió una puerta.
—No le grites a mi hermana.
Roma estaba tranquilo cuando salió al pasillo, con las manos en la espalda como si hubiera estado esperando pacientemente junto a la puerta. Benedikt hizo un ruido profundo con la garganta y giró para quedar frente a Roma con un gesto tan amenazante que Alisa habría pensado que se trataba de dos enemigos y no de primos de la misma sangre.
—No me digas qué hacer —se quejó Benedikt—. Pero, espera, parece como si sólo tuvieras algo que decir cuando no es importante, ¿no es cierto?
Roma se llevó la mano al cabello de manera instintiva, antes de que sus dedos se paralizaran a unos milímetros de su nuevo estilo, reacios a dañar el peinado que habían logrado hacer con tanta vaselina y tanto esfuerzo. Roma no se había quebrado de la forma en que lo había hecho Benedikt, no se había desmoronado en mil pedazos tan afilados que podrían cortar a cualquiera que se acercara demasiado… lo que pasaba, claro, era que Roma Montagov había preferido tragárselo todo. Ahora Alisa contemplaba a su hermano mayor, su único hermano, y parecía como si se estuviera pudriendo de adentro hacia afuera, al convertirse en este chico que se peinaba como un extranjero y actuaba como Dimitri Voronin. Cada vez que su padre lo elogiaba, dándole una palmada en el hombro, Alisa se estremecía, pues sabía que eso se debía a que había aparecido otro Escarlata muerto en la calle, al lado de un letrero que gritaba venganza.
—Eso no es justo —dijo Roma sin levantar la voz, pues no tenía mucho más que argumentarle a su primo.
—Como digas —murmuró Benedikt, mientras le daba un empujón a Alisa para apartarla de su camino. Ella se tambaleó un poco y Roma se apresuró a estabilizarla, mientras le gritaba a su primo, pues no se resignaba a dejarlo tener la última palabra, pero Benedikt apenas le dedicó una mirada al bajar las escaleras. Sus pasos ya resonaban en el segundo piso cuando Roma llegó hasta donde Alisa y la tomó del codo.
—Benedikt Ivanovich Montagov —gritó Roma—. Eres un…
Pero su insulto de frustración fue acallado por el portazo de la entrada principal.
Silencio.
—Sólo quería alegrarlo un poco —dijo Alisa en voz baja.
Roma suspiró.
—Lo sé. No es tu culpa. Él… está atravesando una época difícil.
—Porque Marshall está muerto.
Las palabras de Alisa resonaron con contundencia, como si un peso terrible se deslizara por su lengua. Así eran las duras verdades de la realidad, supuso Alisa.
—Sí —dijo por fin Roma— Porque Marshall está… —su hermano no pudo terminar la frase. Se limitó a desviar la mirada y aclararse la garganta mientras parpadeaba con rapidez—. Tengo que irme, Alisa. Papá me está esperando.
—Oye —dijo Alisa al tiempo que levantaba una mano para sujetar la parte trasera del saco de Roma, antes de que éste pudiera empezar a bajar las escaleras—. Oí que papá está reunido con Dimitri. Él… —Alisa miró a su alrededor para asegurarse de que no había cerca nadie más. Luego bajó la voz un poco más—. Dimitri tiene un espía en la Pandilla Escarlata. Tal vez dentro del círculo interno. Ha estado trayendo información que proviene de una fuente que tiene trato directo con Lord Cai.
Roma estaba negando con la cabeza y había empezado a hacerlo desde antes de que Alisa terminara de hablar.
—Eso no nos servirá ahora de mucho —dijo—. Ten cuidado, Alisa. Y deja de escuchar las conversaciones de Dimitri.
Alisa se quedó boquiabierta, y tan pronto como Roma trató de zafarse le apretó más la mano para no dejarlo ir.
—¿No sientes curiosidad? —preguntó—. ¿Cómo hizo Dimitri para infiltrar un espía en el círculo interno de la Pandilla Escarlata…?
—Tal vez sólo es más inteligente que yo —la interrumpió Roma con tono amargo—. Él sabe reconocer cuándo alguien es un mentiroso y así puede anticipar su propia mentira…
Alisa zapateó con fuerza.
—¡No te deprimas! —dijo.
—¡No estoy deprimido!
—Sí, sí te estás deprimiendo —insistió Alisa y volvió a mirar por encima del hombro, al oír un ruido en el tercer piso. Luego se quedó esperando a que quienquiera que fuese regresara a su cuarto, para poder volver a hablar libremente—: Hay otra cosa que creo que te gustaría saber: papá recibió una amenaza. Alguien afirma tener la capacidad de resucitar al monstruo.
Roma levantó una ceja y esta vez, cuando quiso liberar su prenda del puño de Alisa, ella lo dejó ir, al no tener ninguna otra razón para seguir hablando con él.
—El monstruo está muerto, Alisa —dijo Roma—. Te veo más tarde, ¿de acuerdo?
Roma se alejó caminando despreocupadamente. Y es posible que hubiera podido engañar a cualquiera con ese traje a la medida y una fría mirada. Pero Alisa vio el temblor en sus dedos, y cómo se le tensaron los músculos de la mandíbula cuando endureció la expresión.
Roma seguía siendo su hermano. Su espíritu no había desaparecido del todo.