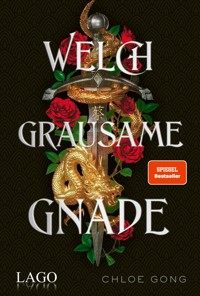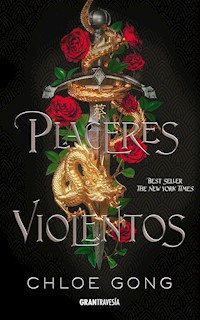17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Océano Gran Travesía
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Vil dama de la fortuna
- Sprache: Spanisch
SHANGÁI, 1932: EL CRUDO INVIERNO SE ACERCA, AL IGUAL QUE LA INMINENTE INVASIÓN JAPONESA Rosalind Lang ha sufrido el peor destino posible para una espía: ser descubierta. Con la tormenta mediática acampada frente a su apartamento por la infame Dama de la Fortuna, apenas ha salido de su dormitorio desde hace semanas, tramando su próximo movimiento después de que sus recuerdos de Rosalind fueran borrados y Orión capturado. Puede que su matrimonio fuera una farsa, pero su ausencia le duele más que cualquier herida física y no descansará hasta recuperarlo. Sin embargo, con su identidad al descubierto, la tarea resulta casi imposible. La única forma de salir de la ciudad y rescatar a Orión es convencer a sus superiores de que su pueblo necesita estar más unido que nunca, y de que sea ella la encargada de despertar el orgullo y la fuerza de su gente. Pero el plan no sale como Rosalind espera. Al refugiarse en las afueras de Shanghái , reaparecen viejos fantasmas y los adversarios se convierten en inesperados aliados. Para salvar a Orión, deberá encontrar una cura para el traicionero invento de su madre y alejar esta peligrosa arma química de una inminente invasión extranjera... pero el tiempo corre y, si Rosalind fracasa, no sólo perderá a Orión, sino a su propia patria. «Una electrizante historia de intriga y asesinos, romance y traición». Cassandra Clare, autora de la saga Cazadores de sombras «Este libro es una oscura delicia. Me he visto transportada a un lugar y a una época diferentes, que es exactamente lo que busco en mis libros favoritos». Renée Ahdieh, autora de La ira y el amanecer «Cada página de esta nueva bilogía de Chloe Gong es una hoja finamente afilada que va directa al corazón». Roshani Chokshi, autora de Los lobos de oro
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 813
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Para Tashie Bhuiyan,cuyo impacto es en verdad inigualable
Si alguna vez —y esa vez podría estar cerca—observas el poder del amor en una rozagante mejilla,conocerás entonces las invisibles heridasde las afiladas flechas del amor.
William Shakespeare, Como gustéis
Prólogo
Noviembre de 1931
La manera más fácil de desaparecer era no desaparecer del todo, mantenerse siempre a punto de ser atrapada, y actuar en un instante cuando se percibe algún movimiento. Resulta difícil caer en una trampa cuando eres tú el que prepara el cebo; ser tomado por sorpresa cuando tú eres quien dispone el tablero del juego.
Alisa Montagova se sirvió una taza de té, con los ojos atentos a la puerta del restaurante. La dueña había cerrado los paneles de las ventanas para evitar que entrara el frío. Se mantenían abiertas en los meses más cálidos, y las hojas del bambú que crecía a lo largo de la cornisa proyectaban sus suaves sombras sobre los clientes que se encontraban en reuniones o tomando una copa con sus amantes. Éste era un poblado relativamente pequeño, en algún lugar más o menos al oeste de Shanghái. Lo suficientemente grande para albergar a unos cuantos personajes citadinos que iban por motivos de negocios aquí y allá —lo que significaba que Alisa no llamaba la atención al deambular por las calles—, pero no tan caótico como para que ella no lograra encontrar un restaurante vacío al final de la tarde, donde estaba sentada frente a una mesa de la esquina cuando el reloj marcó las cuatro de la tarde.
Alisa era muy buena para desaparecer. Había estado practicando desde que era niña, al acecho en la casa para escuchar a escondidas o metiéndose en rincones ocultos por todo Shanghái. Y esto fue creciendo para convertirse en un desafío personal: recabar tantas piezas de información de diferentes lugares hasta que lograba reunirlas para elaborar los informes correspondientes y sentirse astuta por saber tanto. No era bueno esperar hasta que las conversaciones comenzaran y luego acercarse furtivamente. Necesitaba estar tres pasos por delante. Ya estaba en el armario antes de que dos primos lejanos discutieran en la cocina, o colgada de las vigas cuando la anciana en el burdel comenzaba a maldecir a gritos a los clientes de las chicas en los cuartos traseros. Sólo entonces Alisa se sintió como en casa en su propia ciudad. Desaparecer, hacerlo bien, significaba participar de su entorno, entender su ritmo y razones, en lugar de esconderse y esperar no ser vista como una intrusa inoportuna. Implicaba moverse de un poblado a otro mientras un escuadrón entero de nacionalistas la buscaba; estaba segura de que ellos nunca estarían lo suficientemente cerca para alcanzarla, porque cada vez podía identificar sus llegadas y escabullirse. Ya lo había hecho en dos ocasiones. Y si la nueva unidad se apresuraba ese día, durante la próxima hora tendría lugar una tercera fuga.
—¿Algo para comer hoy, xiǎo gūniáng?
Alisa sopló sobre el té caliente. Era maravilloso sentir la taza de cerámica en sus dedos desnudos después de que se habían entumido por su paseo. No había usado guantes ni una sola vez en su vida, y no empezaría a usarlos ahora. A sus manos les gustaba ser libres, moverse sin restricciones.
—¿Puedo pedirle ese pequeño plato de pepino? —preguntó ella. Agitó unos dedos que golpetearon contra la taza—. ¿Con los lindos pedazos picados? ¿Y el ajo?
La dueña frunció el ceño, tratando de entender a qué se refería Alisa. Un segundo después, su rostro brilló de entendimiento y giró sobre sus talones.
—Ah. Ya sé cuál es el plato que desea. Estará listo pronto.
—¡Xiè xiè!
Alisa se recostó en su taburete de madera y enganchó sus tobillos en las patas del mismo. En cuanto la dueña desapareció en la cocina, todo el restaurante volvió a quedarse en silencio, salvo por el tintineo de las campanas de viento que estaban en la puerta de la entrada. Había caído una ligera nevada la semana anterior y, aunque ya no quedaba nieve, el frío estacional se había instalado. Esto hacía que los residentes agacharan sus cabezas y bajaran la mirada para mantener sus orejas calientes, mientras se arrastraban de un destino a otro sin prestar mucha atención a su entorno. Cuando el explorador llegó al centro de la ciudad esa mañana más temprano y entró en una librería, Alisa lo vio de inmediato. En realidad, desde el segundo piso de la casa de té, notó algo fuera de lo normal en su forma de caminar, y, en cuanto él salió, ella saltó fuera de la casa de té y deambuló por la tienda también, donde le dijeron que él había preguntado por una chica que coincidía con su propia descripción.
Los nacionalistas eran tan fáciles de burlar cuando operaban de esta manera. Por lo menos, deberían enviar en su busca a la rama encubierta. Pero lo último que Alisa había oído en las transmisiones de radio codificadas era que la rama encubierta de los nacionalistas era un caos: uno de sus agentes había desertado para unirse a los enemigos comunistas; a uno de sus mejores agentes le habían lavado el cerebro y otro se mantenía resguardado después de haber sido expuesto. La situación era difícil. No es que su lado estuviera mejor; no estaba segura de si ya la habían dado por desaparecida o si los comunistas estaban tan acostumbrados a sus actos de desaparición que confiaban en que ella estuviera haciendo algo.
—Muy bien, aquí tiene. Pāi huángguā. Si no está lo suficientemente picante, dígamelo, ¿de acuerdo?
Los pepinos brillaban por el aceite de ajonjolí y los trozos de chile rojo. La dueña puso el cuenco frente a Alisa y se detuvo perpleja cuando la extraña muchacha sacó algo de dinero y lo deslizó dentro del bolsillo de su delantal antes de que pudiera retirarse.
—Sólo quería pagar la cuenta primero —dijo Alisa como si nada. En caso de que tuviera que salir corriendo a mitad de la comida.
Supuso que Celia no la había denunciado por la ampolleta que llevaba en el bolsillo. De lo contrario, el superior de Celia ya se habría puesto en contacto con Alisa para exigirle que se la entregara. Tarde o temprano se filtraría en su propio bando que ella tenía en su poder la última ampolleta de un brebaje químico distinto a todo lo que existía en el mundo. Uno que convertía a sus víctimas en supersoldados inmortales que no necesitaban dormir y que se recuperaban de sus heridas en segundos, que eran lo bastante fuertes como para lanzar a un oponente al otro lado de la habitación y podían recibir un balazo en el pecho sin ningún efecto perceptible. Cuando eso ocurriera, esta maniobra de desaparición que ella jugaba para diversión propia tendría que terminar. Necesitaría escapar de ambas facciones —y huir como es debido si enviaban agentes encubiertos tras ella—, porque estaba completamente segura de que no entregaría un arma que podía controlar por completo el rumbo de la guerra civil.
Los ojos de Alisa volvieron a posarse en la entrada del restaurante mientras la dueña regresaba a su lugar, detrás del mostrador. Comió un trozo de pepino. Al otro lado de la puerta, la calle permanecía en silencio, salvo por el ocasional timbre de una bicicleta que su conductor hacía sonar para saludar a su paso. La primera señal de alarma que Alisa siempre escuchaba eran los gritos de los residentes de los alrededores. Los soldados nunca prestaban atención a las plantas que pateaban ni a los coches que apartaban. Tal vez no era necesario esperar hasta el último momento, cuando ya se estaban acercando, para que Alisa empezara a moverse, pero era divertido herir su moral si aguardaba hasta que la tuvieran al alcance de la mano. Los había saludado la primera vez mientras corría hacia el bosque. La segunda vez, les había mostrado la lengua cuando el coche empezaba a alejarse.
Mmm, mmm, mmmm. El pepino estaba en verdad delicioso.
Las campanillas soplaron por una ráfaga de viento. Alisa tomó otro sorbo de té.
Entonces, sin previo aviso, Jiemin —su antiguo compañero de trabajo y el jefe de la unidad que en ese momento la estaba persiguiendo— entró por la puerta, haciendo un breve inventario del lugar antes de que sus ojos se posaran en Alisa, que estaba en la esquina.
Ella no se levantó.
—Señorita Montagova, me has dado muchos problemas.
Jiemin se sentó a la mesa, dejándose caer en el taburete de al lado como si hubiera sido una reunión planeada. Alisa empujó el plato de pepino más cerca de él y le ofreció los palillos. El joven no vestía uniforme, ni tampoco se hacía acompañar de ningún refuerzo. Tanto en su forma de ser como en su atuendo, tenía el mismo habitual aspecto cuando Alisa entraba en su departamento de Seagreen Press por las mañanas, masticando un bollo de carne mientras Jiemin se encontraba absorto en su libro, sin prestar atención a lo que ocurría fuera de su mostrador de recepción. Sabiendo lo que sabía ahora, Alisa se preguntó si aquello había sido sólo una parte de una actuación encubierta.
—Se mueven demasiado despacio —replicó Alisa—. Hace más de un mes que empecé a huir con esta ampolleta. Una buena unidad debería acercarse al menos una vez por semana.
En ese mes y poco más, Alisa había estado sinceramente sorprendida de que sólo la estuvieran persiguiendo los nacionalistas. Lady Hong había creado esta arma para los japoneses, pero después de que su hijo Orión se enfrentara a ella y Rosalind destruyera el único lote que había sido exitoso, no hubo noticias en los servicios de inteligencia de que se estuviera fabricando un reemplazo. Los comunistas habían estado vigilando los movimientos de Lady Hong tan de cerca como los nacionalistas: los últimos avistamientos la situaban en los alrededores de Manchuria, bajo las órdenes de los japoneses. Tal vez le faltaba algún recurso. Tal vez tan sólo estaba preocupada; mientras, con Orión a su lado, sus recuerdos eran borrados para que ella utilizara su renovada fuerza tanto como quisiera hasta que se crearan más soldados mejor preparados.
—Yo no me estoy moviendo despacio —Jiemin aceptó los palillos y tomó un trozo de pepino—. Lo estoy haciendo a un ritmo perfectamente normal. Es fácil para un solo individuo dejar atrás a toda una unidad, y nosotros hacemos alboroto mucho antes de acercarnos.
Alisa frunció el ceño.
—¿Disculpa? Ésta es una tarea difícilmente alcanzable para cualquier individuo. No es sólo cuestión de números.
Con aire reflexivo, Jiemin devolvió los palillos al lado de Alisa.
—Sin embargo, conseguí alcanzarte yo solo.
—Y sin embargo, tú solo no puedes llevarme.
La dueña se acercó para llenar la tetera con más agua caliente. Sirvió una taza al recién llegado. Aunque en sus ojos se reflejaba su curiosidad, la mujer no dijo nada antes de retirarse a la parte trasera del local.
—No estoy tratando de llevarte conmigo —dijo Jiemin cuando la dueña desapareció—. Tú ya sabes para qué estoy aquí.
La respuesta de Alisa fue inmediata.
—No lo vas a conseguir.
—Señorita Montagova —apremió Jiemin, y bajó la voz—, un arma como ésa no puede viajar libremente. Tal vez creas que estás ayudando a Lang Shalin, pero no vamos a recuperar a Hong Liwen. No podemos mantener esto sólo por la esperanza de que él pueda rehabilitarse.
—Así que ya hablaste con Rosalind —Alisa siguió comiendo pepino. No estaba haciendo una pregunta; estaba confirmando que Rosalind debía haberle dicho a Jiemin que quedaba una ampolleta. Por lo que Alisa pudo deducir, ésa era la única razón por la que los nacionalistas sabían que debían empezar a perseguirla, mientras otras facciones jugaban a ponerse al día con el ejercicio de inteligencia.
—No servirá de nada detener a las fuerzas traidoras de Lady Hong si esta ampolleta termina en las manos equivocadas —continuó Jiemin, fingiendo no haber oído su comentario.
Alisa golpeó la mesa con los palillos.
—Por lo que a mí respecta —su tono se volvió frío—, las manos nacionalistas también son las manos equivocadas.
Jiemin la miró fijamente. Alisa ni siquiera parpadeó. Era casi imposible intimidar a Alisa Montagova cuando tenía una autoestima que alcanzaba el cielo, y cualquiera que lo intentara sólo perdía el tiempo.
Finalmente, Jiemin fue el primero en desviar la mirada, con el ceño fruncido. Parecía estar meditando algo. Segundos después, metió la mano en el bolsillo de su saco y develó una daga envainada, que le ofreció a Alisa.
—¿Está cubierta de veneno? —preguntó ella, con recelo.
—Es algo que espero que te haga cambiar de opinión. Recuerda, señorita Montagova: vine aquí solo.
Alisa tomó la daga. Le quitó la funda. Aunque el restaurante no estaba iluminado y un frío y apagado tono gris se cernía sobre la tarde, el metal de la hoja relucía con luz propia. Bellamente forjada, con una fina línea surcada en el centro antes de que cada lado se estrechara para formar un borde ferozmente afilado. Y en la base…
Alisa pasó su pulgar por el grabado. Un pequeño suspiro de sorpresa escapó de sus labios. Se preguntó si no estaría malinterpretando el único carácter chino grabado en el metal, pero el 蔡 permanecía inmutable por mucho que mirara fijamente su color dorado brillante.
Esta arma era una reliquia familiar. Y Jiemin ciertamente no era parte de esa familia.
¿Cierto?
—Dios mío —exclamó Alisa—. Por favor, no me digas que has sido un miembro de la familia Cai todo este tiempo.
Jiemin echó un vistazo a su taza de té. Había relajado el ceño.
—¿Qué? Yo… no. Mi apellido es Lin, por si quieres saberlo —apartó la taza de un empujón, optando por renunciar al viscoso té—. Pero eres consciente de a quién pertenece esa daga, ¿no es así?
Alisa supuso que podía formular una hipótesis bastante sólida. Y supuso que eso significaba que podía imaginar por qué Jiemin se la estaba mostrando. El dueño original de esta daga no era lo suficientemente ordinario como para exhibirla sin más. No… Jiemin ya la poseía y la estaba exhibiendo para demostrar su punto.
Alisa respiró superficialmente y presionó el pulgar contra el grabado. Lo había sospechado, por supuesto. Los había visto fugazmente en Zhouzhuang aquel fatídico abril; sabía exactamente adónde debía ir si quería confirmar que su hermano, y su amante, estaban vivos y escondidos. Pero tenía miedo de enterarse de lo contrario —a pesar de saber que Roma era el único que disponía de información para pagar sus cuentas mes a mes, a pesar de que Celia y Benedikt ocasionalmente se equivocaban al hablar de ellos dos en tiempo presente—, y por eso se había mantenido alejada, viviendo en su dichosa esperanza.
Ésta…
Ésta era la primera vez que recibía una verdadera confirmación. Estaban vivos.
Alisa volvió a enfundar la daga y parpadeó para contener la emoción que se manifestaba en sus ojos antes de que Jiemin pudiera verla. Más le valía a Jiemin haber considerado las consecuencias de decírselo, o Alisa no lo trataría con amabilidad por crear condiciones peligrosas.
—Voy a decírtelo sólo una vez —declaró Alisa, resoplando—. No importa para quién estés trabajando en secreto, sigues siendo un nacionalista. Incluso si ellos confían en ti, yo no voy a permitir que esta ampolleta sirva a los fines de la política —se levantó. Luego, cortésmente, empujó su plato delante de Jiemin—. Me tragaré la ampolleta de cristal entera antes de entregártela. Haz que tus facciones me persigan y que la extraigan de mi estómago… ésa es la única manera en que podrás conseguirla. Ahora, por favor, disfruta del resto del huángguā, yo invito.
Alisa se marchó.
—Hey —Jiemin la llamó—. Al menos, devuélveme la daga.
—Ahora es mía —dijo Alisa sin darse la vuelta. La agarró con fuerza en la mano, mientras una sonrisa se dibujaba en su rostro—. Ve a hablar sobre esto con mi cuñada si no estás de acuerdo.
Salió del restaurante y guardó la daga en su abrigo. Justo cuando el primer copo de nieve le llegó a la nariz como señal de que se avecinaba una nueva tormenta, Alisa partió hacia el siguiente poblado para desaparecer una vez más hasta que la necesitaran.
1
ENERO DE 1932
El hielo había cubierto la ventana de la habitación de Rosalind Lang y dibujaba una extraña forma semejante a un corazón roto, del tipo anatómico, con las arterias parcialmente seccionadas extendiéndose por las esquinas. Sin embargo, sus bordes empezaban a derretirse, descongelándose bajo el primer día soleado en mucho tiempo y goteando riachuelos de rocío por el vidrio.
Rosalind observaba la calle allá abajo. No sabía cómo esperaban que se marchara sin provocar una catástrofe. Los medios de comunicación habían sido implacables durante semanas, varios de ellos se habían congregado frente a su edificio con la esperanza de ser los primeros en tomar una foto de la Dama de la Fortuna. Desde que la dieron de alta en el hospital y le dijeron que descansara, no había salido de su departamento ni una sola vez y le había confiado a su casera, Lao Lao, realizar las compras y traer noticias del exterior. No había necesitado descansar. En cuanto le extrajeron las balas, su cuerpo se había curado a una velocidad sobrenatural hasta devolverle su funcionamiento normal. Si por ella hubiera sido, no se habría quedado de brazos cruzados, pero sus superiores le habían advertido muy severamente que debía mantenerse oculta. Ese día la habían convocado por fin a una reunión en la que discutirían sus próximos pasos. Los periódicos habían develado su identidad en los titulares: Lang Shalin, antigua bailarina del Escarlata convertida en asesina nacionalista; no había fallecido como se había hecho creer en la ciudad, sino que había sembrado el caos y matado a comerciantes a lo largo y ancho de la costa estatal durante cuatro años.
Con la verdadera cara de Fortuna al descubierto, apenas podría continuar sus misiones habituales. Había estado dando vueltas alrededor de su habitación sin descanso estas semanas, trazando planes y luego desechándolos, sabiendo que no podría llevarlos a cabo. Ya había cometido el error de decirle a Jiemin que Alisa tenía la última ampolleta de Lady Hong, una muestra de buena fe mientras le rogaba que fuera tras Orión; sin embargo, eso sólo había conseguido enviar a los nacionalistas detrás de Alisa y nada más. No iba a renunciar al as que le quedaba bajo la manga.
Puedo ayudarte a recuperarlo.
Encuéntrame en Zhouzhuang.
—JM.
La nota yacía arrugada sobre su escritorio. Las palabras apenas eran legibles después de doblar y desdoblar el papel una y otra vez, pero no importaba. Hacía tiempo que había memorizado esas tres líneas; noche tras noche, cuando —en su versión de descanso— miraba las paredes buscando comprender, la nota titilaba en su mente a cada parpadeo. Ni siquiera el sueño era una vía de escape, Rosalind Lang no tenía otra cosa que hacer entre aquellas cuatro paredes más que pensar y pensar.
¿Cómo llegaría a Zhouzhuang sin enfrentar directamente a los nacionalistas? Por frustrada que estuviera, seguían siendo sus jefes, y no podía separarse tan precipitadamente. Además, ¿y si se trataba de una trampa? ¿Y si huía al campo sólo para encontrarse con un callejón sin salida? Ni siquiera sabía qué significaba JM. No conocía a nadie con esas iniciales. Una enfermera del hospital había escrito esta nota después de tomar el mensaje por teléfono. Cualquiera pudo haber hecho la llamada. Para entonces ya era pública su verdadera identidad. Lo único que cualquiera tenía que hacer era localizar en qué hospital le estaban extrayendo las balas a la Dama de la Fortuna y solicitar que le pasaran el mensaje. Diablos, tal vez sólo era un periodista que quería reunirse con ella para obtener la exclusiva.
Aun así… esto era mejor que nada. Los nacionalistas habían dejado claro que habían renunciado a Orión Hong. Es una carga. No hay nada que podamos hacer excepto intentar eliminarlo.
“Es uno de tus mejores agentes”, le había gritado Rosalind a Jiemin, quien ya se retiraba, cuando se había presentado para darle instrucciones de que se mantuviera quieta. “¿Cómo puedes decirme que no hay absolutamente nada que hacer?”.
Él se había detenido en la puerta, sacudiendo la cabeza con tristeza.
“Incluso si —de algún modo— lo alejáramos físicamente de su madre, su mente ha sido alterada para seguir todas sus instrucciones. Y si su mente siempre va a estar bajo su influencia, no podemos confiar que él esté de nuestro lado nunca más. Piensa en Hong Liwen como si hubiera muerto en combate. Te resultará más fácil”.
Una parte traicionera de ella deseaba que Dao Feng estuviera todavía aquí. Él no le habría dicho que se quedara quieta: habría formulado un plan para rescatar a Orión. Excepto que su superior había cambiado de bando… o, en realidad, su superior había pertenecido al bando opuesto todo el tiempo. La cuestión de si Dao Feng en verdad se había preocupado por ella o por Orión como sus discípulos era un debate perpetuo.
—Maldito seas —murmuró Rosalind en voz baja. No estaba segura de a quién culpaba. A Dao Feng, tal vez. O al mundo, por haberla puesto en tan incómoda situación.
En la calle de enfrente un coche se estacionó a un lado de los periodistas y despertó el interés de la multitud. Una chica salió del asiento del copiloto envuelta en una nube de tul rosa, entró en el edificio con su llave y cerró la puerta de golpe antes de que ninguno de los periodistas consiguiera seguirla. Segundos después, se oyó el golpeteo de unos tacones subiendo las escaleras y, a continuación, se abrió también la puerta del departamento.
—Sǎozi, será mejor que te vistas ya.
Rosalind no estaba vestida.
—No tienes que seguir llamándome así. Te doy pleno permiso para desafiar los términos culturales de parentesco falso y respetuoso y usar mi nombre.
Phoebe Hong apareció en la puerta del dormitorio. Apoyó las manos en las caderas. En marcado contraste con la falta de preparación de Rosalind, Phoebe llevaba un vestido de color rosa con una serie de complejas cintas en la parte delantera, una mancha de color que irrumpía de repente en una escena monocromática. Contempló el panorama frente a ella: Rosalind sentada al borde de su desordenado escritorio, con el cabello cayendo por su espalda y las piernas desnudas, y se acercó de inmediato.
—¿Ésta es la camisa de mi hermano? —preguntó Phoebe.
—Tal vez —respondió Rosalind a la defensiva. La suave tela blanca le caía hasta los muslos y tiró de ella un poco, aunque dudaba que a Phoebe le importara si estaba mostrando o no algo de pudor—. Llegaste increíblemente temprano. Creía que Silas había dicho que vendría hasta las tres.
Phoebe se acercó al vestidor y tomó un qipao. Cuando se lo arrojó, Rosalind apenas tuvo un segundo para atrapar la bolsa de seda antes de que Phoebe le arrojara también un collar para armar un atuendo de la forma más desordenada.
—No puedes estar por ahí con la ropa de mi hermano precisamente hoy. Ve a cambiarte.
—Estaba por arreglarme —insistió Rosalind.
Sacudió el qipao para sacarlo de su bolsa. Aunque se puso en pie, no pudo evitar volver a echar un vistazo a su escritorio, a la nota que estaba junto a su pila de libros. La camisa se sentía cálida sobre sus hombros. Le daba seguridad de un modo que su propia ropa no lo hacía, como si Orión todavía siguiera merodeando por allí, haciendo ruido por el departamento.
Lo extrañaba. Terriblemente. Lo había considerado una completa amenaza mientras había estado allí, se había quejado en su cara de que era un verdadero terror su espacio, y él sólo había sonreído en respuesta, haciendo un esfuerzo por llevarle comida o alisarle el cabello cuando estaba ocupada escribiendo algo.
Ahora él se había ido, y Rosalind se sentía completamente fuera de sí. A pesar de lo falso que había sido su matrimonio, Orión Hong se había amoldado a ella como una parte extra de su propia carne. Ella no acabaría por acostumbrarse a que se la hubieran cortado: era una herida invisible que se negaba a cerrar como lo hacen las corporales, y el daño se había grabado en lo más profundo de su corazón. Si se abría las costillas para mirar el órgano, podría señalar el lugar exacto… por fin, una herida que no sanaría rápidamente. Y si no lo recuperaba y lo traía de regreso, ella acabaría desangrándose por completo.
Rosalind apartó la mirada del escritorio. Una terrible punzada le aguijoneaba detrás de los ojos, y lo último que necesitaba era echarse a llorar.
—Ve a cambiarte —insistió Phoebe, esta vez con mayor suavidad—. Si vamos a recuperarlo, tienes que recibir instrucciones.
—Sí —asintió Rosalind con gesto ausente—. Debo recibir instrucciones.
El problema era que habían pasado semanas y los nacionalistas no habían cambiado de opinión sobre el asunto. Por lo que ella sabía, esta reunión la llevaría a una misión completamente distinta: le dirían que Jiemin sería su superior permanente y luego le asignarían una tarea absurda de persecución a un político revoltoso… y entonces, ¿qué? ¿Rosalind tendría que marcharse? ¿Renunciar a mejorar esta ciudad y seguir una pista descabellada en provincia?
Lo haría. Eso era lo más alarmante. Durante tanto tiempo sólo había querido arreglar la situación de Shanghái, pero la concentración que alguna vez había tenido se estaba tambaleando, cediendo y permitiéndole alejarse. Quería amar algo más que a su ciudad; quería el amor que había sido totalmente suyo durante ese breve suspiro en el tiempo. Si tenía que elegir entre los dos, sospechaba hacia cuál correría al final.
Pero esa idea la aterrorizaba. Por eso había estado siguiendo instrucciones durante estas últimas semanas, tranquila, obediente, en lugar de rebelarse. Sus jefes tenían la oportunidad de hacerlo bien. Y si ellos se conducían de la manera correcta, tal vez Rosalind no tendría que seguir por su cuenta. No es que ella lo hubiera hecho muy bien en el pasado. De hecho, su historial era pésimo.
Un fuerte sonido de la bocina de un auto se escuchó repentinamente del otro lado de la ventana: era Silas Wu, impaciente en el asiento del conductor.
Phoebe le dirigió una mirada apremiante.
—Cinco minutos —prometió Rosalind y entró a toda prisa en el baño.
Se cambió rápidamente. Había pasado demasiado tiempo desde la última vez que se había recogido el cabello, y casi se le cae el broche cuando clavó el metal en una pequeña trenza para sujetar el extremo de la cola de caballo detrás de su oreja. Phoebe estaba esperando en la puerta principal cuando Rosalind salió. Sonrió feliz y dio una rápida palmada de aprobación.
—Debo advertirte sobre algo —dijo Phoebe mientras Rosalind cerraba la puerta con llave—. Se publicó un nuevo artículo.
—¿Otro? —Rosalind maldijo en voz baja, guardando la llave—. ¿Cuánto más pueden desenterrar? Sólo llevo veinticuatro años en este mundo.
Y, en realidad, sólo había envejecido durante diecinueve de ellos, antes de que desapareciera del panorama para vivir como un sombrío mito. Hasta hace dos meses, la gente no sabía si Fortuna era una persona real o tan sólo algo que los nacionalistas habían inventado para intimidar a sus enemigos.
—Te metiste con el dueño de un restaurante en 1926. Él ya tenía preparada toda una sarta de calumnias sobre ti y tu falta de respeto por las sillas. Al parecer, lanzaste una y la rompiste.
Rosalind hizo una mueca.
—En realidad, eso fue cosa de mi primo.
—También mencionó que dijiste que su sombrero era feo.
—Justo. Ésa sí fui yo.
La única razón por la que esta tormenta mediática había estallado con tanta fuerza era porque, ya desde antes, Rosalind Lang no había sido una persona cualquiera: la filtración de la identidad de Fortuna no se trataba tan sólo de la conmoción ante una chica común y corriente con los efectos de una ciencia indescriptible corriendo por sus venas. Cuando todavía existía la Pandilla Escarlata, cualquier columna de chismes que quisiera hacer polvo a su prima Juliette Cai solía arrastrar también a Rosalind. La ciudad ya la conocía. Habían construido una imagen de Lang Shalin, una chica perteneciente a la élite gánster de Shanghái que cayó cuando lo hizo el resto de su sistema. Que surgiera de nuevo como asesina de políticos era absurdo, algo similar a meter arcilla en una envoltura de harina y afirmar que es un dumpling.
—Como sea —dijo Phoebe. Se detuvieron ante la puerta del edificio. Rosalind podía escuchar el rumor de los periodistas que murmuraban entre sí, especulando sobre el momento en que ella saldría—, están ávidos de nuevo material. Se evidencia en lo mucho que están dispuestos a investigar y desenterrar. Todo el país está esperando dar un vistazo a la Dama de la Fortuna.
—Tendrán que esperar un tiempo más —Rosalind empujó la manija—. La Dama de la Fortuna está indispuesta en este momento.
Los destellos cegadores de las cámaras llegaron de inmediato. Los gritos siguieron un segundo después, desde todas las direcciones se escuchaban voces exigentes:
—¡Mire hacia acá, por favor! Lang Shalin, ¡por acá!
Tras semanas preparándose para este momento, Rosalind agachó la cabeza y avanzó por el sendero de la entrada. Sólo quedaba una corta distancia para llegar al borde de la calle, donde el coche de Silas la estaba esperando. Sólo necesitaban atravesar la multitud sin detenerse.
Lo estaba haciendo muy bien. Hasta que…
—Lang Shalin, ¿qué opina de que a Hong Liwen haya sido visto en Manchuria?
Rosalind levantó la cabeza. Buscó la voz que había gritado la pregunta, pero los flashes invadieron su vista de inmediato y dejaron sólo manchas en su campo de visión.
—¿Qué? —preguntó ella—. ¿Qué dijiste?
—No necesitas que un periodista te dé información —la interrumpió Phoebe y tomó a Rosalind por el codo—. Vamos.
Pero Rosalind ya se había detenido, y los periodistas se apresuraron para aprovechar la oportunidad. Se habían vuelto voraces después de soportar el frío durante tanto tiempo a la intemperie. Aunque hoy había un sol radiante, los días anteriores habían sido lluviosos y aciagos, y en algunas tardes había caído gran cantidad de aguanieve. Ni siquiera entonces desistieron, tan intrigados como se encontraban ante la perspectiva de ser los primeros en tomar una fotografía para sus medios de información.
—¡Por aquí!
—¡Por acá! ¡Por acá!
—¡Dama de la Fortuna, muéstrenos sus talentos!
Sin previo aviso, algo afilado salió volando en dirección a Rosalind, arañándole la mejilla antes de aterrizar con un fuerte golpe en el sendero que estaba detrás de ella. Rosalind se llevó la mano a la cara con un grito ahogado e instintivo, ahuecándola sobre el doloroso pinchazo. Cuando bajó los dedos, vio la sangre.
Su visión se tornó roja con un sesgo visceral. ¿Quién se atrevía a lanzarle algo a ella? Podía sentir cómo la piel de su cara se volvía a entretejer, curándose frente a esas cámaras, y cómo cada momento era capturado tras un destello. Eso era lo que querían, ¿no? Convertirla en un objeto sensacionalista, ponerla bajo un microscopio para desmenuzarla en una nota periodística.
Esos malditos periodistas habían olvidado que ella era una asesina, que estaban tan interesados en Fortuna sólo porque solía ser una temida sombra que acechaba en las noches, matando personas con una simple exhalación de veneno.
Lentamente, Rosalind se limpió los restos de sangre de la cara. Había cambiado de opinión. Al fin y al cabo, la Dama de la Fortuna estaba aquí.
Se lanzó hacia delante.
—¡Hey! —gritó Phoebe.
Justo antes de que Rosalind pudiera hacer contacto con el reportero más cercano, Phoebe se apresuró a frenarla por la espalda, impulsando su pequeño cuerpo del suelo en su esfuerzo por mantener los brazos de Rosalind abajo. El reportero gritó alarmado. Algunos a su alrededor se apresuraron a dar un paso atrás. Otros se alborotaron aún más y le gritaron que fuera hacia ellos.
—No quieres realmente hacer esto, sǎozi —resolló Phoebe.
—Suéltame —reclamó Rosalind entre dientes—. Orión me dejaría libre para destrozarlos.
—Y por eso estoy siendo la hermana pequeña responsable. No me hagas llorar para hacerte sentir culpable.
—Phoebe, déjame…
Phoebe jadeó. Cuando una segunda piedra se precipitó en su dirección, Phoebe la atrapó en el aire antes de que Rosalind hubiera notado su presencia y la lanzó de nuevo contra los periodistas. La multitud gritó y se movió para proteger sus cámaras.
—Tienes tanta suerte: yo solía jugar al softbol —Phoebe le dio un empujón—. ¡Vamos, vamos!
Rosalind renunció a su impulso de iniciar una pelea a puñetazos. Con un resoplido, se abrió paso a través del resto de la multitud, llegó por fin al coche de Silas y abrió de un tirón la puerta trasera. Se deslizó en el asiento, con un gesto de enfurruñamiento.
Phoebe llegó por el otro lado, se dejó caer en el asiento del copiloto y cerró la puerta.
—Bueno, eso podría haber salido mejor.
Silas se dio la vuelta para echar un vistazo al asiento trasero y observó a Rosalind con preocupación. Mientras tanto, los periodistas ya se acercaban al coche, sacando sus libretas para registrar los acontecimientos que se habían desarrollado ante ellos.
—¿Qué pasó allá afuera?
—Por favor, conduce —pidió Rosalind con brusquedad. Llevó la palma de su mano a los ojos y presionó. Cuando se pasó la palma por el rostro, su mejilla ya se sentía suave otra vez—. Sólo conduce.
Al frente, Silas y Phoebe intercambiaron una mirada, debatiendo en silencio una posible respuesta. Sin embargo, antes de que Silas pudiera dar vuelta al volante, se oyó un repentino golpe en la ventanilla y se sobresaltó, con los lentes resbalando por su nariz.
—¡Vamos! —ordenó Rosalind. El reportero apuntó su cámara hacia el espacio donde estaba la ventanilla ligeramente abierta—. ¡Deprisa!
Silas pisó el acelerador. Phoebe se inclinó para levantar sus lentes antes de que se hicieran añicos por su nublada visión. Y Rosalind vio cómo su departamento desaparecía de la vista, dejando atrás a los reporteros.
Incluso cuando el clamoroso ruido se desvaneció, apenas se atrevió a soltar la inmensa exhalación que había reprimido dentro de sus pulmones. Rosalind sólo se movió en su asiento para volver a mirar al frente, con los hombros tensos y encorvada sobre sí misma.
El vehículo se sacudió al pasar sobre un bache en el asfalto y zigzagueó entre el denso tráfico. Mientras Silas y Phoebe reanudaban la conversación, Rosalind, en silencio, extendió la mano al otro lado del asiento trasero, flotando en el espacio vacío. Luego, la bajó hasta encontrarse con un lugar desocupado.
2
El cuartel general local del Kuomintang bullía de actividad y había soldados haciendo guardia para vigilar las entradas. Uno de ellos increpó a Rosalind cuando la joven pasó demasiado cerca de la puerta de entrada, y ella lo miró por encima del hombro mientras se alejaba, igualmente molesta por su presencia.
El cuartel general había estado en vilo desde que el general Hong fue desenmascarado por llevar a cabo sus negocios hanjian dentro de esas mismas paredes, usando a su hijo, a quien le lavaba el cerebro siguiendo las instrucciones de su esposa. Si se había permitido que ocurriera algo así, ¿quién sabe qué más podría pasar desapercibido? Estaban sobrecompensando, dirigiendo su mirada a cada esquina. No es que sirviera de mucho.
Silas estaba guiando a Rosalind por el edificio. Conocía la distribución mejor que ella, dado lo poco que iba por allí. Phoebe, mientras tanto, esperaba más allá de las puertas, ya que no podía ingresar en el recinto sin la aprobación oficial. Por la forma en que había tratado al soldado, estaba claro que ella sospechaba que le denegaban la entrada a causa de su apellido.
—Por muy molestos que sean los periodistas, tienen razón —estaba diciendo Silas, dándole a Rosalind el resumen de la información que había recibido—. Una unidad avistó a Liwen en Manchuria.
—¿Sólo fue un simple avistamiento? —Rosalind presionó—. ¿No están haciendo nada?
—No. Aunque estuvieran preparados para actuar cuando lograran reunirse, Lady Hong ya se habría puesto en marcha otra vez.
Tratándose de Orión, lo que debían hacer era enviar agentes encubiertos, pero los nacionalistas no tenían fe en la utilidad de esa misión. Después de todo, con las habilidades que poseía Orión, podría acabar con los agentes encubiertos que aún quedaban, y eran increíblemente pocos en esos días.
—Tienen que enviarme a mí —Rosalind tiró de un hilo suelto de sus guantes—. Soy la única que puede hacerlo.
Silas le dedicó una mirada tensa sin dejar de caminar, pero no discutió al respecto. Estaba demasiado agotado para hacerlo y, además, ya había oído ese discurso una y otra vez, mientras Rosalind esperaba a que terminara el periodo de “mantenerse oculta hasta que sepamos qué hacer” que el Kuomintang le había impuesto. Sin embargo, no era que Silas o Phoebe tuvieran algo mejor que sugerir. Orión siempre había sido su feliz y afortunada fuerza apaciguadora. Sin él, los dos llegaban al extremo de sus peculiaridades, que solían ser poco útiles… aunque Rosalind no los culpara. Phoebe prácticamente rebotaba por las paredes a cada minuto; Silas desaparecía de la faz de la Tierra por horas, sumergido en la búsqueda de Sacerdote, una misión a la que seguía muy dedicado.
—Te dejo aquí —dijo Silas—. Creo que es el general Yan quien quiere hablar contigo.
Se detuvieron ante un largo pasillo. El linóleo estaba tan pulido que Rosalind podía ver su reflejo. Algo en el cuartel local le recordaba a Seagreen Press. La sucursal del periódico en Shanghái había sido clausurada desde que su director fue detenido por conspiración en poner en peligro al país, al igual que un puñado de empleados implicados en un plan de experimentación química que Rosalind y Orión habían descubierto. Sin embargo, ella dudaba que fueran castigados por sus actos. El gobierno del Kuomintang quería poner en marcha algunos mecanismos de protección, pero no iría demasiado lejos: no se arriesgaría a contrariar al imperio japonés, dadas las tensiones que aún había en la ciudad. La rama encubierta había trabajado tanto para llevar a Seagreen ante la justicia sólo para que resultara que la culpa recaía en una traidora hanjian de su propia nacionalidad: la madre de Orión.
—¿Es nuestro nuevo superior? —preguntó Rosalind.
Silas negó con la cabeza.
—El general Yan es más un funcionario administrativo que un agente encubierto. Jiemin sigue encargándose del trabajo de nuestra misión.
Entonces, ¿dónde está él?, pensó Rosalind. Los nervios se contrajeron en su estómago. Si la habían hecho esperar durante semanas, lo menos que podía haber hecho Jiemin era organizar una reunión adecuada cuando por fin la convocaron.
—¿Estarás cerca? —preguntó a Silas.
Él llevaba en la mano una bolsa de cintas de grabación para desenmarañarlas y borrar en las máquinas del cuartel general. Era su principal método de comunicación con Sacerdote, según se quejaba Phoebe durante aquellas largas tardes en las que Silas desaparecía y ella acudía a Rosalind en busca de compañía. Aunque Rosalind dudaba de que un asesino comunista sin rostro pudiera hacer algo por su difícil situación, Silas se había quedado prendado de la heroica aparición de Sacerdote en el Almacén 34, e insistía en que éste podría ser un instrumento para salvar a Orión.
—Voy a estar arriba si me necesitas, sǎozi.
Rosalind frunció el ceño.
—¿Por qué ahora tú también me dices así?
Silas le dedicó una tímida sonrisa y respondió mientras se marchaba:
—La fuerza de la costumbre. Paso demasiado tiempo con Feiyi.
Y eso sólo significaba que hablaban de ella a sus espaldas, tanto como para que también se lo hubieran transmitido. Al menos, ellos lo hacían con respeto.
Rosalind cruzó los brazos y se recargó en la pared una vez que Silas desapareció. Había varias puertas a lo largo del pasillo, la mayoría de ellas cerradas al sonido de los murmullos y las reuniones que se celebraban en su interior. Una, sin embargo, se había quedado entreabierta. Rosalind esperó unos minutos más. Cuando le pareció que nadie saldría a buscarla, se acercó a la puerta y asomó la nariz por la abertura. Quizá no les importaría. Si ahí se estuviera tratando algo confidencial, habrían apostado a tres soldados afuera, por lo menos.
—¿Hola? —dijo ella, con cautela.
Rosalind abrió la puerta de un empujón. No era más que una sala de reuniones vacía, con una gran mesa situada en el centro y varias cajas apiladas en las esquinas. La luz del sol entraba a raudales por la ventana, dibujando un borde alrededor de los tableros de anuncios colgados en las paredes y los pizarrones colocados alrededor de la mesa. Todos los temas de actualidad de la ciudad estaban colocados en los pizarrones: recortes de periódicos y telegramas clavados de lado a lado; fotografías de políticos y garabatos escritos con bolígrafo rojo en pequeños trozos de papel ocupaban los espacios intermedios.
Le llamó la atención uno de los tableros de anuncios, menos atiborrado que los demás. Rosalind esquivó una caja en el suelo y se acercó. Por un momento, no supo por qué aquel tablón había captado su atención; entonces, se acercó todavía más y reconoció la cara de un cartel en el centro.
Su curiosidad se disipó. Una oleada de rabia se apoderó de ella.
SE BUSCA, decía el cartel, POR CRÍMENES CONTRA EL ESTADO.
Rosalind arrancó de un tirón el cartel de Dao Feng y lo arrugó en su puño, borrando de su vista aquel rostro. Esperaba que lo encontraran y lo castigaran. O que nunca lo encontraran, que se escabullera en la noche y desapareciera para siempre. Dios, era un pensamiento insoportable en cualquier sentido.
Ella había confiado en él. Eso era lo que seguía atormentándola. Parecía que cada vez que creía que alguien estaba preparado para ocupar un lugar permanente en su vida, que ella le importaba lo suficiente como para quedarse, ese alguien tramaba en secreto lo contrario. Al menos Orión no había tenido elección, se lo habían llevado. Dao Feng había elegido abandonarla… la había entrenado y le había permitido apoyarse en él como superior, sólo para mentirle todo el tiempo.
Rosalind apretó aún más el cartel en su puño. Sintió el impulso irracional de morder la bola de papel y triturarla con los dientes.
—Lang Shalin.
Merde.
Con una sacudida, Rosalind se dio la vuelta, dejando caer suavemente la bola de papel arrugado y fingiendo que no había sido ella quien había arrancado el cartel del tablero. Un joven asistente había asomado la cabeza en la sala de reuniones y había fruncido el ceño al darse cuenta de la presencia de Rosalind.
Señaló con el pulgar hacia el pasillo.
—Listo, cuando usted diga.
Rosalind asintió. Aún le hervía la sangre. No dijo nada mientras seguía al asistente fuera de la sala y de regreso al pasillo; pasaron por tres filtros más antes de que él llamara a la puerta de una de las oficinas y le hiciera un gesto para que avanzara.
—Gracias —refunfuñó Rosalind en voz baja.
Giró la manija y entró en la oficina. De inmediato, la inundó la fuerte luz del sol que se colaba por la ventana de cuatro paneles y casi se estremeció; entrecerró los ojos para protegerse del resplandor. Un hombre se encontraba parado junto a la ventana, mirando directamente a la dorada luz del día sin inmutarse. El general Yan, tuvo que adivinar ella, dado que vestía un uniforme nacionalista y estaba de pie detrás de su escritorio de caoba.
El hombre se dio la media vuelta al oírla entrar. Esbozó una sonrisa paternal y se inclinó sobre su escritorio para tenderle la mano.
—Un placer por fin conocerla apropiadamente, Lang Shalin. Tendrá que perdonar las circunstancias en las que se produce este encuentro.
Rosalind permaneció en silencio mientras se inclinaba para estrecharle la mano. Su primer instinto fue buscar en su memoria si ya había conocido al general Yan en la mansión Escarlata, pero ¿para qué tomarse la molestia? Su pasado no resultaría útil aquí. No había sido útil para nada, excepto para dar color a esa idea que todos parecían tener de ella.
—¿Dónde está Jiemin? —preguntó Rosalind—. Creí que sería él quien se reuniría conmigo.
—No está en la ciudad en este momento —respondió el general Yan. Se hundió en su silla y con un gesto le indicó a Rosalind que hiciera lo mismo. Ella no quería sentarse. Anhelaba que la reunión fuera rápida y, luego, que comenzara la acción, ya no esperar sentada a que pasara el peligro.
Pero como Rosalind no pretendía tener problemas en el cuartel general, tomó asiento. Sus manos jugueteaban en su regazo, doblando y estirándose una encima de la otra.
—Me parece bien —sus ojos se posaron en los papeles que estaban en el escritorio del general Yan. ¿Qué decían? ¿Cuenta de retiro?—. Odio ocupar más su agenda con tareas de agentes encubiertos. Me imagino que usted tiene otros asuntos importantes que llevar a cabo. Mientras estemos en guerra.
El general Yan no respondió a su tibia burla. Se reclinó en su silla, observándola atentamente, y la habitación quedó en silencio, salvo por el tictac del reloj sobre el escritorio y el resoplido del asistente que esperaba junto a la puerta abierta.
—Ayer tuvimos noticias de su padre.
Rosalind se sobresaltó y su espalda se puso rígida.
—¿Disculpe?
—Se puso en contacto para expresar su aprobación a los próximos pasos que hemos previsto para usted. Y para comunicarle que si necesita acceso a sus cuentas bancarias, debe volver a casa y obtener su firma. Dice que usted no ha respondido a sus cartas.
Rosalind no comprendía. ¿Cuentas bancarias? ¿La firma de su padre? ¿Qué tenía que ver todo esto con su próxima misión…?
Sus ojos volvieron a posarse en los papeles. Se dio cuenta de lo que estaba pasando como si se tratara de una bofetada en la cara, un pinchazo físico que hizo que su visión se nublara por un instante.
—Me están dando de baja.
El general Yan no dijo nada para rebatir su conclusión. Revolvió los papeles mientras Rosalind parpadeaba rápidamente para recuperarse, con las manos aferrando la parte inferior de su silla con tal intensidad que sintió que sus uñas se tensaban a punto de romperse.
—¿Cómo pueden…?
—Ésta no fue una decisión fácil —la interrumpió el general Yan—. Ha hecho un trabajo maravilloso, Lang Shalin. Pero Fortuna ya no puede volver a operar cuando todo el país conoce su identidad. Los enemigos que ha creado a lo largo de su carrera rastrearían cada uno de sus movimientos. No puede ir de incógnito, ni pasar desapercibida.
—Soy una asesina —protestó Rosalind—. ¡No necesito ir de incógnito mientras no me asignen otra operación a largo plazo como Seagreen!
—¿Y qué hará cuando la reconozcan antes de que consiga poner su veneno? ¿Cuando la fotografíen mientras está siguiendo un objetivo? A cada segundo estaría arriesgando toda la labor de la rama encubierta. Debemos proteger nuestra integridad ante todo.
A Rosalind se le cerró la garganta. Su circulación se bloqueó, su sangre se detuvo. Tal vez había llegado el momento. Su inmortalidad la estaba alcanzando, todo el tiempo robado que había estado acumulando desde ese día en que se suponía que iba a morir. En cuestión de segundos, caería muerta sobre la alfombra de esta oficina, ahora que le arrebataban de un plumazo su propósito y su vida.
—No pueden —dijo en voz baja. De alguna manera, su voz se mantuvo firme—. No pueden hacerme esto. ¿Qué se supone que haré ahora?
Ella confiaba en la inteligencia nacionalista para saber adónde la madre de Orión lo movía cada pocos días, arrastrándolo como si fuera un arma de juguete. Sin eso, no tendría pista alguna.
El general Yan deslizó la pila de papeles hacia ella.
—Viva una buena vida. Pagaremos su fondo de retiro, por supuesto. Sé que los agentes encubiertos operaban en efectivo, pero nosotros preferimos establecer transferencias mensuales, así que sin duda tendrá que pedir a su padre…
Aunque el general seguía hablando, Rosalind sólo oía un rumor metálico en sus oídos. Se había expuesto más allá de su control, y aun así habían decidido castigarla desechándola, ocultándola ordenadamente bajo la alfombra como si nunca hubiera existido.
Dios. Siempre había supuesto que ése era su método de operación, ¿cierto? Si se metía en un pequeño lío, los nacionalistas la abandonarían a su suerte. Si hacía algo que no encajara con sus objetivos, ya no la necesitarían.
El general Yan había dejado de hablar. Parecía estar esperando algún tipo de respuesta. Rosalind ni siquiera sabía qué era lo último que le había dicho.
—¿Qué pasará con el resto de la rama encubierta que no están protegiendo? —preguntó—. ¿Qué pasará con Hong Liwen, que está en provincia a merced de los hanjian?
Lentamente, el general Yan apoyó los codos en su escritorio. Su inspección produjo en Rosalind una sensación de pesadez, como si la estuviera desmenuzando con una simple mirada y pudiera leer en esas palabras todos sus deseos egoístas.
Vayan tras él, quería gritar ella. ¿Para qué sirven si no es para ayudarnos?
—Shalin, usted ya no debe preocuparse por su misión anterior —entrelazó los dedos. Había una profunda preocupación en sus ojos—. Después de todo, sólo era su cónyuge falso. Sé que tiene un profundo sentido del deber, lo cual es de agradecer, pero no hay necesidad de tomarse tan en serio el resultado de Marea Alta.
Por un momento, Rosalind no entendió lo que quería decir el general Yan. ¿Cómo podía no tomarse en serio el resultado de Marea Alta? Esa misión había consumido su vida en los últimos meses. De esa misión dependía la seguridad de la ciudad.
Entonces, Rosalind estuvo a punto de echarse a reír. No podía creer que su argumento fuera que ella no debía preocuparse tanto porque Orión sólo había sido su falso esposo. Tal vez el matrimonio había sido fingido, pero su devoción por ella había sido real. Rosalind culpaba a los demás por abandonarla, pero parecía que eso era lo único que ella misma era capaz de hacer también. Darse la vuelta. Correr. Huir.
—Lo rechazo —susurró Rosalind. Su voz temblaba, apenas audible para sí misma, mucho más para el general Yan—. Él me amaba, y yo lo abandoné.
El general Yan dio un suspiro al otro lado del escritorio: ya estaba llegando al final de su paciencia. Rosalind, mientras tanto, intentaba calmar el temblor de su pecho. Sin duda, había algo que hacer. Dao Feng le había dicho una vez que si se proponía algo, nadie podía obligarla a retroceder. Si querían que se retirara, ella tendría que luchar.
—¿Hay algo más, Lang Shalin? —preguntó el general Yan—. Si no es así, la administración puede procesarla. Sin embargo, también es bienvenida a regresar aquí mañana. Imagino que tal vez sería lo mejor para su salud.
Di algo. Ahora. Pelea.
Su garganta ardía de frustración. Le picaban los dedos por la incomodidad de su piel cada vez más tensa para ser soportada por su cuerpo.
—Yo…
No pudo hacerlo.
En lugar de argumentar su caso, Rosalind Lang se puso de pie y salió de la sala, luchando por contener el cosquilleo de las lágrimas.
3
Ella detestaba todo.
A los nacionalistas, en sus oficinas. Al clima frío, la temperatura descendiendo rápidamente mientras el sol se ponía afuera. A la guerra, penetrando a través de la emisora de radio que sonaba de fondo.
A los imperialistas, sólo por existir dentro de su campo de visión.
No detestaba esos asuntos en igual medida, por supuesto, pero estaba lo bastante molesta como para sentir que echaba humo calladamente por todo a la vez. Clavó un tenedor en su trozo de pastel y mordió el glaseado con tanta rabia que le crujieron los dientes. En tanto, Silas regresó a la cabina con sobres de azúcar para el café de Phoebe.
Habían conducido hasta un café cercano a El Bund, conocido por tener una banda de jazz en vivo. Rosalind supuso que había sido un amable esfuerzo por parte de Silas y Phoebe dejar que se relajara en otro lugar antes de llevarla de vuelta a su departamento, pero cuando escuchó el trombón, en lo único que podía pensar era que el músico sin duda había sido despedido de un salón de baile por su falta de ritmo antes de conseguir este trabajo.
Rosalind masticó el trozo de pastel. La campanilla situada sobre las puertas de cristal tintineaba cada pocos minutos, lo que indicaba que habría una nueva ráfaga de aire frío. La luz roja brillaba en el letrero exterior de neón, escrito en inglés, que declaraba que la cafetería tenía los mejores postres de todo Shanghái.
—Son tan poco saludables —susurró Silas mientras se deslizaba en su silla, tras pasarle a Phoebe los sobres de azúcar.
—¿Por qué me los trajiste, entonces? —respondió Phoebe, y luego también se quedó callada. Abrió uno de los paquetes y echó todos los gránulos en su bebida.
—No me culpes por tus antojos de azúcar. Sólo te advierto…
—Deberías negarte a traer los sobres si enseguida terminarás regañándome…
—¿Por qué están susurrando ustedes dos? —Rosalind interrumpió el diálogo a un volumen normal.
Silas y Phoebe se quedaron paralizados, y dos miradas de culpabilidad cruzaron sus rostros como si los hubieran sorprendido metiendo las manos en la camisa del otro. Una genuina diversión casi hizo sonreír a Rosalind, pero su siguiente instinto fue mirar a un lado para captar la mirada de Orión, y entonces la golpeó una vez más el hecho de que él no estuviera ahí.
—¿Saben? —dijo Rosalind antes de que Silas o Phoebe pudieran recuperarse, tomando su abrigo del asiento contiguo—, pensándolo mejor, creo que un poco de aire me ayudaría a despejar la cabeza.
—Iré contigo —dijo Phoebe de inmediato.
—No, por favor —Rosalind se puso el abrigo—. Necesito algo de silencio para pensar en esto.
—Pero estamos aquí para ayudarte —protestó Silas—. Tres cabezas piensan mejor que una.
Desde luego, él tenía razón. Rosalind debería haberse quitado el abrigo, sentado otra vez y puesto sus pensamientos vulnerables y sin procesar sobre la mesa para que Phoebe y Silas le pudieran ayudar a analizarlos. Entonces ella podría encontrar el mejor camino a seguir, ser una buena amiga.
Pero estaba claro que, en lugar de eso, se había convertido en un tren descarrilado, porque Rosalind sólo les dedicó una sonrisa tensa y anunció:
—No, lo digo en serio. Necesito dar un paseo. Quédense aquí y terminen sus bebidas. Yo estaré bien.
Salió por la puerta antes de que continuara la discusión. ¿Qué sentido tenía quedarse allí, como un dolorido complemento a su cita en pareja? Si Rosalind había sobrevivido tantos años apoyándose sólo en ella misma, estaba claro que algo estaba haciendo bien.
Las farolas emitían un débil zumbido, alimentadas por gas, iluminando su camino mientras ella aceleraba el paso. Se sintió mejor en cuanto estuvo fuera, lejos de los ojos amables y preocupados de Phoebe y Silas. Incluso cuando cubrió su pecho con el abrigo, combatiendo el frío que volvía visible su respiración en el invierno de enero, prefería la gélida mordida del viento a la cálida cafetería con sus risas alegres.
Rosalind dio vuelta en Nanjing Road. Sus pies la llevaron a internarse en la ciudad, lejos del paseo marítimo y la brisa salada. Se adentró sin rumbo en las rutas menos transitadas, donde las tiendas habían empezado a cerrar y sólo circulaban uno o dos rickshaws, y siguió caminando sin más razón que tener algo que hacer mientras transcurría la noche.
Cuando se cruzó con el primer hombre de saco oscuro, no le dio mucha importancia.
Cuando, apenas un minuto después, se cruzó con un segundo hombre vestido igual, con un tatuaje en un lado del cuello, empezó a pensar que quizás algo no estaba del todo bien.
Rosalind no se molestó en disimular sus sospechas. Se giró de inmediato, siguiendo la pista del segundo hombre. Al mismo tiempo, el hombre se había vuelto para mirar por encima del hombro.
Sus miradas se encontraron.
Ahora no había duda: ella lo había sorprendido, y él se había dado cuenta.
En un instante, el sujeto levantó el brazo para hacer una señal. Las sombras se agitaron desde los callejones, revelando a otros tres hombres que estaban a la espera. Se encontraban en una calle de un solo sentido. A su izquierda había una iglesia. Una tienda de instrumentos a la derecha. Ambos edificios estaban cerrados por la noche, y ninguno de los departamentos residenciales del alrededor parecía ser de fácil acceso. De algún modo, se había organizado una emboscada en torno a ella. Todas sus salidas estaban bloqueadas.
Rosalind hizo un lento círculo sobre sus talones, haciendo cálculos.
—Si alguien se está escondiendo debajo de un coche —dijo—, ahora es un buen momento para que salga —su voz sonó clara. Volvió con un ligero eco, rebotando en los callejones y resonando con más fuerza de la que ella había impreso.
—Disculpe nuestros modales, Dama de la Fortuna —la voz provenía de uno de los hombres que seguía entre las sombras. Tenía una barra de metal en las manos—. Podríamos haberla invitado a tomar un té si hubiéramos conocido antes su identidad. Pero como esto es lo único que logramos preparar con tan poca antelación, un encuentro callejero tendrá que ser suficiente.
Los dos hombres con los que se había cruzado metieron la mano en sus sacos. Sus manos volvieron a salir con pistolas, equipadas con silenciadores en el cañón. Su mente trató de ubicar sus rostros, pero se quedó en blanco.
—¿Qué buscan? —preguntó tajante—. ¿Un rescate?
El cuarto hombre, el más alejado, sostenía un largo cuchillo. Y fue él quien primero se abalanzó sobre ella, impulsado por esa mera pregunta para gritar:
—Venganza. Por mi hermano.
Ah. Así que éstas eran las repercusiones de sus antiguos objetivos, quienes intentaban equilibrar la balanza tras años de que el trabajo sucio de Fortuna permaneciera en las sombras. Se preguntó qué había hecho ese “hermano” para estar en la lista negra que le pasaban a Fortuna. Si había sido señalado como comerciante criminal o si había sido castigado por venderse a los imperialistas.
Rosalind esquivó la rápida cuchillada. Sin pensarlo mucho en realidad, agarró uno de sus broches, deslizó el metal por el dorso de sus dedos durante un instante para asegurar el agarre y luego arrastró la afilada punta por la cara del hombre, que se echó hacia atrás. Su atacante gruñó.
Aunque intentó arremeter de nuevo contra ella, los demás también se estaban moviendo. Sonaron disparos en la noche. Una, dos, tres veces. Dos cayeron sobre el pavimento, esparciendo arena y grava. El tercero aterrizó sobre su hombro.
Tā mā de, pensó Rosalind. Estoy tan harta de que me disparen…
El hombre que recibió su broche envenenado cayó al suelo, con las extremidades contraídas. Rosalind se agachó y le robó el cuchillo, agarrándose el hombro con la mano libre. Por un momento, el dolor la consumió y su mundo se volvió blanco. Respiró hondo. Se tambaleó hacia delante. Instantes después, sintió físicamente cómo sus músculos volvían a su sitio, se unían y expulsaban el asqueroso objeto. En cuanto se quitó la mano del hombro, se oyó un agudo clinc en el pavimento. La bala se detuvo junto a una de las alcantarillas.
—¿Por qué son tan tontos —Rosalind se enderezó, con la mandíbula dolorida por lo fuerte que la había estado apretando— como para ir detrás de una asesina inmortal?
El hombre de la barra de metal corrió hacia delante; Rosalind lanzó el cuchillo que había recuperado. Falló —y de la peor manera—, pero el cuchillo volador sólo había sido una distracción. Estaba probando la dirección del viento, viendo cómo el cuchillo se levantaba con la brisa y aterrizaba con un golpe sordo en el suelo. Antes de que el hombre pudiera golpearla con una barra y causarle más heridas, Rosalind tomó una bolsita de polvos que llevaba atada a la pierna y la agitó enérgicamente contra el viento, lanzando sus partículas directo a la cara de su atacante. Éste jadeó. Luego volvió a jadear, con la respiración repentinamente entrecortada.
Otro disparo resonó en la noche. Le rozó el brazo.
Dios, eso dolió.