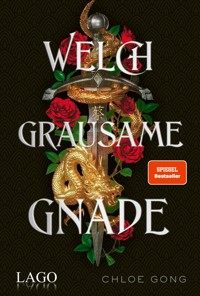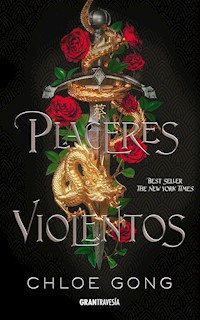
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Océano Gran Travesía
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Placeres violentos
- Sprache: Spanisch
«Me criaron para odiar, Roma. Nunca podría ser tu amante, sólo tu asesina. » Una antigua guerra de sangre entre dos bandas baña las calles de rojo, dejando a la ciudad indefensa ante las garras del caos. En el centro de esta disputa se halla Juliette Cai, la orgullosa heredera de la Pandilla Escarlata, una red de gánsteres que opera por encima de la ley. Sus únicos rivales son los criminales rusos que integran la Banda de las Flores Blancas; detrás de cada movimiento está su heredero: Roma Montagov, el primer amor de Juliette… y su primera traición. Pero cuando la población parece ser poseída por una locura que la hace desgarrar su propia garganta hasta morir, comienza a correr el rumor acerca de un contagio provocado por un monstruo oculto en las sombras. A medida que las muertes se acrecientan, Juliette y Roma deberán dejar sus rencores de lado y trabajar unidos antes de que la ciudad que ansían dominar desaparezca por completo. « Romeo y Julieta se transforma magistralmente de una historia de amor maldito adolescente a una mezcla emocionante de intriga política, horror, misterio trepidante y, sí, romance, en una ciudad que se convierte en un personaje por derecho propio.» BCCB « Esta novela se sitúa entre las mejores reinterpretaciones de historias clásicas de la literatura juvenil.» School Library Journal «"El Bardo" aprobaría con toda seguridad esta novela.» The New York Times Review « Una lectura obligada con una conclusión que dejará a los lectores con ganas de más.» Kirkus Reviews
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 746
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
PARA TI, MUY QUERIDO LECTOR
Estos placeres violentos tienen finales violentosY en su triunfo mueren, como el fuego y la pólvora,Que al besarse, se consumen.
Shakespeare, Romeo y Julieta
Prólogo
En la esplendente Shanghái despierta un monstruo.
Sus ojos se abren de golpe en el vientre del río Huangpu, las mandíbulas se descuelgan de inmediato para saborear la nauseabunda sangre que penetra en las aguas. Líneas rojas que se deslizan por las modernas calles de esta antigua ciudad: líneas que dibujan telarañas en los adoquines como una red de arterias, y gota a gota alcanzan las aguas, vertiendo la esencia vital de la ciudad dentro de la boca de otra esencia.
A medida que la noche se vuelve más oscura, el monstruo toma impulso para incorporarse, eventualmente emergiendo de las olas con la desidia de un dios olvidado. Cuando alza la cabeza, todo lo que puede verse, muy baja en el firmamento, es una luna enorme.
El monstruo inhala. Se desliza más cerca.
El primer aliento se transforma en una brisa fría que se abalanza sobre las calles y roza los tobillos de aquellos que tienen la mala fortuna de regresar tambaleantes a casa durante la hora del diablo. Este lugar zumba al ritmo de la melodía del libertinaje. Esta ciudad es indecente y está profundamente sumida en la esclavitud del pecado incesante, tan saturada con el beso de la decadencia que el cielo amenaza con venirse abajo y a manera de castigo aplastar a todos aquellos que viven desenfrenadamente bajo su cubierta.
Pero no llega el castigo: no todavía. Es una década laxa y la moral lo es aún más. Mientras Occidente levanta los brazos en celebración de una fiesta interminable, mientras el resto del Reino Medio permanece dividido entre envejecidos señores de la guerra y los vestigios del dominio imperial, Shanghái se asienta en su propia y pequeña burbuja de poder: La París del Este, la Nueva York del Oeste.
A pesar de la ponzoña escurriéndose desde todos los callejones, este lugar está vivo. Y el monstruo, también, nace de nuevo.
Ignorantes de lo que ocurre, los habitantes de esta ciudad dividida continúan con sus quehaceres. Dos hombres salen a trompicones por las puertas abiertas de su burdel favorito en medio de sonoras y penetrantes risotadas. El silencio de esta avanzada hora contrasta repentinamente con la estruendosa actividad de la cual acaban de emerger, y sus oídos se esfuerzan por ajustarse, zumbando ruidosamente durante la transición.
Uno de ellos es bajo y rechoncho, y podría pensarse que si se recuesta en el suelo comenzaría a rodar por la acera como si fuera una pelota; el otro es alto y desgarbado, las extremidades dibujadas en ángulos rectos. Con el brazo de uno alrededor del hombro del otro avanzan tambaleantes hacia la orilla del agua, hacia el río que trae desde el mar las mercancías que transportan los comerciantes día tras día.
Los dos hombres están familiarizados con estos puertos; después de todo, cuando no dedican el tiempo a frecuentar clubes de jazz o a consumir los más recientes cargamentos de vino procedentes de algún país extranjero, transmiten mensajes aquí, guardan mercancías allá, llevan y traen cargamentos: todo ello al servicio de la Pandilla Escarlata. Conocen este malecón como la palma de sus manos, incluso ahora cuando no se escuchan los habituales mil idiomas diferentes voceados bajo mil banderas distintas.
A esta hora sólo se escucha la música tenue de los bares cercanos y los enormes estandartes de las tiendas al ondear con las ráfagas de viento.
Y se escucha a cinco integrantes de los Flores Blancas hablando animadamente en ruso.
Es culpa de los dos hombres Escarlata por no haber escuchado más pronto la algarabía, pero sus cerebros están anegados por el alcohol y sus sentidos zumban placenteramente. Para cuando los Flores Blancas aparecen a la vista, para cuando los hombres ven a sus rivales por los lados de uno de los puertos, pasándose de mano en mano una botella, riendo tan estruendosamente que sus hombros se estremecen, ya ninguno de ambos grupos puede retroceder sin caer en el deshonor.
Los Flores Blancas se enderezan, las cabezas inclinadas hacia el viento.
—Es mejor que sigamos nuestro camino —el hombre Escarlata de baja estatura le susurra a su acompañante—. Ya sabes lo que Lord Cai dijo sobre meternos en otra pelea con los Flores Blancas.
El más desgarbado se limita a morder el interior de sus mejillas, hasta que su rostro enjuto toma el aspecto de un engreído y borrachín espíritu maligno.
—Dijo que no deberíamos iniciar ninguna pelea. Nunca mencionó que no podíamos meternos en una.
Los hombres Escarlata hablan en el dialecto de su ciudad, con la lengua plana y los sonidos apretados. Incluso cuando alzan la voz con la confianza de estar en su territorio, se sienten intranquilos, porque en la actualidad es raro que un Flor Blanca desconozca el idioma: incluso algunas veces sus acentos son indistinguibles de los de un nativo de Shanghái.
Hecho que resulta cierto cuando uno de los Flores Blancas, sonriendo, grita:
—Y entonces ¿están buscando pelea?
El más alto de los Escarlatas emite un sonido bajo que proviene de la base de su garganta y lanza un escupitajo en dirección a los Flores Blancas que aterriza junto al zapato del hombre más cercano.
En un abrir y cerrar de ojos: armas apuntan a otras armas, los brazos firmes y en alto, ansiosos por jalar el gatillo. Ésta es una escena que ya no hace pestañear a nadie; ésta es una escena que es más común en la embriagadora Shanghái que el humo del opio emanando desde alguna gruesa pipa.
—¡Ei! ¡Ei!
Un silbato rompe el terso silencio. El policía que acude corriendo al lugar sólo expresa molestia por el paso bloqueado. Ya ha visto esta misma escena tres veces durante la semana. Ha encerrado a los rivales tras las rejas o bien ha tenido que ordenar una limpieza cuando los grupos se enfrentaron entre sí, dejando a sus rivales perforados a tiros. Agotado por el pesado día, lo único que el policía desea es marcharse a casa, meter los pies en agua caliente, y comer la cena fría que su esposa habría dejado sobre la mesa. La mano está ansiosa por sacar su garrote, ansiosa por moler a palos a estos hombres y hacerlos entrar en razón, ansiosa por recordarles que entre ellos no deberían existir resentimientos personales. Lo único que los impulsa es una imprudente e infundada lealtad hacia los Cai y hacia los Montagov, y eso va a ser su ruina.
—¿Terminamos esto de una buena vez y nos vamos a casa? —pregunta el policía—. ¿O quieren venir conmigo y…?
Se detiene abruptamente.
Desde las aguas resuena el eco de un gruñido.
La advertencia que irradia semejante sonido no es una sensación que pueda negarse. No es la clase de paranoia que uno siente cuando cree estar siendo acechado en una intersección abandonada; tampoco es la clase de pánico que se experimenta cuando una tabla en el suelo cruje en una casa que se había creído vacía. Esto es algo sólido, tangible: pareciera exudar cierta humedad en el aire, un peso que presiona la piel desnuda. Es una amenaza tan obvia como una pistola contra el rostro y, sin embargo, hay un momento de inacción, un momento de vacilación. El hombre Escarlata bajo y rechoncho titubea en un primer momento, echa un vistazo al borde del malecón. Inclina la cabeza, atisbando en las oscuras profundidades y aguza la mirada para seguir los movimientos agitados y ondulantes de las pequeñas olas.
Está justo a la altura adecuada para que su compañero suelte un grito y lo derribe con un codazo brutal en la sien cuando algo emerge desde el río.
Pequeñas motas negras.
Mientras el hombre bajo cae y se golpea con fuerza contra el suelo, tiene la impresión de que el mundo está lloviendo sobre él en forma de briznas; cosas extrañas que no acaba de discernir del todo mientras su visión da vueltas y su garganta se obstruye por las náuseas. Sólo alcanza a sentir punzadas que aterrizan encima de él, que le pican los brazos, las piernas, el cuello: escucha gritar a su compañero, los Flores Blancas se increpan a bramidos entre sí en un ruso indescifrable y, finalmente, el policía empieza a aullar en inglés:
—¡Quítenlo! ¡Quítenselo de encima!
El hombre tendido en el suelo siente el ruido sordo y atronador de los latidos del corazón. Con la frente junto al malecón, reacio a contemplar lo que causa estos terribles aullidos, su propio pulso lo consume. Se apodera de cada uno de sus sentidos, y sólo cuando algo espeso y húmedo le salpica la pierna, se endereza con horror, sacudiéndose con tan inusitado vigor que uno de sus zapatos sale despedido y él no se molesta en recogerlo.
No mira hacia atrás mientras sale corriendo. Se aparta a manotazos los residuos que le llovieron encima, sufre un ataque de hipo en su desesperación por inhalar aire, inhalar, inhalar.
No mira hacia atrás para averiguar qué era lo que acechaba en las aguas. No mira atrás para ver si su compañero necesita ayuda, y ciertamente no mira atrás para determinar qué cosa había aterrizado en su pierna produciendo una sensación viscosa y pegajosa. El hombre no hace otra cosa que correr y correr, más allá del alegre neón de las marquesinas en el preciso momento en que se apagan las últimas luces, más allá de los susurros que se deslizan bajo las puertas de acceso a los burdeles, más allá de los dulces sueños de los comerciantes que duermen con pilas de dinero bajo los colchones.
Y hace tiempo que se ha marchado para cuando sólo quedan cadáveres tendidos en el suelo de los puertos de Shanghái, cadáveres degollados con los ojos yertos clavados en el cielo nocturno, vidriosos por el reflejo de la luna.
Uno
SEPTIEMBRE DE 1926
En el corazón del territorio de la Pandilla Escarlata, un club burlesque era sin duda el mejor sitio para estar.
El calendario se aproximaba cada vez más al final de la estación, las páginas de cada fecha desprendiéndose y volando por el aire más rápido que las hojas secas de un árbol. El tiempo transcurría a la vez de prisa y de forma pausada, los días se volvían más cortos y sin embargo se prolongaban demasiado. Los trabajadores se apresuraban siempre hacia algún lado, sin importar si realmente tenían un destino al cual llegar. El sonido de un silbato se escuchaba de fondo; siempre estaba el ruido constante de los tranvías arrastrándose por las desgastadas vías talladas en las calles; el permanente hedor de resentimiento apestando en los barrios e introduciéndose profundamente en la ropa colgada de los alambres y agitándose con el viento, como anuncios de tiendas tras las ventanas de los estrechos departamentos.
Hoy era una excepción.
El reloj había tomado una pausa en el Festival del Medio Otoño: el veintidós del mes, según los métodos occidentales de registrar las fechas. En otras épocas se acostumbraba encender farolas y susurrar historias trágicas, para rendir culto a lo que los ancestros veneraban con la luz de luna en las palmas ahuecadas de las manos. Ahora era una nueva época: una que se consideraba superior a la de los ancestros. Independientemente del territorio en el que se encontraran, desde el amanecer, los habitantes de Shanghái habían estado trajinando inmersos en el espíritu de las celebraciones modernas, y en este momento, con las campanas marcando las nueve de la mañana, las festividades apenas comenzaban.
Juliette Cai inspeccionaba el club, sus ojos atentos al primer indicio de problemas. El lugar estaba tenuemente iluminado y a pesar de la abundancia de candelabros centelleantes que colgaban del techo, la atmósfera era oscura, turbia y húmeda. También había un olor extraño y húmedo que flotaba en oleadas bajo la nariz de Juliette, pero las exiguas renovaciones no parecían afectar en absoluto el ánimo de los presentes, sentados en varias mesas redondas repartidas por todo el club. Con una actividad constante acaparando la atención de los asistentes, difícilmente iban a notar una pequeña gotera en alguna esquina. Se veían parejas que susurraban mientras en sus mesas se barajaban las cartas del tarot, hombres que saludaban con vigorosos apretones de manos, mujeres que inclinaban la cabeza y soltaban resuellos y grititos en reacción a la historia que en aquel momento se contara bajo la parpadeante luz de gas.
—¡Qué aspecto más lamentable tienes!
Juliette no volteó de inmediato para identificar la voz. No tenía que hacerlo. Para empezar, había muy pocas personas que se aproximaran a ella hablando inglés, no importa que fuera un inglés con los tonos aplanados de la lengua materna china y el acento influido por una educación francesa.
—En efecto. Siempre tengo algo que lamentar —sólo en ese momento Juliette giró la cabeza, con los labios levemente fruncidos y los ojos entrecerrados, y se dirigió a su prima—. ¿No se supone que deberías ser la próxima en el escenario?
Rosalind Lang se encogió de hombros y se cruzó de brazos, los brazaletes de jade en sus delgadas muñecas oscuras tintineando rítmicamente.
—No pueden empezar el espectáculo sin mí —se burló Rosalind—. Así que no me preocupa.
Juliette examinó de nuevo al público, esta vez buscando a alguien en particular. Descubrió a Kathleen, la hermana gemela de Rosalind, cerca de una mesa al fondo del club. Su otra prima estaba balanceando pacientemente una bandeja llena de platos, mirando con fijeza a un comerciante británico que intentaba ordenar una bebida valiéndose de exageradas gesticulaciones. Rosalind tenía un contrato para bailar aquí; Kathleen aparecía en el sitio para servir mesas cuando estaba aburrida y aceptaba un salario insignificante sólo por pasar un rato divertido.
Soltando un suspiro, Juliette sacó un encendedor para mantener las manos ocupadas, liberando la llama y luego apagándola al ritmo de la música que flotaba por el sitio. Agitó el pequeño rectángulo plateado bajo la nariz de su prima.
—¿Quieres?
A manera de respuesta Rosalind sacó un cigarrillo escondido entre los pliegues de su ropa.
—Tú ni siquiera fumas —dijo mientras Juliette dirigía el encendedor hacia abajo—. ¿Por qué cargas esa cosa?
Con expresión seria, Juliette respondió.
—Ya me conoces. Siempre de aquí para allá. Viviendo la vida. Provocando incendios.
Rosalind inhaló su primera bocanada de humo y puso los ojos en blanco.
—Por supuesto.
Un misterio más interesante habría sido descubrir dónde guardaba Juliette el encendedor. La mayoría de las chicas del club burlesque —tanto bailarinas como clientas— estaban vestidas como Rosalind: con el elegante qipao que se extendía por Shanghái como un reguero de pólvora. Con una escandalosa abertura lateral que dejaba al descubierto desde el tobillo hasta el muslo y un cuello alto con el cual se sostenía fijo, el diseño era una mezcla de extravagancia occidental y raíces orientales, y en una ciudad de mundos divididos, las mujeres se convertían en metáforas ambulantes. Pero Juliette… Juliette se había transformado por completo, las pequeñas cuentas de su vestido corto a la usanza de las chicas flapper estadounidenses agitándose con cada movimiento. Sobresalía en este lugar, de eso no había ninguna duda. Era una estrella ardiente y fulgurante, una insignia simbólica de la vitalidad de la Pandilla Escarlata.
Juliette y Rosalind guardaron silencio y dirigieron de nuevo su atención hacia el escenario, donde una mujer canturreaba una tonada en un idioma con el que ninguna de ellas estaba familiarizada. La voz de la cantante era encantadora, su vestido brillaba contrastando con su piel oscura, pero éste no era el tipo de espectáculo por el que era reconocido esta clase de cabaret, de modo que aparte de las dos chicas en el fondo, nadie más la estaba escuchando.
—No me dijiste que vendrías esta noche —dijo Rosalind después de un momento, con el humo escapando de la boca en veloces bocanadas. En el tono de su voz se percibía la queja por una traición, como si aquella información omitida fuera algo inesperado para ella. La Juliette que había regresado la semana pasada no era la misma Juliette de la cual sus primas se habían despedido cuatro años atrás, pero los cambios eran visibles en ambos lados. Al regreso de Juliette, incluso antes de que hubiera puesto un pie en casa, ya había escuchado hablar de esa voz melosa de Rosalind y de la clase que exhibía de manera espontánea. Después de cuatro años fuera, los recuerdos que tenía Juliette de las personas que había dejado atrás ya no encajaban con las personas en que se habían convertido. Nada en su memoria había resistido la prueba del tiempo. Esta ciudad se había transformado y todos sus habitantes habían seguido avanzando sin ella, especialmente Rosalind.
—Fue una decisión de último minuto —en la parte trasera del club, el comerciante británico había comenzado sus pantomimas frente a Kathleen. Juliette señaló la escena con la barbilla—. Bàba se está cansando de que un comerciante llamado Walter Dexter esté presionando para conseguir una reunión, así que voy a escuchar lo que quiere.
—Suena de lo más aburrido —entonó Rosalind.
Las palabras de su prima siempre encerraban algo de mordacidad, incluso cuando hablaba con la más neutra de las entonaciones. Una pequeña sonrisa afloró a los labios de Juliette. Como mínimo, incluso si Rosalind se sentía como una extraña —a pesar de ser de la familia— siempre sonaría igual. Juliette podía cerrar los ojos y pretender que eran nuevamente unas niñas, haciéndose reproches mutuos sobre los temas más insultantes.
Resopló con altivez, fingiendo sentirse ofendida.
—No todos podemos ser bailarinas formadas en París.
—Te propongo algo: tú te haces cargo de mi acto y yo seré la heredera del imperio subterráneo de esta ciudad.
Juliette, estalló en una risa corta y sonora, divertida por el comentario. Su prima era diferente. Todo en ella era diferente. Pero Juliette aprendía rápido.
Con un tenue suspiro, se apartó de la pared en la que estaba apoyada.
—Me marcho —dijo, con la mirada fija en Kathleen—. El deber me llama. Te veo en casa.
Rosalind la despidió con un gesto fugaz, al tiempo que dejaba caer al suelo el cigarrillo y lo aplastaba con su zapato de tacón. Juliette realmente debería haberla reprendido por hacer eso, pero el piso no podría estar más sucio de lo que estaba ahora, así que, ¿qué objeto tendría? Desde el momento en que había puesto un pie en el lugar, probablemente cinco tipos diferentes de opio habían manchado las suelas de sus zapatos. Todo lo que podía hacer era atravesar el club con el mayor cuidado posible, confiando en que las empleadas no dañarían el cuero de sus zapatos cuando los limpiaran más tarde esa misma noche.
—Yo me encargo a partir de aquí.
Kathleen alzó la barbilla sorprendida, y el dije de jade en su cuello resplandeció bajo la luz. Rosalind solía decirle a su prima que alguien iba a arrebatarle esa piedra tan preciosa si la usaba de manera tan descarada, pero a Kathleen le gustaba verla allí. Si la gente iba a mirar su garganta, prefería que lo hiciera por el dije y no por la protuberancia de su manzana de Adán, decía siempre.
Su expresión de sorpresa se transformó rápidamente en una sonrisa al darse cuenta de que era Juliette quien estaba deslizándose en el asiento frente al comerciante británico.
—Avíseme si necesita que le consiga alguna cosa —dijo Kathleen con dulzura, en un perfecto inglés con acento francés.
Mientras se alejaba, Walter Dexter se quedó boquiabierto.
—¿Ella pudo entenderme todo este tiempo?
—Irá descubriendo, señor Dexter —comenzó Juliette, apartando la vela del centro de la mesa y aspirando la cera perfumada—, que si asume desde el primer momento que alguien no sabe hablar inglés, la persona se verá tentada a burlarse de usted.
Walter parpadeó y luego ladeó la cabeza. Tomó nota de la manera de vestir de la recién llegada, de su acento americano y del hecho de que conociera su nombre.
—Juliette Cai —concluyó el hombre—. Esperaba a su padre esta noche.
La Pandilla Escarlata se definía como un negocio familiar, pero no se limitaba a eso. Los Cai eran su corazón palpitante, pero la pandilla en sí era una red de gánsteres, contrabandistas, comerciantes e intermediarios de todo tipo, cada uno de los cuales rendían cuentas a Lord Cai. Los extranjeros menos efusivos en sus juicios llamaban a los Escarlatas una sociedad secreta.
—Mi padre no tiene tiempo para comerciantes sin una historia creíble —respondió Juliette—. Si se trata de algo importante, yo le transmitiré su mensaje.
Desafortunadamente, parecía que Walter Dexter estaba mucho más interesado en las conversaciones triviales que en los negocios.
—Lo último que supe de usted es que se había mudado para convertirse en neoyorquina.
Juliette depositó la vela sobre la mesa de nuevo. La llama parpadeó, arrojando fantasmagóricas sombras sobre aquel comerciante de mediana edad. La luz no hizo más que acentuar las arrugas de su frente perpetuamente fruncida.
—Es una lástima, pero sólo me enviaron a Occidente con el propósito de recibir una educación —dijo Juliette, reclinándose en el sofá—. Ahora tengo la edad suficiente para empezar a contribuir al negocio familiar y todo lo relacionado con él, así que me arrastraron de regreso sin importarles mis gritos y pataletas.
El comerciante no se rio de la broma, como era la intención de Juliette. En lugar de ello, se palpó levemente la sien, desacomodando su cabello de franjas plateadas.
—¿No había regresado también por un breve período de tiempo hace un par de años?
Juliette se quedó rígida, la sonrisa vacilante. Detrás de ella, los clientes de una de las mesas estallaron en estruendosas carcajadas, doblándose de la risa por el comentario de uno de ellos. Ese sonido le produjo a ella cierta comezón en el cuello y le generó un sudor caliente que le recorrió la piel. Esperó a que el ruido se apagara, usando la interrupción para pensar de forma veloz y replicar con contundencia.
—Sólo una vez —respondió Juliette con cautela—. Nueva York no era muy segura durante la Gran Guerra. Mi familia estaba preocupada.
El comerciante seguía empeñado en el tema. Emitió un pequeño ruido mientras ponderaba su respuesta.
—La guerra terminó hace ocho años. Usted estuvo aquí hace cuatro.
La sonrisa de Juliette se desvaneció por completo. Se echó hacia atrás el cabello recogido.
—Señor Dexter, ¿estamos aquí para discutir su amplio conocimiento sobre mi vida personal o esta reunión realmente tenía un propósito?
Walter palideció.
—Le pido disculpas, señorita Cai. Mi hijo tiene su edad, por lo que de manera casual me enteré que…
Interrumpió la frase al reparar en la mirada de Juliette. Se aclaró la garganta.
—Solicité reunirme con su padre en relación a un nuevo producto.
De inmediato, a pesar de la vaguedad de la palabra elegida, quedó bastante claro a qué se refería Walter Dexter. La Pandilla Escarlata era, en primer lugar y sobre todo, una red de gánsteres, y eran raras las ocasiones en las que los gánsteres no estaban intensamente involucrados con el mercado negro. Si los Escarlatas dominaban Shanghái, no había ninguna razón para extrañarse de que también dominaran el mercado negro: ellos decidían quienes podían entrar y quienes debían salir, decidían a cuáles hombres se les permitía prosperar y cuáles tendrían que pasar a mejor vida. En las partes de la ciudad que todavía pertenecían a los chinos, la Pandilla Escarlata no estaba simplemente por encima de la ley; eran la ley. Sin los gánsteres, los comerciantes estaban desprotegidos. Sin los comerciantes, los gánsteres no tendrían mucho propósito ni trabajo. Era una asociación ideal: y una que se veía amenazada continuamente por el creciente poder de los Flores Blancas, la otra pandilla de Shanghái que realmente tenía alguna posibilidad de rivalizar con los Escarlatas en el monopolio del mercado negro. Después de todo, por generaciones habían estado haciendo lo posible por aventajarlos.
—Un producto, ¿Ummm? —repitió Juliette. Entornó los ojos de forma ausente. Habían cambiado las artistas sobre el escenario, y la luz del reflector se atenuó en el momento en que sonaron las primeras notas de un saxofón. Adornada con un traje nuevo y brillante, Rosalind se pavoneó frente a todos—. ¿Recuerda usted lo que ocurrió la última vez que los británicos quisieron introducir un nuevo producto en Shanghái?
Walter frunció el ceño.
—¿Se refiere a las Guerras del Opio?
Juliette se examinó las uñas.
—¿Qué cree usted?
—No puede achacarme algo que fue culpa de mi país.
—Ah, ¿y no es así como funciona?
Ahora era el turno de Walter de parecer poco impresionado con las palabras de su interlocutora. Juntó las manos mientras a sus espaldas las faldas se agitaban y las pieles destellaban sobre el escenario.
—De todas maneras, requiero la ayuda de la Pandilla Escarlata. Tengo vastas cantidades de lernicrom que necesito mover, y sin duda ése va a ser el próximo opiáceo más apetecido del mercado —Walter carraspeó—. Me parece que en este momento a ustedes les interesa tomar la delantera.
Juliette se inclinó. En ese movimiento repentino, las cuentas de su vestido tintinearon frenéticamente, interponiéndose a la música de jazz que sonaba al fondo.
—¿Y realmente usted cree que puede ayudarnos a tomar la delantera?
Para nadie eran un secreto las constantes confrontaciones entre la Pandilla Escarlata y los Flores Blancas. Todo lo contrario, de hecho, porque aquella guerra entre clanes no era algo que únicamente asolaba a aquellos que llevaban el apellido Cai o el apellido Montagov. Era una causa que los integrantes comunes de cualquiera de las dos facciones asumían de forma personal, con un fervor que casi podía llegar a ser sobrenatural. Los extranjeros que por primera vez llegaban a Shanghái de negocios recibían una advertencia antes de enterarse de cualquier otra cosa sobre la ciudad: elija un bando y elíjalo rápidamente. Si negociaban una vez con la Pandilla Escarlata, serían Escarlatas para siempre. Pertenecerían a su territorio y serían asesinados si deambulaban por las áreas donde dominaban los Flores Blancas.
—Lo que yo creo —dijo Walter en voz baja— es que la Pandilla Escarlata está perdiendo el control de su ciudad.
Juliette se echó hacia atrás. Debajo de la mesa, apretó los puños con tal fuerza que la piel de los nudillos se quedó sin flujo sanguíneo. Cuatro años atrás al escuchar la palabra Shanghái se le iluminaban los ojos, y al pensar en la Pandilla Escarlata el sentimiento era de esperanza. Aún no había entendido que Shanghái era una ciudad extranjera en su propio país. Ahora lo entendía. Los británicos dominaban una porción. Los franceses dominaban otra. Los rusos que integraban los Flores Blancas se estaban apoderando de las únicas partes que técnicamente permanecían bajo el dominio chino. Esta pérdida de control era algo que se había visto venir desde hacía mucho tiempo, pero Juliette preferiría morderse la lengua antes que admitirlo voluntariamente ante un comerciante que no entendía nada de nada.
—Lo contactaremos en referencia a su producto, señor Dexter —dijo ella después de una larga pausa, exhibiendo una sonrisa fácil. En seguida soltó un suspiro imperceptible, liberando la tensión que le había hecho un nudo en el estómago hasta el punto de causarle dolor—. Ahora, si me disculpa…
Todo el club quedó sumido en un momentáneo silencio, y de repente la voz de Juliette resultaba demasiado audible. Los ojos de Walter se abrieron de par en par y se fijaron en la escena que ocurría por encima del hombro de Juliette.
—Apuesto lo que sea —comentó él— que ése es uno de los bolcheviques.
Al escuchar las palabras del comerciante, Juliette sintió un frío que la dejó helada. Lenta, muy lentamente, se dio la vuelta para seguir la dirección de la mirada de Walter Dexter, buscando en medio del humo y de las sombras que danzaban en el vestíbulo del club burlesque.
Por favor que no sea así —imploró—. Cualquier otro menos…
Su visión se hizo borrosa. Por un aterrador segundo, el mundo se inclinaba sobre su eje, y Juliette a duras penas lograba aferrarse a su borde, a punto de trastabillar. Luego el suelo se estabilizó y Juliette pudo respirar nuevamente. Se puso de pie y se aclaró la garganta, concentrando todo su poder en que el tono de su voz sonara lo más apática posible cuando declaró:
—Los Montagov emigraron mucho antes de la revolución bolchevique, señor Dexter.
Antes de que nadie pudiera fijarse en ella, Juliette se escabulló entre las sombras, donde las paredes oscuras atenuaban el brillo de su vestido y las húmedas tablas del suelo amortiguaban el sonido de sus tacones. Sus precauciones eran innecesarias. Las miradas de todos estaban clavadas en Roma Montagov mientras el joven se abría paso a través del club. Por esta vez Rosalind llevaba a cabo una actuación que ni una sola persona estaba mirando.
A primera vista, podría pensarse que la conmoción que emanaba de las mesas redondas del establecimiento se debía a que había entrado al sitio un extranjero. Pero en este club había muchos extranjeros dispersos entre el público, y Roma, con su cabello negro, sus ojos oscuros y su piel pálida podría haberse mezclado entre los chinos con tanta naturalidad como una rosa blanca pintada de rojo en medio de las amapolas. No era por el hecho de que Roma Montagov fuera extranjero. Se debía a que el heredero de los Flores Blancas era totalmente reconocible como un enemigo en el territorio de la Pandilla Escarlata. Por el rabillo del ojo, Juliette pudo entrever el movimiento: armas que abandonaban los bolsillos y hojas de cuchillos que resplandecían fugazmente, cuerpos removiéndose con animosidad.
Juliette emergió de entre las sombras y levantó una mano en dirección a la mesa más cercana. El movimiento tenía un significado preciso: esperen.
Los gánsteres se quedaron quietos, cada grupo observando a los que estaban más cerca para seguir el ejemplo. Esperaron, fingiendo que continuaban con sus conversaciones mientras que Roma Montagov pasaba de una mesa a la otra, sus ojos entrecerrados por la concentración.
Juliette comenzó a aproximarse. Presionó una mano sobre su garganta, obligando el nudo a que bajara, se forzó a emparejar la respiración hasta que dejó de sentirse al borde del pánico, hasta que logró dibujarse una sonrisa radiante. En otra época, Roma habría sido capaz de ver a través de ella. Pero habían pasado cuatro años. Él había cambiado. Ella también.
Juliette extendió la mano y tocó la parte trasera del saco del traje de Roma.
—Hola, forastero.
Roma se giró. Por un momento dio la impresión de que no hubiera registrado la imagen que tenía enfrente. Miraba fijamente, su mirada tan en blanco como un cristal transparente, por completo desconcertado.
Entonces, la visión de la heredera de los Escarlatas lo inundó como un cubo de hielo. Los labios de Roma se separaron con una leve bocanada de aire.
La última vez que la había visto ambos tenían quince años.
—Juliette —exclamó automáticamente, pero ya no había entre ellos la familiaridad suficiente para usar el nombre de pila del otro. No la tenían desde hacía largo tiempo.
Roma carraspeó.
—Señorita Cai, ¿Cuándo regresó a Shanghái?
Nunca me fui, hubiera querido decir Juliette, pero eso no era cierto. Su mente había permanecido aquí —sus pensamientos habían girado constantemente en torno al caos, a la injusticia y a la furia ardiente que hervía en estas calles— pero su cuerpo físico había sido enviado por segunda vez en un barco a través del océano para mantenerla a salvo. Había odiado aquello, había odiado de forma tan intensa estar ausente que llegó a sentir que esa fuerza ardía como fiebre cada noche cuando se marchaba de las fiestas y los bares clandestinos. El peso de Shanghái era una corona de acero clavada en su cabeza. En un mundo diferente, si se le hubiera dado una opción, tal vez habría seguido otro camino, habría rechazado ser la heredera de un imperio de gánsteres y comerciantes. Pero nunca tuvo alternativa. Ésta era su vida, ésta era su ciudad, ésta era su gente, y porque los amaba, hacía mucho tiempo se había jurado hacer lo mejor que estuviera a su alcance para ser ella misma, ya que no podía ser alguien más.
Todo es tu culpa, quería decir. Tú eres la razón por la que fui obligada a salir de la ciudad. A alejarme de mi gente. De mi propia familia.
—Regresé hace ya un tiempo —Juliette mintió con toda naturalidad, acomodando su cadera contra la mesa vacía a su costado izquierdo—. Señor Montagov, tendrá que disculparme por preguntar, pero ¿qué está haciendo aquí ?
Juliette observó cómo Roma movía una mano muy levemente y supuso que estaba comprobando que estuvieran en su sitio las armas ocultas. Luego observó la forma en que él tomaba plena conciencia de la presencia de ella, su lentitud para formar palabras. Juliette había tenido tiempo para prepararse: siete días y siete noches para entrar en esta ciudad y liberar su mente de todo lo que había sucedido entre ellos dos. Pero sea lo que fuere que Roma había esperado encontrar esta noche al entrar al club, ciertamente no se trataba de Juliette.
—Necesito hablar con Lord Cai —dijo Roma finalmente, colocando las manos detrás de la espalda—. Es importante.
Juliette dio un paso adelante. Sus dedos se habían encontrado nuevamente con el encendedor dentro de los pliegues de su vestido, y palpó la pequeña rueda dentada mientras tarareaba mentalmente. Roma pronunció Cai como un comerciante extranjero, con la boca muy abierta. Los chinos y los rusos compartían el mismo sonido para Cai: Tsai, similar al sonido al raspar un fósforo. El acento chapucero que él había empleado era intencional: era un comentario sobre la situación. Ella hablaba el ruso con fluidez, él hablaba con fluidez el singular dialecto de Shanghái y, sin embargo, aquí se encontraban ambos hablando en inglés con diferentes acentos, como si fueran un par de comerciantes de paso por la ciudad. Cambiar del inglés a la lengua nativa de cualquiera de los dos habría sido como tomar partido, por lo que se conformaron con un terreno neutro.
—Si ha venido hasta aquí, me imagino que tiene que ser algo importante —dijo Juliette encogiéndose de hombros y soltando el encendedor—. Mejor hable conmigo, yo transmitiré el mensaje. De un heredero a otro, señor Montagov. Puede confiar en mí, ¿verdad?
Era una pregunta risible. Sus palabras decían una cosa, pero su mirada fría e inexpresiva comunicaba otra: un paso en falso mientras estés en mi territorio y te mataré con mis propias manos. Ella era la última persona en la que él confiaría, y podría decirse que el sentir era mutuo.
Pero sea lo que fuere que Roma necesitaba, debía ser algo grave. No objetó.
—¿Podemos…?
Hizo un gesto señalando a un costado, hacia las sombras y los rincones oscuros, donde no sería tan numerosa la audiencia centrada en ellos como si fueran un segundo espectáculo, una audiencia que aguardaba el momento en que Juliette se alejara para que ellos pudieran abalanzarse sobre el intruso. Apretando los labios, Juliette se giró y le hizo señas a Roma para que éste se dirigiera a la parte trasera del club. Él la siguió al instante, sus pasos medidos tan cerca de Juliette como para escuchar con claridad las cuentas del vestido de ella que tintineaban airadamente, revelando la perturbación que le causaba su cercanía. Juliette no sabía por qué se tomaba la molestia. Debería haberlo arrojado a los Escarlatas, dejar que ellos se encargaran de él.
No, decidió. Soy yo quien debe encargarse. Me corresponde a mí destruirlo.
Juliette se detuvo. Ahora sólo estaban ella y Roma Montagov en medio de las sombras, otros sonidos amortiguados y la vista de otras cosas atenuadas. Se frotó la muñeca, exigiéndole al pulso que se calmara, como si eso estuviera bajo su control.
—Bueno, al grano —recomenzó Juliette.
Roma miró a su alrededor. Inclinó la cabeza antes de hablar y bajó el volumen de la voz hasta que ella tuvo que hacer un esfuerzo para escucharlo. Y, de hecho, hizo un gran esfuerzo, pues se negaba a acercarse a él más de lo necesario.
—Anoche cinco Flores Blancas murieron en los puertos. Fueron degollados.
Juliette lo miró y parpadeó.
—¿Y?
Ella no quería mostrarse insensible, pero los miembros de ambas pandillas se mataban entre sí cada semana. La propia Juliette ya había aportado su cuota a esa cifra de muertos. Si él pretendía achacar toda la culpa a los Escarlatas, entonces estaba perdiendo el tiempo.
—Y —dijo Roma con vigor, evidentemente conteniéndose para no exclamar si me permites terminar —también uno de los hombres de ustedes. Al igual que un oficial de la policía. Británico.
Ahora Juliette arrugó el ceño tenuemente, tratando de recordar si la noche anterior había escuchado a alguien en la casa comentar algo sobre la muerte de un Escarlata. Era muy inusual que ambas pandillas tuvieran bajas en un mismo sitio, dado que las matanzas a mayor escala generalmente ocurrían durante emboscadas, y más inusual aún era que un oficial de policía también hubiera sido abatido, pero ella no iría tan lejos como para calificarlo de algo insólito. Se limitó a mirar a Roma enarcando una ceja, desinteresada.
Entonces, prosiguiendo con sus palabras, él añadió:
—Todas las heridas fueron autoinfligidas. Esto no fue una disputa por territorio.
Juliette sacudió repetidamente la cabeza, inclinándola hacia un lado, asegurándose de no haber escuchado mal. Cuando estuvo segura de que ésas habían sido las palabras de su interlocutor, exclamó:
—¿Siete cadáveres con heridas autoinfligidas?
Roma asintió. Lanzó otra mirada por encima del hombro, como si el mero hecho de no perder de vista a los gánsteres alrededor de las mesas evitaría que lo atacaran. O tal vez a él no le importaba estar mirándolos incesantemente. Quizás estaba tratando de evitar mirar de frente a Juliette.
—Estoy aquí para encontrar una explicación. ¿Su padre sabe algo de esto?
Juliette emitió un ruidito burlón profundo y cargado de rencor. ¿En serio estaba diciendo que cinco miembros de los Flores Blancas, uno de los Escarlatas, y un oficial de policía se habían encontrado en los puertos y luego se habían degollado a sí mismos? Sonaba como la enunciación de un chiste terrible sin un final gracioso.
—No podemos ayudarlo —declaró Juliette.
—Cualquier información podría ser crucial para descubrir lo que sucedió, señorita Cai —insistió Roma. Siempre que se enojaba aparecía entre sus cejas una pequeña muesca similar a una luna creciente. Ahora estaba allí visible. Había algo más sobre estas muertes de lo que él estaba dejando traslucir; esto iba mucho más allá que una emboscada ordinaria—. Uno de los muertos era de los suyos…
—No vamos a cooperar con los Flores Blancas —lo interrumpió Juliette de golpe. De su rostro había desaparecido hacía un buen rato cualquier señal de fingido humor—. Déjeme aclarar eso antes de que prosiga. Independientemente de si mi padre sabe algo o no sobre las muertes de anoche, no lo compartiremos con usted y no propiciaremos ningún contacto que pueda poner en peligro nuestras propias actividades comerciales. Entonces, que tenga buen día, señor.
Sin lugar a dudas Roma había sido expulsado y, sin embargo, permaneció donde estaba, mirando a Juliette como si tuviera un sabor amargo en la boca. Juliette ya había girado sobre sus talones, preparándose para salir, cuando escuchó a Roma susurrar con saña:
—¿Qué le pasó a usted, señorita Cai?
Juliette podría haber dicho cualquier cosa a manera de respuesta. Podría haber elegido sus palabras con el veneno mortal que había adquirido en sus años de ausencia y escupírselo en la cara. Podría haberle recordado lo que él había hecho hace cuatro años, clavarle la espada de la culpabilidad hasta hacerlo sangrar. Pero antes de que pudiera abrir la boca, un grito se expandió por todo el club, interrumpiendo cualquier otro ruido como si operara en una frecuencia diferente.
Las bailarinas sobre el escenario quedaron congeladas; la música se detuvo.
—¿Qué está pasando? —murmuró Juliette. Justo en el instante en que se movía para averiguarlo, Roma siseó bruscamente y la sujetó por el codo.
—Juliette, no.
La joven sintió que aquel contacto le abrasaba la piel como una dolorosa quemadura. Apartó el brazo de un tirón más veloz que si efectivamente estuviera en llamas, los ojos encendidos por la furia. Él no tenía derecho. Había perdido el derecho a pretender que alguna vez había querido protegerla.
Juliette se dirigió hacia el otro extremo del club, ignorando a Roma, quien la seguía. Los rugidos de pánico se hicieron cada vez más audibles, aunque ella no podía comprender qué cosa estaba provocando tal reacción hasta que con un firme empujón apartó a un lado la multitud que se congregaba.
En ese momento vio a un hombre reducido en el suelo, sus propios dedos clavándose en el grueso cuello.
—¿Qué está haciendo? —Juliette dio un grito y se apresuró hacia delante—. ¡Que alguien lo detenga!
Pero la mayor parte de sus uñas ya estaban enterradas profundamente en el músculo del cuello. El hombre estaba escarbando con una intensidad animal, como si hubiera algo allí, algo arrastrándose bajo la piel que nadie más podía ver. Más profundo, más profundo, más profundo, hasta que sus dedos estuvieron completamente enterrados y empezó a sacarse los tendones y las venas y las arterias.
Un segundo después, el club se había quedado en total silencio. No se escuchaba nada salvo la respiración fatigosa de aquel hombre bajo y robusto que se había derrumbado en el suelo, con la garganta desgarrada y las manos chorreando sangre.
Dos
El silencio se convirtió en gritos, los gritos se convirtieron en caos y Juliette se acomodó las brillantes mangas de la blusa, apretó los labios y frunció el ceño.
—Señor Montagov —dijo por encima del alboroto— debe irse ahora mismo.
Juliette avanzó y le indicó con señas a dos hombres Escarlata próximos a ella que se acercaran. Ellos obedecieron, pero no sin una expresión extraña, que Juliette estuvo a punto de considerar una ofensa, hasta que, un instante después, parpadeó y miró por encima del hombro y se encontró a Roma todavía en el mismo sitio, sin la menor intención de marcharse. En lugar de ello, pasó junto a Juliette, actuando como si fuera el dueño del lugar, luego se agachó cerca del moribundo, centrando la vista en, para gran sorpresa de ella, los zapatos del hombre.
—¡Por todos los…! —murmuró la joven en voz baja. Señaló a Roma y dijo a los dos hombres Escarlata—: Escóltenlo a la salida.
Era lo que ellos habían estado esperando. Inmediatamente uno de los Escarlatas empujó con brusquedad al heredero de los Flores Blancas, lo que obligó a Roma a ponerse en pie de un salto, mientras soltaba un bufido, evitando así caer al suelo ensangrentado.
—Dije que lo escoltaran —espetó Juliette a los Escarlatas—. Es el Festival del Medio Otoño. No se porten como unos brutos.
—Pero, señorita Cai…
—¿No se dan cuenta? — interrumpió Roma con frialdad, señalando con el índice al moribundo. Volteó hacia Juliette, con la mandíbula apretada y los ojos fijos en ella: sólo en ella. Actuaba como si nadie más estuviera presente en su línea de visión excepto ella, como si dos hombres no lo estuvieran fulminando con la mirada, como si todo el club no estuviera sumido en una vorágine de gritos y caos, los asistentes corriendo en círculos alrededor del creciente charco de sangre—. Eso es exactamente lo que pasó anoche. No es un incidente aislado; es la locura…
Juliette suspiró, agitando su flácida muñeca. Los dos hombres Escarlata sujetaron los hombros de Roma con fuerza moderada, y éste se tragó sus palabras con un chasquido audible de mandíbula. No haría un escándalo en territorio Escarlata. Podía considerarse afortunado de salir de allí sin un agujero de bala en la espalda. Bien lo sabía. Ésa era la única razón por la que toleraba ser maltratado por hombres a los que bien podría haber dado muerte de haberlos encontrado en las calles.
—Gracias por ser tan comprensivo —dijo la joven con una sonrisa afectada.
Roma no dijo nada mientras era apartado de la vista de Juliette. Ella se quedó mirándolo, con los ojos entrecerrados, y sólo cuando estuvo segura de que lo habían obligado a salir por la puerta lateral del club burlesque se concentró en el desastre que tenía enfrente, dando un paso adelante con un suspiro y arrodillándose con cautela junto al hombre agonizante.
No había salvación posible con una herida como aquella. El tipo seguía chorreando sangre, formando charcos rojos sobre el suelo. La sangre ya empezaba a empapar la tela de su propio vestido, pero Juliette apenas lo notaba. El hombre intentaba decir algo. Ella no lograba entender qué era.
—Haría bien en ponerle fin al sufrimiento de este hombre.
Walter Dexter se las había arreglado para aproximarse a la escena de los hechos y miraba ahora por encima del hombro de Juliette con una expresión casi burlona. Permaneció inmóvil incluso cuando las meseras empezaron a hacer retroceder a la gente aglomerada y a acordonar el área, gritando a los espectadores que se dispersaran. Para irritación de Juliette, ninguno de los hombres Escarlata se molestó en alejar del sitio a Walter: tenía una mirada que daba la impresión de que era alguien que necesitaba estar allí. Juliette había conocido en Estados Unidos a muchos hombres como él: hombres que asumían que tenían derecho a ir adonde quisieran porque el mundo había sido construido para favorecer su etiqueta de civilizados. Ese tipo de autoconfianza no conocía límites.
—Silencio —espetó Juliette a Walter secamente, acercando la oreja al rostro del moribundo. Si tenía unas últimas palabras qué decir, merecía ser escuchado.
—He visto esto antes; es la locura de un adicto. Quizá sea metanfetamina o…
—¡Cállese!
Juliette se concentró hasta que logró escuchar los sonidos provenientes de la boca del agonizante, se concentró hasta que la histeria a su alrededor se convirtió para ella sólo en un ruido de fondo.
—Guài. Guài. Guài.
—¿Guài?
Con el estrés a tope, Juliette repasó todas las palabras que se parecían a lo que el hombre estaba profiriendo. La única que tenía sentido era…
—¿Monstruo? —le preguntó, agarrando su hombro—. ¿Es eso lo que quieres decir?
El hombre se quedó quieto. Su mirada se hizo sorprendentemente clara por un breve segundo. Luego, en un rápido balbuceo, exclamó:
—Huò bù dān xíng.
Después de esa frase de un solo golpe, una exhalación, una advertencia, sus ojos se pusieron vidriosos.
Juliette, aturdida, extendió la mano y le cerró los párpados. Antes de que pudiera procesar del todo las palabras del muerto, Kathleen ya se había acercado para cubrirlo con un mantel. Sobresalían sólo los pies del hombre, enfundados en esos zapatos viejos que Roma había estado mirando con tanta atención.
No son del mismo par, notó Juliette de repente. Un zapato era estilizado y se veía brillante, aún reluciente con la última lustrada; el otro era mucho más pequeño y de un color completamente diferente, el material unido por un delgado trozo de cuerda enrollado tres veces alrededor de los dedos de los pies.
Extraño.
—¿Qué pasó? ¿Qué dijo el hombre?
Walter seguía muy cerca de ella. No parecía entender que éste era el momento en que debía retirarse. No parecía importarle que Juliette estuviera mirando hacia delante en un estado de estupefacción, preguntándose cómo Roma había programado su visita para que coincidiera con esta muerte.
—Las desgracias nunca vienen solas —tradujo Juliette cuando su conciencia finalmente regresó al frenesí de la situación. Walter Dexter se quedó mirando en dirección a la joven, con una mirada vacía, tratando de entender por qué un moribundo diría algo tan intrincado. No entendía a los chinos y su amor por los proverbios. Su boca empezaba a abrirse, probablemente para ofrecer otra perorata sobre su extenso conocimiento acerca del mundo de las drogas, otra disertación sobre los peligros de comprar productos a aquellos que él consideraba poco confiables, pero Juliette levantó un dedo para detenerlo. Si de algo estaba segura, era que éstas no habían sido las últimas palabras de un hombre que se había excedido con las drogas. Ésta era la advertencia final de un hombre que había visto algo que no debería haber visto.
—Permítame corregirme —le dijo la joven al intruso—. Ustedes los británicos ya tienen una traducción adecuada: “Siempre llueve sobre mojado”.
Por encima de las tuberías con fugas y de la alfombra mohosa de la casa de los Flores Blancas, Alisa Montagova estaba encaramada sobre una viga de madera en el techo, con la barbilla presionada contra las rodillas, escuchando a escondidas la reunión que tenía lugar abajo.
Los Montagov no vivían en una residencia grande y ostentosa, como perfectamente se habrían podido permitir con sus montañas de dinero. Preferían quedarse en el corazón de todo, mezclándose diariamente con los indigentes de rostros mugrientos que recogían basura en las calles. Desde el exterior, sus alojamientos parecían idénticos a la fila de edificios de departamentos a lo largo de esta bulliciosa calle céntrica. En el interior, habían transformado lo que fuera un complejo de viviendas en un enorme rompecabezas de habitaciones, oficinas y escaleras, manteniendo en orden el lugar no con criados o recamareras, sino con jerarquías. No eran sólo los Montagov los que vivían aquí, sino cualquier miembro de los Flores Blancas que desempeñara algún papel notable en la pandilla, y entre la multiplicidad de personas que circulaban por esta casa, tanto los que habitaban en el interior como los que llegaban del exterior, existía un orden. Lord Montagov reinaba en la cima y Roma, al menos de forma nominal, ocupaba el segundo lugar, pero debajo de él las funciones cambiaban constantemente, determinadas más por el brío de ciertos integrantes que por el linaje. Mientras que la Pandilla Escarlata dependía de las relaciones —cuáles familias se remontaban más atrás en la historia antes de que en ese país se derrumbara el trono imperial— los Flores Blancas operaban en el caos, en constante movimiento. Pero el ascenso al poder era un asunto de elección propia, y aquellos que permanecían abajo en la escala de la pandilla lo hacían por propio deseo. El objetivo de convertirse en un miembro de los Flores Blancas no era obtener poder y riquezas. Era saber que podían marcharse en cualquier momento si no les gustaban las órdenes impartidas por los Montagov. Era una palmada en el pecho, un cruce de miradas, un asentimiento de cabeza en señal de entendimiento: por consiguiente, los refugiados rusos que llegaban a Shanghái harían cualquier cosa para unirse a las filas de los Flores Blancas, cualquier cosa para reconciliarse con el sentimiento de pertenencia que habían tenido que dejar atrás cuando los bolcheviques llegaron a arrasar con todo.
Al menos para los hombres.
Las mujeres rusas que no habían tenido la fortuna de nacer dentro del clan de los Flores Blancas tomaban ocupaciones de bailarinas y concubinas. La semana anterior, sin ir más lejos, Alisa había escuchado a una mujer británica lamentarse por el estado de emergencia en el interior del Asentamiento Internacional de Shanghái: de familias que estaban siendo divididas por culpa de las mujeres de hermosos rostros provenientes de Siberia que no contaban con fortuna alguna, sólo una cara bonita, buena figura y la voluntad de vivir. Los refugiados tenían que hacer lo que fuera necesario. Los referentes morales carecían de sentido ante la posibilidad de morir de hambre.
Alisa se sobresaltó. El hombre al que había estado escuchando a escondidas de repente había comenzado a hablar en susurros. El abrupto cambio de volumen la obligó a prestar nuevamente atención a la reunión que se desarrollaba abajo.
—Las facciones políticas han hecho demasiados comentarios sarcásticos —murmuró una voz ronca—. Es casi seguro que los políticos están manipulando la locura, pero es difícil decir en este momento si los del Partido Nacionalista Chino, el Kuomintang, o los comunistas son los responsables. Sin embargo, muchas fuentes dicen que es Zhang Gutai… bueno, tengo mis dudas sobre esta teoría.
Otra voz agregó con ironía:
—Por favor, Zhang Gutai es tan mal secretario general del Partido Comunista que imprimió la fecha incorrecta en uno de los carteles de sus reuniones.
Alisa podía ver a tres hombres sentados frente a su padre a través de la rejilla delgada que revestía el espacio del techo. No podía distinguir sus rasgos sin arriesgarse a caer de las vigas, pero el ruso con marcado acento los delataba abiertamente. Eran espías chinos.
—¿Qué sabemos de sus métodos? ¿Cómo se propaga esta locura?
El que ahora hablaba era su padre, su pausada voz tan distintiva como uñas que arañaran una pizarra. Lord Montagov hablaba de una manera tan imperativa que sería un pecado no prestarle total atención.
Uno de los chinos se aclaró la garganta. Se retorcía las manos en la camisa de manera tan agresiva que Alisa se inclinó hacia las vigas, aguzando la vista para mirar a través de la rejilla y constatar si estaba malinterpretando el movimiento del hombre.
—Un monstruo.
Alisa estuvo a punto de caer. Sus manos se aferraron a la viga justo a tiempo para enderezarse, dejando escapar una pequeña exhalación de alivio.
—¿Disculpe?
—No podemos confirmar nada con respecto al origen de la locura, excepto por una cosa —dijo el tercer y último hombre—. Está relacionada con avistamientos de un monstruo. Yo mismo lo vi. Vi unos ojos plateados en el río Huangpu, parpadeando de una manera que ningún hombre podría…
—Suficiente, suficiente —interrumpió Lord Montagov. Su tono era áspero, impaciente por el giro que había tomado esta sesión informativa—. No tengo interés en escuchar tonterías sobre un monstruo. Si esto es todo, será un gusto convocarlos de nuevo cuando llegue el momento de nuestra próxima reunión.
Frunciendo el ceño, Alisa se escabulló a lo largo de las vigas, siguiendo a los hombres mientras salían. Ya tenía doce años, pero era pequeña y delgada, saltando siempre de sombra en sombra a la manera de un roedor salvaje. Cuando se cerró la puerta abajo, saltó desde una viga del techo a otra hasta que se extendió sobre la superficie directamente encima de los hombres.
—Él parecía asustado —comentó uno de ellos en voz baja.
El hombre de en medio lo hizo callar, aunque las palabras ya habían sido dichas y habían nacido al mundo, convirtiéndose en flechas afiladas que atravesaron la habitación sin un blanco preciso en mente, sólo la destrucción. Los hombres se ajustaron los abrigos y dejaron atrás el caótico y ardiente desorden de la casa de los Montagov. Alisa, sin embargo, permaneció en su pequeño recoveco en el techo.
Miedo. Esto era algo que según creía ella, su padre ya era incapaz de sentir. El miedo era un concepto para los hombres sin armas. El miedo estaba reservado para personas como Alisa, personas pequeñas y livianas, siempre mirando sobre sus hombros.
Si Lord Montagov estaba asustado, las reglas estaban cambiando.
Alisa se bajó del techo de un salto y salió corriendo.
Tres
En el momento en que Juliette entró velozmente en el corredor, acomodándose el último palillo en el cabello, sabía que había llegado demasiado tarde.
En parte era culpa de la criada por no despertarla cuando se suponía que debería haberlo hecho y en parte culpa suya por no levantarse al alba, como había estado intentando hacerlo desde su llegada a Shanghái. Esos fugaces momentos justo cuando el cielo se estaba iluminando, y antes de que el resto de la casa se despertara en medio del estruendo cotidiano, eran los minutos más tranquilos que uno podía encontrar en esta casa. Las mañanas en que comenzaba el día lo suficientemente temprano para atrapar un soplo de aire frío y una bocanada de silencio absoluto en su balcón eran sus favoritas. Podía deambular por la casa sin que nadie la molestara, entrar en la cocina y recibir de los cocineros cualquier cosa que le apeteciera probar, para luego ocupar el asiento que deseara en la mesa vacía. Dependiendo de qué tan rápido masticara, incluso podía pasar un rato en la sala de estar, con las ventanas abiertas de par en par dejando entrar los cánticos de las aves madrugadoras. Por otra parte, los días en que no conseguía salir tan rápido de las cobijas, equivalían a sentarse malhumorada a desayunar con el resto de la familia.
Juliette se detuvo ahora frente a la puerta de la oficina de su padre, maldiciendo en un susurro. Hoy no había sido sólo una cuestión de evitar a sus parientes lejanos. Hubiera querido fisgonear una de aquellas reuniones de Lord Cai.
La puerta se abrió velozmente. Juliette dio un paso atrás, tratando de parecer natural.
Definitivamente demasiado tarde.
—Juliette —Lord Cai la miró con el ceño fruncido—. Es muy temprano. ¿Por qué estás despierta?
Juliette acomodó las manos debajo de la barbilla, la viva imagen de la inocencia.
—Escuché que teníamos un ilustre visitante. Pensé en venir a presentar mis saludos.
El mencionado visitante arqueó una ceja. Era un nacionalista, pero el que fuera realmente ilustre o no, era algo difícil de determinar, así vestido únicamente con un traje occidental sin las condecoraciones que su uniforme militar del Kuomintang exhibiría en el cuello. La Pandilla Escarlata había mantenido una relación de amistad con los nacionalistas —el Kuomintang— desde su fundación como partido político. Últimamente, las relaciones se habían vuelto aún más cercanas con el propósito de combatir el ascenso de sus “aliados” comunistas. Juliette llevaba en casa sólo una semana, y ya había visto a su padre tener al menos cinco reuniones diferentes con los consternados nacionalistas que buscaban el apoyo de los gánsteres. Todas las veces había llegado demasiado tarde para entrar a la reunión sin avergonzarse por su demora, y entonces había debido conformarse con permanecer a la espera tras la puerta para atrapar retazos de la conversación.
Los nacionalistas tenían miedo, eso ya lo sabía. El incipiente Partido Comunista de China animaba a sus miembros a unirse al Kuomintang como una muestra de cooperación con los nacionalistas, pero en lugar de demostrar cooperación, la creciente influencia de los comunistas dentro del Kuomintang estaba comenzando a amenazar el control de los nacionalistas. Tal escándalo se había convertido en la comidilla del país, especialmente en Shanghái, un lugar sin ley y una ciudad que era lugar de nacimiento y muerte de muchos gobiernos.
—Es muy amable de tu parte, Juliette, pero el señor Qiao debe apurarse para acudir a otra reunión.
Lord Cai hizo un gesto a un sirviente para que condujera al nacionalista hasta la puerta. El señor Qiao se retiró el sombrero con un gesto cortés y Juliette sonrió forzadamente, tragándose un suspiro.
—No sería mala idea que me permitieras asistir a una reunión, Bàba —dijo tan pronto como el señor Qiao se perdió de vista—. Se supone que estás enseñándome.
—Puedo enseñarte gradualmente —respondió Lord Cai, sacudiendo la cabeza—. No deberías involucrarte en política todavía. Es un asunto muy aburrido.
Pero era un asunto relevante si la Pandilla Escarlata pasaba tanto tiempo recibiendo las visitas de estas facciones. Especialmente si la noche anterior Lord Cai apenas había parpadeado cuando Juliette le comunicó que el heredero de los Flores Blancas había entrado en su muy céntrico club burlesque, y se había limitado a responderle que ya estaba enterado del asunto y que hablarían de ello por la mañana.
—Vamos a la mesa del desayuno, ¿de acuerdo? —dijo su padre. Colocó la mano en la nuca de Juliette, guiándola por las escaleras como si existiera el riesgo de que ella saliera corriendo—. También podemos hablar de lo sucedido anoche.