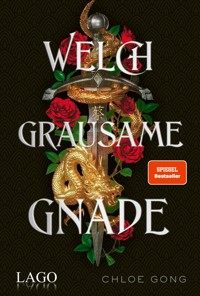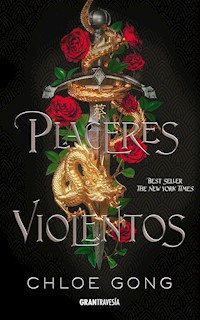16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Océano Gran Travesía
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Vil dama de la fortuna
- Sprache: Spanisch
Shanghái, 1931: el escenario está preparado para una nueva década de intrigas Hace cuatro años, Rosalind Lang fue rescatada del borde de la muerte, pero el extraño experimento que la salvó le impide dormir y envejecer… y también le permite ser capaz de curarse de cualquier herida. En resumen, Rosalind no puede morir. Ahora, desesperada por redimirse de su pasado de traiciones, utiliza sus habilidades como asesina para servir a su país. Nombre en clave: Fortuna. Pero cuando el Ejército Imperial Japonés comienza su invasión, la misión de Rosalind da un giro. Una serie de asesinatos provoca disturbios en Shanghái y los japoneses están bajo sospecha. Las nuevas órdenes de Rosalind consisten en infiltrarse en la sociedad extranjera e identificar a los culpables del complot terrorista antes de que mueran más compatriotas. Sin embargo, para reducir las sospechas, debe hacerse pasar por la esposa de otro espía nacionalista, Orión Hong, y aunque Rosalind encuentra exasperante su actitud arrogante y su comportamiento de playboy, trabajará con él por el bien común. Pero Orión tiene sus propios planes, y Rosalind guarda secretos que prefiere mantener ocultos. Mientras ambos intentan desentrañar la conspiración, pronto descubrirán que el misterio al que se enfrentan es más horripilante de lo que jamás imaginaron. «Una electrizante historia de intriga y asesinos, romance y traición». Cassandra Clare, autora de la saga Cazadores de Sombras «Este libro es una oscura delicia. Me he visto transportada a un lugar y a una época diferentes, que es exactamente lo que busco en mis libros favoritos». Renée Ahdieh, autora de La ira y el amanecer «Cada página de esta nueva bilogía de Chloe Gong es una hoja finamente afilada que va directa al corazón». Roshani Chokshi, autora de Los lobos de oro
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 752
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Para mis abuelasy tías abuelas
谨此献给我的阿娘丶外婆,和我的小阿奶丶二姨婆丶小姨婆
El tiempo cabalga a marcha distinta según la persona. Yo os diré con quién va al paso, con quién trota,con quién galopa y con quién se para.
William Shakespeare, Como gustéis
Prólogo
1928
Allá afuera, en el campo, no importa lo fuerte que grites. El sonido viaja a través del almacén, resuena una vez más en las altas vigas del techo, retumba por el espacio y se adentra en la oscura noche. Cuando escapa, se funde con el aullido del viento hasta convertirse en una parte más de la tormenta que azota el exterior. Los soldados se dirigen nerviosos hacia la entrada del almacén y jalan la pesada puerta hasta que se cierra, aunque la lluvia cae con tanta fuerza que ya ha empapado el suelo y manchado el concreto con un semicírculo oscuro. El débil silbido de un tren se escucha a la distancia. A pesar de la infinitesimal posibilidad de ser sorprendidos por cualquier alma que pase por allí, sus instrucciones son claras: vigilar el perímetro. Nadie puede saber lo que ocurre aquí.
—¿Cuál es el veredicto?
—Exitoso. Creo que es exitoso.
Los soldados están repartidos por todo el almacén, pero dos científicos permanecen de pie alrededor de una mesa en el centro. Observan impasibles la escena ante ellos, al sujeto de pruebas atado con gruesas hebillas, con la frente perlada de sudor. Otra convulsión recorre al sujeto de pies a cabeza, pero su voz se ha vuelto ronca de tanto gritar, por lo que esta vez su boca se limita a abrirse de par en par, sin emitir sonido alguno.
—Entonces funciona.
—Funciona. Ya tenemos la primera parte completa.
Uno de los científicos, tras colocarse un bolígrafo detrás de la oreja, hace una señal a un soldado, quien se acerca a la mesa para soltar las hebillas por turnos: las de la izquierda, luego las de la derecha.
Las hebillas caen al suelo con un ruido metálico. El sujeto intenta darse la vuelta, pero entra en pánico, da un tirón demasiado fuerte y cae de la mesa. Es un espectáculo terrible. El sujeto aterriza a los pies de los científicos y jadea como si no pudiera llenar del todo sus pulmones, y tal vez nunca vuelva a hacerlo.
Una mano desciende sobre la cabeza del sujeto. El tacto es suave, casi tierno. Cuando el científico examina su trabajo, alisando el cabello del sujeto, su expresión se dibuja con una sonrisa.
—Está bien. No debes luchar.
Aparece una jeringa. Bajo las altas luces, la aguja brilla una vez al bajar el émbolo y otra vez cuando la sustancia roja del interior desaparece en la suave piel.
El dolor es inmediato: una llamarada líquida que abruma cada nervio enclavado en su camino. Pronto llegará adonde necesita, y entonces se sentirá como nuevo.
Afuera, llueve a cántaros. Gotea por las grietas del almacén y los charcos ocupan cada vez más espacio.
El primer científico da al sujeto una palmada más cariñosa.
—Tú eres mi mayor logro, y lo más grande aún está por venir. Pero hasta entonces…
El sujeto ya no puede mantener los ojos abiertos. La debilidad hace que cada miembro le pese, todo pensamiento de su mente es fugaz como barcos que se avistan entre la niebla. El sujeto quiere decir algo, gritar, pero no formará palabra alguna. Entonces, el científico se inclina para susurrarle al oído, asestando el golpe final y atravesando la niebla tan limpiamente como una espada:
—Oubliez.
1
Septiembre de 1931
El pasillo del tren estaba en silencio, salvo por el rumor de las vías bajo los pies. Ya había anochecido, pero las ventanillas parpadeaban cada tres segundos, un pulso de iluminación proveniente de las luces instaladas a lo largo de las vías que luego desapareció, engullido por la velocidad del tren. Por lo demás, los estrechos compartimentos estaban atestados de luz y ruido: los suaves candelabros dorados y el traqueteo de los cubiertos contra los carritos de la comida, el tintineo de una cuchara golpeando contra una taza de té y las resplandecientes lámparas de cristal.
Pero aquí, en el pasillo hacia el vagón de primera clase, sólo se oyó el súbito silbido de la puerta cuando Rosalind Lang la abrió de un empujón y se adentró en la penumbra con el chasquido de sus tacones.
Los cuadros de las paredes la miraban fijamente al pasar, con sus ojos brillantes en la oscuridad. Rosalind aferró la caja entre sus brazos, cuidando que sus guantes de cuero rodearan los bordes con delicadeza, con los codos extendidos a ambos lados. Cuando se detuvo ante la tercera puerta, llamó con el zapato, golpeando delicadamente su base.
Pasó un tiempo. Por un momento, sólo se oyó el traqueteo del tren. Después, un suave arrastrar de pies llegó desde el otro lado y la puerta se abrió, inundando el pasillo con una nueva luz.
—Buenas noches —dijo Rosalind cortésmente—. ¿Es un buen momento?
El señor Kuznetsov la miró fijamente, con el ceño fruncido mientras le daba sentido a la escena que tenía ante él. Rosalind llevaba días intentando conseguir una audiencia con el comerciante ruso. Se escondió en Harbin y sufrió, sin éxito, las gélidas temperaturas, luego lo siguió a Changchun, una ciudad más al sur. Allí, su gente tampoco respondió a sus peticiones, y casi parecía una causa perdida —que tendría que resolver a la mala—, hasta que se enteró de sus planes de viajar en tren con comodidades en primera clase, donde los compartimentos eran grandes y los techos bajos, donde rara vez había gente y el sonido quedaba amortiguado por las gruesas paredes.
—Llamaré a mi guardia…
—Oh, no sea tonto.
Rosalind entró sin invitación. Las habitaciones privadas de primera clase eran tan amplias que fácilmente habría podido olvidar que estaba a bordo de un tren… si no fuera por las paredes oscilantes, cuyo tapiz con motivos florales vibraba cada vez que las vías chirriaban. Miró a su alrededor un rato más, fijándose en la escotilla que subía a la parte superior del tren y en la ventana al otro extremo de la habitación, con las persianas abajo para bloquear el rápido movimiento de la noche. A la izquierda de la cama con dosel, había otras puertas que daban a un armario o a un baño.
Un golpe seco hizo que Rosalind volviera a centrar su atención en el comerciante, mientras él cerraba la puerta del compartimento principal. Cuando se dio la vuelta, el hombre recorría a Rosalind con la mirada y luego se fijó en la caja que ella llevaba en las manos, pero no se fijaba en su qipao ni en flores rojas que adornaban la estola de piel que llevaba sobre los hombros. Aunque el señor Kuznetsov intentó ser sutil al respecto, le preocupaba la caja que llevaba en las manos y si la mujer iba armada.
Rosalind ya estaba levantando con cuidado la tapa de la caja, presentando su contenido con un elegante ademán.
—Un regalo, señor Kuznetsov —dijo con tono amable—. De la Pandilla Escarlata, que me ha enviado aquí para conocerlo. ¿Podríamos charlar?
Ella empujó la caja hacia delante con otro movimiento ostentoso. Era un pequeño jarrón chino de porcelana azul y blanca sobre un lecho de seda roja. Adecuadamente costoso. Aunque no tanto para provocar indignación.
Rosalind contuvo la respiración hasta que el señor Kuznetsov metió la mano y lo levantó. Examinó el jarrón a la luz de las lámparas que colgaban del techo, girando el cuello de un lado a otro y admirando los personajes tallados a los lados. Al cabo de un rato, lanzó un gruñido de aprobación, se acercó a una mesita que había entre dos grandes asientos y dejó el jarrón en el suelo. Dos tazas de té ya estaban servidas sobre la mesa. Había un cenicero cerca, cubierto de ceniza negra.
—La Pandilla Escarlata —murmuró el señor Kuznetsov en voz baja. Se arrellanó en una de las sillas, con la espalda rígida contra el tapizado—. Hacía tiempo que no oía ese nombre. Por favor, siéntese.
Rosalind se dirigió a la otra silla, colocó de nuevo la tapa sobre su caja y la hizo a un lado. Cuando se dejó caer en el asiento, sólo se posó en el borde, echando otra mirada a las puertas del armario a su izquierda. El suelo tembló.
—Supongo que usted es la misma chica que ha estado acosando a mi personal —el señor Kuznetsov cambió del ruso al inglés—. Janie Mead, ¿cierto?
Habían pasado cuatro años, pero Rosalind seguía sin acostumbrarse a su alias. Tarde o temprano iba a meterse en un lío por aquella fracción de segundo de retraso en reaccionar, por la mirada perdida que siempre tenía antes de recordar que debía llamarse Janie Mead, por la pausa antes de alargar su acento francés cuando hablaba en inglés, fingiendo haber crecido en Estados Unidos y ser una más entre los muchos que volvían a la ciudad inscritos en las filas del Kuomintang.
—Correcto —dijo Rosalind con tono uniforme. Quizá debió bromear, dar un paso atrás y declarar que sería prudente recordar su nombre. El tren retumbó sobre un bache en las vías y toda la habitación se estremeció, pero Rosalind no añadió nada más. Se limitó a cruzar las manos, arrugando el frío cuero.
El señor Kuznetsov frunció el ceño. Las arrugas de su frente se hicieron más profundas, al igual que las patas de gallo que marcaban sus ojos.
—¿Y está aquí por… mis propiedades?
—Correcto —volvió a decir Rosalind. Ésa era siempre la forma más fácil de ganar tiempo. Dejar que supusieran para qué estaba allí y seguirles la corriente, en lugar de soltar una extraña mentira y verse atrapada en ella demasiado pronto—. Estoy segura de que habrá escuchado que los Escarlatas ya no comerciamos mucho con tierras desde que nos fusionamos con los nacionalistas, pero ésta es una ocasión especial. Manchuria ofrece una gran oportunidad.
—Parece bastante lejos de Shanghái como para que a los Escarlatas les importe —el señor Kuznetsov se inclinó hacia delante y echó un vistazo a las tazas de té sobre la mesa. Se dio cuenta de que una estaba todavía medio llena, así que se la llevó a los labios, aclarándose la garganta para humectarla—. Y usted parece un poco joven para hacerle los mandados a los Escarlatas.
Rosalind lo observó beber. Su garganta se movía. Estaba expuesto al ataque. Vulnerable. Pero ella no buscó un arma. No portaba ninguna.
—Tengo diecinueve años —respondió Rosalind, quitándose los guantes.
—Diga la verdad, señorita Mead. Ése no es su verdadero nombre, ¿verdad?
Rosalind sonrió y dejó los guantes sobre la mesa. Era sospechoso, por supuesto. El señor Kuznetsov no era un simple magnate ruso con negocios en Manchuria, sino uno de los últimos Flores Blancas del país. Ese solo hecho era suficiente para aterrizar en las listas del Kuomintang, pero también estaba desviando dinero a las células comunistas, apoyando su esfuerzo de guerra en el sur. Y como los nacionalistas necesitaban acabar con los comunistas, debían romper todas sus fuentes de financiamiento de la forma más fácil posible, Rosalind había sido enviada aquí con órdenes de… ponerle fin a todo esto.
—Por supuesto que no es mi verdadero nombre —dijo con ligereza—. Mi verdadero nombre es chino.
—No me refiero a eso —el señor Kuznetsov tenía ahora las manos apoyadas en los costados. Ella se preguntó si él trataría de tomar un arma oculta—. La investigué después de sus peticiones anteriores para reunirnos. Y se parece mucho a Rosalind Lang.
Rosalind no se inmutó.
—Lo tomaré como un cumplido. Sé que usted debe estar al tanto de los sucesos en Shanghái, pero Rosalind Lang no ha sido vista en años.
Si alguien afirmaba haberla visto, seguramente se trataba de fantasmas, vestigios de un sueño desvanecido, un recuerdo de lo que había sido Shanghái. Rosalind Lang: criada en París antes de regresar a la ciudad y ascender a la infamia entre las mejores bailarinas del cabaret nocturno. Rosalind Lang: una chica de paradero desconocido, dada por muerta.
—Me he enterado —dijo el señor Kuznetsov, inclinándose para examinar de nuevo su taza de té. Ella se preguntó por qué no bebía también la segunda si tenía tanta sed. Se preguntó por qué se había servido una segunda taza.
Bueno, lo sabía.
El señor Kuznetsov levantó la vista de repente.
—Aunque —continuó— corría el rumor entre los Flores Blancas de que Rosalind Lang desapareció debido a la muerte de Dimitri Voronin.
Rosalind se quedó helada. Por la sorpresa sintió un hueco en el estómago y un pequeño suspiro escapó de sus pulmones. Ya era demasiado tarde para fingir que no la había tomado desprevenida, así que dejó que el silencio se prolongara, que la ira cobrara vida en sus huesos.
Con aires de presunción, el señor Kuznetsov tomó una cuchara miniatura y la golpeó contra el borde de la taza de té. Sonó demasiado fuerte dentro de la habitación, como un disparo, como una explosión. Como la explosión que había sacudido la ciudad cuatro años atrás, la que provocó Juliette, la prima de Rosalind, dando su vida sólo para detener el reinado de terror de Dimitri.
De no haber sido por Rosalind, Juliette Cai y Roma Montagov seguirían vivos. De no haber sido por la traición de Rosalind contra la Pandilla Escarlata, Dimitri nunca habría ganado el poder que obtuvo, y quizá los Flores Blancas nunca se habrían separado. Tal vez la Pandilla Escarlata no se habría fusionado con el Kuomintang para convertirse en el partido político de los nacionalistas. Tal vez, tal vez, tal vez, éste era un juego que atormentaba a Rosalind hasta altas horas de sus noches eternas, un ejercicio inútil de catalogar cada cosa que había hecho mal para llegar hasta donde estaba hoy.
—Usted lo sabría todo sobre los Flores Blancas, ¿verdad?
Se había bajado el telón. Cuando Rosalind habló, se escuchó su verdadera voz, aguda y con acento francés.
El señor Kuznetsov dejó la cuchara con una mueca.
—Lo curioso es que los Flores Blancas que sobrevivieron también tienen conexiones duraderas que nos alimentan de advertencias. Y yo estaba preparado desde hace tiempo, señorita Lang.
La puerta de su izquierda se abrió de golpe. Salió otro hombre, vestido con un traje occidental y una daga simple en la mano derecha. Antes de que Rosalind pudiera moverse, el hombre ya estaba detrás de ella, agarrando con firmeza su hombro, manteniéndola sentada en la silla, con la daga en su cuello.
—¿Cree que viajaría sin guardaespaldas? —preguntó el señor Kuznetsov—. ¿Quién la envió?
—Ya se lo dije —respondió Rosalind. Intentó mover el cuello. No era posible. La hoja ya atravesaba su piel—. La Pandilla Escarlata.
—La disputa de sangre entre la Pandilla Escarlata y los Flores Blancas terminó, señorita Lang. ¿Por qué la enviarían a usted?
—Para complacerlo. ¿No le gustó mi regalo?
El señor Kuznetsov se levantó. Se llevó las manos a la espalda, con los labios entreabiertos por el enojo.
—Le daré una última oportunidad. ¿Qué partido la envió?
Intentaba tantear a los dos bandos de la guerra civil que se estaba desarrollando en el país. Calibrar si había caído en las listas de los nacionalistas o si los comunistas lo estaban traicionando.
—Va a matarme de todos modos —afirmó Rosalind. Sintió que una gota de sangre se deslizaba por su mentón. Corrió a lo largo de su cuello, luego manchó la tela de su qipao—. ¿Por qué debería perder el tiempo con sus preguntas?
—Bien —el señor Kuznetsov le hizo un gesto a su guardaespaldas. No vaciló antes de cambiar al ruso y dijo—: Mátala, entonces. Bystreye, pozhaluysta.
Rosalind se preparó. Inspiró y sintió que la hoja susurraba una bendición a su piel.
Y el guardaespaldas le cortó la garganta.
La conmoción inicial era siempre lo peor, esa primera fracción de segundo en la que apenas podía pensar a causa del dolor. Sus manos volaron sin previo aviso hacia su cuello para apretar la herida. Un rojo caliente se derramó a través de las líneas de sus dedos y corrió por sus brazos, goteando sobre el suelo del compartimento del tren. Cuando se levantó de la silla y cayó de rodillas, se produjo un instante de incertidumbre, un susurro en su mente que le decía que ya había engañado bastante a la muerte y que esta vez no se recuperaría.
Entonces Rosalind inclinó la cabeza y sintió que la hemorragia se ralentizaba. Sintió que su piel se volvía a unir, centímetro a centímetro. El señor Kuznetsov estaba esperando a que se desplomara, con la mirada perdida en el techo.
En lugar de eso, levantó la cabeza y apartó las manos.
Su cuello ya había sanado, aún estaba manchado de rojo, pero parecía como si nunca hubiera sido cortado.
El señor Kuznetsov emitió un ruido ahogado. Su guardaespaldas, mientras tanto, susurró algo indescifrable y avanzó hacia ella, pero cuando Rosalind le tendió una mano, él obedeció, demasiado aturdido para oponerse.
—Supongo que te lo diré ahora —comenzó Rosalind, ligeramente sin aliento. Se limpió la sangre de la barbilla y se levantó sobre un pie, luego sobre el otro—. ¿No has oído hablar de mí? Los nacionalistas tienen que mejorar sus redes de inteligencia.
Ahora el comerciante se daba cuenta. Ella podía verlo en sus ojos, en esa expresión de incredulidad por estar presenciando algo tan antinatural, relacionándolo con las historias que habían comenzado a difundirse unos años atrás.
—Dama de la Fortuna —susurró.
—Ah —Rosalind se enderezó por fin, recuperando la respiración—. Ese nombre es inapropiado. Es sólo Fortuna. Atrápalo.
Con un movimiento suave, tomó uno de sus guantes para sujetar la boca del jarrón y lo levantó de la mesa. El guardaespaldas atrapó el jarrón con rapidez cuando ella se lo lanzó, quizá preparándose para algún ataque, pero el jarrón sólo aterrizó en sus palmas tranquilamente, acunado como un animal salvaje hecho de porcelana.
Fortuna, se rumoraba en voz baja, era el nombre en clave de una agente nacionalista. Y no una agente cualquiera: una asesina inmortal, que no dormía ni envejecía, que acechaba a sus objetivos por la noche y aparecía bajo la apariencia de una simple chica. Dependiendo de la floritura que se añadiera a las historias, específicamente era una amenaza para los Flores Blancas supervivientes, a los que perseguía con una moneda en la mano. Fortuna haría girar el metal por los aires, y si al caer la moneda mostraba su cara, las víctimas morirían de inmediato. Si salía cruz, ellos tendrían la oportunidad de intentar huir, pero se decía que ningún objetivo había logrado escapar de ella.
—Abominable criatura —dijo el señor Kuznetsov entre dientes. Se abalanzó hacia atrás para alejarse de ella, o al menos lo intentó. El comerciante no había dado ni tres pasos antes de caer bruscamente al suelo. Su guardaespaldas se quedó inmóvil, paralizado, sosteniendo el jarrón entre las manos.
—Veneno, señor Kuznetsov —explicó Rosalind—. No es una forma tan abominable de morir, ¿cierto?
Sus miembros empezaron a temblar. Su sistema nervioso se estaba apagando: los brazos se debilitaban, las piernas se convertían en papel. Ella no se alegró por ello. No lo trató como una venganza. Pero habría mentido si negara que se había sentido como el duro mazo de la justicia con cada golpe, como si ésta fuera su forma de despojarse de sus pecados capa por capa hasta que hubiera respondido completamente por sus acciones de hacía cuatro años.
—Usted… —el señor Kuznetsov resopló—. Usted no… tocó el… té. Yo estaba… estaba mirando.
—Yo no envenené el té, señor Kuznetsov —replicó Rosalind. Se volvió hacia su guardaespaldas—. Envenené el jarrón que tocaste con tus propios dedos.
El guardaespaldas tiró el jarrón con repentina saña, y éste se hizo trizas junto a la cama de cuatro postes. Era demasiado tarde; llevaba más tiempo sujetándolo que el señor Kuznetsov. Se abalanzó hacia la puerta, tal vez para buscar ayuda o para lavarse el veneno de las manos, pero también él se desplomó antes de poder salir.
Rosalind lo observó todo con una mirada inexpresiva. Lo había hecho muchas veces. Los rumores eran ciertos: a veces llevaba consigo una moneda para dar a los nacionalistas combustible para su propaganda. Pero el veneno era su arma preferida, así que no importaba lo lejos que corrieran. Cuando sus objetivos pensaban que los había dejado libres, eran alcanzados.
—Usted…
Rosalind se acercó al comerciante y se metió los guantes en el bolsillo.
—Hazme un favor —dijo dulcemente—. Saluda a Dimitri Voronin de mi parte cuando lo veas en el infierno.
El señor Kuznetsov dejó de resollar, dejó de moverse. Estaba muerto. Se había cumplido otra misión, y los nacionalistas estaban un paso más cerca de perder su país a manos de los imperialistas en lugar de los comunistas. Momentos después, su guardaespaldas sucumbió también, y la sala se sumió en un silencio hueco.
Rosalind se dirigió al lavabo, junto a la barra, abrió totalmente el grifo y se enjuagó las manos. A continuación se salpicó agua por el cuello y se restregó la piel con los dedos. Toda aquella sangre era suya, pero sintió un asco amargo en la lengua cuando vio que como se manchaban los bordes del lavabo mientras ella se limpiaba, como si las partículas de un veneno distinto estuvieran desprendiéndose de su piel, como si fuera un tipo de veneno que contaminara su alma en lugar de sus órganos.
“Es más fácil no pensar en ello”, solía decir su prima cuando en Shanghái había una disputa de sangre entre dos bandas rivales, cuando Rosalind era la mano derecha de la heredera de la Pandilla Escarlata y veía cómo Juliette mataba gente día tras día en nombre de su familia. “Recuerda sus caras. Recuerda las vidas arrebatadas. Pero ¿qué sentido tiene darle vueltas? Si ocurrió, ocurrió.”
Rosalind exhaló lentamente, cerró el grifo y dejó que el agua color óxido se deslizara por el desagüe. Desde la muerte de su prima poco había cambiado la actitud de la ciudad con respecto al derramamiento de sangre. Poco, excepto el que ya no mataban los mafiosos sino los políticos que pretendían que ahora habría algo parecido a la ley y el orden. Un intercambio artificial, nada diferente en el fondo.
Un rumor de voces resonó en el pasillo exterior. Rosalind se tensó y miró a su alrededor. Aunque no creía que pudieran procesarla por los crímenes cometidos allí, necesitaba escapar antes de poner a prueba esa teoría. El Kuomintang estaba al frente del país, presentando su gobierno como defensor de la justicia. Por el bien de su imagen, sus miembros nacionalistas la echarían a los lobos y la repudiarían como agente si era sorprendida dejando cadáveres fuera de la ciudad, aunque su rama secreta encubierta les diera todas las instrucciones.
Rosalind levantó la barbilla y flexionó la nueva piel lisa de su cuello mientras buscaba en el techo del compartimento. Había estudiado los planos del tren antes de subir y, cuando vio una cuerda fina y apenas visible que colgaba cerca de la lámpara, tiró de un panel del techo y descubrió una escotilla metálica que conducía directamente a la parte superior del vagón para su mantenimiento.
En cuanto bajó la escotilla, el viento se precipitó en la habitación con un rugido. Se apoyó en los cajones cercanos y se alejó de la escena del crimen a gran velocidad.
—No resbales —se dijo, trepando por la escotilla y saliendo a la noche, con los dientes castañeando contra la gélida temperatura—. No resbales.
Rosalind cerró la escotilla. Se detuvo un instante para orientarse en lo alto del tren que circulaba a toda velocidad. Por un momento sintió vértigo, convencida de que se iba a volcar y caería. Luego, con la misma rapidez, recuperó el equilibrio y sus pies se mantuvieron firmes.
—Una bailarina, una agente —se susurró Rosalind, mientras empezaba a moverse por el tren con la mirada fija en el extremo del vagón. Su superior le grabó ese mantra en la mente durante los días más duros de entrenamiento, cuando se quejaba de que no podía moverse rápido, de que no podía luchar como lo harían los agentes tradicionales, excusa tras excusa para explicar por qué no era lo bastante buena para aprender. Solía pasar todas las noches en un escenario iluminado. La ciudad la había erigido como su estrella, la bailarina que todo el mundo tenía que ver, y las habladurías se movían más rápido que la realidad misma. No importaba quién era Rosalind ni que, en realidad, no fuera más que una niña vestida de oropel. Estafaba a los hombres y les sonreía como si fueran reyes hasta que soltaban las propinas que ella buscaba, y entonces cambiaba de mesa antes de que la canción terminara.
—Déjame escabullirme en la oscuridad y envenenar a la gente —insistió en aquel primer encuentro con Dao Feng. Estaban en el patio de la universidad, donde Dao Feng trabajaba encubierto, y Rosalind lo acompañaba a regañadientes porque hacía calor, la hierba le picaba los tobillos y el sudor se acumulaba en sus axilas—. De todas formas, no pueden matarme. ¿Por qué necesito algo más?
En respuesta, Dao Feng le dio un puñetazo en la nariz.
—¡Jesús! —sintió crujir el hueso. Sintió que la sangre le corría por la cara y que estallaba también en la otra dirección, con un líquido caliente y metálico bajando por entre su lengua y hasta su garganta. Si alguien los hubiera visto en ese momento, habría sido una escena terrible. Por fortuna, era temprano y el patio estaba vacío, hora y lugar que se convirtieron en su campo de entrenamiento durante meses.
—Por eso —respondió—. ¿Cómo vas a poner tu veneno si estás intentando curar un hueso roto? Este país no inventó el wǔshù para que no aprendieras nada. Eras bailarina. Ahora eres agente. Tu cuerpo ya sabe cómo girar y doblarse; sólo hay que darle dirección e intención.
Cuando le lanzó el siguiente puñetazo a la cara, Rosalind se agachó indignada. La nariz rota se había curado con la rapidez habitual, pero su ego seguía herido. El puño de Dao Feng aterrizó en el aire.
Y su superior sonrió.
—Bien. Así está mejor.
En el presente, Rosalind se movía más rápido contra el viento rugiente, murmurando su mantra en voz baja. Cada paso era una garantía para sí. Sabía que no debía resbalar; sabía lo que hacía. Nadie le había pedido que se convirtiera en asesina. Nadie le había pedido que abandonara el club burlesque y dejara de bailar, pero había muerto y despertado como una criatura abominable —como lo dijo tan amablemente el señor Kuznetsov—, y necesitaba un propósito en su vida, una forma de alterar cada día y cada noche para que no se confundieran con monotonía en su mente.
O tal vez se mentía. Tal vez había elegido matar porque no sabía de qué otra forma demostrar su valía. Más que cualquier otra cosa en el mundo, Rosalind Lang quería redención, y si así era como la obtendría, que así fuera.
Tosiendo, Rosalind disipó con la mano el humo que se acumulaba a su alrededor. La máquina de vapor traqueteaba ruidosamente, dispersando una corriente interminable de polvo y arenilla. Más adelante, las vías se alargaban y desaparecían en el horizonte, más allá de lo que alcanzaba la vista.
Sólo entonces un movimiento a lo lejos interrumpió la imagen inmóvil.
Rosalind se detuvo y se inclinó hacia delante con curiosidad. No estaba segura de lo que veía. La noche era oscura y la luna sólo era una fina media luna que colgaba delicadamente de las nubes. Pero los faroles eléctricos instalados junto a las vías cumplieron a la perfección su función de iluminar a dos figuras que huían de las vías y desaparecían entre los campos elevados.
Faltaban unos veinte o treinta segundos para que el tren se acercara a las vías por donde habían estado merodeando las figuras. Cuando Rosalind se acercó al final del vagón, trató de entrecerrar los ojos y enfocar la vista, segura de que se había equivocado.
Por eso no se dio cuenta de que la dinamita había estallado en las vías, hasta que el sonido retumbó en la noche y el calor de la explosión le abrasó el rostro.
2
Rosalind lanzó un grito ahogado y se aferró a la parte superior del tren para mantener el equilibrio. Pensó en gritar una advertencia, pero nadie dentro del tren la escucharía; tampoco podían hacer nada cuando los vagones avanzaban a tal velocidad, dirigiéndose directo al lugar de la explosión.
Sin embargo, las llamas en las vías se desvanecieron rápido. A medida que el tren se acercaba más y más al lugar de la explosión, Rosalind se preparó para un descarrilamiento repentino, pero entonces el frente se acercó a las llamas menguantes y siguió adelante. Ella miró por encima del hombro, forcejeando contra el viento. El tren retumbó sobre el lugar de la explosión. En cuestión de segundos, dejó atrás el sitio; la explosión había sido demasiado débil para afectar a las vías de forma significativa.
—¿Qué fue eso? —preguntó a la noche.
¿Quiénes eran esas personas que corrían hacia los campos? ¿Tenían intención de causar daños?
La noche no le dio ninguna respuesta. Rosalind contuvo otro acceso de tos provocado por el incesante humo del tren, salió de su estupor y se deslizó por un lado hasta aterrizar en el espacio de paso entre dos vagones. Una vez que se apartó el cabello de la cara, abrió la puerta y entró en el tren, volviendo al calor de un pasillo de clase turista.
Estaba lleno. Aunque entró en el vagón en compañía de tres personas que llevaban uniformes de camareros, no le prestaron atención. Un chico puso una bandeja en las manos de otro, soltó unas palabras y se apresuró a entrar en un compartimento. Después de que éste se marchó, la puerta detrás de ella volvió a abrirse y entraron cinco camareros más.
Uno de ellos miró de reojo a Rosalind mientras pasaba a toda prisa. Aunque el contacto visual fue muy breve, le erizó la piel a Rosalind como una advertencia, y el malestar se instaló de inmediato en sus tensos hombros. En cuanto el camarero sacó un mantel de la estantería, giró sobre sus pasos y se separó del resto del personal del tren para avanzar por los vagones.
Rosalind se dispuso a seguirlo. De todos modos, se dirigía a la parte delantera del tren, aunque aún no decidía si bajaría en la siguiente parada —Shenyang— o si se acercaría a Shanghái. Supuso que dependía de qué tan rápido encontraran los cadáveres. O si los encontraban. Si tenía suerte, se quedarían inmóviles hasta que el tren llegara al final de la línea y a alguien se le ocurriera limpiar las habitaciones.
Con una mueca, Rosalind se llevó la mano al interior de la manga, donde guardó su boleto del tren. JANIE MEAD, el nombre que estaba impreso en él. Su alias, públicamente conocido por estar relacionado con los Escarlatas. La mejor manera de sostener una identidad falsa era mantenerla lo más cercana posible a la verdad. Era más difícil equivocarse en los detalles, más difícil olvidar un pasado que corría casi paralelo al propio. Según su historia inventada, Janie Mead era hija de un antiguo miembro de la Pandilla Escarlata que se convirtió en un socio indeciso de los nacionalistas. Si se indagaba un poco más sobre quiénes eran sus padres, cuál era su nombre chino legal bajo el nombre inglés que adoptó durante los años que supuestamente estudió en Estados Unidos, todo se disolvía en el aire.
Un inspector pasó junto a ella. De nuevo, le lanzó una mirada sospechosa, que duró un segundo de más. ¿Acaso había dejado Rosalind una mancha de sangre en algún sitio? Creía que se había limpiado bien el cuello. Creía que estaba actuando perfectamente normal.
Rosalind apretó con fuerza el boleto en la palma de la mano, luego dio un paso a otro vagón, donde las ventanillas mostraban un paisaje exterior que se desplazaba cada vez más lento. El tren se acercaba a la estación, los campos verdes se convertían en pequeños edificios municipales y luces eléctricas. A su alrededor, el murmullo de las conversaciones se intensificaba, con acentos individuales que flotaban de un asiento a otro.
Se le erizaron todos los pelos de la nuca. Aunque no parecía haber nada raro, sólo otros pasajeros que se apresuraban a bajar su equipaje y acercarse a las salidas antes de que el tren se detuviera, Rosalind llevaba años trabajando como asesina. Aprendió a confiar primero en sus instintos y luego en su cerebro. Tenía que estar alerta.
Dos asistentes se apresuraron a pasar, con un bulto de mantas entre sus brazos que iban recogiendo de los pasajeros que se marchaban. Rosalind dejó pasar a las mujeres, con el hombro pegado a las paredes. A punto estuvo de tirar un calendario de hojas sueltas, pero antes de que se sacudiera demasiado y cayera a la alfombra, Rosalind lo enderezó y alisó la página en la que estaba abierto: 18 de septiembre.
Las asistentes volvieron a pasar, ya sin las mantas entre los brazos y dispuestas a recoger más. Se oyó un chasquido, y ambas ignoraron a Rosalind al pasar junto a ella, por suerte.
—¿Vamos a parar en Fengtian? —preguntó una a la otra.
—¿Por qué usas el nombre japonés? Todavía no nos han invadido, no tenemos que cambiarlo.
Rosalind avanzó, arrastrando la mano por las intrincadas vigas de madera que corrían a lo largo de las paredes. Fengtian. Se había cambiado a Shenyang hacía casi dos décadas, después de que los chinos recuperaran el control del territorio, pero cuando estudió la región con sus tutores, éstos usaron el inglés con el que ella estaba más familiarizada: Mukden.
En este nuevo vagón había mucha más gente. Rosalind se acercó al pasillo central y se abrió paso entre los pasajeros. Justo en el centro de la aglomeración era fácil conectarse y desconectarse de las conversaciones que escuchaba al pasar, absorbiendo convenientemente lo que captaban sus oídos.
—¿Ya llegamos?
—… qīn’ài de, ven aquí antes de que Māma no pueda encontrarte.
—Con todo este alboroto, uno pensaría que hay un incendio en alguna parte…
—¿… has visto mi zapato?
—… miembro de la Pandilla Escarlata a bordo. Tal vez sea más seguro entregarla a los japoneses hasta que alguien con más autoridad los apacigüe.
Rosalind aminoró el paso. No dio muestras visibles de sorpresa, pero no pudo evitar detenerse un instante para asegurarse de que no había escuchado mal. Ah. Ahí estaba. Sabía que algo no andaba bien, y los instintos que le inculcaron durante su formación aún no la habían llevado a equivocarse. A veces, en su trabajo, identificaba a su objetivo antes de darse cuenta conscientemente; otras veces, sentía que ella misma se había convertido en un objetivo antes de comprenderlo.
¿Entregarme a los japoneses?, pensó salvajemente. ¿Para qué? Seguro que no por el asesinato del comerciante ruso. Para empezar, no había policía a bordo, pero incluso si la hubiera, no habían tenido tiempo de reportarlo a los departamentos externos, sin hablar de por qué los japoneses estarían implicados.
Recorrió los asientos con la mirada. No pudo distinguir de dónde procedía la voz. La mayoría de los rostros a su alrededor parecían normales. Civiles comunes y corrientes, abrigados y con zapatos de tela suave, lo que le indicaba que volvían a casa, a su pueblo, y no a una gran ciudad.
Estaba sucediendo algo más allá de ella. Esto no le gustaba nada.
Cuando el tren se detuvo en Shenyang, Rosalind se unió a la multitud de pasajeros para salir. Dejó caer el boleto al bajar del vagón y tiró al andén la pequeña bola de papel estrujada con la misma facilidad con que se lanza una moneda a un pozo. El ruido la rodeaba desde todos los ángulos. El silbato del tren se adentraba en la noche, soplando vapor caliente alrededor de las vías, lo que hacía sudar la espalda de Rosalind. Incluso al abrirse paso entre la multitud del andén y entrar en la estación, el sudor persistía.
Rosalind observó la estación. La pantalla de llegadas y salidas del andén hizo un rápido clic-clic-clic al cambiar para mostrar los trenes más próximos. Shanghái era un destino popular, pero el próximo tren salía hasta dentro de una hora. Sería una presa fácil si merodeaba por los asientos de la sala de espera.
Mientras tanto, la salida principal estaba vigilada por una hilera de oficiales de policía, que paraban a todo civil que cruzaba por las puertas para hacer una comprobación rápida de su boleto.
Lentamente, Rosalind sacó su collar de debajo del qipao, con paso firme, mientras tomaba una decisión, y caminó hacia la salida. Si lograba cruzar, podría instalarse primero en Shenyang y salir por la mañana, para regresar a Shanghái sin llamar la atención. Si no…
Se metió la cuenta del collar dentro de la boca, luego desabrochó el fino cierre y deslizó el cordón hacia fuera. No había tenido tiempo de cambiarse de ropa. Tal vez habría pasado más desapercibida si hubiera llevado otra cosa encima, pero ahora era la mejor vestida de la estación, y estaba claro que exhalaba cierta categoría de ciudad. No hacía falta un boleto para identificarla.
En cuanto uno de los oficiales la vio llegar, le dio un codazo al hombre que tenía al lado, que llevaba una insignia distinta en la solapa.
—¿Boleto? —preguntó el hombre de la insignia en la solapa.
Rosalind se encogió de hombros con despreocupación.
—Lo perdí. Supongo que no estarán exigiendo un boleto para que me pueda ir, ¿cierto?
Otro hombre se inclinó para susurrarle algo al oído. Su voz era demasiado suave y ella sólo escuchó “lista de pasajeros”, pero eso ya le decía lo suficiente.
—Janie Mead, ¿verdad? —confirmó cuando su atención se volvió hacia ella—. Necesitamos que vengas con nosotros. Estás bajo sospecha por colaboración con la Pandilla Escarlata en conspiración para causar disturbios a gran escala.
Rosalind parpadeó. Movió la perla en su boca, moviéndola de un lado a otro bajo la lengua. Así que esto no tenía nada que ver con su trabajo como Fortuna. Estaban utilizando a la Pandilla Escarlata como chivo expiatorio. Se trataba de un caso más de una larga serie de sucesos en todo el país, en los que los gánsteres de las ciudades eran culpados de incidentes a diestra y siniestra porque los imperialistas extranjeros seguían intentando culpar a las infraestructuras defectuosas y a las multitudes amotinadas. Los gánsteres de la ciudad eran señalados porque los jefes militares a cargo necesitaban culpar a alguien, antes de que los imperialistas pudieran decir que los chinos no eran capaces de controlar a su propio pueblo e instalaran gobiernos intrusos en el país.
Tal vez sea más seguro entregarla a los japoneses hasta que alguien con mayor autoridad los apacigüe.
Debió haberlo imaginado. A estas alturas ya era rutina: algo iba mal en una ciudad, y los extranjeros con intereses en la zona lo utilizaban para evidenciar que los chinos necesitaban ser despojados de las tierras.
La única solución era apresurarse a arreglar el problema antes de que los imperialistas se interpusieran y marcharan con sus armas y tanques. Para las autoridades chinas, “Janie Mead” estaba en el lugar adecuado en el momento oportuno.
Llevó las manos hacia delante con las muñecas juntas, listas para ser esposadas.
—De acuerdo.
Los hombres parpadearon. Quizá no esperaban que fuera tan fácil.
—¿Entiendes la acusación?
—¿Por aquella explosión? —respondió Rosalind—. No importa cómo lo hice desde dentro del tren, pero veo que debe ser más fácil buscar en la lista de pasajeros que cazar a los culpables por los campos cercanos a las vías.
O no captaron su burla o fingieron no escucharla. Su conocimiento de la explosión era prueba suficiente. Uno de los oficiales le puso unas frías esposas en las muñecas, la empujó y la sacó de la estación. La tomó por un brazo y el otro oficial por el otro. El resto del grupo la siguió de cerca, rodeándola por precaución.
Rosalind volvió a pasar la perla bajo la lengua. La hizo girar alrededor de su boca. Vamos, pensó.
Aunque la actividad disminuía a esas horas, todavía había muchos civiles con negocios en la estación de tren; algunos mostraban una curiosidad sutil, otros se asomaban por encima del hombro para ver a quién había detenido la policía. Se preguntó si les resultaría familiar, si alguno de ellos leía los periódicos de Shanghái y recordaría cuando, un año después de la revolución, habían publicado bocetos de ella, especulando que Rosalind Lang había muerto.
—Por aquí.
En el patio exterior de la estación, sólo había un farol encendido cerca de una fuente de agua. Más allá, un auto estacionado al otro lado de la calle, casi oculto, cerca de un callejón.
Los policías la llevaron en esa dirección. Rosalind obedeció. Caminó pacientemente con ellos hasta que se acercaron a la patrulla, con su pintura negra y los barrotes de las ventanillas casi al alcance de la mano.
Entonces, por fin, la capa exterior de la perla que tenía en la boca se derritió. El líquido estalló dentro de su boca tan repentinamente que Rosalind casi tosió a causa de la sensación, luchando por controlarse, mientras el sabor picante recorría su lengua. Se le escapó un ruido de la garganta. El policía de su izquierda se volvió hacia ella.
—Nada de bromas —ordenó, visiblemente molesto—. Xiǎo gūniáng, tienes suerte si…
Rosalind le escupió el líquido en la cara. Él se echó hacia atrás con un grito, soltándola para tocarse los ojos ardientes con las manos. Antes de que el otro oficial a su derecha pudiera darse cuenta de lo que ocurría, Rosalind ya le había pasado los brazos por encima de la cabeza y le estaba apretando la cadena de las esposas alrededor del cuello. El oficial gritó alarmado, pero Rosalind tiró lo bastante fuerte para oír un chasquido y el hombre se quedó callado. Ella le clavó su rodilla en la espalda. Y retiró las manos de su cuello.
Los otros oficiales se abalanzaron para cercarla, pero ya era demasiado tarde. Rosalind se alejaba a toda velocidad por el camino.
Una bailarina, una agente. Utilizaría cada centímetro del escenario, cada objeto de su arsenal. La perla del collar era una de sus pequeñas invenciones de estafadora, estaba recubierta con la misma sustancia que las farmacias utilizaban para sus pastillas. El líquido que contenía era inofensivo si se tragaba accidentalmente, pero capaz de cegar a alguien durante un día entero si le entraba en los ojos.
Echó un vistazo a sus espaldas y vio que los oficiales se estaban quedando atrás. Había edificios residenciales a los lados de la calle, con las escaleras medio derrumbadas y las ventanas rotas. Justo cuando Rosalind se acercaba a la esquina para dar vuelta, saltó y enganchó la cadena entre las esposas en una lámpara que sobresalía de una de las casas. Con las manos desnudas no habría tenido un agarre firme, pero la cadena era casi perfecta, lo que le dio la oportunidad ideal para conectar una patada contra uno de los alféizares de la ventana y lanzarse al balcón; las esposas metálicas repiquetearon contra el barandal. Con un aullido ahogado, Rosalind rodó por encima de él y cayó de bruces sobre el suelo de baldosas. El brusco aterrizaje la dejó sin aliento. Abajo, los policías ya se estaban abriendo en abanico para encontrar una manera de subir.
—No estoy en buena forma para esto —se dijo Rosalind jadeando, y rodó sobre un costado antes de levantarse a trompicones y abrir de golpe las puertas del balcón. Entró en un restaurante oscuro y vacío, y navegó por el laberinto de mesas con la respiración agitada. Cuando salió del restaurante y corrió por el pasillo del segundo piso del edificio, no parecía que los oficiales la hubieran alcanzado, pero vendrían a registrar el restaurante porque la habían visto entrar, y vigilarían la planta baja alrededor del edificio porque era su única escapatoria. Tenía muy pocas salidas viables y muy pocos lugares donde esconderse.
—¡Bloqueen el segundo piso! ¡Apresúrense!
Sus voces llegaban al patio interior del edificio. Rosalind buscó a su alrededor y fijó la vista en una puerta más delgada que las demás entradas de tiendas y pasillos residenciales. Un baño.
Justo cuando los pasos empezaron a retumbar hacia las escaleras, Rosalind se deslizó por la puerta y permaneció inmóvil al otro lado. Alguien había cumplido con su deber de limpiar a fondo los escuálidos retretes, por lo que sólo olía a cloro en el pequeño espacio. Rosalind midió la anchura. Volvió a mirar las bisagras de la puerta y observó que se abría hacia dentro.
Se apretó contra la esquina del baño y contuvo la respiración, contando uno, dos, tres…
La puerta azotó hacia dentro y rebotó sobre las bisagras antes de detenerse a un pelo de su nariz. Al ver que el lugar estaba vacío, el oficial siguió avanzando y les gritó a los demás:
—¡Todo despejado!
Lentamente, Rosalind soltó el aliento. La puerta del retrete crujió y se cerró sola; el pomo emitió un suave chasquido, en tanto los oficiales se dispersaban y buscaban por las residencias. Ella no se movió. Ni siquiera se rascó la nariz que le picaba mientras seguía escuchando el movimiento.
—¿Adónde podría haber ido la chica?
—Estos agentes son mañosos. Sigue buscando.
—¿Agente? ¿No es la Pandilla Escarlata de Shanghái?
—Probablemente comunista también. Ya sabes cómo son las cosas en esa ciudad.
Rosalind casi resopló. Estaba muy lejos de ser comunista. Su hermana, Celia, sí lo era. A diferencia de Rosalind, a Celia le resultó fácil abandonar un día la mansión Escarlata y desaparecer. Fue conocida como Kathleen Lang cuando estuvieron en la casa, el nombre de su tercera hermana, que adoptó después de que la verdadera Kathleen falleciera en París, para que a su regreso a Shanghái tuviera una identidad que la mantuviera a salvo mientras vivía de forma auténtica. Al nacer le asignaron el sexo masculino y, aunque su padre no le permitió ser abiertamente Celia, sí le permitió ocupar el lugar de Kathleen como mecanismo de protección, viviendo como alguien a quien la ciudad ya creía conocer. Cuando la revolución arrasó Shanghái, cuando el poder cambió de manos y las lealtades viraron y su otrora poderosa familia empezó a fracturarse, Celia entró en los círculos comunistas con el nombre que eligió para sí en lugar de perpetuarse como Kathleen. Si quería, podía fingir que nunca había formado parte de la Pandilla Escarlata; al fin y al cabo, la Pandilla sólo había conocido a su precoz heredera, Juliette, y a sus dos queridas primas, Rosalind y Kathleen.
Mientras Celia sólo les contó a unos pocos elegidos de la organización sobre su pasado con la Pandilla Escarlata, Rosalind era vigilada en todo momento por los nacionalistas como una bomba escarlata lista para estallar. Después de todo, la habían enviado tras los Flores Blancas por una razón. Ella y los nacionalistas entendían por qué ella trabajaba para ellos.
Rosalind pegó la oreja a la puerta para escuchar a los oficiales cuando buscaban. Sus gritos irritados se volvían cada vez más débiles, y afirmaban que debía haber escapado sin ser vista. Sólo cuando las voces y se dirigieron a otra calle y desaparecieron por completo, Rosalind se atrevió a asomarse por la esquina de la puerta del baño, levantando las muñecas esposadas y empujando la puerta con un dedo para abrirla un poco.
El edificio se había quedado en silencio. Exhaló un suspiro y por fin liberó la tensión de sus hombros. Cuando abrió bien la puerta, la escena estaba completamente inmóvil ante ella.
Casi podía escuchar los elogios de Dao Feng, su voz retumbante y cómo le daba un fuerte golpe en el hombro a manera de aprobación. Rosalind llevaba más veneno escondido en su qipao, polvos de emergencia ocultos en la cintura y cuchillas recubiertas de toxinas en los tacones de los zapatos. Pero nada de eso había sido necesario.
—Hice lo que siempre dices —murmuró para sí—. Huir si no tienes que combatir. Nunca atacar de frente si tienes opción de atacar por la espalda.
Rosalind había fracasado en su primera misión. El cuchillo había fallado en su mano; la hoja había escapado de su alcance. Su objetivo se había abalanzado sobre ella… a segundos de estamparle una bota en la cara y poner a prueba los límites de su sanación.
Pero Dao Feng había sabido vigilarla. La había seguido de cerca e intervino para lanzar un dardo venenoso antes de que el objetivo se hubiera dado la vuelta, para dejarlo caer como un saco de piedras. Rosalind no había pensado en agradecerle. Mientras respiraba con dificultad y temblaba llena de adrenalina, cuando Dao Feng se acercó a ofecerle una mano sus únicas palabras fueron una exigencia: “Enséñame”.
Rosalind comprobó la firmeza de las esposas que le rodeaban las muñecas. Sin darse tiempo para dudarlo, levantó la rodilla y golpeó la cadena. Las esposas se soltaron y su carne quedó muy lastimada. La piel en carne viva aulló, tiras enteras cayeron al suelo junto con las esposas metálicas, pero ya pasaría. Mientras no gritara. Mientras se mordiera el interior de las mejillas con toda la fuerza necesaria para controlarse y permanecer en silencio.
Pequeñas gotas de su sangre cayeron al suelo de madera, se filtraron por los huecos y mancharon lo que hubiera en el piso de abajo. Pero en menos de un minuto, su piel pasó del rojo al rosa y del rosa al cobrizo, ligeramente bronceado.
Desde aquella primera misión, sólo quería veneno. El veneno era irrefutable. Si había otros como ella, podían recibir un navajazo en la garganta o una bala en las tripas, pero el veneno los pudriría de dentro hacia fuera. Sus células habían sido modificadas para cerrarse ante cualquier herida, pero no para resistir el colapso de todo su sistema. Emplear la única arma que podía matarla era una forma de recordarse que no era inmortal, sin importar lo que dijeran los nacionalistas.
De una extraña manera, era reconfortante.
Rosalind salió del baño, bajó las escaleras y volvió a la calle a paso tranquilo. No quería levantar sospechas si la veían, y consiguió seguir sus pasos de regreso a la estación de tren, pasando por el mismo callejón de antes. El auto negro había desaparecido. Tampoco estaba el cuerpo del oficial al que le había roto el cuello en su huida.
—Es tu culpa —murmuró Rosalind en voz alta—. Es tu culpa por enfrentarme. Podrías haberme dejado en paz.
Giró y cruzó la calle. Habían apagado la fuente de agua para ahorrar energía durante la noche. Al pasar, Rosalind recorrió con los dedos el borde de la fuente y levantó una capa de polvo que se sacudió cuando volvió a entrar en la estación de tren, con los zapatos de tacón sonando sobre el suelo de baldosas. Si alguien la reconoció como la chica que habían sacado a rastras hacía menos de media hora, no lo demostró. La mujer de la taquilla apenas levantó la vista hasta que Rosalind se inclinó hacia ella, con una mano apoyada en el mostrador y la otra alisándose el cabello.
—Hola —la voz de Rosalind era dulce como la miel. Suave. Completamente inocente—. Un boleto para el próximo tren a Shanghái, por favor.
3
Cuando el reloj de pie anunció la medianoche, su eco resonó por toda la mansión como si fuera una caverna. No faltaban enseres para absorber el sonido: en todas las zonas comunes había sofás de felpa, rodeados de grandes jarrones de flores y cuadros antiguos colgados de las paredes. Pero la familia Hong había ido reduciendo su personal estos últimos años, y ahora sólo les quedaban dos criados, lo que daba a la casa una especie de vacío fantasmal imposible de contrarrestar.
Ah Dou estaba cerca, ajustándose los lentes mientras organizaba las tarjetas de presentación que se habían ido apilando en el armario del recibidor. Y en el sofá del salón, recostado de lado con las piernas sobre el reposabrazos, estaba Orión Hong, luciendo como el epítome de la frivolidad y la relajación.
—Se está haciendo tarde, èr shàoyé —dijo Ah Dou, lanzándole una mirada a Orión—. ¿Se está preparando para retirarse pronto a dormir?
—Un poco más tarde —respondió Orión. Se levantó sobre un codo, apoyándose en los cojines del sofá. Su delicada camisa no había sido concebida para una postura tan informal, y la tela blanca se tensaba en las costuras. Si la rasgaba, tal vez se vería más rudo. Ignorando el hecho de que Orión era la persona de aspecto menos amenazador de toda la ciudad. Tal vez podría asustar a alguien con su pretencioso desaliño—. ¿Crees que mi padre estará en casa esta noche?
Ah Dou miró el reloj y soltó un gemido exagerado al enderezar la espalda. Había sonado hacía unos minutos, así que ambos sabían exactamente qué hora era. Aun así, el viejo criado hizo el ademán de comprobarlo.
—Supongo que se queda en la oficina.
Orión apoyó la cabeza en una de las almohadas.
—Con su horario de trabajo, cualquiera diría que está en el frente de la guerra civil en vez de dirigir la administración superior.
Tampoco es que Orión estuviera a menudo en casa. Si no estaba asignado a una misión, se encontraba disfrutando del lujo en algún lugar de la ciudad, de preferencia en una ruidosa sala de baile, rodeado de gente atractiva. Pero las noches que sí volvía, le parecía extraño ver la casa en este estado. Ya debería estar acostumbrado, o al menos familiarizado con cómo se vaciaba poco a poco cada año. Sin embargo, cada vez que entraba por el vestíbulo, se inclinaba, torcido, y levantaba la barbilla para mirar los candelabros que colgaban del atrio principal, preguntándose cuándo había sido la última vez que habían estado encendidos en todo su esplendor.
—Tiene el espíritu de su padre —respondió Ah Dou con tono neutro—. Estoy seguro de que usted entiende su dedicación al trabajo.
Orión mostró su mejor sonrisa.
—No me hagas reír. Sólo me dedico a pasarla bien.
El criado sacudió la cabeza, pero no era una verdadera desaprobación. Antes de que enviaran a Orión a Inglaterra, había crecido bajo la escrupulosa tutela de Ah Dou, ya fuera para informar a su niñera que llevaba puesto el abrigo o para asegurarse de que hubiera comido lo suficiente.
—¿Quiere un té? —Ah Dou preguntó, ordenando las tarjetas de presentación—. Le prepararé un té.
Sin esperar respuesta, Ah Dou se alejó arrastrando los pies y barriendo el suelo de mármol con sus pantuflas. Abrió la cortina de cuentas que daba al comedor y luego desapareció en la cocina, desde donde se escuchó el estruendo de la tetera. Orión se incorporó y se pasó una mano por el pelo engomado.
Un mechón cayó sobre sus ojos. No se molestó en moverlo. Sólo apoyó los brazos sobre las rodillas y miró la puerta principal, aunque sabía que no se abriría pronto. Si Orión hubiera querido que su padre estuviera en casa las noches que volvía, podría haber llamado con antelación por teléfono para confirmar antes de llegar… pero ya no eran ese tipo de familia. El general Hong preguntaría si había algo urgente que tratar en la casa, y luego colgaría si Orión decía que no.
Antes no era así. Ése parecía ser su dicho cotidiano. Hubo un tiempo en que su padre llegaba a casa a las cinco en punto. Orión corría a recibirlo, y aunque a los nueve años ya era demasiado grande para que lo cargaran y lo columpiaran, su padre lo hacía de todos modos. ¿Qué tan terrible era que sus recuerdos más felices provinieran de un pasado tan lejano? En los años subsecuentes, Inglaterra había sido un recuerdo borroso de cielos grises, y después nada fue igual cuando regresó a Shanghái.
Un crujido repentino se escuchó en el piso de arriba. La mirada de Orión se desvió hacia la escalera y su atención se agudizó. A la izquierda de la segunda planta, en una habitación abierta, se encontraba el despacho de su padre: una gran cúpula de vitral iluminaba su escritorio cuando el sol estaba en la posición adecuada. Por la noche, la casa entera resonaba con más fuerza desde el despacho; estantes y estantes de libros alrededor del escritorio no hacían nada por aislar el espacio. Durante la juventud de Orión, a su padre le gustaba especialmente estar junto a aquellos libros, siempre dando golpecitos en el barandal de las escaleras que se enroscaba hasta los estantes. Los dormitorios estaban a la derecha de la escalera principal. A veces, Orión escuchaba ese repiqueteo metálico cuando estaba durmiendo y sentía como si el sonido fuera una canción de cuna.
—¿Phoebe? —llamó. Creía que su hermana pequeña se había ido a dormir hacía horas. Al oír su voz, el crujido se detuvo en seco. Orión se puso de pie. El sonido no venía de la derecha, donde estaba el dormitorio de Phoebe. Venía del despacho de su padre.
—Èr shàoyé, su té…
El brazo de Orión salió disparado. Ah Dou se detuvo de inmediato.
—No te muevas. Enseguida vuelvo.
Desapareció la sonrisa fácil; apareció su faceta operativa. Orión Hong era un espía nacional. Por muy a la ligera que quisiera tomarse el mundo, éste se le venía encima a una velocidad vertiginosa cada dos días.
Subió las escaleras a toda prisa, con cuidado de mantener sus pisadas tan silenciosas como fuera posible. Como la luz de la luna entraba por las ventanas laterales, sólo se veían algunas partes del despacho. Orión entró sin hacer ruido y se acercó sigilosamente a lo que creía que era movimiento en el escritorio de su padre. Si la suerte le sonreía, no encontraría más que un roedor salvaje mordisqueando la pared.
Pero la suerte no quiso que así fuera.
Una figura se levantó detrás del escritorio.
Orión saltó hacia delante, con las manos empuñadas en señal de ataque. Con cualquier otro intruso, habría retrocedido y llamado a la policía, la solución más eficaz. Pero este intruso en particular ni siquiera había ocultado su identidad, por lo que la mueca fue evidente en su expresión cuando Orión lo tiró por el cuello y lo estrelló contra las repisas inferiores.
—¿Qué demonios estás haciendo aquí, Oliver? —Orión escupió en inglés.
—¿Qué? —replicó Oliver, sonando totalmente despreocupado, a pesar de estar jadeando—. ¿No puedo entrar en mi propia casa?
Orión lo apretó con más fuerza. Su hermano mayor seguía sin parecer amenazado, aunque su rostro se había enrojecido por el esfuerzo.
—Ésta ya no es tu casa.
No desde que Oliver desertó y se pasó a los comunistas. No desde la Purga del 12 de abril, hacía cuatro años, cuando los nacionalistas se volvieron contra los comunistas y los expulsaron del partido Kuomintang mediante una masacre que sumió al país en una guerra civil.
—Tranquilo —logró decir Oliver—. ¿Cuándo empezaste a usar los puños en lugar de las palabras?
—¿Cuándo empezaste a ser tan tonto? —respondió Orión—. ¿Cómo caminas de regreso aquí sabiendo lo que pasaría si te atrapan?
—Ay, por favor —incluso mientras lo sujetaba, Oliver sonaba confiado y seguro. Siempre había sido así. Había pocas cosas que el hijo mayor de un general nacionalista no pudiera exigir, y creció con sus peticiones concedidas con sólo tronar los dedos—. No metamos la política en nuestra familia…
Orión sacó la pistola de su abrigo y la clavó en la sien de su hermano.
—Tú trajiste la política a nuestra familia. Tú trazaste líneas divisorias en nuestra familia.
—Podrías haberte unido a mí. Te pedí que vinieras. Nunca quise dejarte a ti o a Phoebe.
El dedo de Orión se crispó en el gatillo. Sería muy fácil apretarlo. Shanghái se había vuelto totalmente hostil a la actividad comunista: ningún miembro conocido podía caminar por las calles sin ser detenido, ya fuera para ser ejecutado de inmediato o torturado para obtener información y luego ser ejecutado. Si lo hacía, sólo estaría acelerando el destino de su hermano.
Oliver miró la pistola. No había miedo en su mirada, sólo una leve exasperación.