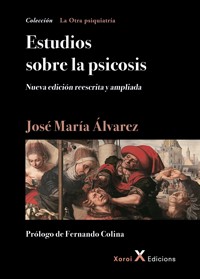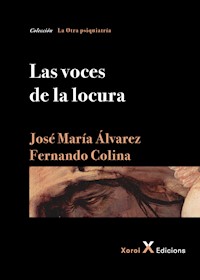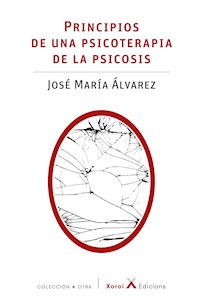7,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Xoroi Edicions
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Spanisch
"Bastante tengo con estar loco, como para aguantar además que me llamen enfermo mental". Este comentario de un paciente transmite con lucidez y precisión la oposición entre locura y enfermedad mental, y muestra, asimismo, su preferencia de la primera a la segunda. Las palabras son muy sensibles a los tiempos, las modas y los contextos. Gustan más o menos y son mejor o peor aceptadas dependiendo del ámbito y el momento en que se empleen. A nadie le extrañaría que se hablase de locura en un entorno cultural, filosófico y literario. Pero si ese mismo término se empleara en el medio sanitario, más de uno se sentiría incómodo y refunfuñaría. Hoy día las cosas están así. Locura, enfermedad mental y psicosis son términos que aluden a un referente común. Pero este referente tiene algo particular, puesto que en él las palabras rebotan y muestran su insuficiencia. Esta dificultad intrínseca de nombrar lo innombrable, de decir lo indecible y explicar lo inefable, favorece el uso ideológico de esos términos. De este modo, la elección del vocablo perfila de por sí la posición de quien habla. Y está claro que estas preferencias muestran importantes desavenencias, tanto en el enfoque psicopatológico como en el terapéutico. Un texto que nos propone un paseo clínico e intelectual por los temas preferidos del autor, desarrollados durante varios años; los agrupa, los diferencia, los mira de cerca con lente de aumento y después los aleja para observar su perspectiva histórica. Finalmente, nos los ofrece listos y limpios para leerlos. Un discurso de estas características refleja, sin duda, un esfuerzo de madurez, fruto de quien atesora un largo recorrido teórico y profesional. Desgraciadamente, la ideología nosológica ha impregnado con intensidad a la psiquiatría dominante pero también a la cultura y a distintos colectivos no sanitarios. Urge, por consiguiente, promover un movimiento contrario que se oponga al criterio de enfermedad y que luche contra la obligación administrativa de hacer diagnósticos tras cada intervención profesional, aunque no se necesiten ni nadie los pida. En la seguridad de que los pacientes, en general —con indudables excepciones—, vienen a pedir ayuda y no a ser diagnosticados y salir con un rótulo de las consultas. Fernando Colina
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Colección La Otra psiquiatría
Dirigida por José María Álvarez y Fernando Colina
HABLEMOS DE LA LOCURA
JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ
Prólogo de Fernando Colina
Colección La Otra psiquiatría
Créditos
Colección La Otra psiquiatría
Dirigida por José María Álvarez y Fernando Colina
Título original: Hablemos de la locura
© José María Álvarez, 2018
© Del Prólogo: Fernando Colina, 2018
© De esta edición: Pensódromo 21, 2018
Diseño de cubierta: Pensódromo
Imagen de cubierta: Detalle de The Lord Napier Pub Street Art
Esta obra se publica bajo el sello de Xoroi Edicions.
Editor: Henry Odell
ISBN print: 978-84-949195-3-4
ISBN e-book: 978-84-949195-4-1
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar, escanear o hacer copias digitales de algún fragmento de esta obra.
El futuro ya está aquí. Para Lucía.
«Es cierto que con Freud no se puede oponer la razón a la locura; no se puede considerar la locura como parte externa de la razón».
Franco Basaglia, La mayoría marginada
«La causalidad de la locura… esa insondable decisión del ser».
Jacques Lacan, «Acerca de la causalidad psíquica», Escritos.
«La enfermedad fue lo que me condujo a la razón».
Friedrich Nietzsche, Ecce homo
«La locura es como la comprensión, ¿sabes? No se la puede explicar. Exactamente como la comprensión. Se te viene encima, te llena y entonces se la entiende».
Marguerite Duras, Hiroshima, mon amour
Índice
PrólogoPalabras previasLocura, libertad y creaciónI. Hablemos de la locuraProtestas de la locuraDeterminismo y cientificismoFilosofía o medicinaUn real siempre en fugaII. Locura y libertadLa libertad y sus aristasEl loco libreLa psiquiatría de la libertadPolos de la psicosisIII. Locura y creaciónEl artista locoRelaciones entre locura y creaciónFunción de la creación en la locuraDelirio: lógica y funciónIV. Sobre las relaciones entre la persecución (maldad del Otro) y la megalomanía (misión del sujeto). Una contribución al silogismo de FovilleEl estudio del delirioLa clínica y las preguntasLos debates sobre los perseguidos que se transforman en megalómanosEl silogismo de FovilleLa interpretación de Freud del caso SchreberDiez conclusiones brevesV. Ernst Wagner, el impuroLo que no cuadraGaupp encuentra a WagnerLo que no cuadra de la paranoiaLa paranoia vivaWagner, entre el autorreproche y la autorreferenciaLos crímenesLos efectos subjetivos del actoEl delirio y el axioma deliranteMisión poéticaEl purificadorCuatro preguntas sobre WagnerUn comentario sobre el diagnósticoVI. Aimée, la elegidaLacan y la psiquiatría de su épocaLa paranoiaAimée y LacanLa historia de Aimée, la elegidaLo que oculta la maldad del Otro y disfraza la misión del sujetoFronteras de la locuraVII. ¿Son tan antagónicas la neurosis y la psicosis?EpistemologíaBinariosNeurosis y psicosisConclusiónVIII. Opiniones sobre las psicosis ordinariasOrdinario y extraordinarioRealidad clínicaDiagnóstico excesivoTrato con el loco y tratamiento de la locuraIX. Transferencias en la psicosisDiversidadSaber y psicosisTransferenciasInvariantesNo saber, no desfallecer, no comprenderBibliografía citadaNotasPrólogoLos peligros de la historia para la clínica
En noviembre de 1998 prologué por primera vez un libro de José María Álvarez. Se trataba de La invención de las enfermedades mentales, su texto más contundente y audaz. Desde entonces han pasado bastantes años, veinte, y según el punto de vista del prologuista, tan acertado sería afirmar que han cambiado muchas cosas como decir que todo sigue igual. El tiempo, a veces, ofrece al pensamiento estas comodidades.
Veinte años se notan bastante en el cerebro y en el aparato muscular. Las neuronas, después de muchos recorridos, han aprendido nuevos y más cortos circuitos, mientras que los hombros, de tanto traer y llevar, eligen y desechan la carga con más agilidad. Esto se refleja en el nuevo texto, en Hablemos de la locura. El título es revelador de lo que le espera al lector: un paseo, una charla. Hace veinte años, José María imaginó un libro y lo llamó la Invención, y ahora comenta sus propias ideas y nos invita a que Hablemos.
El texto, como quiera que sea, nos propone un paseo clínico e intelectual. Para ello el autor recoge sus temas preferidos, desarrollados durante estos años, los agrupa, los diferencia, los mira de cerca con lente de aumento y después los aleja para observar su perspectiva histórica. Finalmente, nos los ofrece listos y limpios para leerlos.
Por otra parte, un discurso de estas características refleja, sin duda, un esfuerzo de madurez, fruto de quien atesora un largo recorrido teórico y profesional. Hablamos de alguien dueño de una feliz experiencia que le permite reflexionar retrospectivamente, sobre lo que ha hecho y dicho, con aparente pero engañosa facilidad. Por eso el resultado es un libro medido y comedido. Simple en su dificultad. Aunque, en realidad, sabemos que un libro sencillo es mucho más arduo de diseñar y escribir que uno complejo. Ese es su mérito, el de exponer limpiamente algunos de los nudos más encrespados de la psicopatología: la libertad del loco, las relaciones de la desconfianza y la tristeza, el pulso entre la naturaleza y la cultura, el maridaje de la persecución y la omnipotencia, las causas del delirio, las diferencias y semejanzas entre neurosis y psicosis, la aporía de una psicosis sin psicosis.
Ahora bien, una característica de la investigación de José María es su apoyo en la historia de los problemas. Le gusta revisar el procedimiento que han seguido los clínicos que le precedieron, para realizar por su cuenta una suerte de autopsia de las ideas del pasado que le permita conocer su trama, su valor y su actualidad. Una tarea compleja, lenta, trabajosa, que disecciona el objeto de estudio y nos le ofrece nítido para su exploración. Un método que requiere de la precisión de un relojero pero también de la seguridad de disponer de un instrumento teórico y hermenéutico más poderoso y eficaz que el de aquellos que le antecedieron. Me refiero a su lógica clínica, ejemplo de inspiración psicoanalítica y de orientación lacaniana abierta y crítica.
Sometido a esas premisas, presenté su libro inicial, su Invención, subrayando las ventajas de la historia para la clínica, entre ellas la de servir de herramienta principal en la lucha contra el biologicismo psiquiátrico. Defendí entonces, como lo sigo haciendo en el presente, que la historia es un bálsamo contra el positivismo, una invitación al estudio de la locura desde el punto de vista de las ciencias humanas y del conjunto de las humanidades. La perspectiva histórica tiene la virtud de ayudarnos a conocer el marco temporal del investigador, es decir, de las fronteras racionales y de los prejuicios no superables. Una ayuda imprescindible, por lo tanto, para impregnar los síntomas de su sentido vital y no caer por sistema en el determinismo somático con que la Medicina intoxica la concepción actual de las enfermedades mentales.
Ahora, sin embargo, veinte años después, la preocupación es distinta, casi contraria. Incumbe a los peligros que puede suponer el historicismo si no acertamos a defendernos de alguna de sus exageraciones. El riesgo principal, a fecha de hoy, es el enorme peso que se concedía a la nosología psiquiátrica. De tanto traer y llevar enfermedades, en tiempos donde dominaba el interés por aislar, descubrir y bautizar cuadros clínicos, podemos acabar hablando el mismo lenguaje, en vez de entrar en liza contra la fiebre clasificatoria actual. Ese exceso de capital nosológico es el que resulta amenazante en este momento, cuando la mejor alternativa posible, la menos inocua, la única capaz de atentar contra el núcleo del positivismo, no es otra que proponer y ejercer una clínica que prescinda, hasta donde lleguen las fuerzas, de los diagnósticos. Es decir, que opere clasificando a las personas en función de sus síntomas, sus miedos y sus relaciones y no de hipotéticas enfermedades entendidas bajo supuestos biológicos y físicos.
Quizá no haya tarea más urgente en el panorama psiquiátrico del presente que esta necesaria deconstrucción diagnóstica. Desgraciadamente, la ideología nosológica ha impregnado con intensidad a la psiquiatría dominante pero también a la cultura y a distintos colectivos no sanitarios. Urge, por consiguiente, promover un movimiento contrario que se oponga al criterio de enfermedad y que luche contra la obligación administrativa de hacer diagnósticos tras cada intervención profesional, aunque no se necesiten ni nadie los pida. En la seguridad de que los pacientes, en general —con indudables excepciones—, vienen a pedir ayuda y no a ser diagnosticados y salir con un rótulo de las consultas.
Sin embargo, dada la hegemonía actual de los dispositivos ideológicos y docentes, la tarea deconstructiva se torna quijotesca, porque el culto al diagnóstico ha impregnado todos los estamentos implicados, sanitarios, educativos y asistenciales de la sociedad. Es lamentable, en este sentido, pero es un síntoma revelador de lo que está sucediendo, que hasta la Real Academia de la Lengua se permita una definición de la palabra esquizofrenia realmente tendenciosa. Dice así: «Grupo de enfermedades mentales correspondientes a la antigua demencia precoz, que se declaran en la pubertad y se caracterizan por una disociación específica de las funciones psíquicas, que conduce, en los casos graves, a una demencia incurable». Bajo esta explicación, de tan escasa economía lingüística para los usos de la Academia, en vez de definirnos la palabra, como es su cometido y hace con otros términos de salud mental —léase trastorno bipolar o demencia—, nos da una lección más propia de un manual o una enciclopedia que de un diccionario de la lengua. Y encima lo hace recurriendo a los antojos más gratuitos sobre la enfermedad, como son sostener que es propia de la pubertad, que genera demencia y que es incurable.
El segundo riesgo atribuible a la historia, proviene de no considerar suficientemente que los casos que nos refieren carecen a veces de credibilidad, pues su descripción está condicionada y, por lo tanto modificada, en virtud de los instrumentos de lectura de cada época. Toda descripción está delimitada por los fundamentos teóricos del investigador, pues el modelo de cada uno determina lo que oye y ve de los pacientes. Pero lo mismo sucede con la elección ideológica del clínico, así como con su pasión de originalidad o su confrontación con otras escuelas, que cargan la atención y los detalles de cada caso en combinaciones clínicas selectivas que hoy nos parecen irreales y de dudosa existencia en la propia época en que fueron estudiados. Algo que, presumiblemente, tendrán también en cuenta los historiadores del futuro cuando se sorprendan ante la ceguera contemporánea.
Por último, hay un peligro en la aceptación de la historia de la psiquiatría que no puede ser soslayado. No podemos pasar por alto que la mayor parte de los estudios clásicos están realizados sobre pacientes hospitalizados, es decir, sobre pacientes prisioneros, sobre reclusos privados de libertad. Esto es necesario recordarlo, y se hace pocas veces, pero la condición humana y la respuesta psíquica a los dolores es muy distinta en prisión que en libertad. Muchos de los síntomas, síndromes y enfermedades descritas por los clásicos no habrían podido ser objetivados, porque no se habrían producido, si los protagonistas no hubieran estado cautivos.
Quizá esta mayor libertad sea el factor principal que interviene en el nuevo perfil clínico de los psicóticos. Más allá de la importancia que puedan tener la influencia de los psicofármacos, las prácticas de acompañamiento, la prevención que aporta la psiquiatría infantil o las nuevas formas de subjetivación a principios del siglo XXI, contamos con el efecto positivo proveniente de los movimientos a favor de la libertad de los enajenados, que representan el mejor tratamiento a nuestro alcance. No respecto a una libertad formal, sino a una libertad real y de calidad, pues no basta con manumitirlos del Hospital Psiquiátrico si los encarcelamos en la Comunidad. La libertad no sólo es el resultado de la relación del sujeto con sus síntomas sino también del respeto y tolerancia que el sujeto recibe de su entorno, de la cultura y del medio terapéutico.
De este libro, en definitiva, de este paseo con José María, podemos aprender todas estas cosas a las que me refiero, junto a disfrutar de los detalles clínicos que nos brinda, beneficiarnos de su inagotable erudición y gozar de una conversación interminable con el locuaz autor.
Fernando Colina
Palabras previas
«Bastante tengo con estar loco, como para aguantar además que me llamen enfermo mental». Este comentario de un paciente transmite con lucidez y precisión la oposición entre locura y enfermedad mental, y muestra, asimismo, su preferencia de la primera a la segunda. Las palabras son muy sensibles a los tiempos, las modas y los contextos. Gustan más o menos y son mejor o peor aceptadas dependiendo del ámbito y el momento en que se empleen. A nadie le extrañaría que se hablase de locura en un entorno cultural, filosófico y literario. Pero si ese mismo término se empleara en el medio sanitario, más de uno se sentiría incómodo y refunfuñaría. Hoy día las cosas están así.
Locura, enfermedad mental y psicosis son términos que aluden a un referente común. Pero este referente tiene algo particular, puesto que en él las palabras rebotan y muestran su insuficiencia. Esta dificultad intrínseca de nombrar lo innombrable, de decir lo indecible y explicar lo inefable, favorece el uso ideológico de esos términos. De este modo, la elección del vocablo perfila de por sí la posición de quien habla. Y está claro que estas preferencias muestran importantes desavenencias, tanto en el enfoque psicopatológico como en el terapéutico.
Aunque aludan a un mismo campo semántico, cada uno de esos tres términos arrastra un sentido propio que se le ha adherido por el uso. Estos matices se aprecian en frases muy simples y habituales, como «De loco, todos tenemos un poco». Ahora bien, si en este adagio se sustituye loco por enfermo mental o por psicótico, la cosa empieza a chirriar. Lo que rechina precisamente es la adherencia más densa de significación que en ese momento y en ese contexto posee el término en cuestión. Enfermedad mental y psicosis son expresiones propias de la nosología médico-psicológica que lastran hoy día una pesada carga patológica. En manos de los especialistas, su uso es para echarse a temblar, sobre todo cuando se ponen por escrito en un informe. Locura, en cambio, no prejuzga nada de eso. Su inespecificidad, en este caso, juega a favor. Incluso es bienvenida en estos tiempos de furor cientificista, pues suele ser mal recibida por quienes gustan de la bata blanca.
No se puede ignorar, por otra parte, la desconsideración con que se usa a veces la palabra locura o loco. Quienes desprecian la locura —a la que creen dignificar llamándola enfermedad mental o psicosis—, desprecian también al sujeto que la encarna, lo tilden de loco, enfermo mental o psicótico. Como señaló Nietzsche, el desprecio está sobre todo en la compasión y la superioridad con que se asiste a esos ultrajados, a los que además se les priva de pintar algo en su propia desgracia. Se trate de loco, enfermo mental o psicótico, esta vertiente lastimera resulta envilecedora y humillante, infinitamente más peyorativa que cuanto algunos atisban en las palabras loco y locura.
Como se trata de adoptar una posición ideológica, aquí se hablará de locura y de loco. Esta elección se asienta en seis motivos principales. El primero enfatiza hermandad del loco y el cuerdo en el seno de la condición humana, un amplio espacio común en el que se reúnen pese a sus evidentes diferencias. El segundo destaca que en la locura siempre hay un grano de razón y lucidez, es decir, que no hay locura sin razón ni razón sin locura. El tercero resalta que la locura siempre es parcial. El cuarto subraya la posición activa del loco frente a la pasiva del enfermo, una posición activa que se sustancia en la capacidad de decidir sobre su locura. El quinto pone de relieve que la locura invita al diálogo y esquiva la compasión. El sexto, quizás el más importante, defiende que la locura es ante todo una defensa necesaria para sobrevivir.
Estos son algunos de los matices que trato de recuperar en este libro, a sabiendas, claro está, de que la locura nos acerca a la razón, la lucidez y la creación, pero evoca también el rechazo, el temor y la marginación. Que estos aspectos resulten un tanto contradictorios no merma en absoluto el poderío de ese término. Al contrario, puesto que se trata del estudio de la locura, más vale acostumbrarse pronto a ciertos embrollos.
ΩΩΩΩΩ
Hablemos de la locura expresa, como todos los libros, un deseo. Se trata, en este caso, de mantener vivo el diálogo con el loco y suscitar el interés por el estudio de la locura. Como en otras publicaciones más recientes, expongo, con mayor o menor acierto, mis puntos de vista sobre los asuntos tratados. A cierta edad uno no puede limitarse a resumir lo que dice tal o cual autor sobre un tema. Aquí se estudian, al contrario, algunas cuestiones clásicas relacionadas con la locura y se enfocan desde el punto de vista psicoanalítico y otros complementarios. Lo mismo sucede con los casos Schreber, Wagner y Aimée, interpretados de una manera personal, espero que enriquecedora.
Las cuatro partes de las que consta el libro dan cabida a algunas de las materias vinculadas desde siempre con la locura. En primer lugar, las relaciones de ésta con la libertad, el libre albedrío y la creación, vertientes por lo general orilladas en los enfoques médico-psicológicos, en los que se asocia más bien con el deterioro cognitivo y social. En segundo lugar, la función potencialmente estabilizadora del delirio, su lógica y su composición, aspectos que se ilustran y argumentan a partir de los casos Aimée y Wagner. En tercer lugar, las fronteras que asignamos a la locura de acuerdo con nuestras necesidades de clasificarla para conocerla, divisorias que pueden ser estudiadas a partir de la clínica diferencial, como hice en otras publicaciones, o desde su confluencia e imbricación, como se hace aquí mediante el estudio histórico y epistemológico de los binarios y el oxímoron y el análisis psicopatológico de las formas normalizadas de la locura. Por último, un estudio breve sobre el trato con el loco y el tratamiento de la locura, materia que se examina desde el punto de vista de la psicología patológica, los tipos clínicos y las distintas posiciones que el sujeto puede llegar a adoptar en esa estructura.
No hay nada que no haya tratado en otras ocasiones, aparentemente. Aunque quizás en ésta lo que hasta ahora eran flecos sueltos se convierten en una trama de argumentos, como es el caso de los binarios y la construcción del saber psicopatológico o la interpretación del caso Wagner a partir de su suelo melancólico. Y de haber alguna novedad, ésta sería el énfasis puesto en la lógica del delirio conforme a lo que llamo el «silogismo de Foville». Se trata de un debate clásico acerca del paso de la persecución a la megalomanía, controversia sobre la que terciaron algunos de los más insignes teóricos del delirio y sirvió de punto de partida de la interpretación freudiana del caso Schreber. Esta trasnochada porfía sobre los temas delirantes muestra el contrabalanceo característico de la lógica del delirio y atesora una de las claves esenciales de su función equilibrante. Tanto Schreber como Wagner y Aimée revelan con nitidez, en mi opinión, ese movimiento que parte de la maldad del Otro y se dirige hacia la asunción de una misión por parte del sujeto. Y en esa transición de la pasividad a la actividad, de la posición de objeto a la de sujeto, radica algo esencial de la invención delirante a la que el loco confía su supervivencia.
Tocante también al fondo y a modo de ampliación de algunos destellos recogidos en Estudios de psicología patológica, insisto aquí en las vertientes histórica y epistemológica del saber clínico. Este punto de vista está presente a lo largo de esta obra, aunque se detalla sobre todo en el estudio del capítulo 7 de la sección III «¿Son tan antagónicas la neurosis y la psicosis?» De ahí podrán espigarse algunas reflexiones para seguir perfilando un modelo unitario de la neurosis (neurosis única), a partir de la organización binaria que da cuerpo a nuestros conocimientos psicopatológicos. También a partir de esas reflexiones se podrá columbrar la raigambre histórica y epistemológica de ese problema esencial e irresoluble de la psicopatología que es la locura razonante, lúcida, ordinaria o normalizada, una forma de locura que se originó en el momento mismo en que la locura se opuso frontalmente a la razón o a la cordura y que perdurará mientras nos guiemos por modelos binarios.
En cuanto a la forma, la aspiración principal consiste en bajar la prosa al suelo de la sencillez y reducir los problemas tratados a esquemas elementales, siguiendo para ello la guía de las preguntas más básicas. Hay que añadir a lo anterior, de acuerdo con la indicación que Epicuro escribió a Herodoto, la necesidad de dotar a la explicación de un enfoque global si se quiere llegar a conocer una doctrina. A eso me ayuda el diálogo con un interlocutor imaginario al que pretendo enseñarle la materia desde sus fundamentos, sin alardes ni prestidigitaciones.
ΩΩΩΩΩ
Todos los libros tienen su historia y se eslabonan a determinados recuerdos. Con el paso del tiempo, creo que a éste lo asociaré con la primavera, la primavera de 2018 que llegó demasiado tarde o que nunca llegó. Porque este año, durante muchos meses de lluvias y vientos, la esperamos con ansia a diario. Y de pronto, cuando la dábamos por perdida, los días se alargaron, la luz lo inundó todo y el campo se llenó de amapolas.
Aún no me había acostumbrado a los primeros rayos de sol ni al serpenteo de las culebras por los caminos cuando Henry Odell, mi editor, me sugirió la conveniencia de terminar el libro del que le había hablado. Lo hizo echando mano de una retórica digna de Quintiliano. Sacó a colación, entre otras cosas, el viaje a Tucumán de octubre y lo oportuno que sería presentarlo al otro lado del Atlántico. La verdad es que no le presté mucha atención mientras me hablaba. Le dije que estábamos en junio y mi energía se había agotado en las últimas clases del máster y que sólo anhelaba las vacaciones. Le dije también que, a esas alturas del año, uno sólo piensa en hacer kilómetros por sendas y caminos, al sol de Castilla, entre amapolas, trigales y viñedos, en compañía de conejos, perdices, zorros, corzos y jabalíes. El caso es que las palabras de Henry se apoderaron de mí como un mal virus.
Está claro que a lomos de una Pinarello las cosas no se ven igual que sentado en el despacho. Menos aún cuando uno gusta de perderse por andurriales y sigue como única guía el color del cielo y la dirección del viento, los dos signos principales que ayudan a escapar de las frecuentes tormentas que se presentan de repente. Esas son para mí las condiciones idóneas para reflexionar sobre una dificultad teórica, el enfoque de un tratamiento complicado, preparar una conferencia o resolver los intríngulis de un libro. A veces, de broma, cuando salgo en grupo y nos encontramos con un ciclista solitario, siempre hay alguien que dice: «Ahí va un filósofo». Es cierto, la mejor manera de pensar algo serio se da cuando uno se deja abducir por la repetición del pedaleo y consiente a la humildad que impone una sencilla bicicleta ascendiendo un puerto de montaña.
En esas circunstancias se dio el empujón final a este libro y se resolvió su orientación definitiva. Y por eso me recordará aquellos ratos, de pie ante la ventana, mirando al cielo y esperando a la primavera que no acababa de llegar. Después, manos a la obra frente a la pantalla del ordenador, entre papeles desordenados, la cosa fue adquiriendo forma hasta conseguir este resultado. Cuando a finales de octubre viaje a Tucumán con mi familia y la doctora Gabriela Parano, nuestro último gran fichaje, en la mochila, silencioso pero lleno de vida, me acompañará este nuevo libro. Y lo mejor de todo: allí será primavera, la primavera que aquí llegó demasiado tarde o quizás está por venir.
Valladolid, septiembre de 2018
Locura, libertad y creación
IHablemos de la locura1
Protestas de la locura / Determinismo y cientificismo / Filosofía o medicina / Un real siempre en fuga
Protestas de la locura
Calles y plazas de la vecchia Florencia fueron testigo, durante el verano de 2007, de una manifestación insólita. Varios centenares de personas se congregaron para gritar sus quejas. La cosa no tendría nada de particular si no fuera porque las proclamas y los lemas de las pancartas denunciaban la opresión psiquiátrica: «Psiquiatría… Peligro público n.º 1», «Falso diagnóstico, falsos enfermos», «La psiquiatría inventa enfermedades», «Psiquiatría pseudociencia», «Inventar enfermedades para vender medicamentos», etc. A buen seguro que, tres o cuatro décadas atrás, nadie se hubiera extrañado de la pertinencia de ese clamor popular. Eran tiempos de reivindicación de libertades individuales y colectivas, de denuncias y protestas contra cualquier forma o instrumento del poder, entre ellos el llamado «poder psiquiátrico»2. Pero ahora, en pleno siglo XXI, el alboroto de los denunciantes congregados en la hermosa capital de la Toscana exhalaba anhelos que a muchos resultarán anacrónicos.
Desconozco si los allí reunidos estaban al corriente de que, hace poco más de dos siglos, el médico florentino Vicenzo Chiarugi se hizo cargo de la dirección del manicomio de San Bonifacio y que bajo su mandato, entre 1788 y 1818, puso en marcha los grandes principios del tratamiento moral o psicológico. En ese contexto de progreso social y libertad política, al amparo del reinado del gran duque Leopoldo, se promulgó la primera ley liberal sobre los alienados. Respeto al loco, evitación del castigo y del uso de la fuerza, prohibición de las cadenas, estimulación de las actividades, y, por supuesto, la presencia permanente del médico en el asilo; tales eran las máximas que, según Chiarugi, debían presidir la asistencia a los alienados3. Esta página de la historia de la clínica habría de quedar un tanto deslucida a causa del surgimiento, en París, de la figura de Philippe Pinel, el fundador del alienismo, esto es, de la primera psiquiatría. Lo cierto es que tanto la iniciativa de Chiarugi como el inmediato «gesto» liberador de Pinel, enmarcados ambos dentro de una corriente filantrópica, resultarían a la postre contraproducentes para el propio loco: de acuerdo con la interpretación foucaultiana, en el mismo acto de liberar al alienado de sus cadenas, se le encadenó a la psiquiatría4.
Dos siglos después de Pinel, la visión popular y la concepción especializada de la experiencia de la locura y de su tratamiento han cambiado notablemente. Hoy en día, cada vez con más insistencia la prensa se hace eco de nuevos descubrimientos relativos a las bases genéticas de las enfermedades que nos matan o imposibilitan. Son noticias esperanzadoras, claro, porque nuestros descendientes podrían salvarse de malos trances. El entusiasmo —o cuando menos el respeto— que generan los conocimientos biológicos del organismo se vuelve recelo cuando se generaliza en forma de un determinismo extremo. Cuanto de saludable tuvo, por ejemplo, el hallazgo de la transmisión hereditaria de la enfermedad de Huntington, lo tiene también de descorazonador que la gula, la pereza o el vicio del juego obedezcan, según se nos dice, a un patrón genético. La reserva y limitación con que los científicos suelen plantear el alcance de sus descubrimientos, contrasta con la tendencia generalizadora en la que incurren algunos practicantes al trasladar, de manera directa, las conclusiones de la investigación básica al enfoque del malestar que atienden a diario. De esta manera se expande una urdimbre de conocimientos que, a medida que se alejan del laboratorio, se convierten en una ideología cientificista secundada con agrado por muchos ciudadanos.
No es infrecuente escuchar en las consultas de los Servicios de salud mental sentencias como las dos que siguen: «Me han dicho que tengo una enfermedad de la serotonina»; «Lo mío de las drogas es genético». Se trata de afirmaciones cerradas en sí mismas, a menudo muy difíciles de quebrantar, en la cuales el paciente sitúa la causa de su dolencia más allá de sí mismo. De esta manera el afligido elude el compromiso que ineluctablemente lo une a su pathos y, como contrapartida, deja gustoso en manos de otro su solución, a la que renuncia en el mismo acto en que declina su responsabilidad. En este medio propicio se expande la cada vez más pujante industria farmacéutica, la cual, sin duda, tiene en sus manos el futuro de la psiquiatría. Un cambio radical se observa, a este respecto, en las relaciones que tradicionalmente venían manteniendo la locura y la economía. Si hace poco más de un siglo cualquier loco suponía —como afirmó Emil Kraepelin— un gravoso coste para la familia y el Estado, en la actualidad las tornas se han invertido5. Después del descubrimiento de los psicofármacos, el horizonte de pobreza que aguardaba a todo alienado se ha convertido, con el capitalismo, en un filón inagotable de ganancias para las multinacionales farmacéuticas.
Determinismo y cientificismo
Mas no se trata de cuestionar la eficacia de los medicamentos psicotrópicos, sino de denunciar la inconveniencia de generalizar su administración bajo el doble engaño de suponer que las enfermedades mentales obedecen a una alteración neuroquímica y que esa alteración se revierte sólo mediante el uso de medicamentos6. El peligro de esta tendencia se recrudece cuando, a consecuencia de un conocimiento parcial de la psicopatología, la orientación actualmente hegemónica de la psiquiatría se desliza hacia un absolutismo que excluye cuantos discursos le resultan inconvenientes. No deja de ser llamativa la soberbia que destilan algunos de sus textos, máxime cuando en un terreno tan resbaladizo como la psicología patológica parece más recomendable la templanza; máxime, también, cuando en el trato con el loco la experiencia aconseja prudencia y recato.
Arrastrado por el torbellino de esta ideología mercantilista, el hombre de hoy se despoja de algunos de sus atributos más valiosos, en especial el de la responsabilidad subjetiva. Cuanto más condesciende al determinismo biológico que la ideología cientificista se empeña en dar por cierto, menor es su capacidad de hacer frente a la desdicha que le aflige. Sintiéndose con todos los derechos a que otro le redima, se embosca en un mundo de promesas de felicidad que nunca llega; que jamás llegará porque ha declinado hacerse cargo de esos deseos y fracasos que sobre todo le conciernen a él. Ese mundo de felicidad y de objetos efímeros al alcance de la mano se convierte, a la postre, en su propia cárcel. Y desde la soledad de su mazmorra renueva sus quejas y reivindicaciones, cada vez más exigente con lo que el capitalismo y el cientificismo le dieron a probar. Cómo no va a tener razón quien afirma que su alcoholismo es genético o quien da por sentado que su ludopatía es una enfermedad que le gobierna, si es eso precisamente, de cuanto se les dice, lo más cómodo de asumir para anestesiar el mordisco de la culpabilidad o para calmar la punzada de saberse implicado en su desastre.
Si se contempla desde esta perspectiva, el determinismo biológico que propone la psiquiatría de las enfermedades mentales nos ningunea, maniata e incapacita. Que todo lo que ha habido, hay y habrá, y todo lo que ha sucedido, sucede y sucederá, está previamente fijado, condicionado y establecido, sin que pueda haber ni suceder más que lo que está de antemano fijado, condicionado y establecido, tal como reza el determinismo radical, parece más una condena que una salvación liberadora. Quienes sigan esta orientación traicionan el ejemplo y el espíritu de la letra de aquellos primeros alienistas filántropos, empeñados en devolver la dignidad a aquellas «bestias» deshumanizadas que moraban en los manicomios. Bien les vendría recordar esa estampa en la que Couthon, un miembro de la Comuna, horrorizado por lo que veía en su visita al asilo, le dijo a Pinel: «Ciudadano, ¿no estás tú también loco al querer desencadenar a semejantes animales?». «Tengo la convicción —respondió Pinel— de que estos alienados no son tan intratables como para privarles del aire y de la libertad»7.
El determinismo neuroquímico y genético campa hoy día a sus anchas. Las enfermedades mentales se consideran ya terreno conquistado. Ahora sus tentáculos se extienden a las cosas más humanas y comunes, como la tristeza, la alegría o el amor. ¿Surgirá de aquí una nueva poesía que alabe las virtudes de esas arreboladas sinapsis que nos obligan al amor? ¿Cuánto tiempo malgastaron los poetas en describir el hechizo de las sonrisas y miradas de sus amadas? ¿Cómo no se dio cuenta Dante de que el atractivo de aquella «santa sonrisa» no era si no física y química? Al paso que avanza la burra, es difícil prever dónde se detendrá esta tendencia a explicarlo todo sin contar con el sujeto, es decir, con el primer implicado en su causa y sus efectos, con el más interesado en darle alguna solución. Conforme a esta perspectiva se pueden sacar las más peregrinas conclusiones, como la de aquel renombrado psiquiatra al explicar la escasa frecuencia de neurosis de guerra: «el ambiente espiritual de la guerra española hallábase cargado de valencias positivas»8. No falta ni un tris, por tanto, para que también las creencias religiosas caigan en las redes del determinismo. Está llegando la hora de corregir al mordaz Buñuel cuando afirmó: «Yo soy ateo, gracias a Dios»; más acorde con nuestro tiempo sería afirmar: «Yo soy ateo, claro; no heredé el gen de la creencia en Dios».
Filosofía o medicina
El estudio de la psicopatología arrastra desde tiempo inmemorial el lastre de las relaciones mente-cuerpo. Por más que sepamos de su interrelación, de su recíproca afectación, se necesita mucha osadía para explicar cómo una alteración de la química cerebral hace a aquel loco oír tal palabra y no otra, o a ese fóbico angustiarse ante las cucarachas y no ante las culebras. Wilhelm Griesinger, a quien tanto mencionan los historiadores de la psiquiatría biológica, escribió en las primeras páginas de Die Pathologie und Therapie der psychischen Krankheiten: «Ni el materialismo, que pretende explicar todos los actos psíquicos por medio de la materia, ni el espiritualismo, que intenta explicar la materia por medio del alma, nos dan una idea exacta de lo que ocurre en el alma (Seele). Y por otro lado, aunque llegásemos a saber todo lo que se produce en el cerebro (Gehirn) cuando está en plena actividad, aunque descubriésemos todos los secretos de la química, de la electricidad, etcétera, ¿de qué nos serviría? Oscilaciones y vibraciones, electricidad y mecánica, todo ello no es un estado del alma, ni un pensamiento. Pero ¿cómo podrían estos hechos transformarse en hechos mentales? Este problema no tendrá jamás solución para el hombre; ¡y creo que, aunque un ángel bajase del cielo para explicarnos este misterio, nuestra sola inteligencia no sería capaz de asimilarlo!»9. Ni siquiera Freud, atento lector de Griesinger, fue capaz en su Proyecto de psicología de resolver ese dualismo, al que por lo demás nunca renunció.
Reanimado en la filosofía moderna por las tesis de Descartes, desde la Antigüedad el problema de la relación alma-cuerpo afianzó dos posiciones doctrinales enfrentadas, una materialista y otra espiritualista. Médicos del cuerpo y médicos del alma (filósofos morales), enfermedades del cuerpo y enfermedades del alma; estas y otras divisiones se han mantenido en nuestra cultura a lo largo de los siglos. Ahora bien, si para los antiguos, en especial durante el periodo helenístico, estos dos ámbitos coexistían articulados, en el mundo actual el imperio de la biología apenas si deja espacio a lo que, a buen seguro, es más propio de la condición humana. ¡Qué obsoleto le resulta al cientificismo aquellas palabras de Plutarco según las cuales el filósofo moral debía estar comprometido con los problemas de salud10, o las recomendaciones de Galeno a sus colegas para que recibieran una formación filosófica11; incluso la recomendación de Kant de dirigir a la Facultad de Filosofía y no a la de Medicina a un supuesto loco, con vistas a examinar su estado mental12!
Pero esta sempiterna discordia no tendría trascendencia alguna si no fuera por los efectos que ocasiona en el doliente, muy distintos dependiendo de la posición que adopte el clínico. Aun a riesgo de incurrir en una reducción extrema, es posible limitar esas posiciones a dos: la psicología patológica y la patología de lo psíquico. La primera se ha especializado en analizar las experiencias singulares del trastornado, privilegiando el determinismo inconsciente de los síntomas, su sentido y su causalidad psíquica, los mecanismos patogénicos específicos y la particular conformación clínica que el sujeto imprime a su malestar; conforme a su elaboración epistemológica, esta orientación de la psicopatología es inseparable de una psicología general que dé cuenta del funcionamiento subjetivo y de las leyes que lo constituyen y rigen, por lo que resulta —como escribió Freud— «indispensable también para entender lo normal»13. La patología de lo psíquico, en cambio, muestra mayor predilección por los procesos psíquicos conscientes y su soporte material; mas al concentrarse en la valoración de los datos semiológicos de cara a establecer un diagnóstico, prescribir un tratamiento y prever una posible evolución de la enfermedad, renuncia a una comprensión cabal y deja de lado la correlación entre las manifestaciones patológicas y los mecanismos generales del psiquismo humano.
De estas orientaciones divergentes derivan a menudo una visión más negativa y otra más positiva del pathos. La negativa destaca por encima de todo su dimensión deficitaria, característica principal del modelo de las enfermedades médicas; la positiva, por el contrario, tiende a acentuar la vertiente creativa o reconstructiva, concibiendo la locura como drama personal o como verdad trágica. Asimismo, la primera de estas visiones acostumbra a ir de la mano de aquélla que concibe la locura como una desgracia inevitable, esto es, como un proceso que se pone en marcha sin contar con el sujeto. En la dirección opuesta caminan quienes consideran determinante la participación del loco en su locura, haciendo de ésta alguna forma de insana defensa, de zigzagueante huida o de abrupta estrategia. Cuerpo y alma, naturaleza y cultura, cerebro y mente, materia y pensamiento, neurotransmisor y lenguaje, biología y biografía, sean cuales sean los términos que se usen, esta división de los modelos desde los que se han pergeñado las lucubraciones sobre la locura ha constituido una constante desde tiempos inmemoriales.
Bien conocida es la querencia de la psiquiatría hegemónica por el materialismo o la patología de lo psíquico. Un comentario del médico y psiquiatra Charles Lasègue ejemplifica esa afinidad. Al resumir un día de forma mística, inspirada en el Evangelio, el antagonismo de las dos escuelas médicas que desde hace tanto tiempo se disputaban la preeminencia, Lasègue exclamó: «El vitalismo es María cogida a los pies del Señor, absorta, ajena al resto del mundo; el materialismo es Marta, la que permanece en el mundo real y cumple con los cuidados de la casa»14. Desde esa perspectiva se ha elaborado un amplio saber sobre las enfermedades mentales, primero transformando la locura tradicional en enfermedades; después, dando por hecho que éstas son producto de la naturaleza, extendiendo sus dominios a cualesquiera sean las modalidades del sufrimiento humano.
Un real siempre en fuga
Al examinar con detenimiento ese proceso, sin embargo, es fácil advertir que el trueque se ha hecho de espaldas al espectador, a quien se le crea la ilusión de equiparar los objetos o hechos de la naturaleza a los conceptos abstractos destinados a nombrarlos. A condición de situarse al margen de esta hipnosis colectiva, salta a la vista que los partidarios del naturalismo, uno tras otro, se precipitan al considerar enfermedades stricto sensu lo que en realidad no son más que datos obtenidos mediante la observación, es decir, interpretaciones más o menos cabales de un real en permanente fuga15. Y más aún cuando se trata de la locura, cuyas experiencias suelen calificarse de inefables, comprobamos cómo a este real evanescente el dardo de las palabras le rebota una y otra vez en el lomo16.