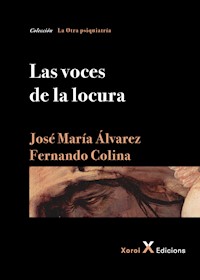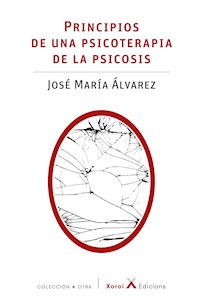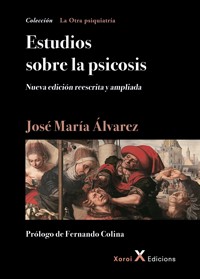
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Xoroi Edicions
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: La Otra psiquiatría
- Sprache: Spanisch
Nueva edición reescrita y ampliada. Trece estudios componen este libro. En todos se analiza la psicopatología de la psicosis, en especial los fenómenos elementales, el delirio y la alucinación. Aunando la tradición filosófica, los clásicos de la psiquiatría y el psicoanálisis, el autor analiza las experiencias del psicótico, punto de partida de su investigación. A medida que éstas se exploran siguiendo el testimonio directo del psicótico, se va perfilando una lógica interna que proporciona una explicación cabal sobre el nacimiento a la locura, las distintas posiciones que el sujeto puede adoptar en ella y las estrategias de las que dispone para reconducir su verdadero drama, tan inefable como solitario. De esta manera, partiendo de la psicología patológica se consiguen configurar las bases que convienen al trato y al diálogo con el alienado. Al desarrollar esta modalidad de análisis se aspira a articular la psicopatología y la terapéutica, las dos dimensiones de la clínica en su estado más puro. A diferencia de las dos ediciones anteriores, esta obra se amplía con tres nuevos estudios que le aportan unidad y visión de conjunto. En ellos se analizan sobre todo las formas normalizadas o discretas de la locura y se precisan las experiencias genuinas que la caracterizan y definen. Los artículos que integran este libro son el ejemplo cabal de una psiquiatría distinta. En medio de la vorágine positivista, cuando el sentido de la clínica ha perdido su vocación por la escucha y las preguntas, surge de pronto el discurso de José María Álvarez para resucitar la tradición y actualizar los enigmas. "Convencido de que el positivismo poco tiene que decir ante el lenguaje de la locura, el autor recoge la palabra de los psicóticos de dos formas. Una, con los saberes de la psiquiatría clásica, revelando la lógica interna de su pasado, otra con la hermenéutica psicoanalítica". (Fernando Colina)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 815
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Colección La Otra psiquiatría
Dirigida por José María Álvarez y Fernando Colina
Estudios sobre la psicosis
(Edición reescrita y ampliada)
José María Álvarez
Colección La Otra psiquiatría
Créditos
Colección La Otra psiquiatría
Dirigida por José María Álvarez y Fernando Colina
Título original: Estudios sobre la psicosis
© José María Álvarez Martínez, 2013
© De esta edición: Pensódromo 21, 2013
1.ª edición: A.G.S.M., Vigo, 2006
2.ª edición: Grama ediciones, Buenos Aires, 2008
3.ª edición reescrita y ampliada: Red Ediciones S.L., 2013
Reimpresión: Pensódromo SL, 2017
4ª edición: Pensódromo SL, 2018
5ª edición: Pensódromo SL, 2020
Revisión y corrección: Miquel Àngel Riera, Magne Fdez.-Marban y Francesc Garreta
Esta obra se publica bajo el sello de Xoroi Edicions.
Diseño de portada: Pensódromo
Imagen de portada: La extracción de la piedra de la locura (detalle)
Jan Sanders van Hemessen
Editor: Henry Odell
e-mail: [email protected]
Diseño de cubierta: Pensódromo
ISBN ebook: 978-84-122116-7-2
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar, escanear o hacer copias digitales de algún fragmento de esta obra.
Para Ana y Lucía, mis chicas
José María Álvarez y la «Otra» psiquiatría
Los artículos que integran este libro son el ejemplo cabal de una psiquiatría distinta. En medio de la vorágine positivista, cuando el sentido de la clínica ha perdido su vocación por la escucha y las preguntas, surge de pronto el discurso de José María Álvarez para resucitar la tradición y actualizar los enigmas.
Convencido de que el positivismo poco tiene que decir ante el lenguaje de la locura, el autor, en un abrazo que define a la perfección la ternura de su método, recoge la palabra de los psicóticos con dos manos distintas. Con una, enguantada, pone sobre la mesa los saberes de la psiquiatría clásica, aprovechando sus observaciones y revelando la lógica interna de su pasado, mientras que, con la otra, desnuda, alumbra la escena con las luces de la hermenéutica psicoanalítica.
Ahora bien, los dos puntos de vista no tienen en el presente la misma acogida. Así como la historia es bien aceptada, aunque sea al precio de ser mal aplicada y peor entendida, pues maneja una idea de la historia enjuta e historicista, la mirada freudiana es rechazada de plano, de un modo quizá algo confuso pero deliberado y sistemático. El racionalismo dominante, sabedor de que la corriente de pensamiento romántico que confluye en el psicoanálisis es el enemigo a batir, trata de ocultar las interrogaciones freudianas bajo una nube de prejuicios bien dirigidos. De este modo se justifica.
Sin embargo, dejarse impregnar por las ideas psicoanalíticas no supone, como pretenden hacernos creer, ni la obligación de someterse a un análisis, ni de volverse analista, ni de pertenecer a la ortodoxia de una escuela, ni siquiera la de asumir ese uso que se ha llamado psicoanálisis aplicado. Para hacerse freudiano basta con no volverse religioso ni doctrinario de nada y con abrir el corazón a otro asunto más resonante, a la influencia del pensamiento humanista —literario, filosófico, lingüístico— que desde su nacimiento ha fecundado con su amor a las letras la psiquiatría. Pero los prejuicios son poderosos, aunque sean analfabetos, y cuando están bien administrados, como sucede con estos que menciono, se bastan para mantener la confusión que rodea el psicoanálisis. Con razón escribió Gadamer que «los prejuicios representan la realidad histórica en una medida mucho mayor que los juicios».
El psicoanálisis, en este sentido, es un vehículo privilegiado del humanismo a la hora de explicar al sujeto moderno, esa subjetividad interior, privada, desconocida y a veces secreta, que poco a poco se le ha ido revelando al hombre ilustrado. No fue sino el mismo Foucault, poco amigo de lisonjas psicoanalíticas, quien admitió que «toda la psiquiatría del siglo XIX converge realmente hacia Freud, el primero que ha aceptado seriamente la realidad de la pareja médico–enfermo, que ha consentido a no recortar ni sus miradas ni su búsqueda, que no ha buscado enmascararla en una teoría psiquiátrica tan mal como bien armonizada al resto del conocimiento médico. El primero que ha asumido las consecuencias con todo rigor».
Las ciencias interpretativas, las llamadas ciencias humanas, no son ciencias exactas pero son, cuando menos, saberes rigurosos, de meticulosa imprecisión, que exigen analogías, regularidades y legalidades de otra índole. Es oportuno, por lo tanto, tratar de exponer brevemente los principios teóricos que subyacen en este estudio de José María, no solo para lograr una mejor valoración de las dimensiones del libro, sino también para dar cuenta de su raíz beligerante y combativa. Lo que aquí reconocemos como «Otra» psiquiatría, para mejor identificar su esfuerzo alternativo, se manifiesta por una sucesión de planteamientos clínicos y doctrinales que merece la pena ir desenvolviendo de forma sucinta.
El primer objetivo que propone la «Otra» versión de la psiquiatría, pretende subordinar el bíos de lo biológico al bíos de lo biográfico. Es notorio que, desde hace unas décadas, la causalidad orgánica ha suplido a toda hipótesis sobre la temporalidad del sujeto. Reponer de nuevo un espacio, donde la palabra y el deseo se conviertan en protagonistas de la historia particular de cada uno, identifica bien la tarea emprendida. En resumidas cuentas, se propone ampliar el lugar donde, frente a las prosaicas enfermedades orgánicas, se alcen las afecciones sutiles pero hegemónicas de la palabra.
Ahora bien, el lenguaje es plural y contiene diversos rostros. Tan es así, que podemos pensar para la ocasión en tres dimensiones distintas de la lengua, de las cuales solo una afecta en rigor a la psicosis. La locura, al fin y al cabo, no es un trastorno del lenguaje en general sino solo de una de sus manifestaciones.
En primer lugar, distinguimos una dimensión puramente cognoscitiva de la palabra. El lenguaje, desde este punto de vista, sirve antes que nada para conocer la realidad. Sin signos, que en este círculo son su elemento nato, no hay lógica ni conocimiento. Su función, por lo tanto, es exclusivamente instrumental. Constituye una herramienta de la razón y del pensamiento que sólo se altera en el caso de daños cerebrales, y que, como era de esperar, permanece indemne en las psicosis. El psicótico, enjuiciado desde este universo, habla y conoce con propiedad.
Otra dimensión, la segunda en nuestra escueta relación, ya no afecta al lenguaje en su función de conocimiento sino en el laberinto que forma con el deseo. Estamos en el dominio freudiano del discurso, en el territorio de las neurosis, en el lugar de la inhibición, del acto fallido y de la selección tendenciosa de las palabras. Es el discurso en tanto se somete a la tirantez del inconsciente. Tampoco compromete a las psicosis, que apenas tienen acceso a las gracias y sinsabores del deseo.
Pero hay una tercera función del lenguaje que consiste sencillamente en simbolizar, en revestir y envolver el mundo que se agita más allá de la representación —llámese este territorio cosa en sí, al modo inerte de Kant, o real, en el caso más turbulento y dinámico de Lacan— para transformarlo en realidad. Aquí no se trata de desear ni de comprender sino tan sólo de sostener y vestir un mundo vividero. En este ámbito la palabra antecede a las cosas. Ya no se muestra como un instrumento del conocimiento, ni como el tirabuzón del deseo, sino como un medio en el que se está. Venimos a la existencia en un mundo hablado, envuelto por la lengua, embadurnado por la palabra. Este barniz constituye la garantía más profunda de que nos está permitido ver las cosas, conocerlas y decirlas. Sin embargo, de este cometido del lenguaje carecemos de representación directa y sólo lo deducimos de nuestra experiencia con los psicóticos. Su acreditación es el requisito lacaniano para estudiar la psicosis, y el aval más seguro de pertenencia a la «Otra» psiquiatría. Es el lenguaje que nos salva de la locura y el mismo que se viene abajo en el esquizofrénico. Cuando el sujeto se escinde en la psicosis, el ropaje de la palabra se descose y lo real queda al descubierto, con las consecuencias sintomáticas que se derivan: las voces, el automatismo —mental y carnal—, los fenómenos elementales y los síntomas primarios de esquizofrenia, o como quiera que se llame a estos acontecimientos. El deseo, en estas circunstancias psicóticas, se extravía, pierde ese carácter de engrudo con que auxilia al lenguaje y deja a las palabras sueltas, a la deriva, entrechocadas entre sí o contra las paredes del espíritu, para extraer esos ruidos guturales e inefables que anuncian la inmediata aparición de las alucinaciones verbales. Momento que aprovecha el delirio para imponerse, para salvar la realidad del extravío de su envoltorio verbal, y para repasar la camisa del deseo, que ha quedado descosida por el tironeo del lenguaje.
Ante todo, la «Otra» psiquiatría se revela por su concepción del síntoma. Con lúcida resolución deja de entenderlo sólo como un déficit, como el resultado de una carencia, para subrayar también su condición de defensa, de trabajo subjetivo, de esfuerzo reparador. Freud sostuvo que el delirio, en cualquier caso, es «un intento de restablecimiento y reconstrucción», trazando con este concepto protector una línea fronteriza que sirve de demarcación entre una psiquiatría positivista y esta «Otra» de la que aquí levantamos acta para luchar contra su desaparición.
De esta suerte, como pensando a contrapelo o en el filo mismo de la navaja, los síntomas son concebidos como contestaciones, como réplicas defensivas a preguntas mal hechas o nunca formuladas. Sin embargo, del defecto enunciativo se deduce el error de las respuestas pero también un inesperado vigor. No hay nada más nocivo, pero al tiempo más sólido e irreversible, que anteponer las respuestas a las preguntas. Con esa inversión del orden lógico se aleja toda posibilidad de duda y rectificación. Hay que saber preguntar para poder sorprenderse después, porque, mientras no se demuestre lo contrario, la capacidad para la sorpresa sigue siendo el mejor indicativo de salud y de provechoso deseo de conocer. Por este motivo, se entiende que Freud afirmara que nadie quiere abandonar sus síntomas de buen grado, dado que le sirven de refugio y le permiten mantener a resguardo sus razones más ocultas. Argumento que, bien entendido, sirve para los síntomas que derivan de conflictos surgidos entre la moral, las inclinaciones y la realidad, pero no tiene la misma aplicación con los que derivan de la fatiga, el estrés o el agotamiento. Salvo cuando el cansancio se convierte en la excusa para eludir algún compromiso.
Por otra parte, esta noción del síntoma nos sirve en bandeja la posibilidad de anteponer, como condición previa a toda terapéutica, el interés por las condiciones del trato que establecemos con el psicótico. Las cuestiones en torno a cómo hay que hablar con el enfermo, qué relación ofrecerle y bajo que grado de formalidad o intimidad, se convierten en requisitos necesarios a la hora de proponer un tratamiento perspicaz y airoso. Desde el momento que admitimos esta necesidad, se vuelve indispensable para el tratamiento conocer algunas cuestiones personales del enfermo. Para empezar, hay que saber qué es lo que le angustia y preocupa. También, qué defensas le son imprescindibles, para intentar protegerlas y no violentarlas. O qué asuntos no quiere abordar, para que procuremos respetar su reserva con nuestro silencio, sin importunarla con nuestra curiosidad, tal y como hacemos con los temas delicados de cualquiera. Incluso debemos admitir, siempre que podamos, su opinión sobre la dosis de psicofármacos adecuada —suponiendo que sean necesarios— más allá de las rígidas posologías académicas.
Esta consideración hacia el trato nos vuelve colaboradores con su propia capacidad autocurativa, que no debemos interferir sino potenciar. Al igual que hacemos con los amigos cuando cuidamos la amistad, con los psicóticos debemos conocer sus necesidades, los límites de su fragilidad, las distancias que toleran, los miedos que sienten, las exigencias lógicas que les imponen sus creencias. Admitiendo, no obstante, que reconocer el hecho irreductible de que los psicóticos no sólo razonan sino que son razonables, no es lo mismo que plegarse a su racionalidad. Supone, más bien, recordar nuestra obligación de ser condescendientes con su interpretación, hasta el punto de introducir lo posible en lo imposible para volvernos capaces de asumir su verdad.
Esta referencia repentina a lo verdadero nos ayuda a recordar que son múltiples las razones de verdad del psicótico, al margen de esa más débil pero sugestiva que procede de la fuerza de su convicción. Para la «Otra» psiquiatría es una premisa inevitable, y al mismo tiempo legítima, aceptar que la verdad fluye en el psicótico por distintas fuentes. Sin embargo, asumir la verdad del delirio no consiste en creer al delirante, aunque tampoco esté de más, sino entender el punto de vista del autor. El delirante es sincero, luego verdadero, entre otras cosas porque no dispone a su favor del lenguaje, que es el instrumento que nos capacita para mentir y engañar. A lo que hay que añadir la naturalidad de la angustia que padece, que desarma todos los disfraces que teje el delirio y desenmascara también sus defensas mostrándolas como tales.
La locura, además de una fuente de irracionalidad, representa una indagación sobre los límites del hombre y su verdad. La locura, desde tiempos inmemoriales, ha sido entendida como un manantial de sabiduría, no solo como una incapacidad. Si el psicótico presume invariablemente de su verdad, no hay que enjuiciar sin más su afirmación como un juicio pretencioso, pues a menudo es el descubridor de un punto verdadero en la realidad que tiende a pasarnos desapercibido. Hay una verdad en la locura que se dice delirando, porque ni se puede decir de otra manera ni se alcanza por otros caminos que no sean los de la psicosis. «La enfermedad me puso en razón», dejó dicho Nietzsche, recordándonos de este modo que hay una voluntad de verdad en el psicótico por la que conviene interceder. Una verdad que no debe menospreciarse y a la que no podemos dar la espalda.
Así las cosas, me atrevo a creer que el hecho de prestar atención a la verdad del psicótico equivalga a colaborar en su liberación. Pues acoger su razón sin aspavientos es lo mismo que iniciar una gesta clínica, siempre comprometida con el sentido común, a favor de una responsabilidad emancipadora. Uno de los primeros objetivos clínicos de la «Otra» psiquiatría es devolver al loco el peso de sus obligaciones, apartarle de la poca culpa, que conduce al victimismo y a la inocencia paranoica, y de la mucha culpa, que arrastra al capricho y a la impunidad melancólica.
Van Gogh dio por sentado que «las enfermedades de nuestro tiempo no son en suma más que un acto de justicia», y esa condena no puede recaer en el psicótico como una arbitrariedad sino como un trasunto de responsabilidad que lo recupere para los negocios afectivos que concertamos con los demás. En suma, ser responsable es ser dueño de las propias acciones, una posibilidad que al psicótico puede estarle denegada pero que hay que intentar rescatar del fondo de sus actos. Curar no es otra cosa que alentar al sujeto hacia su responsabilidad, no para culparlo, desde luego, pero tampoco para disculparlo. Consiste, simplemente, en intentar devolver al psicótico a la sociedad de los hombres, y de recordarnos, al mismo tiempo, que las enfermedades psíquicas, junto con descansar en la biología, son en esencia enfermedades biográficas y por lo tanto morales.
Ahora bien, atender al tratamiento supone admitir que la locura es indomable y que toda curación es limitada y finita. Ante las psicosis conviene advertir a menudo, como sostuvo Laclos, que «cuando las heridas son mortales todo remedio es inhumano». Los remedios deben ser siempre proporcionados, atentos a la estabilización y a la dosis óptima del síntoma, antes que a cualquier normalización intempestiva. Poner a raya nuestras ansias interpretadoras y curativas es un proceso que corre paralelo a la buena práctica clínica. Nunca se debe olvidar que, por mucho que sepamos de las psicosis, sabemos siempre muy poco del psicótico. Lo único seguro que conocemos es que su cabeza puede mostrarse tan radiante como irresistible, y que su corazón puede parecer conmovedor pero ser hielo. Pues, por muy importantes que en un momento dado le resultemos, debemos estar preparados de continuo a que nos retire sin reparos de su interior, a menudo cuando nos parece más injusto e impropio. Para él, la mayor parte de las veces somos sólo una ocasión y en el mejor de los casos un catalizador. Podemos serle imprescindibles, pero al mismo tiempo resultarle accesorios.
La enfermedad, como recordaba Camus, es un remedio contra la muerte, así que el psicótico tiene que vigilarnos para que no le resultemos mortales, más peligrosos que la enfermedad que con tanto esfuerzo y dolor lo protege. Advertencia que vuelve a recordarnos el respeto que debemos a la autocuración, y a la necesidad de consentir que, frente a la llamada medicina heroica —intervencionista—, es mejor proponer, siguiendo las huellas de nuestro fundador Pinel, una clínica más expectante aunque no por ello menos activa.
Por otra parte, ante el enfermo no hay que darse nunca por vencido, pero hay que huir como del diablo de la avaricia onerosa de los buenos sentimientos. La compasión, la ternura y la caridad son enemigos naturales de la psicosis. En general, el moralismo y las confusas buenas intenciones son perjudiciales. En cambio, empeñarnos con obstinación pero dejándonos ganar por cierta indiferencia —casi política— que no se confunda con la vagancia y la comodidad, no es mala recomendación. Beber en el río de la despreocupación es tan importante para la clínica como evocar de cuando en cuando las imperecederas palabras que Artaud dedicó a la psiquiatría bondadosa: «Se trata de una de esas suaves pláticas de psiquiatra bonachón que parecen inofensivas, pero que dejan en el corazón algo así como la huella de una lengüita negra, la anodina lengüita negra de una salamandra venenosa».
Llegados a la hora del diagnóstico, la «Otra» psiquiatría es contundente. Se precia de defender el modelo de la psicosis única. Pero, bien entendido, única en cuanto a la estructura no en cuanto a la etiología, como propuso inicialmente Griesinger. Única en cuanto a la estructura quiere decir que admite una escena común donde deambulan indistintamente la esquizofrenia, la paranoia y la melancolía, sin que sus tres espacios naturales permanezcan estancos e incomunicados. De modo que, si bien se considera propedéuticamente imposible saltar de una estructura a otra, de la neurosis a la psicosis o viceversa —sin hacerle ascos al grave problema teórico y práctico que suscitan las zonas fronterizas—, acepta que en el curso de la evolución se desplacen los síntomas por cualquiera de los vértices del triángulo de la locura.
Con la etiología, por contra, es mucho más complaciente y tolera de buena gana una cuádruple raíz de la psicosis: una génesis psicológica; un motivo sociológico; una causalidad biológica; y un origen en la cosa en sí, en lo real, en el dominio asimbólico que con su elocuente mudez desvela el secreto de la psicosis e identifica el epicentro del drama. Cuatro son, en resumen, los móviles de un proceso único provisto de tres rostros posibles.
En estas condiciones, el carácter único de la psicosis está reñido con la aceptación de especies morbosas autónomas y específicas en su interior. Las psicosis son de una diversidad irreductible, aunque tiendan a permanecer en un solo marco estructural. Sus formas de manifestación son tantas como psicóticos existan. Se entiende, por este motivo, que el diagnóstico genuino que interesa sea el estructural. Y, aun así, hay que invocar de inmediato su relatividad, pues la clínica, en su sentido más hondo, comienza después del diagnóstico, cuando cifrado el trastorno pasa a primer plano descifrar los síntomas del enfermo. Para tratar a un paciente no hay nada mejor que, después de haberlo diagnosticado de un modo más o menos provisional, procurar entenderlo.
Comoquiera que sea, el diagnóstico no nos ayuda mucho a conocer al enfermo ni a dialogar con él. No es de extrañar, incluso, que se convierta en un trámite vinculado al discurso profesional antes que en una herramienta para conocer al psicótico. Y aun peor es el resultado cuando el diagnóstico rehúsa al sujeto encerrándolo en un etiquetado que, con el enrejado de sus términos, viene a sustituir al antiguo encierro de la locura. Es notorio que el diagnóstico ejerce una violencia propia, de carácter simbólico. Una violencia del nombre que hace del discurso un edificio opresor y enajenante que, con sus atisbos verbales, ha venido a sustituir las cadenas del hospital. Después de todo, la psiquiatría es una disciplina de poder antes que una ciencia médica. Así lo ha subrayado Foucault y no hay que cerrar los ojos ante su aparente improperio. Pues la locura, al tiempo que un extravío de la razón, es un compromiso de la libertad que endeuda al poder del psiquiatra y de todos los que le rodean. La tarea más noble de la psiquiatría no es estrictamente curativa, como corresponde al uso médico, sino emancipadora, si se atiende a su función social.
El peligro del diagnóstico descansa en la facilidad con que puede elevar cualquier malestar a categoría. En este orden de cosas, Karl Kraus señaló en uno de sus aforismos que «una enfermedad muy difundida es el diagnóstico». En la estampación inevitable de este sello reside el riesgo de lo que se han llamado estigmas. Y el mejor modo de combatirlos no es con llamadas a su corrección o quejándose por su tenacidad: es hacerlo con otra idea de la locura. No se trata tanto de interrumpir el discurso del loco con una asignación, con la potestad adánica de poner nombres, como de asumir su palabra y premiar a la locura con la dignidad de representar el punto ciego de nuestros saberes. Un reconocimiento que nos capacita para tratar a los enfermos como si carecieran de enfermedad. Casi sin nada que curar, menos que bautizar y mucho menos que rebatir.
El estigma no posee el valor de un efecto secundario del tratamiento que haya que corregir o enmendar. Es la expresión del poder psiquiátrico, de la exclusión que provocamos con nuestro discurso por fuerza alienador. Somos víctimas de la necesidad de dar sentido urgente a la locura, como la locura lo es por dar sentido, a cualquier precio, al vacío mudo que se le viene encima y que no consigue rehuir.
José María Álvarez es consciente, como lo demuestra con esta colección de artículos que velan las armas del sujeto psicoanalítico, de lo que la «Otra» psiquiatría le debe a Freud: un pensador crítico, interrogativo y aporético que ha alcanzado el Parnaso del clasicismo, esa morada donde descansan aquellos que se sobrepasan con el tiempo pero que nunca son superados. Las preguntas de Freud siguen tan vigentes y subversivas como en el momento en que fueron formuladas, y tienen vocación, como las platónicas, de permanecer inmortales en nuestra conciencia. Por ese motivo, la obra de Freud es el lugar donde la Psiquiatría habrá de volver a buscar sus fuentes cuando despierte de su letargo fisiológico y no caiga en el activismo ciego de las prácticas conductistas. Thomas Mann suscribió en su día ese carácter imperecedero al que aludo: «El saber psicoanalítico es algo que transforma el mundo. Con él ha llegado una suspicacia serena, una sospecha desenmascaradora que descubre los escondites y los manejos del alma. Esa sospecha, una vez despertada, no volverá a desaparecer».
Fernando Colina
Nota del autor
La recopilación de estudios recogida en este libro da cuenta de buena parte del trabajo que he desarrollado en la última década. Algunos de ellos ya habían sido publicados en monografías o en revistas de psicoanálisis y de psiquiatría, otros son inéditos. De los ya publicados, todos se han corregido y escrito de nuevo para la ocasión; uno de ellos, el que lleva por título «¿Qué fue de la paranoia? Sobre la permanente objeción de la paranoia al discurso psiquiátrico de las enfermedades mentales», constituye un nuevo y amplísimo desarrollo del antaño incluido en una monografía codirigida con Ramón Esteban.
En su conjunto, todos estos estudios compendian los intereses y puntos de vista personales sobre la psicosis: el modelo unitario de psicosis, su marco nosográfico actual y la clínica diferencial; las investigaciones sobre los fenómenos elementales, las alucinaciones y los delirios; la función del síntoma en la psicosis, su dimensión creativa y reconstructiva; los distintos polos de la psicosis y las diversas posiciones desde las que el sujeto encara el nacimiento a la locura, así como las posibles oscilaciones de uno a otro polo; las dos vertientes de la certeza psicótica; la vinculación consustancial entre la clínica y la ética, maridaje ampliamente explorado a partir de la responsabilidad subjetiva; las relaciones entre el delirio y el paso al acto.
Los diez estudios incluidos se presentan organizados en tres apartados: el libro se inicia con «Pensar la psicopatología», le sigue «Alucinación y fenómenos elementales» y concluye con «Paranoia y delirio»; un Prólogo de Fernando Colina los introduce y un Epílogo de Pepe Eiras les sirve de colofón. Al preferir este criterio temático antes que el cronológico, se ha querido facilitar a los lectores la posibilidad de profundizar en los ámbitos que despierten de su interés. Puesto que no se trata de una monografía ni de un tratado, algunas referencias a autores y unas pocas citas se repiten. Con todo, como se indica puntualmente donde conviene, las grandes ramas temáticas se van entretejiendo hasta componer un paisaje homogéneo y actual. Al menos esa es la impresión que me da.
Como todos los libros, también éste ha ido adquiriendo su forma y su contenido paulatinamente. Cuando hace un par de años Rafael Huertas me sugirió que publicara un volumen con mis artículos, dado que estaban dispersos en revistas de muy distinta procedencia, comencé a elaborar los posibles contenidos. Con la pretensión de dar coherencia a las materias tratadas y dotar al texto de un estilo homogéneo, al final se han desechado algunos escritos, especialmente dos casos clínicos inéditos y algunos trabajos sobre el delirio y las alucinaciones.
La manera de investigar esta materia concede una importancia prioritaria a la experiencia del psicótico, no sólo para reconocer ahí su verdadero drama sino también para avistar el camino más idóneo de su potencial reequilibrio. Las habrá, seguramente, aunque no he hallado mejor manera de profundizar en esta exploración que la de conjugar las referencias de la psicopatología clásica y del psicoanálisis. Desde siempre me he preocupado de hacer compatibles la fenomenología —en su sentido noble, es decir, el análisis del conjunto de testimonios directos que se obtienen de la observación minuciosa y la escucha respetuosa orientadas conforme a una teoría precisa, la psicoanalítica—, el modelo de las estructuras freudianas y la clínica lacaniana de lo más particular de cada quien.
Comoquiera que soy de esos que no saben dar un paso sin tener presente cuanto aportaron los pensadores de la psicopatología, el estilo de estos estudios recrea un diálogo permanente entre los clásicos de la psicopatología y la doctrina psicoanalítica. Convencido como estoy de que el psicoanálisis constituye el legítimo desarrollo de la gran clínica psiquiátrica, las fuentes y referencias pertenecientes a uno y otro ámbito se encadenan y se conjugan, lo mismo que sucede con los grandes casos de nuestra disciplina: Schreber, Wagner y Aimée.
Al echar la vista atrás y evocar la trayectoria seguida en el terreno profesional, la reflexión sobre la locura o psicosis me parece estar ahí desde siempre; también lo está el psicoanálisis. En mi caso, ha sido a través de la psicosis como he podido entender los conceptos fundamentales del psicoanálisis. A muchos nos sucede que nos pasamos el resto de la vida sin abandonar del todo los dominios de lo que fue nuestra tesis doctoral. Al investigar durante años la paranoia, amén de las muchas lecturas a las que el tema invita, creí hallar en ella una guía inmejorable para el conocimiento de la estructura psicótica y de sus posibilidades de remedio. Además, la paranoia —seguramente también valdrían la melancolía y la histeria— tiene la propiedad de mostrar a quien la estudia con detenimiento los distintos estratos que han venido sedimentándose en la construcción de los conceptos psicopatológicos, las distintas fallas y pliegues, los límites y logros de los modelos que han pretendido explicarla.
Mientras me formaba como psicoanalista en Barcelona y escribía la tesis doctoral, me encontré un buen día, en la Biblioteca de Catalunya, con algunos artículos de Fernando Colina. De eso hace unos veinte años, aunque no lo conocí en persona hasta bastante tiempo después, cuando me instalé en Valladolid. Sería faltar a la verdad no reconocer la virtuosa influencia que ha ejercido en mí durante todos estos años. A su magisterio debo la pausa y la templanza, el amor por los filósofos de la Antigüedad y el deleite con la buena prosa, cosas todas ellas que para mí han adquirido una importancia decisiva.
De igual modo que el nervio de estos estudios pone de manifiesto la articulación entre el psicoanálisis y la psicopatología clásica, también mi quehacer profesional se desarrolla a caballo de la práctica privada y la asistencia pública. Ya va para tres lustros que entré a formar parte de Colectivo Villacián, nombre en el que José Manuel Susperregui ha reunido a trabajadores y locos del Hospital Psiquiátrico Dr. Villacián de Valladolid. En un clima de amistad y respeto, muchas han sido las actividades, investigaciones y publicaciones desarrolladas en ese marco tan singular, unas veces con Colina, otras con Ramón Esteban, otras también con ambos. Buena parte del deseo que nos anima se nutre del contacto diario con los residentes MIR y PIR. Cuando en fechas recientes vinieron a visitarnos Juan J. de la Peña y Javier Carreño —por fijar en personas concretas cierto sentimiento grato—, nos pareció que el compromiso con la clínica y la docencia, mantenido durante años, comenzaba a resonar más allá de las márgenes del Pisuerga.
A la par que las actividades irradiadas desde el Villacián, el grupo de psicoanálisis concentra el otro polo de mis actividades. Fue en respuesta a la escisión sobrevenida durante el X Encuentro Internacional del Campo Freudiano, celebrado en Barcelona en 1998, como surgió el Grupo de Estudios de Psicoanálisis de Castilla y León, que tuvo como primer Presidente a Alfredo Cimiano. Casi diez años después, aquella agrupación pionera en nuestra Comunidad ha derivado en la puesta en marcha del Espacio de Instituto del Campo Freudiano y en la reciente creación de la Sede de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, con Fernando Martín Aduriz —verdadero motor del grupo— a la cabeza.
Una larga amistad me une a Pepe Eiras y a Chus Gómez. Como a los psicoanalistas nos cuesta permanecer de brazos cruzados, desde hace tres años venimos desarrollando las Conversaciones Siso–Villacián. Eso que comenzó siendo una modesta iniciativa destinada a extender el psicoanálisis y el pensamiento psicopatológico en el medio sanitario, se ha convertido en la actualidad en un movimiento creciente que pretende dignificar el trato con el doliente y contribuir al cabal desarrollo de nuestra doctrina.
En este escenario y con estos protagonistas se han concretado los estudios que siguen.
Valladolid, 1 de mayo de 2006
Nota a la tercera edición
Soy afortunado. He escrito pocos libros pero todos ellos se han reeditado. En concreto, Estudios sobre la psicosis cuenta ya con dos ediciones anteriores (Vigo, 2006; Buenos Aires, 2008).
A veces pienso que siempre escribo el mismo libro. Quizás porque mis intereses sean tan reducidos como constantes. Ya lo dije alguna vez: soy hombre de pocas aunque intensas pasiones.
A esto se añade el gusto especial por corregirme. Releo lo que he escrito y de inmediato me veo cambiando algo, añadiendo una nueva cita, simplificando un argumento. Todo parece indicar que padezco el síndrome de Montaigne, por llamarlo de alguna manera.
Esta tercera edición, además de reescrita, actualizada y ampliada, incluye tres estudios nuevos: «Nuestra psicopatología», «La locura para principiantes» y «Las locuras de Joyce y Lucia». A estas novedades se añade otra, sin duda más valiosa: alejado de todo servilismo, lo que mi mano trascribe es lo que en el fondo pienso. Al releer por última vez el libro antes de enviárselo al editor, tengo la impresión de que coincido con lo que digo.
Cuando escribí este libro por primera vez, Lucía daba sus primeros pasos. Ahora corre como una gacela. Y mientras ella corre y hace cabriolas, yo sigo montado en la bicicleta. A lo largo de once mil kilómetros al año, más o menos, da tiempo a reflexionar sobre muchas cosas. A solas por esos caminos de Dios, pedalear durante horas —por su monotonía y exigencia— acaba arrobándome y alguna vez hasta se me ocurre algo de interés.
Me cuento entre los que piensan que el estilo de nuestra prosa deriva del movimiento al que acostumbramos al cuerpo. Hay ritmos lentos, rápidos, entrecortados, saltarines, perezosos, lo mismo que hay algunos autores que para escribir paseaban, como Aristóteles o Nietzsche, otros galopaban, como Montaigne, y algunos permanecían estáticos, por ejemplo Spinoza. En mi caso, el pedalear redondo de la bicicleta me pone al corriente de mis limitaciones, cosa que invita a la humildad y a la sencillez.
Nadie da pedales por ti. Si te paras, da por seguro que te caerás. Lo mismo sucede con escribir. Aunque leas buenos libros, atiendas a pacientes brillantes y tengas maestros de talla, a la hora de poner negro sobre blanco nadie viene en tu auxilio.
Sin embargo los libros invitan a la compañía. Esta versión de Estudios sobre la psicosis me ha acercado a Kepa Matilla, al que agradezco su paciente lectura y las numerosas palabras de aliento. También en mi fuero interno, mientras lo preparaba, a menudo tenía presentes a Emilio Vaschetto, Gustavo Ingallina y Angie Campero. Ellos sobre todo, pero también otros residentes argentinos que nos visitaron en los últimos años e hicieron piña con los nuestros, han tendido un sólido puente de amistad y colaboración entre ambos lados del Atlántico.
Los libros deben contribuir a sumar antes que a restar. Espero que el destino de éste nos dé la razón a los que así pensamos.
Valladolid, julio de 2013
Nota a la cuarta edición
Con visible entusiasmo, al final de la nota a la primera edición de estos Estudios, escrita en mayo de 2006, señalo que desde hace tres años venimos realizando unas Conversaciones llamadas Siso-Villacián; Siso, por el nombre de la revista gallega de salud mental Siso saude, y Villacián, por ser el manicomio vallisoletano del que provenimos muchos de nosotros. El caso es que de aquellas reuniones surgió, no se sabe muy bien cómo, un creciente movimiento de clínicos interesados en el trato con la locura y la articulación del psicoanálisis y la asistencia sanitaria pública. Se dio en llamar «la Otra psiquiatría». Se podría haber llamado también la Otra psicología o la Otra psicopatología, porque lo más importante es el matiz que introduce ese Otra con respecto al discurso oficial y hegemónico, hoy día bajo la incipiente amenaza de descrédito.
A diferencia de las notas a las ediciones anteriores, en las que se menciona el contexto en que se elaboraron estos estudios y las personas que estuvieron presentes mientras se escribían, en esta ocasión sólo aludiré a este pequeño movimiento de «la Otra», poco conocido y marginal, aunque creciente. Quizás sea esto lo más significativo que ha sucedido entre la primera edición de este libro y la presente, la cuarta. Durante estos doce años, en torno a este significante se ha ido agrupando gente de un lado y otro del Atlántico, unos más jóvenes y otros más maduros, médicos, psicólogos, psicoanalistas, estudiosos, clínicos y trabajadores de salud mental en su gran mayoría. Unos ven ahí el renacer de una ilusión profesional, paulatinamente marchitada por la pesadez del discurso seudocientífico oficial, tan estéril en la práctica como carente de ingenio en lo teórico. Hay otros que encuentran en ella un marco en el que aprender a dialogar con la locura. También abundan los que buscan en «la Otra» un medio agradable en el que conversar con colegas de las cosas que les interesan, sin limitaciones ni servilismos, pero con respeto y la camaradería. Por lo demás, este movimiento tampoco tiene mucha más identidad que la aportada por el propio nombre y el adversario común. Así y todo, la cosa sigue adelante y de momento goza de buena salud.
Hay quien vende la piel del oso antes de cazarlo y quien lo caza y no se preocupa de la piel. «La Otra» pertenece al segundo grupo. Su presentación en sociedad se ha descuidado más de la cuenta. Advertidos de esta negligencia por desidia, la puesta de largo se hizo en 2016, cuando comenzó a publicarse una colección de libros con el nombre La Otra psiquiatría, distribuida en nuestro país y en otros de lengua castellana. En esta colección se publican ahora estos Estudios sobre la psicosis. Asimismo, desde septiembre del año pasado contamos con una web elegante y dinámica —www.laotrapsiquiatria.com— que propaga por tierra, mar y aire los contenidos surgidos en este movimiento y se hace eco de otros cercanos o de interés.
Salvo estas palabras y la cubierta del libro, esta cuarta edición no tiene modificaciones ni incluye añadidos. Me ha pillado por sorpresa que se agotara la anterior y aún con sorpresa escribo estas palabras para la nueva.
Valladolid, 13 de enero de 2018
APENSAR LA PSICOPATOLOGÍA
INuestra psicopatología
1. Nuestra psicopatología: una combinación de pathos y ethos
Hoy día el pensamiento psicopatológico está en crisis. Con algunas excepciones, los grandes modelos de pensamiento psicopatológico han ido cayendo uno tras otro. La reflexión sobre el pathos ha cedido terreno frente a la simplicidad de esquemas operativos, árboles de decisión y criterios diagnósticos. De resultas de esta simplificación, la connatural trabazón entre la psicología patológica y la general se ha roto. Como si se tratara de dos ámbitos separados, la transición de lo normal a lo patológico se pretende establecer en término cuantitativos, con lo que la arbitrariedad se impone al rigor. El psicoanálisis, la fenomenología, la nosología clínica o el órgano–dinamismo, por citar algunas, son visiones de conjunto que permiten acercarnos a realidades de la clínica y que la clínica misma matiza y corrige de continuo. Desde esta perspectiva, los grandes modelos de pensamiento psicopatológico no son duros sino dúctiles, no son majestuosos sino humildes, puesto que, ávidos de mejora, prestan más atención a lo que les desmiente que a lo que les confirma. Como se sabe, los modelos mejor fundamentados y los dotados de mayor proyección son los que se inspiran de manera directa en la clínica, la enriquecen y admiten ser corregidos por ella.
La crisis del pensamiento psicopatológico se traduce además en la confusión que reina en torno a algunos conceptos principales de la disciplina, como ‘enfermedad mental’, ‘trastorno’, ‘neurosis’, ‘psicosis’, ‘esquizofrenia’, ‘depresión’, etc. Tan depauperada está la psicopatología que se la reduce a mera semiología o incluso se la confunde con ella. Eso sucede cuando se considera que las taxonomías internacionales son manuales de psicopatología o cuando algunas monografías ad hoc se limitan a exponer y comentar listas de signos morbosos sin enlazarlos mediante una teoría. Obras de este tipo ofrecen un panorama de la experiencia subjetiva hecho de retazos y de alcance parcial.
Algunos modelos psicopatológicos pretenden limitar su enfoque a la conciencia, al «acontecer psíquico realmente consciente», como escribió Jaspers en Psicopatología general. Quizás sería más fácil así, pero en ese caso no estaríamos hablando de la condición humana. La psicopatología de la que se habla en esta obra comprende las variadas manifestaciones del malestar psíquico, las distintas formas de sufrimiento y de goce insoportables, así como el conjunto de dolencias y alteraciones que afectan al sujeto. Si el corazón de esta disciplina se sitúa en el pathos subjetivo y en sus modalidades particulares, sus lindes se extienden hasta los dominios de las enfermedades del organismo de las que se ocupa la medicina y la profundidad de su análisis no se detiene en la cáscara yoica ni se limita a la epidermis de la conciencia. Así enfocada, la psicología patológica conjuga la escucha y la observación de las manifestaciones morbosas con una teoría capaz de explicarlas, tanto en su dimensión particular (caso por caso) como general (tipos clínicos), tanto desde una perspectiva elástica o continua como desde otra estructural o categorial.
La psicopatología se sostiene en dos pilares: el pathos y el ethos. A las distintas modalidades de malestar que acabo de apuntar hay que añadir la condición ética, la cual atañe a la responsabilidad y a la decisión de cada sujeto, condición siempre presente en el ámbito de la psicología patológica. Aunque ambos pilares deben diferenciarse, cualquier manifestación clínica puede considerarse una combinación de pathos y ethos.
2. Una larga historia
Si se admiten estos dos pilares, los orígenes de esta psicopatología se remontan al periodo germinal de nuestra cultura y se sitúan en la confluencia de la filosofía moral y la medicina hipocrática. Desde este punto de vista, las problemáticas clásicas relativas al pathos —especialmente estudiadas por Cicerón— se reaniman con la reflexión desplegada por Freud. Aunque más de dos milenios separan a éste de Antifonte (el primero en proponerse públicamente para curar el desánimo mediante la palabra), una línea continua une esas dos épocas y visiones, al menos en lo tocante al uso terapéutico de la palabra, a las posiciones éticas frente al malestar y a la responsabilidad subjetiva.
Según lo dicho, esa línea recorre una amplia trayectoria que parte de la especulación clásica sobre las pasiones, las enfermedades del alma y las propuestas para remediarlas, resurge con Pinel y el alienismo en los albores del siglo XIX, y es reavivada por Freud con su clínica, en la que de nuevo se mezclan materiales provenientes del pathos y el ethos.
Al tratar de esclarecer la quintaesencia del deseo y el goce, y al ocuparse de las dificultades que les son connaturales, el psicoanálisis se aproxima a la función que antaño asumiera la filosofía moral. Por tanto, en lo relativo a la responsabilidad subjetiva en la contracción y también en la curación de las heridas del alma, las obras de Cicerón, Pinel y Freud componen un discurso articulado.
3. El lenguaje
La psicopatología clásica atribuye al lenguaje un papel preponderante en la expresión de las alteraciones mentales. Sin embargo, reducir el lenguaje a mera manifestación de un desorden es limitar su poderío y desconocer su verdadera naturaleza. Porque el lenguaje no es sólo instrumento o medio de comunicación. Quizás este cometido resulta irrelevante si se tiene en cuenta que el lenguaje es lo que nos conforma como somos. De manera que si el lenguaje es la materia del alma, cualquiera de los trastornos anímicos que analicemos serán el resultado de una alteración específica del lenguaje. Por tanto, las relaciones entre el sujeto y el lenguaje se sitúan en el centro mismo de la psicopatología. En ese centro brilla el parlêtre o «hablanteser» y desde ahí se irradian cualesquiera de las manifestaciones clínicas.
Sobre las relaciones del sujeto y el lenguaje, las alucinaciones verbales tienen mucho que enseñarnos. Al estudiarlas se observa con claridad el desplazamiento de lo ilusorio a lo esencial, de lo patológico a lo constitutivo. Pues si algunos de los primeros alienistas vieron en las alucinaciones auditivas el signo por excelencia de la locura, a medida que se profundizó en el conocimiento de ésta, el lenguaje mismo se fue vislumbrando más como causa que como consecuencia. De resultas de seguir las pesquisas de las alucinaciones verbales se llegó, a principios del siglo XX, a la descripción de lo que nosotros llamamos xenopatía, es decir, la experiencia morbosa resultante del dominio del lenguaje sobre el hombre. La cosa sin embargo no termina ahí. Lacan ha mostrado de múltiples maneras que la xenopatía constituye la esencia de lo humano. De ahí que también a través de la vía de las alucinaciones verbales se confirma el punto de vista según el cual el lenguaje es el soplo que vivifica la condición humana y los desarreglos de esa condición llevan necesariamente su impronta.
4. Del signo al síntoma
Siguiendo una orientación historiográfica y clínica, cuanto acabo de apuntar da soporte a un enfoque de la psicopatología que conjuga tres perspectivas distintas, simultáneas y complementarias, como si se tratara de tres lámparas que iluminan un mismo objeto. Según este modelo tripartito, la primera perspectiva deriva de la semiología clínica y se limita a analizar los signos y los fenómenos observables en todos sus detalles y particularidades; la segunda trasciende la fría objetividad del mundo de los signos y se adentra en la subjetividad de los síntomas y de las experiencias singulares de cada quien; la tercera, también de índole subjetiva, se ocupa de esclarecer la función del síntoma con vistas a poner en evidencia el servicio que desempeña.
Los tres órdenes descritos son enfoques que se complementan. Sin la concurrencia de todos ellos es difícil concebir un análisis psicopatológico bien fundamentado. Cuando nos encontramos, por ejemplo, ante un sujeto de facies perpleja, musitante, que se tapa la boca y ríe sin motivo, sólo por esos detalles de su aspecto lo suponemos alucinado, en concreto dominado por alucinaciones psicomotrices verbales. Observar su mímica, escudriñar sus bisbiseos por si coincidieran con lo que dice estar escuchando, averiguar si existe un trasfondo persecutorio y analizar sus palabras en el contexto de su historia subjetiva, son aspectos de un tipo de indagación propia de la semiología, cuyos pormenores pueden orientarnos acerca de la estructura o tipo clínico. Aunque esta información resulte fundamental en el plano objetivo, lo que nos aporta de la singularidad de ese sujeto es escaso. Si pretendemos adentrarnos en la morada de la subjetividad, la puerta se abrirá al analizar lo genuino que comporta esa experiencia para ese sujeto. Pues aunque se asemeje a muchos otros alucinados, a buen seguro se diferencia de todos ellos por lo que su voz le dice y le aporta, para bien o para mal, y por lo que hace con ella.
Signo, experiencia y función del síntoma son, por tanto, los tres enfoques de un modelo de análisis psicopatológico aplicable al conjunto de las manifestaciones morbosas, las tres lámparas que iluminan a la vez la trayectoria que va de lo objetivo a lo subjetivo y de lo universal a lo particular.
5. Problemas de hoy y de siempre: naturaleza y fronteras de la enfermedad mental
La psicopatología no es una ciencia. No lo es puesto que, se quiera o no, nos obliga a decidir acerca de la naturaleza y las fronteras de la enfermedad mental. Que no sea ciencia no quiere decir que carezca de rigor o que peque de arbitrariedad. La solidez y firmeza de los modelos de la psicología patológica no reside en su adecuación a la metodología de la ciencia, sino en su potencial interpretativo y resolutivo. Soy de los que piensa que en el ámbito psíquico ese tipo de metodología es más rémora que guía. Debido a nuestra formación y a los ideales imperantes en esta época, aquello a lo que se atribuye de inmediato el calificativo de ‘científico’ parece ganar en veracidad. Hay que estar todos los días a pie de obra, esto es, hablando con los enfermos, para conocer la estrechez de miras que comporta el método científico en la clínica mental. Ufanarse de la ciencia en nuestro ámbito sonroja a los auténticos practicantes de ese tipo de conocimiento, sin duda muy útil en lo tocante a la naturaleza.
Con respecto a la sustancia, esencia o naturaleza de la enfermedad mental, la elección que se plantea implica pronunciarse sobre si la enfermedad mental es una construcción discursiva o un hecho de la naturaleza. Con relación a los límites y fronteras, nos aboca a su vez a interrogarnos sobre las relaciones entre lo uno y lo múltiple, o, en otros términos, entre lo continuo y lo discontinuo.
La elección sobre la primera cuestión divide en dos grandes grupos a quienes toman partido. Para unos, la materia de su indagación se situará en el terreno de las ciencias de la naturaleza y el objeto a estudiar será, en buena lógica, una persona enferma cuyos determinantes mayores le son ajenos puesto que se ponen en marcha al dictado del organismo en el que habita, es decir, sin contar con él. Este tipo de elección contribuye a desplazar el peso de la acción clínica hacia la enfermedad, de tal manera que cuanto más se abunda en tratamientos y cuidados más se invalida a la persona.
La otra elección, la que prefiere ver las enfermedades mentales como construcciones discursivas, siempre revisables y sujetas a cambios sociales y culturales, se interesa más por la persona que por su enfermedad. De hecho considera que la enfermedad psíquica no se puede separar del sujeto, puesto que éste participa en su causa tanto como en su remedio.
De estas elecciones, a las que cabe calificar de ideológicas, derivan dos concepciones psicopatológicas asintóticas: la psicología patológica, en cuyo centro se sitúa el pathos y el ethos, y la patología de lo psíquico, en la que el organismo enfermo arrastra al viviente que lo habita.
El segundo de los problemas de hoy y de siempre concierne a lo uno y lo múltiple, lo continuo y discontinuo. ¿La locura o psicosis es una o es múltiple? ¿La esquizofrenia es una enfermedad distinta de la paranoia? ¿La neurosis y la psicosis son categorías excluyentes, estructuras clínicas o enfermedades independientes, o entre ellas hay una continuidad? ¿El delirio sensitivo de Kretschmer puede dar acomodo a sujetos neuróticos y a otros verdaderamente delirantes? ¿Puede haber locuras o psicosis sin manifestaciones clínicas? ¿Existen locuras lúcidas y psicosis razonantes?
Preguntas de este tipo han sido habituales a lo largo de la historia de la psicopatología. En el momento actual se han reanimado con la publicación del DSM–V y con la última teoría de Lacan centrada en el sinthome, perspectivas ambas muy distintas pero que coinciden en una visión clínica de tipo continuista o elástico. En realidad, lo uno y lo múltiple, lo continuo y lo discontinuo, constituyen el marco y los límites de nuestro pensamiento psicopatológico. De ahí que la historia de la psicopatología pueda leerse como los movimientos pendulares que van y vienen de uno a otro polo.
Salvo propuestas como las nuestras —la de Fernando Colina y la mía—, lo más habitual es que se considere incompatible lo continuo y lo discontinuo, lo uno y lo múltiple. La consideración de la que aquí me hago eco echa mano de ambos extremos y los considera en todos los análisis, sabiendo que ciertos casos clínicos se adecuan mejor a uno que a otro, sabiendo también que en algunos casos excepcionales conviene aplicarlos a la vez. Sobre este particular, somos de la opinión de que los modelos deben usarse a conveniencia y que tan peligroso es obrar al tuntún, es decir, sin modelo ni referente, como idolatrarlos y cegarse con su hechizo.
6. Las locuras normalizadas
Con la revitalización de la visión continuista, elástica o dimensional se acentúa la cuestión de las formas discretas de la locura, es decir, de las psicosis normalizadas. Se trata de un problema antiguo que ha constituido una de las grandes preocupaciones de los psicopatólogos clásicos, aunque por lo general se han limitado a mirarlo a cierta distancia y se mostraron incapaces de aportar una guía clara. A diferencia del grupo de psicosis que todo el mundo reconoce por sus manifestaciones clínicas y su gravedad, en éste se amalgaman ciertas variedades difuminadas y marginales de locuras que no lo parecen del todo pero lo son; al menos esa sospecha tenían los autores clásicos.
De forma aproximativa y siguiendo la terminología antigua, este territorio nosográfico lo comparten sujetos raros, solitarios y porfiados, a los que se consideró locos parciales, locos razonantes, locos lúcidos, monomaniacos, seudomonomaniacos, locos morales y propensos a pasos al acto sorprendentes. Se trata de algunas formas de paranoia, en especial las rudimentarias, las integradas en los delirios sensitivos y aquellas otras cuyo delirio es mínimo o coincide con la realidad; también de las formas locas de la melancolía simple (no delirante), en especial de las que describiera Krafft–Ebing, Tanzi y Séglas; por último y sobre todo, de los esquizofrénicos incluidos por Eugen Bleuler en los subtipos de esquizofrenia simple y latente.
Desde la perspectiva psicoanalítica, todos estos aspectos han sido actualizados por Lacan en su Seminario XXIII dedicado a Joyce. Creo que la diferencia entre la psicosis enoloquecida y la normalizada se muestra con suma claridad en las dos formas de locura que desarrollaron el escritor irlandés James Joyce y su hija Lucia. De su análisis podemos extraer tres conclusiones generales: en primer lugar, sea cual sea el tipo de locura o psicosis, todos los sujetos circunscritos en ese marco nosográfico deben de presentar características clínicas y estructurales comunes, aunque esas experiencias genuinas difieran en cuanto a intensidad y constancia; en segundo lugar, las formas normalizadas de psicosis no lo son tanto por faltarles manifestaciones clínicas, sino porque éstas se presentan de forma discreta y no discuerdan de los ideales del momento ni se salen de las formas corrientes de vivir; por último, en materia de diagnóstico, a falta de una semiología clínica que precise y caracterice las manifestaciones clínicas de esas formas de psicosis que no lo parecen, seguiremos ateniéndonos a la psicopatología clásica, con la que es posible diagnosticar la mayoría de tipos clínicos conocidos.
Conforme a lo que acabo de plantear, la psicopatología o psicología patológica se interesa sobre todo por el sujeto mediatizado por el lenguaje, se nutre de las enseñanzas de la historia de la clínica, se asienta sobre el sólido terreno de la semiología clínica y penetra después en el ámbito subjetivo, conjuga la ética y la patología, y se ilumina con la interpretación psicoanalítica.
IIPsicopatología y psicoanálisisComentarios sobre el pathos y el ethos en Cicerón, Pinel y Freud1
Sabe el estudioso que el psicoanálisis, amén de su dimensión terapéutica, aporta una teoría de la subjetividad generalizable al conjunto de los seres hablantes y una concepción de la patología psíquica potencialmente capaz de explicar los diversos modos en los que se conforma el pathos, esto es, las modalidades estructurales del malestar, el sufrimiento y el goce insoportables. Así es desde que la genialidad de Freud, a finales del siglo XIX, comenzara a alumbrar este nuevo ámbito del saber.
Bien conocido es también el itinerario que siguió la investigación del Prof. Freud en el campo de la psicología patológica. Debido a su formación neurológica y neuroanatómica, se ocupó primero de establecer discriminaciones muy precisas entre la patología psíquica y las enfermedades del organismo, máxime cuando en aquellos años la histeria mostraba su faz más desafiante a cuantos médicos pretendían explicarla desde la mentalidad anatomoclínica y fisiopatológica2. Centrado ya en el terreno de la psicopatología, en un segundo tiempo Freud organizó casi todo el panorama de la nosografía mental —sobre todo estableciendo y desarrollando el binomio neurosis versus psicosis— y aportó una teoría nosológica absolutamente nueva a partir de la descripción de ciertos mecanismos psíquicos o respuestas subjetivas, incorporando también, en gran medida, los resultados de sus indagaciones sobre la libido. Conforme a las dificultades suscitadas en los tratamientos psicoanalíticos y a la luz de los nuevos conceptos incluidos en la teoría general —en especial la noción de ‘narcisismo’—, sigue a los anteriores un tercer período en el cual Freud trató de reajustar los nuevos hallazgos a su concepción clásica de los mecanismos defensivos empleados por el sujeto.
Baldío sería, en el caso de Freud, espigar las influencias de los autores que le precedieron o fueron sus coetáneos. Pues Freud fue un hombre de genio, por lo que resulta más atinado despejar los tipos de problemáticas imperecederas que investigó y transformó. El genio, aunque no se sepa muy bien qué es, se caracteriza no sólo por haber asimilado las teorías y prácticas de su tiempo, sino también por la subversión sin precedentes que imprime a determinado campo del saber3.
Siguiendo este hilo conductor, a partir de tres fragmentos clínicos extraídos de los historiales freudianos (Cecilia M., Dora y Schreber), trataré de mostrar que un buen número de cuestiones clásicas relativas al pathos se reaniman con la reflexión desplegada por nuestro autor más de veinte siglos después, en especial las referidas al uso terapéutico de la palabra, a las posiciones éticas frente al malestar y a la responsabilidad subjetiva. Se advertirá así, seguramente, la transformación de esas problemáticas sempiternas surgida de su elaboración, la cual ha consolidado una nueva teoría de la subjetividad y una nueva práctica destinada a la terapéutica de nuestras aflicciones. Este enfoque, como decía, amplía la chata historiografía que se limita a datar tal o cual concepto o idea en un autor precedente4.
No creo forzar las cosas al proponer la continuidad de una trayectoria que se inicia con la reflexión clásica sobre las pasiones, las enfermedades del alma y las propuestas para remediarlas, reaparece en los albores del siglo XIX en las concepciones de los alienistas respecto a la «alienación mental» y el «tratamiento moral», y es de nuevo reavivada por Freud cuando entreteje su clínica con los hilos del pathos y el ethos. De esta manera me parece posible articular, en lo tocante a las reflexiones sobre el malestar subjetivo, el buen uso de la palabra y la responsabilidad subjetiva, las obras de Cicerón, Pinel y Freud5. En este sentido puede afirmarse que, al ocuparse de las dificultades propias del deseo y el goce, el psicoanálisis recupera el lugar que antaño ocupara la filosofía moral6.
Tirando del cabo en que se anudan el psicoanálisis y la tradición clásica se despejará, sin duda, la especificidad de la psicopatología psicoanalítica frente a otras concepciones de los trastornos mentales. Por tanto, la breve semblanza a continuación trazada se enmarca en la perspectiva histórica, la que sin duda más conviene cuando se pretende hacer inteligible el presente, tal como Aristóteles recomendó de múltiples maneras en su Política: para conocer las cosas es necesario verlas desarrollarse y seguirlas desde su nacimiento7.
El pathos, la ética y el lenguaje
En lo que atañe al estudio del dolor del alma —el pathos de los griegos, la animi perturbatio ciceroniana, el affectus según Séneca— nos precede una amplísima tradición que se remonta, cuando menos, a la Antigüedad clásica. Durante siglos la filosofía y la medicina permanecieron hermanadas a la hora de tratar las enfermedades que afligían a los hombres. Esta vinculación está presente tanto en Platón como en Hipócrates, para quienes la curación de las enfermedades requería del conocimiento del hombre, cosa que no podía darse sin el auxilio de la filosofía8. Fue en la confluencia de estos ámbitos del saber donde surgieron los primeros psicoterapeutas, como Antifonte9, y las primeras prácticas que actualmente llamaríamos ‘psicoterapéuticas’, cuyos antecedentes ha situado Pedro Laín Entralgo10 en ciertos pasajes del Cármides de Platón, en especial el que dice: «[…] has oído de los buenos médicos cuando se les acerca alguien que padece de los ojos, que no dicen algo así como que no es posible ponerse a curar sólo los ojos, sino que sería necesario, a la par, cuidarse de la cabeza, si se quiere que vaya bien lo de los ojos. Y, a su vez, creer que se llegue a curar jamás la cabeza en sí misma sin todo el cuerpo, es una soberana insensatez»11.
Bien conocida es también la concepción de la catarsis —purgación de las pasiones mediante la contemplación de la puesta en escena del drama— difundida por Aristóteles en un pasaje del capítulo VI de la Poética, dedicado a la tragedia, cuando el Estagirita dejó dicho: «la cual [la tragedia], moviendo a compasión y temor, obra en el espectador la purificación [kátharsis] propia de tales estados emotivos»12. De manera que cuando Freud y Breuer retomaron el término kátharsis en Estudios sobre la histeria (1895), bien puede decirse que éste tenía ya una larga historia tras de sí13.
Seguramente más que los filósofos presocráticos, que Sócrates y Platón y que Aristóteles, fueron los filósofos del período helenístico —a menudo enmarcado entre la muerte de Alejandro Magno y la batalla de Accio— quienes contribuyeron en Occidente al desarrollo del pensamiento ético y concibieron la filosofía como una forma de vida