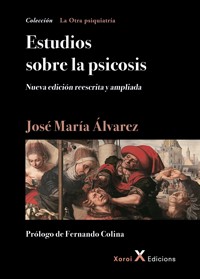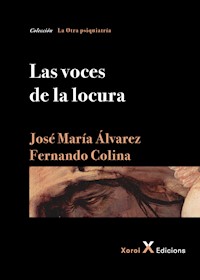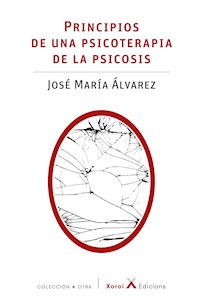Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gredos
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Una reflexión lúcida y documentada sobre el origen de las concepciones acerca de las enfermedades mentales, a partir del texto de referencia Memorias de un neurópata, de Paul Schreber. Clínica e historia se engranan y despliegan en estas páginas para mostrar los fundamentos psicopatológicos de las categorías que componen el panorama nosográfico de la psicosis (paranoia, demencia precoz-esquizofrenia y psicosis maníaco-depresiva). A lo largo de dos siglos de historia de la clínica mental se podrá asistir a los distintos intentos (ideológicos muchas veces y clínicos algunas otras) de transformación de la locura en enfermedades mentales. Los resultados nosológicos, nosográficos y éticos de este proceso de reconversión son minuciosamente examinados y confrontados en este ensayo con la experiencia concreta de una locura paradigmática, la de Paul Schreber, nuestro maestro de psicosis.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1194
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© José María Álvarez, 2008.
© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2018. Diagonal, 18908018 Barcelona.
www.rbalibros.com
REF.: GEBO487
ISBN: 9788424938000
Composición digital: Newcomlab, S.L.L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.
Índice
PRÓLOGO: PSIQUIATRÍA Y CULTURA
NOTA DEL AUTOR
INTRODUCCIÓN
I. LOCURA, ALIENACIÓN MENTAL Y ENFERMEDADES MENTALES
II. LA PARANOIA: ENTRE LA LOCURA Y LA NOSOLOGÍA DE LAS ENFERMEDADES MENTALES
III. DEMENCIA PRECOZ: EL ROSTRO MÁS DEFICITARIO DE LA LOCURA
IV. LA ESQUIZOFRENIA: CINCO VISIONES SOBRE EL DESGARRAMIENTO DE LA IDENTIDAD
V. LA LOCURA DESDE DENTRO: LAS ENSEÑANZAS DE PAUL SCHREBER, PROFESOR DE PSICOSIS
VI. REFLEXIONES SOBRE LA PSICOSIS A LA LUZ DE LA CLÍNICA Y LA HISTORIA
BIBLIOGRAFÍA CITADA
NOTAS
¿Qué juicio es más difícil de rebatir que un pre - juicio?
STEFAN ZWEIG, La curación por el espíritu
Musa, háblame de aquellas cosas que ni ocurrieron antes ni existirán en el futuro.
PLUTARCO, Moralia 153 f
El lenguaje que me me gusta es un lenguaje simple y natural, igual sobre el papel que en la boca, un lenguaje suculento y vigoroso.
MICHEL DE MONTAIGNE, Los ensayos, I, cap. XXV
Prólogo
PSIQUIATRÍA Y CULTURA
Las relaciones de la psiquiatría con la cultura son elocuentes y a la vez antagónicas. Por una parte, decimos que las prácticas psiquiátricas y los discursos teóricos que las legitiman son siervos del momento. Bajo una aceptación general reconocemos que la psiquiatría es hija de la cultura a la que pertenece, si entendemos por cultura los modos de vida de una época en relación a las creencias, las técnicas, las costumbres, el arte, el derecho o los códigos morales vigentes. Probablemente, nadie movería un dedo para contrariar o refutar esta idea.
Por otra parte, podemos sostener con la misma firmeza que la psiquiatría presente es radicalmente inculta, si nos referimos ahora a su relación con el conjunto de los conocimientos de su tiempo. Inculta en cuanto que se desentiende del pensamiento de la locura y de las influencias del pasado que corrigen su tradicional déficit de sabiduría. Salvo en algunos foros, reducidos y marginales, ya no existe la intención de enlazar las ideas de la psiquiatría con las nociones que provienen del resto de las ciencias humanas: psicoanálisis, antropología, lingüística, historia, literatura o filosofía. La psiquiatría, tras sus esponsales con el positivismo científico, ha dado la espalda al deseo de saber sobre la locura, enterrando la curiosidad y despreciando la inteligencia. Y si me atrevo aquí a sostener una afirmación tan redonda, tan tentada de exageración y tan sospechosamente dogmática, es porque me siento protegido por la corrección y pertinencia del libro al que estoy invitado como prologuista. Porque, para poner límites a la ceguera doctrinaria de la ciencia, nacen libros como el de José María Álvarez, quien, en vez de limitarse al estudio abstracto del presente, se propone insertar la psicopatología en el monumento de saber que nos precede. Su texto no se aviene a inclinar la reflexión ante el modelo de la evidencia, o a dar por bueno el último invento experimental, ni siquiera se contenta con alinear opiniones más o menos eruditas según un orden cronológico, sino que nos enseña el modo como unas ideas vienen determinadas por las anteriores, descubriéndonos la manera como la ciencia psiquiátrica ha tomado posesión de su dominio en un ambiente de confrontaciones y fidelidades entre las distintas escuelas.
Si, bajo la celosa protección que me concede La invención de las enfermedades mentales, iniciamos nuestro análisis por la parte culta de la relación, cumpliendo de este modo indirecto con el homenaje al autor que es todo prólogo, descubrimos enseguida cuatro dominios de influencia de la cultura que localizamos de momento en relación con los siguientes supuestos: con los cambios de la demanda, con el perfil de las enfermedades, con la rehabilitación de las psicosis y, por último, con los estilos de interpretación del malestar.
Respecto a la primera, es evidente que el signo que identifica la demanda actual es la profusión disparatada de consultas. De constituir un hecho vergonzoso, que era ocultado como un signo de pudorosa lasitud, hemos pasado a un consumo abusivo y casi ostentoso. Ya no se enjuicia como una debilidad ir a pedir ayuda a un centro de salud mental, sino más bien como el obligado ejercicio de un derecho a la salud. Lógicamente, a la par que este gesto social se hipertrofiaba, el sentimiento de autonomía y resistencia moral ha caído a niveles muy bajos. Se busca la tutela hasta en los asuntos que creíamos más naturales y gobernables para cualquiera, mientras la dependencia psicológica ha crecido en pocos años hasta extremos difíciles de prever.
La tolerancia con las debilidades y la generosidad impotente con las propias flaquezas son un signo de los tiempos. Para algunos, semejante fragilidad se encuentra en relación con esa atonía del padre que han señalado repetidamente los psicoanalistas, o con la liquidez de los discursos destacada por los sociólogos. Sin olvidar, como otra contribución explicativa, la debilidad del pensamiento propia de nuestra filosofía. Sin embargo, no conocemos los efectos que en la conducta hayan de aportar a largo plazo estos cambios en los fondos íntimos de la persona. Amos Oz comentaba no hace mucho que quizá el peor efecto de la globalización era la infantilización del género humano, pero desconocemos las consecuencias de esta reniñez obligatoria. Aunque, a decir verdad, no es imposible que terminemos sorprendidos porque una sociedad más infantil y dependiente acabe comportándose de un modo mucho menos bárbaro y violento que el maduro, autoritario y sangrante siglo XX.
En segundo lugar, la expresión social de la enfermedad es también esclava de los cambios culturales. Hemos aprendido que la sociedad de consumo indujo unas estrategias del deseo exigentes e insaciables, cuya primera consecuencia es la inestabilidad psicológica, la ansiedad y esa intolerancia al duelo, la depresión y la frustración que tan acertadamente nos caracteriza. Una vez instaurado el derecho a la felicidad como una exigencia irreemplazable, cualquier fallo, lentitud o tropiezo del deseo nos vuelve pacientes de la psiquiatría con excesiva facilidad. Al fracaso de las relaciones afectivas contribuye el carácter automático de los deseos propio de la sociedad de consumo, donde todo se desea de repente y bajo una exigencia inmediata que no conoce la demora subjetiva que imponen los demás cuando, en vez de consumirnos unos a los otros como objetos del mercado, se trata de querernos con tiempo por delante y recuerdos a la espalda. Llegar a considerar la simple tristeza como una enfermedad, o incluso someter la depresión al modelo nosológico tradicional es un reflejo exacto de nuestra indolencia ante las responsabilidades subjetivas y una consecuencia de ese paralelismo que llegamos a establecer entre el deseo y los hábitos de consumo, pues el capitalismo, como una cultura de afirmación diferencial, se lee bajo el lenguaje del deseo con la misma conformidad con que la realidad se somete al lenguaje de las matemáticas.
Hija de nuestro tiempo es también la esquizofrenia. Pese al auge positivista, siguen siendo poderosos los argumentos que alejan la esquizofrenia del modelo de las enfermedades físicas y la incluyen entre las perturbaciones de raíz histórica. En realidad, la antigua melancolía se tornó esquizofrenia cuando los cambios de la división del hombre alumbraron una nueva mentalidad, amenazada por un fracaso específico que ha poblado la conciencia del psicótico de voces, aislamiento, persecución y omnipotencia. Buena prueba de esta metamorfosis la encontramos en la fundada sospecha sobre si la esquizofrenia, en vez de contentarse con ser la enfermedad natural que con tanto celo nos anuncian, no es sino el reflejo de los excesos de la escisión del hombre, que cambia con los tiempos y acusa en su fractura el efecto de la época. No es descabellado pensar que, en el nuevo aposento de la conciencia que descorre la modernidad, el individualismo creciente o las nuevas formas de privacidad hayan inducido una división de la conciencia más acusada e incongruente, tanto que obligue al yo a fragmentarse más a menudo y más expeditivamente.
Se ha llegado incluso a definir la esquizofrenia como un síntoma de la modernidad. Pero no sólo por considerarla como una perturbación bastante reciente en nuestra historia, sino por entenderla como un síntoma nuclear —epistemológico y social— de la ciencia moderna, que sería capaz de dar cuenta racional de cualquier cosa menos de esa consecuencia ciega y muda de sí misma. Los síntomas —que no deben confundirse aquí con los defectos del saber incompleto— señalan el límite del conocimiento de cada uno, y para la ciencia ese límite interno se llama esquizofrenia. La esquizofrenia, desde ese punto de vista, es el nombre que damos a la experiencia humana que sobrepasa por dentro a la ciencia. Por ese motivo, porque no hay ninguna posibilidad de que la ciencia nos provea de información sobre la causa última del proceso, se vuelven vanos y ridículos los constantes anuncios de una hipótesis causal definitiva. No hay año, en efecto, que no se anuncie el significativo descubrimiento final de su explicación, ignorando que la esquizofrenia se sitúa siempre, por principio, en el otro borde del conocimiento, más acá de la causa y más allá de la ciencia.
La cultura, en tercer lugar, nos ha dejado como obsequio de la actualidad un indudable avance en el dominio de la asistencia. Pese a todos sus defectos, incluido el escaso desarrollo de sus prometedores planes, nunca se mostraron más eficaces los dispositivos asistenciales ni fue más coherente su organización. Sucede como si se hubiera establecido un curioso paralelismo, inversamente proporcional, entre la eficacia asistencial y la incultura psicopatológica a la que aludíamos. Nada hay más representativo de la psiquiatría reciente que ese sorprendente matrimonio de riqueza y pobreza, de acierto asistencial y reducción teórica. Si nos fijamos por ejemplo en los dispositivos de rehabilitación de cualquier Comunidad, observamos que en ellos cohabitan, las más de las veces, un conjunto de programas rehabilitadores sumamente eficientes con una psicopatología famélica que apenas acierta a interpretar ningún síntoma fuera de su descripción conductual.
La sorprendente circunstancia proviene de una diabólica coincidencia. Por un lado, del abandono del interés por el sentido de los padecimientos, y, por otro, del éxito debido a cuatro acontecimientos terapéuticos fácilmente observables en la mayor parte de los establecimientos rehabilitadores. A saber: la suficiente atención humana y hostelera de los enfermos, el respeto a su libertad, el efecto apaciguador de los psicofármacos y, por último, el énfasis prestado a la actividad como eje nuclear de todos los programas. Estos cuatro pilares se han mostrado tan apropiados que, con razón, el paradigma dominante de la psiquiatría actual se ha denominado recientemente, en la «Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud», paradigma de la recuperación, pues nada representa mejor a nuestra disciplina que las cotas rehabilitadoras conseguidas, aunque este éxito se haya logrado sacrificando como nunca la comprensión de los enfermos. Jamás el interés por la psicopatología pasó por horas más bajas e incultas ni la rehabilitación logró un éxito más convincente.
La teoría psicopatológica se ha convertido en un campo árido y simplificado hasta límites impensables. No comprendemos a los enfermos, ni nos interesa mucho hacerlo, ni desarrollamos los modelos necesarios para conseguirlo. Sabemos asistir a los psicóticos pero no descifrarlos ni tratarlos en el sentido lato de trato más que de tratamiento. En cierto modo, la psiquiatría actual ha renunciado a entender a la gente. Para algunos de nosotros cada vez es más costoso soportar el discurso de la disciplina —nuestro propio discurso—, como si hubiera que dar la razón a Bellow cuando, en Herzog, llama reductores de cabezas a los psiquiatras por su consabida estrechez de miras.
Así las cosas, hay que recordar que conocer un síntoma no es reducirlo a lo simple, sino desenvolver su complejidad: volverlo patente en vez de simplemente evidente, como pretenden algunas corrientes evidencialistas. No obstante, hay que reconocer que el énfasis en la acción como escenario terapéutico principal aporta elementos significativamente beneficiosos, que justifican el ahorro de conocimiento y la menguante curiosidad. Para probarlo basta con que consideremos la acción como precursora del deseo, como una anticipación que permite al psicótico condescender parcialmente con ese elemento que tanto le compromete. Al proponer la actividad como conveniente sustituto del deseo, evita un territorio más personal y reduce la posibilidad de arriesgarse en las fuentes deseantes de lo invasor y persecutorio.
Ahora bien, si el paradigma de la recuperación representa el lado más noble de las prácticas psiquiátricas actuales, lo que podríamos llamar paradigma de la indicación da cuenta con directa exactitud de la pobreza psicopatológica contemporánea. Lo que rige el conocimiento, según este nuevo paradigma, es el ámbito de indicación de los medicamentos y el discurso al que obliga. Bajo esa propuesta, precisamente, se ha ido diluyendo la psicopatología. No sólo seguimos inmersos en el modelo nosológico, mejor o peor disfrazado, sino que, por añadidura, han dejado de interesar las enfermedades precisas. La vaguedad de términos como trastorno o similares es más útil que nunca, pues facilita que el diagnóstico sea lo más impreciso posible, que se extienda a los mayores campos imaginables y que se prolongue en el tiempo todo lo que pueda. De este modo, se amplía la indicación del psicofármaco mientras se tiende conceptualmente a cronificar las enfermedades todo lo que den de sí, logrando que la sintomatología no prescriba y que, al tiempo, no se deje de prescribir. Las estructuras clínicas se estiran como goma de mascar, buscando que el tratamiento dure indefinidamente y alcance al número más amplio de personas. Se entiende, por consiguiente, que los estados límites y el trastorno bipolar sean hoy los principales protagonistas del nuevo paradigma, pues son las afecciones de fundamentos y límites más imprecisos y, por lo tanto, las que mejor colaboran con esta estrategia indicativa. Pero no sólo se estiran las indicaciones hacia adelante sino que también se propone hacerlo hacia atrás. La eclosión de los tratamientos precoces ha permitido adelantar la edad de las prescripciones, tratando de imponer con mil argumentos una suerte de vacunación neuroléptica, que no se sabe si beneficia más al supuesto paciente o a la economía de la empresa que promueve y financia la iniciativa.
Luchar contra la incultura exige aportar a la psicopatología todos los elementos del saber a su alcance y no reducirla al fatuo positivismo presente, donde la industria farmacéutica dicta a su antojo comercial las vicisitudes y el modelo de los síntomas, ya sea de la mano de sus ideólogos o del delegado comercial de cada laboratorio que, durante sus visitas, da a sus clientes una clase orientativa. Es evidente que el idilio actual de la psiquiatría con la biología ha conducido al suicidio teórico de la psicopatología.
Hay que reconocer, sin embargo, un beneficio indirecto en el dominio indicativo del paradigma, pues la psicofarmacología, junto a transformarnos en simples prescriptores y deformar y simplificar a la carta nuestra disciplina, ha tenido el éxito que es justo reconocerle y, de paso, ha convertido al loco en un gran consumidor y, por lo tanto, en alguien interesante para el modelo económico capitalista. Si los enfermos psíquicos no consumieran tanta botica, y lo hacen a la cabeza del resto de las especialidades, dudo que la psiquiatría hubiera alcanzado el desarrollo que conocemos.
Mientras pase una gran cantidad de dinero por nuestra prescripción, no es de temer ni la pérdida de la legitimidad médica de la profesión, que tantas confrontaciones ha propiciado, ni el retorno de los locos al depósito manicomial, que siempre amenaza como un fantasma recurrente en perspectiva. No obstante, a cambio de estas seguridades, la industria farmacéutica nos ha convertido en sus súbditos, y nos impone un modelo de conocimiento mediocre y fastidioso a través de esos personajes ciertamente siniestros que llama líderes de opinión y que mantiene a doble sueldo bajo su hegemonía. Si por el sistema fuera, es evidente que nos limitaríamos a diagnosticar, prescribir y, si acaso, gestionar la invalidez temporal, que busca en la causa psíquica uno de los motivos más inciertos y cuestionables de baja laboral que nos corresponde tramitar. Para nuestro desdoro, cada vez es más frecuente que los psiquiatras deriven los pacientes al psicólogo clínico en cuanto insisten en explicarse y hablar, y, lo que resulta más contradictorio, que cedan al neurólogo todas las patologías mentales de causa biológica conocida, quedándose con las de causa desconocida, para las que, no obstante, defienden a ultranza una causa orgánica para precaverse de otras preguntas. De este modo tragicómico, el desconocimiento de la causa acaba trasladándose a la regresiva ignorancia del profesional.
Hoy en día, la gran institución opresora —como subrayó Foucault— ya no es el hospital psiquiátrico sino el discurso de los aparatos ideológicos de la psiquiatría. El gran edificio aprisionador y enajenante es el poder del discurso y la violencia simbólica generada a través de la formación de los profesionales, las prácticas clínicas propuestas y la confección de protocolos, escalas y guías. Ejercemos la fuerza de la opinión y la violencia del nombre: la violencia del diagnóstico, en definitiva. En ese dominio hay que localizar el aireado problema del estigma que tanto pretendemos combatir pero que, en el fondo, no cesamos de generar. Al estigma contribuimos con el furibundo valor que concedemos a los diagnósticos. Nuestra contribución proviene de la facilidad con que colaboramos en imponer a los simples malestares el sello de la enfermedad, y la ligereza con que elevamos cualquier molestia a categoría diagnóstica.
Hemos olvidado demasiado pronto que la alineación mental es inseparable de la social. El estigma, en este sentido, no es nada más que lo que antes —con un vocabulario marxista— se llamaba alineación, si se le resta y desprovee, tibiamente, de la denuncia social contra la propia psiquiatría. Hoy el estigma sólo se plantea como quien corrige un inevitable efecto secundario que, buscando el mayor beneficio del paciente, no se pudo evitar.
En realidad, la lucha contra el estigma por parte de la psiquiatría no puede plantearse proponiendo un cambio de la apreciación social, tarea inalcanzable para nosotros, sino a través de dos medios que tiene mucho más a su alcance. El primero, potenciando los servicios asistenciales y, principalmente, extendiendo los recursos laborales de los enfermos. El segundo, cuidando el primor de la psicopatología, proponiendo de nuevo la comprensión y el sentido subjetivo del síntoma. La síntesis de ambas operaciones se resume en un límite que circunscribe como ningún otro elemento la ética de la clínica: me refiero a la aceptación de que ni todo es diagnosticable ni todo está sujeto a curación. No es conveniente bautizar técnicamente cuanto hace sufrir, ni proponerse la rectificación de todo aquello que se considera anormal y patológico.
Nos domina una monotonía curativa, reparadora y normalizadora sobre la que nunca está de más forzar algo la duda. Ni todo dolor es enfermo ni toda enfermedad es tratable. Laclos sostuvo que «cuando las heridas son mortales, todo remedio es inhumano». Advertencia que, aunque resulte desmedida en nuestro campo, no debe olvidarse nunca ante la locura y los remedios que se proponen. Se habla mucho de la adherencia al tratamiento y poco de los locos que mejoran solos. Algunos lo hacen hasta sin tratamiento farmacéutico.
El derecho a estar loco, aunque necesitado de limitaciones como todo derecho, nos recuerda que hay que respetar los planes que los psicóticos trazan consigo mismos, sin necesidad de llevarlos a nuestro terreno como único objetivo. Porque hay algo que debemos tener siempre presente, y es que a los locos les gusta estarlo. Es una suposición que nos cuesta asimilar. Y más cuesta respetar. Los locos no rechazan el tratamiento por obstinación o porque entiendan mal el fin que se les propone. También sucede que lo rechazan porque simplemente desprecian su beneficio. No les compensa. Hay un amor a los síntomas y a la repetición que está por encima del beneficio que a menudo les proponemos.
El supuesto sufrimiento de los enfermos no es absoluto. Sufren, pero quizá no tanto ni del modo como compasivamente nos imaginamos. En la actualidad sorprende lo que se tardó en concebir que sufrieran pues, de hecho, hasta Guislain, en su Traité sur les phrénopathies de 1835, no se defendió o descubrió el dolor moral de los alienados. Esquirol lo había insinuado, pero no había pasado de sugerirlo. Con anterioridad se pensaba que el loco vivía en un mundo de fantasías de acuerdo con sus preferencias o sencillamente animalizado. Eso explica, sin recurrir a ninguna perversión moral, las visitas que los curiosos burgueses realizaban a los asilos. No visitaban tanto el sufrimiento como la extravagante felicidad. Hoy, por contra, hemos pasado al extremo opuesto, y vemos tanto dolor en las psicosis que enseguida tendemos a un intervencionismo reparador y terapéutico.
Recordemos, sin embargo, que el síntoma es una mezcla de placer y poder que puede conducir al psicótico a perseguir la crisis desesperadamente, porque la crisis es su verdad y su gozo. Su única verdad. Como sabemos desde Freud, el delirio es una tentativa de curación, y la persecución, la única compañía del paranoico. Los síntomas son un refugio imprescindible. En palabras de Cicerón «la tristeza se sufre por propia voluntad y criterio», y hoy hay que tener mucho cuidado cuando se pronuncia esta sabia opinión, que engrandece el ánimo estoico del autor, y casi pedir disculpas por ello, pues mucha gente puede molestarse y darse por aludida. Pero, en el fondo, toda locura es poseedora de un ven que resume la llamada amorosa a los síntomas para que retornen a protegernos. Al célebre psicótico y premio Nobel de Economía John Forbes Nash le debemos la siguiente reflexión: «La idea de que los enfermos mentales sufren mucho no es tan sencilla. La locura también es un modo de huir».
Sea como fuere, no hay que intentar salvar a la gente a cualquier precio. Todo hombre es un fin en sí mismo que debe ser respetado tal y como está. La libertad no puede imponerse. La libertad impuesta no es una liberación sino el signo más genuino del totalitarismo. Nunca debemos olvidar el reproche lanzado por Artaud a su psiquiatra, el Dr. Ferdière, para que entienda lo que llama su poesía: «Tratarme como delirante es negar el valor poético del sufrimiento que desde la edad de quince años surge en mí ante las maravillas del mundo, y de este sufrimiento admirable del ser es de donde he sacado mis poemas y mis cantos. ¿Cómo no consigue amar en la persona que soy lo que ama usted en mi obra? Es de mi yo profundo de donde saco mis poemas y mis escritos y a usted le gustan. Le suplico que recuerde su verdadera alma y comprenda que una serie más de electrochoques me aniquilaría».
Este punto de vista hay que tenerlo en cuenta y sumarlo siempre al más convencional e ingenuo que nos suele servir de guía. Tampoco hay que tomarlo de forma exclusiva, pero la clínica consiste en aportar también esa tonalidad al tratamiento. No es otra la lección que yo he creído extraer del libro que el lector tiene delante. Ésa es la sabiduría a la que los textos y el trato diario con José María Álvarez me animan, a conocer que cada caso es un riesgo que rompe con la posibilidad de generalización científica, ni deductiva ni inductiva. Cada enfermo es un experimento que desmiente lo que sabíamos y que nos invita a seguir aprendiendo del resto de los saberes que moldean la cultura. Tal es el momento por excelencia de la clínica. El substrato último de la presente Invención, ya en su comienzo, que tras este sumario prólogo llama a las puertas de la lectura.
FERNANDO COLINA
NOTA DEL AUTOR
La historia de este libro comenzó en enero de 1995 cuando, al terminar una conferencia en el hospital José Germain, en Leganés, Manuel Desviat me propuso que la escribiera en forma de breve monografía. Cuatro años después le entregué cerca de quinientas páginas que la editorial Dor publicó inmediatamente. Pese a ciertos contratiempos que afectaron a la distribución del libro, ocho años después la edición se había agotado.
A decir de mis compañeros del hospital psiquiátrico Dr. Villacián y de los colegas del Campo Freudiano, el ensayo merecía una nueva edición. Pepe Eiras primero y Vicente Palomera, poco después, me propusieron reeditarlo. Acepté sin dudar la invitación de Palomera por dos razones: la primera, por la amplia difusión que cabe esperar de una editorial tan importante como Gredos; la segunda, porque desde hace años soy fiel seguidor de su colección Biblioteca Clásica.
Cuando me puse manos a la obra y releí el original, caí en la cuenta de que había muchas cosas que mejorar, algunas que corregir y otras que ampliar y actualizar. Incluso el estilo narrativo me pareció, a veces, un poco recargado. Entonces decidí reescribirlo dándole una forma más sencilla y precisa, más acorde con mi disposición actual. Sin variar su estructura y sus objetivos, consideré oportuno reforzar sus principales argumentos incorporando, eso sí, algunas reflexiones que le aportaran mayor unidad y coherencia. Durante estos meses de escritura, en mi fuero interno he tenido como interlocutores a nuestros residentes de Psicología clínica y de Psiquiatría; con ellos he dialogado, argumentado y madurado los puntos de vista que se exponen en este ensayo.
Los primeros lectores de estas páginas han sido Alfredo Cimiano, Pepe Eiras y Rosa Núñez. Con sus numerosas apreciaciones y comentarios sobre el contenido y la forma, cada uno de ellos ha contribuido a mejorar la obra. En compensación a su amabilidad, les expreso aquí mi gratitud. Fernando Colina, mi maestro, me ha honrado de nuevo con un prólogo. Al leerlo me di cuenta de hasta qué punto coinciden nuestros análisis en materia de psicopatología e historia de la clínica.
Entre la primera edición y ésta han ocurrido algunos acontecimientos para mí importantes. Murió mi madre, Esperanza. Poco después nació nuestra hija Lucía. Con Fernando Colina, Ramón Esteban, Pepe Eiras y Chus Gómez pusimos en marcha la Otra psiquiatría; con Fernando Martín Aduriz, el Espacio del Instituto del Campo Freudiano en Castilla y León. En continuo movimiento, tuve también la fortuna de encontrarme por el camino a Juan de la Peña.
A todos los que se acaban de nombrar, directa o indirectamente, dedico este libro.
Valladolid, diciembre de 2007
INTRODUCCIÓN
El texto que el lector tiene en sus manos no versa sobre sociología de la locura ni pretende tampoco enarbolar el estandarte de la anti-psiquiatría; ninguna de las dos materias interesa a quien esto escribe, salvo en aquellas aportaciones de las que conviene estar cumplidamente informado. Se trata, por el contrario, de una interrogación con miras prácticas sobre el proceso de edificación de ese saber que la psicopatología ha ido sedimentando a lo largo de los dos últimos siglos en el terreno de la psicosis. Su título, La invención de las enfermedades mentales, expresa con claridad el contraproducente resultado de ese proceso, razón por la cual este ensayo exhorta a reanudar el diálogo con el alienado y a pensar de otro modo la locura.
Comoquiera que el texto ha sido escrito por un clínico y no por un historiador, todo el interés por las observaciones, descripciones y doctrinas de los clásicos de la psicopatología se encamina hacia el conocimiento de la locura más que al de su historia. Partiendo de esta articulación entre clínica e historia pretendemos revitalizar y pulsar algunas de las cuestiones que nuestro trato con la locura nos despierta de continuo y que han sido sobradamente desarrolladas por nuestros clásicos: las experiencias genuinas de la locura, el estatuto de la certeza y el axioma delirante, las distintas modalidades de nacimiento a la psicosis y sus fenómenos elementales prodrómicos, la discontinuidad del acontecer vital, el desgarramiento de la identidad y sus posibles estabilizaciones, la arquitectura del delirio y su función, la responsabilidad del loco en su locura y los polos de la psicosis que predominan o se alternan a lo largo de esa nueva dimensión de la experiencia a la que convenimos en llamar psicosis o locura.
Todos estos interrogantes, tan clásicos como actuales, han sido aprehendidos y recreados por el discurso psicopatológico mediante diversos esquemas conceptuales en los que laten desde antaño posiciones encontradas: respecto a la causa, unos defienden la organogénesis y otros la psicogenia; con relación a la configuración del cuadro clínico, hay quienes privilegian el substrato afectivo sobre el ideativo y, también, quienes lo contemplan a la inversa; en el terreno nosográfico, muchos se inclinan por la multiplicidad o la independencia de las formas clínicas, mientras unos pocos siguen argumentando una concepción unitaria; en lo que concierne a las formaciones sintomatológicas, algunos clínicos resaltan su valor deficitario y estrictamente mórbido y algunos otros, por el contrario, enfatizan su dimensión productiva y reconstructiva. La locura consigue así dividir a cuantos observadores la arrostran, empujándolos inevitablemente a tomar partido por o frente a ella; de ahí resultan también los distintos enfoques terapéuticos, unos decantados hacia la enfermedad y otros centrados en el sujeto trastornado. Todas cuantas disimetrías se acaban de apuntar constituyen los hilos que configuran la trama argumental de los seis capítulos que siguen.
Ahora bien, más allá de todas estas visiones y teorías creadas por los tratadistas bulle soberana, a veces casi ajena, la experiencia concreta de la locura. De esa imagen poliédrica que utilizamos para representárnosla, el observador únicamente parece captar algunas de sus múltiples caras. Esta parcialidad de miras parece estar prefigurada por los riesgos personales que el clínico está dispuesto a correr en el proceso de su aprehensión, también por la experiencia y la capacitación facilitada por su formación y, finalmente, por lo que la propia locura consiente en dejar ver. Sólo esta doble dificultad inicial, tanto subjetiva como epistemológica, explicaría las ostensibles contradicciones que se han ido fraguando sobre unos hechos idénticos y una esencia común. En efecto, como podrá apreciarse a lo largo de los primeros cuatro capítulos, las discrepancias de nuestros clásicos no se limitan meramente a las construcciones teóricas y explicativas, sino que se extienden a los más esmerados retratos fenomenológicos con los que se han pretendido apresar las manifestaciones más características de ese otro lado de la razón.
Después de que hayamos pormenorizado los edificios nosológicos y nosográficos creados por los psicopatólogos más eminentes —rescatando por el camino sus contribuciones más sagaces y sus casos más paradigmáticos—, después también de horadarlos mediante el análisis de sus puntos de fractura más llamativos, afrontaremos la locura desde un ángulo bien distinto. El propio loco tomará entonces la palabra para guiarnos a través de su experiencia. Paul Schreber, no podía ser otro, se convertirá en nuestro particular Caronte. Sus Hechos dignos de ser recordados de un enfermo de los nervios nos ayudarán a ponderar cuánto de artificio, cuánto de sustancia y cuánto de parcialidad contienen las visiones anteriormente desgranadas por los especialistas sobre la locura maníaco-depresiva, la paranoia, la demencia precoz y la esquizofrenia. Aspirando a estar a la altura de este profesor de psicosis, el último capítulo recoge nuestras opiniones sobre la locura a la luz de los dos grandes ejes de este ensayo: la clínica y la historia.
I
LOCURA, ALIENACIÓN MENTAL Y ENFERMEDADES MENTALES
Cuando, pues, alguien ha causado de propósito una desgracia y la cuestión es si recae sobre él por ella alguna culpa, o sea, que tiene que decidirse antes si estaba loco o no, el tribunal no puede enviarle a la Facultad de Medicina, sino que tendría que enviarle (dada la incompetencia del tribunal) a la de Filosofía.
IMMANUEL KANT, Antropología (§ 51)
SUMARIO Modelos del pathos. La locura como lo otro de la razón y las enfermedades mentales. La locura clásica según Foucault. Pinel y el alienismo; la alienación mental y los restos de razón. La transición introducida por Esquirol; pasiones y locuras parciales. El paradigma de la enfermedad mental: la enfermedad de Bayle; de la arachnitis chronique a la causalidad orgánica generalizada. El ideal organogenético consecutivo a las supuestas comprobaciones de Bayle; primeras decepciones. J.-P. Falret, el gran ideólogo de las maladies mentales; evoluciones naturales distintas, enfermedades mentales distintas; la no existencia de las monomanías; la responsabilidad en la locura, un apunte; la folie circulaire. Tres visiones de la locura maníaco-depresiva: J.-P. Falret, J. Baillarger y E. Kraepelin.
Entramada en la quintaesencia de nuestro pensar y sentir, la locura ha modulado los movimientos y destinos humanos desde la noche de los tiempos, acompañándonos desde entonces como lo hace nuestra propia sombra. Cuando han transcurrido ya más de dos siglos desde el nacimiento oficial de la psiquiatría en su más rudimentaria versión, el alienismo, nuestras prácticas parecen asentarse hoy en día sobre un confortable conocimiento de las manifestaciones y los mecanismos de esa otra cara de la razón que el discurso positivista ha delimitado bajo la rúbrica de las llamadas «enfermedades mentales». Bienestar, satisfacción, seguridad, optimismo, incluso petulancia son en la actualidad los sentimientos que predominan en nuestra comunidad de especialistas en salud mental. Amparado en las conquistas semiológicas y nosográficas de la clínica clásica, en los efectos derivados de los tratamientos farmacológicos y las técnicas psicoterapéuticas, sabedor de la estela de sentido que arrastra cada síntoma y al corriente también de las leyes que gobiernan el aparato psíquico tal y como fueron desveladas por la penetración psicoanalítica, el conjunto de nuestros conocimientos parece gozar, ciertamente, de buena salud. Apenas se contempla su historia, sin embargo, la visión contemporánea de la locura se revela parcial, quizás sesgada, pero indudablemente sujeta a forzamientos y espejismos cuyos logros y deficiencias resulta necesario rastrear, localizar y enjuiciar.
Al igual que en nuestra práctica cotidiana del caso por caso, también en la investigación psicopatológica precisamos recurrir a la articulación de la clínica y la historia;1 del mismo modo que es posible desvelar el secreto de un síntoma o de un trastorno siguiendo con método y pericia los pliegues que lo conforman hasta su punto más encarrujado, igualmente factible nos parece el hecho de desentrañar los fundamentos y los avatares que han determinado las presentes construcciones teóricas sobre la patología mental. Tal es el presupuesto inicial del que arranca nuestro proyecto. Su desarrollo cabal aconseja pulsar la solidez de este saber siguiendo el itinerario histórico de la edificación de las enfermedades mentales, entendidas como un efecto inducido por el discurso científico sobre la locura en su sentido más tradicional y antropológico. Esta tarea sería parcial si no tuviera en cuenta el lugar desangelado en el que se arrincona al loco al convertirlo en enfermo; restituirle su palabra y comprometerlo con la búsqueda de su remedio es el otro polo que guía nuestras reflexiones.
MODELOS DEL «PATHOS»
Locura, alienación y enfermedad mental son términos que suelen usarse en ocasiones como sinónimos; aunque con acepciones distintas, todos ellos demarcan un campo más o menos coincidente. Puestos en ese orden cronológico, no obstante, dichos conceptos evidencian a nuestro parecer un proceso de depuración, un esfuerzo de restricción y también un anhelo de ocultación tendente a encorsetar la locura dentro del modelo de la patología médica, empeño llevado a cabo mediante su asimilación a las enfermedades mentales. Examinemos ahora con mayor detalle los resultados de esa transformación, revisando para ello las más importantes visiones actuales de la patología mental que convenimos en denominar «psicótica».2
Tan pronto como franqueamos los confines del alienismo y, con una fugaz mirada, contemplamos los discursos elaborados a lo largo de los veinticuatro siglos precedentes acerca de la locura y los locos, resulta imposible no percatarse de la dimensión tan tradicional en la que se asientan las teorías y prácticas contemporáneas; también llama la atención la persistencia de ciertas paradojas recreadas por el conjunto de esos conocimientos. Frente a la locura y los locos, los estudiosos y prácticos se dividen desde antaño en dos posiciones tan contrarias como irreductibles: se alistan unos —los somaticistas— en las filas que defienden un discurso eminentemente médico; optan otros —los psicologistas— por apoyarse en los referentes tradicionales de la filosofía.3 Los primeros atribuyen la aparición de la locura al sustrato material que soporta la afectividad, la volición y la ideación, y especializan sus tratamientos en la vertiente de enfermedad que cohabita con la sinrazón; los segundos asignan un valor preponderante al alma o al psiquismo en la causalidad de la locura, a la par que promocionan remedios tendentes a atemperar los excesos pasionales, a armonizar los desequilibrios morales o los oscuros desvaríos sobrenaturales de la razón.4
Tales orientaciones proponen, a menudo, una visión diferente del pathos: una más negativa y otra más positiva. La negativa destaca por encima de todo su dimensión deficitaria, característica principal del modelo de las enfermedades médicas; la positiva, por el contrario, tiende a acentuar la vertiente creativa o reconstructiva, concibiendo la locura como drama personal o como verdad trágica. Asimismo, la primera de estas visiones acostumbra ir de la mano de aquella otra que concibe la locura como una desgracia inevitable, esto es, como un proceso que se pone en marcha sin contar con el sujeto. En la dirección opuesta caminan quienes consideran determinante la participación del loco en su locura, haciendo de ésta alguna forma de insana defensa, de zigzagueante huida o de abrupta estrategia. Cuerpo y alma, naturaleza y cultura, cerebro y mente, materia y pensamiento, neurotransmisor y lenguaje, biología y biografía, sean cuales sean los términos que se usen, esta división de los modelos desde los que se han pergeñado las lucubraciones sobre la locura ha constituido una constante desde tiempos inmemoriales.5
Como es natural, posiciones tan distintas ante los mismos hechos acarrean consecuencias directas sobre los dos grandes pilares de la clínica, esto es, sobre la psicopatología y la terapéutica. Limitando por el momento nuestros comentarios a la psicopatología, conviene advertir que también en este ámbito se perfilan dos grandes enfoques: la psicología patológica y la patología de lo psíquico.6 La primera se ha especializado en analizar las experiencias singulares del trastornado, privilegiando el determinismo inconsciente de los síntomas, su sentido y su causalidad psíquica, los mecanismos patogénicos específicos y la particular conformación clínica que el sujeto imprime a su malestar; conforme a su elaboración epistemológica, esta orientación de la psicopatología es inseparable de una psicología general que dé cuenta del funcionamiento subjetivo y de las leyes que lo constituyen y rigen, por lo que resulta —como escribió Freud— «indispensable también para entender lo normal».7 La patología de lo psíquico, en cambio, muestra mayor predilección por los procesos psíquicos conscientes y su soporte material; mas al concentrarse sólo en la valoración de los datos semiológicos de cara a establecer un diagnóstico, prescribir un tratamiento y prever una posible evolución de la enfermedad, renuncia a una comprensión cabal y deja de lado la correlación entre las manifestaciones patológicas y los mecanismos generales del psiquismo humano.8
Muchas son las diferencias que separan ambos puntos de vista, como se mostrará en los desarrollos que siguen. Pero conviene indicar ahora que sólo partiendo de la psicología patológica es posible servirse del conocimiento procurado por la locura para profundizar en la esencia de lo humano. Esta línea de investigación ha sido particularmente fructífera en el campo psicoanalítico. Así lo entendió Lacan, en 1946, cuando propuso: «Y el ser del hombre no sólo no puede ser comprendido sin la locura, sino que no sería el ser del hombre si no llevara en sí la locura como límite de su libertad».9
LO «OTRO» DE LA RAZÓN
Menospreciada en la reflexión psicopatológica actual, la locura ha sido considerada desde la Antigüedad como «lo otro de la razón».10 Hoy en día es imposible referirse a ella sin sacar a colación la tesis doctoral de Michel Foucault Histoire de la folie à l’âge classique; tal es la trascendencia que dicha obra ha adquirido para los investigadores, ya sea para inspirarse en ella o para rebatirla. Soslayando por el momento el eje más conocido de dicha investigación, el eje institucional y de las prácticas, esta obra nos invita a considerar el entramado que la locura y la razón han tejido desde la Antigüedad hasta los albores del siglo XIX. Más que excluirse, ambas nociones aparecen en los argumentos del autor animadas por fuerzas que las integran, las complementan y las fecundan recíprocamente; la locura, en suma, se nos presenta como una manifestación indeleble de las «heridas humanas», según la afortunada expresión de Fernando Colina.11 De esta manera, la cordura y la locura, la razón y la insensatez, se hermanan y conjugan hasta conformar cuanto de humano atesoran nuestros destinos y experiencias: «la locura es un momento duro pero esencial en la labor de la razón; a través de ella, y aun en sus victorias aparentes, la razón se manifiesta y triunfa. La locura sólo era, para ella, su fuerza viva y secreta».12
Bien es cierto que Foucault no aportó ninguna definición concreta de la locura; su sentido, sus límites e imbricaciones con la razón han variado a lo largo de los siglos, pero hasta el nacimiento de la psiquiatría siempre la locura ha hincado sus fauces, de una u otra forma, en el corazón de la razón. El autor argumenta su propuesta después de comparar la visión que se tenía de la locura en la Edad Media —presente e integrada en la vida cotidiana— y la que se consolidó en la Edad Moderna al convertirse en un asunto de la psiquiatría, la cual excluyó la locura de esa cotidianidad mediante el encierro de los locos. De este modo, Foucault considera que la psiquiatría consiste en «un monólogo de la razón sobre la locura», ahora reducida al silencio; su obra, en este sentido, pretende reconstruir «la arqueología» de este silencio.
Esta visión articulada, entretejida y dialéctica, «mera función de un binomio formado por la razón y la insensatez»,13 ha levantado no pocas ampollas en algunos de los próceres del discurso psiquiátrico, más proclives a separar taxativamente una de otra y más empeñados en considerar esta experiencia humana únicamente en su dimensión mórbida.14 Sin embargo, algo de este binomio no deja de insistir y manifestarse al margen de la enfermedad; «quizás el tesón positivista no sea más que un síntoma propio de su presencia indesplazable».15 No obstante, al margen de la ortodoxia psiquiátrica emergieron otros discursos que —como el psicoanálisis,16 la psiquiatría transcultural, la psiquiatría dinámica y la antipsiquiatría— han recuperado en cierta medida esa dimensión antropológica que entraña la locura.
En su conjunto, la investigación foucaultiana muestra que la oposición entre razón y locura, tan asentada en el pensamiento actual, se inserta en una larga serie en la que lo normal se opone a lo patológico: «Para poder decir de un criminal que es un caso patológico es preciso comenzar diciendo que está loco, después diremos que los locos son enfermos mentales, por lo tanto, que son casos patológicos, etc. De esta manera lo criminal puede entrar en la categoría de lo patológico. En otros términos, la oposición locura-razón funciona como una oposición de recambio que pretende traducir todas las antiguas oposiciones de nuestra cultura en la oposición mayor, soberana, monótona, entre normal y patológico».17
El encumbramiento y la soberanía de la razón, propiciados por la Ilustración,18 terminaron por deshacer, inevitable y definitivamente, la compleja homeostasis que venía trabándose en el seno del binomio razón-locura. Ese «acontecimiento clásico», como lo denominó Foucault, aportó los referentes adecuados para establecer, cada vez con más firmeza, la incompatibilidad entre una y otra. Sin embargo, tan concluyente demarcación halló no pocos escollos en el devenir de la psicopatología psiquiátrica. Buena prueba de ello, como veremos más adelante, la encontramos en los debates suscitados a propósito de las locuras parciales, también en el destino marginal que el discurso psiquiátrico acordó conferir a la paranoia, incluso en el estatuto clínico evanescente de la llamada «esquizofrenia latente».
Bien pudiera ser que todos los momentos cumbres del racionalismo hayan propiciado cuando menos un estiramiento, acaso una hendidura, en el mencionado binomio. En ese sentido, Foucault y otros autores han datado en la «Primera» de las Meditaciones metafísicas de René Descartes el primer corte, la primera escisión radical entre locura y razón en la época moderna: «Pero —escribió Descartes—, aun dado que los sentidos nos engañan a veces, tocante a cosas mal perceptibles o remotas, acaso hallaremos otras muchas de las que podamos razonablemente dudar, aunque las conozcamos por su medio; como, por ejemplo, que estoy aquí, sentado junto al fuego, con una bata puesta y este papel en mis manos, o cosas por el estilo. Y ¿cómo negar que estas manos y este cuerpo son míos, si no es poniéndome a la altura de esos insensatos cuyo cerebro está turbio y ofuscado por los vapores de la bilis, que aseguran constantemente ser reyes, siendo pobres, ir vestidos de oro y púrpura, estando desnudos, o que imaginan ser cacharros o tener el cuerpo de vidrio? Mas los tales son locos, y yo no lo sería menos si me rigiera por su ejemplo».19
De manera que, al calificarlos de «locos», Descartes cortó los vínculos tradicionales entre razón y locura, inaugurando la visión moderna en la cual el alienismo y la psiquiatría forjarían en el futuro sus edificios nosográficos.20 Dejando al margen estas consideraciones, lo cierto es que todos los esfuerzos tendentes a arrancar la locura de la razón han propiciado el encierro, la custodia y el tratamiento de los locos.
En efecto, fue a partir del siglo XVII —así lo relata Foucault bajo la enfática fórmula «gran encierro»— cuando el aparato legal propició el confinamiento de aquellos sujetos que alteraban el buen orden social. Un gran número de mendigos, vagabundos, pobres, excéntricos, viejos, chalados, raros y lunáticos fueron conducidos a establecimientos de reclusión, y no tanto para ser atendidos allí si lo requerían sino para proteger a la sociedad de esos parias improductivos.21 Se trataba supuestamente de rectificar la locura, es decir, de tornarla más social y más productiva según la moral al uso, cosa que sucedió precisamente cuando la burguesía estaba en vías de constituirse.22 Quienes eran hacinados en alguno de aquellos Hospitales Generales recibían el mismo trato que las bestias, pues el hecho de haber perdido la razón equivalía a la desaparición de su esencia humana.
Jean Colombier, inspector general de los hospicios y prisiones francesas, redactó en 1785 un informe conmovedor en el que resumía el estado de los trastornados que habían sido confinados en alguno de los establecimientos asilares: «Miles de lunáticos son encarcelados sin que a nadie se le ocurra aplicarles el menor remedio. A los que están medio locos se les mezcla con los que están totalmente trastornados, a los violentos con los pacíficos; a algunos se les encadena, mientras que otros andan libres por la prisión. Por último, a menos que la naturaleza venga en su ayuda para sanarlos, su sufrimiento dura toda la vida, porque desgraciadamente la enfermedad no mejora, sino que se agrava».23 Siguiendo esta misma tendencia de silenciar a los sujetos cuyos actos y dichos desentonaban con la armonía social, en esa misma época se ordenó encarcelar en la Salpêtrière a las prostitutas y las madamas que gobernaban los lupanares;24 mas ningún remedio se proponía a esos descarriados que no fuera su reclusión y custodia. Pero después de tanta coerción, ostracismo y brutalidad, a finales del siglo XVIII se produjo en varios países de Europa un movimiento de corte filantrópico que revolucionó la asistencia a los alienados. W. Battie, V. Chiarugi, J. Daquin, W. Tuke, Ph. Pinel y su ayudante J.-B. Pussin fueron los principales promotores de esta humanización asistencial.25 A la par que la locura ingresaba en los dominios de la medicina, los establecimientos destinados únicamente al encierro dieron paso al nacimiento de los asilos especializados en la custodia y el tratamiento de los alienados, paulatinamente sepa rados de los otros parias que mancillaban con sus conductas el silencioso discurrir social.26 Muchos de aquellos primeros manicomios surgieron de iniciativas privadas, especialmente en Gran Bretaña donde, hacia 1800, se habían concedido alrededor de cincuenta licencias. Se tratara de asilos públicos o privados, las prácticas desarrolladas en su interior —en especial las destinadas al manejo de los internos— contribuyeron de manera determinante al surgimiento del alienismo y la futura psiquiatría.
Fue en este contexto donde se inventó el llamado «tratamiento moral», importado por Pinel e instaurado en los asilos de Bicêtre (1793) y la Salpêtrière (1795) tras su «gesto» libertador.27 Se pretendía con dicha terapéutica moderar las pasiones y destruir los delirios a partir del trato amable (la douceur), la persuasión y el respeto a la autoridad del médico; se anhelaba, en definitiva, hacer del loco un buen ciudadano, un sujeto productivo y autodisciplinado.28 Pese a que ha llovido mucho desde entonces y que el alienismo se ha convertido en una reliquia de la historia de la clínica, no conviene olvidar la valentía mostrada por Philippe Pinel con su «gesto» inaugural. Tal como recogen Paul Bru y Scipion Pinel, el profesor Pinel había solicitado a las autoridades, en repetidas ocasiones, autorización para suprimir el uso de jaulas y grilletes en el manicomio de Bicêtre. En contestación a esas solicitudes, Couthon, miembro de la Comuna, visitó el asilo y, horrorizado por lo que allí vio, le dijo a Pinel: «Ciudadano, ¿no estás tú también loco al querer desencadenar a semejantes animales?». «Tengo la convicción —respondió Pinel— de que estos alienados no son tan intratables como para privarles del aire y de la libertad [...]».29
Franqueada la segunda mitad del siglo XIX, la visión de la alienación como un trastorno anímico causado por las pasiones y modificable por el tratamiento moral perdió todo su empuje. En adelante, los prometedores descubrimientos anatomopatológicos de Bayle se tornarían pura quimera y, a falta de mayores concreciones organogenéticas, la investigación psiquiátrica en materia etiológica comenzó a pergeñar intangibles lucubraciones centradas en la degeneración hereditaria. Mas en todo ese proceso, sin prueba alguna que lo avalara, la locura fue por completo desplazada al territorio de la enfermedad.30 De este modo, a lo largo del siglo XIX se produjo un doble movimiento con resultados paradójicos: los locos previamente encerrados habían sido liberados de sus cadenas, pero ese mismo «gesto» filantrópico ocasionó una nueva, más férrea y sutil atadura que encadenaba al loco a la psiquiatría y a su «enfermedad mental»; su locura había dejado de pertenecerle en la medida en que su cerebro y su dotación genética eran los responsables de sus dichos y de sus actos.
PHILIPPE PINEL Y EL ALIENISMO
Todo este proceso innovador, primero nosológico (asimilación de la locura a la alienación), más tarde institucional (creación del asilo), terapéutico (promoción del tratamiento moral) y legal (Ley del 30 de junio de 1838), es inseparable en la clínica francesa de un nombre y un texto: Philippe Pinel y su Traité médico-philosophique sur l’aliénation mentale ou la manie, publicado por primera vez en octubre de 1800. La novedad y pertinencia de sus aportaciones se resumen en las palabras que siguen de Claude Michéa: «Antes de Pinel, el análisis no había penetrado en el dominio de la patología mental».31 Su concepción de la alienación mental y su clasificación natural y metódica superaron con creces las visiones arbitrarias e incompletas de Boissier de Sauvages y de Cullen. Además, como argumentó Antoine Ritti, «él demostró que la locura, esta enfermedad reputada de incurable, podía vencerse mediante un tratamiento racional y humano».32 Piadoso, culto, modesto, tímido en exceso, distraído, de corta estatura y voz frágil, Philippe Pinel (1745-1826) despertó como pocos la veneración de sus alumnos, que se preciaban de pertenecer a «la escuela de Pinel», como se decía en su tiempo. Sin embargo, los innumerables elogios con que se le agasajó en vida y se honró después su memoria, no pueden ocultar el olvido de su principal mensaje acerca de la implicación del loco en su locura y, por ende, en sus posibilidades de remediarla.
Una fugaz mirada sobre los primeros pasos del discurso alienista nos perfila un modelo nosológico unitario de la patología mental y un ángulo de observación esencialmente sincrónico o «fotográfico».33 De entrada, Philippe Pinel propuso sustituir el término folie por el de aliénation mentale, «porque el alienado está fuera de sí mismo».34 Defendida con el brío que caracteriza a los pioneros y con argumentos madurados mediante la experiencia, esta propuesta debe valorarse como un intento de introducir la locura en los dominios del discurso médico y de acotar su inespecífico ámbito semántico, ya que el término folie podría adquirir una «amplitud indeterminada y extenderse a cualquiera de los errores y extravagancias de que es susceptible la especie humana, lo que, gracias a la debilidad del hombre y a su depravación, no tendría límites».35 Para él y para sus epígonos la alienación nombraba un proceso único que aglutinaba no sólo las posibles y profundas variantes mórbidas sino también los estados de afectación moral que inducen una pérdida de libertad consecutiva a las lesiones del entendimiento.36
Su legado se sitúa, no obstante, a medio camino entre la concepción tradicional de la locura y la estrictamente médica promovida por la ideología de las «enfermedades mentales». Se advierte en ella una amplia conjunción de influencias, en especial las doctrinas sobre las enfermedades del alma y las pasiones alumbradas por los filósofos morales de la Antigüedad —sobre todo las desarrolladas y compiladas por Cicerón—,37 pero también la tradición médica renacentista y la dimensión social del hombre expresada por J.-J. Rousseau en su Contrato social,38 así como las nuevas tendencias de la medicina de su tiempo, la cual practicaba y enseñaba.39 Al reunir así la filosofía moral y la medicina,40 Pinel definió un espacio en el cual las pasiones se anexaban a la medicina, sustituyendo de este modo la tradicional filosofía moral por la moderna medicina filosófica, esto es, el alienismo.
Ese extravío de la razón denominado aliénation mentale, según Pinel, «expresa en toda su extensión las diversas lesiones del entendimiento; pero de nada servirá si no se analizan sus diversas especies y si no se las considera separadamente para deducir aquí las reglas de su curación, y las del gobierno interior que se ha de observar en los hospitales de locos».41 Esta simple frase condensa el conjunto del proyecto alienista: como cualquier otra enfermedad, la alienación debe ser examinada en todas sus variedades; de igual modo, el alienado, como enfermo que es, requiere un tratamiento específico y un establecimiento sanitario especializado.
Sin embargo, el mismo movimiento que incluyó la locura en los dominios y modelos de la patología médica no pudo evitar que muchos médicos miraran con recelo las propuestas de los alienistas. Se trata de un efecto paradójico que no ha dejado de manifestarse en el devenir de la psiquiatría, pues por más científica que se pretenda no puede renunciar a esa cuna conformada con las mimbres de la filosofía moral, la vertiente social de su práctica y la ciencia positiva. En efecto, el modelo unitario de la alienación contrastaba con la extensa nosografía construida por la medicina para nombrar y describir las enfermedades; además, ni los propios teóricos del alienismo consideraban que el substrato etiológico se hallase necesariamente en una alteración anatomopatológica, ni tampoco que las variadas terapéuticas de los internistas sirvieran a los alienados pues a todos se les aplicaba el mismo tratamiento moral; por último, ni siquiera el hospital general se consideró apropiado para acogerlos. De esta manera, este primer intento de medicalizar la locura bajo la forma de la alienación mental se reveló, paradójicamente, más próximo a aquellas concepciones populares de las que Pinel tanto se esforzó en separarla.42
En el ámbito nosológico la obra de Philippe Pinel se nutre especialmente de sus incuestionables dotes de observación. Receloso de las construcciones especulativas y confiando en la infalibilidad de su mirada, Pinel se mantuvo fiel a las directrices de Condillac y el grupo de los Ideólogos.43 Como buen empirista, se esforzó en captar los fenómenos morbosos inequívocos y necesarios para conjuntar las «especies clínicas».44 A medio camino entre la Ilustración y la medicina anatomoclínica, su interés osciló entre la dimensión aprehensible y concreta del síntoma y una cierta preocupación por barruntar la supuesta lesión anatómica.45 Sin embargo, aunque Pinel practicó autopsias como todos los médicos de su tiempo, siempre mostró una elocuente reserva a la hora de valorar tales hallazgos; en este sentido, parece probable que sus anhelos anatomopatológicos se limitaran a dotar de cierta objetividad su nosotaxia more botanico. Una buena prueba de su parecer se aprecia en el siguiente comentario: «Sobre un total de treinta y seis autopsias realizadas en los hospicios, aseguro que no he hallado en el interior del cráneo más de lo que se observa en los cadáveres de aquellos sujetos que murieron de epilepsia, de apoplejía, de calenturas atáxicas o de convulsiones, y siendo esto así, ¿qué luces nos pueden comunicar estos movimientos para tratar de la alienación mental? Últimamente he visto un tumor esteatomatoso del tamaño de un huevo de gallina en la parte media del lóbulo derecho del cerebro. Acaso se creerá que hablo de la cabeza de un loco, pero me apresuro a prevenir contra juicios precipitados; y puedo asegurar que la persona estaba hemipléjica, que hacía dos años que se había dado otro golpe en la cabeza, y que jamás manifestó el menor extravío ni desorden de sus ideas. ¡Qué ocasión para comentarios y explicaciones, si esta persona hubiese estado loca al mismo tiempo! Pero también, ¡qué nuevo motivo para proceder con circunspección y reserva a la hora de pronunciarse sobre las causas físicas de la alienación mental!».46
El conjunto de sus contribuciones médicas fueron publicadas en 1798 con el título Nosographie philosophique ou Méthode de l’analyse appliquée à la medicine. Amante de las clasificaciones, como imponía el espíritu de su tiempo,47 Pinel abrió el segundo volumen de esta obra con un estudio dedicado a las «neurosis». Se detallan en éste cuatro tipos de afecciones: las «vesanias o enajenaciones del alma no febriles», los «espasmos», las «anomalías locales de las funciones nerviosas» y las «afecciones comatosas»; el primer tipo, las vesanias, está a su vez subdivido en cuatro agrupaciones: hipocondría, melancolía,48 manía49 e histerismo. Dos de éstas, la manía y la melancolía, serían detenidamente estudiadas en su gran obra psiquiátrica, el Traité médico-philosophique sur l’aliénation mentale ou la manie publicado en 1800. Este texto, que puede considerarse como el primer tratado moderno de psiquiatría, nos presenta a la manía como la forma más frecuente de alienación, incluso como el modelo por excelencia de alienación en la medida en que puede remitir mediante el tratamiento moral.
Causada unas veces por determinadas predisposiciones hereditarias y otras por acontecimientos exteriores y emociones violentas, la aliénation mentale nombra un proceso morboso único en el que se reúnen las más llamativas alteraciones de la voluntad y del entendimiento siguiendo un orden gradual, de más leves a más graves: mélancolie ou délire partiel, manie ou délire généralisé, démence y, finalmente, idiotisme: «Un delirio, más o menos acentuado referente a casi todos los objetos, se asocia, en bastantes alienados, a un estado de agitación y de furor: eso es lo que constituye propiamente la manía. El delirio puede ser exclusivo y limitado a una serie particular de objetos, con una especie de estupor y afectos vivos y profundos: tal es lo que se llama melancolía. En ocasiones, una debilidad general afecta a las funciones intelectuales y afectivas, como sucede en la vejez, y constituye lo que se llama demencia. Por último, una obliteración de la razón con fases bruscas y automáticas de arrebato es a lo que se da la denominación de idiotismo. Tales son las cuatro especies de extravíos que describe de forma general el nombre de alienación mental».50
Estas cuatro caras de la alienación constituyen el fundamento esencial de gran parte de los desarrollos nosográficos que ocuparían a los clínicos franceses a lo largo de los ciento treinta años posteriores. En efecto, como parcialmente podrá apreciarse en los capítulos que siguen, la melancolía será el marco genuino del que descollarán los «delirios crónicos», la melancolía simple y la delirante, descritas por Séglas, y las formas delirantes hipocondríacas recogidas por Jules Cotard; de la conjunción de algunas variedades depresivas de la melancolía con los estados recurrentes de paroxismos maníacos, la locura maníaco-depresiva; de una pequeña parte de la demencia, la démence précoce de Morel, ámbito muy próximo a la Hebephrenie de Hecker, modelo nosológico que constituirá el núcleo de la Dementia praecox kraepeliniana; lindando también con algunas caras del idiotismo, la démence aiguë de Esquirol, la stupidité de Georget y la confusion mentale primitive de Chaslin.
Dejando a un lado las dos caras más severas de la alienación, la demencia (debilitamiento intelectual generalizado, ausencia de juicio e ideación sin conexión) y el idiotismo (abolición total del entendimiento), examinaremos ahora la melancolía y la manía. Amén del tono taciturno y meditabundo, la melancolía pineliana se define básicamente por la presencia de un delirio parcial, exclusivo o circunscrito a un «único objeto que parece absorber todas sus facultades». Este tipo de delirio puede, cuando menos, adquirir dos grandes formas, sea la del orgullo extremo o la del abatimiento pusilánime al tiempo que una profunda desesperación; en contados casos, ambas variedades pueden incluso alternarse.51
La manía, por su parte, muestra dos formas bien caracterizadas: la manie sans délire y la manie délirante