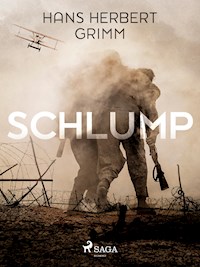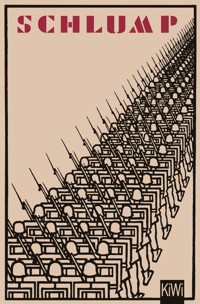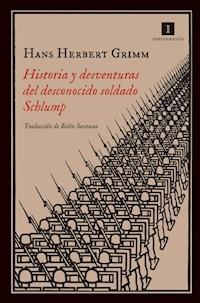
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Impedimenta
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
En 1928, la prestigiosa editorial Kurt Wolff publicó una excelente novela antibelicista. Paródica, antinacionalista, antiheroica, filantrópica, pacifista, pro-francesa, cargada de un humor negro, la obra tenía un irresistible sabor picaresco. Su autor firmaba bajo el seudónimo de "Schlump", pero nunca llegó a revelar el verdadero nombre que se ocultaba tras ese seudónimo. Pocos años después, los nazis quemaron el libro, pero Grimm se las arregló para esconder un ejemplar en el interior de una pared. Ocho décadas después, la novela, considerada uno de los mejores libros jamás escritos sobre la primera guerra mundial, se vuelve a publicar sin haber perdido un ápice de su vigencia. Una novela que nada tiene que envidiar, por su espíritu transgresor y su potencia narrativa, a "Sin novedad en el frente", de Remarque o a "El caso del sargento Grischa", de Arnold Zweig. Una obra maestra de la literatura antibélica alemana. Un libro olvidado, quemado y emparedado, que sobrevivió milagrosamente y es recuperado por primera vez 85 años después de su publicación.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 397
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Historia y desventuras del desconocido soldado Schlump
Hans Herbert Grimm
Traducción del alemán a cargo de
Belén Santana
Introducción a cargo de
Un libro olvidado, quemado y emparedado. Una obra maestra de la literatura antibélica, cargada de humor negro, y recuperada 85 años después de su primera publicación.
"Con diferencia, el mejor de los libros jamás escritos en Alemania en contra de la guerra."
J. B. PRIESTLEY
INTRODUCCIÓN
POR VOLKER WEIDERMANN
Una pared color claro en el salón de una casa gris con tejado puntiagudo, en la ciudad turingia y milenaria de Altenburg. El sol entra por los ventanales, hay un sofá azul pegado a la pared; en el otro extremo de la habitación, un piano de cola; en el suelo, una alfombra de colores con motivos de la Bauhaus. Sobre una mesita de centro redonda hay tazas de té y platillos de porcelana. Si uno observa atentamente la pared color claro, descubre una pequeña grieta en el revoque. Aquí, en esta pared, en esta casa, comenzó una vez una extraordinaria historia alemana. ¿O acaso terminó aquí?
La casa, con enormes abetos en el jardín y un banco blanco a la entrada, se construyó a comienzos de los años treinta por encargo del Doctor en Filosofía y profesor de instituto Hans Herbert Grimm. Parte del dinero destinado a la construcción lo ganó con un libro del que nadie aquí en Altenburg ni en ningún otro lugar del mundo debía saber que lo había escrito él: Schlump. Historias y desventuras de la vida del desconocido mosquetero Emil Schulz, llamado Schlump, contadas por él mismo. Era el libro de su vida. Hans Herbert Grimm tenía miedo, miedo a no poder seguir con la vida que había tenido hasta entonces si se descubría su autoría. A no poder continuar trabajando de profesor, a no poder seguir viviendo tranquilamente en su querido Altenburg si se descubría que él era el autor de un libro en el que los soldados alemanes de la guerra mundial son descritos de forma poco heroica y la estrategia bélica alemana se presenta como torpe, absurda y estúpida; al káiser como cobarde; toda la guerra como un chiste malo, brutal.
Hans Herbert Grimm quiso seguir siendo desconocido. Pero al mismo tiempo deseaba el éxito, éxito para su libro, y muchos lectores. Lograrlo desde el anonimato no era nada fácil. El editor Kurt Wolff, encargado de publicar el libro, había puesto todo su empeño mandando imprimir unos costosos folletos publicitarios en los que ponía ¡Schlump! en letras enormes, seguido de la pregunta: ¿Ha leído usted ya Schlump? y de la exhortación: Si no lo ha leído, no deje de hacerlo cuanto antes. Se lo decimos por su bien, pues seguro que hace mucho tiempo que no se ríe tanto. Es el libro que todo alemán debe haber leído. Según rezaba el texto del anuncio, el libro era completamente neutral en lo político y no favorecía ninguna tendencia, pero cualquier veterano de guerra vería reflejados en él tanto a su propia persona como sus experiencias. El libro representaba un punto de inflexión en la descripción costumbrista y veraz de los acontecimientos bélicos. No tenía parangón con las historias de guerra convencionales, más o menos aburridas. Y debajo, de nuevo la misma pregunta insistente: ¿Ha leído usted ya Schlump? Esta vez seguida de una predicción: Esta pregunta pronto se oirá en todos los corrillos.
Este folleto editorial tan eufórico se encuentra hoy sobre una mesa, en la segunda planta de la casa con la grieta en la pared. Aquí estaba el despacho de Hans Herbert Grimm. Su escritorio aún está pegado a la ventana, con vistas al campo de Turingia. Junto al folleto hay manuscritos, diarios, cartas. Arriba del todo hay una carta. Es del 3-3-1929, Hans Herbert Grimm la escribe a su gran amigo Alfred cuando el Schlump ya llevaba unos meses en el mercado. Se habían vendido 5.500 ejemplares y el autor vacila entre el desencanto y la esperanza. La tendencia es más bien hacia el desencanto, pues pocas semanas antes se ha publicado un libro que ha acaparado toda la atención; un libro que la editorial Ullstein quiere convertir por todos los medios en el mayor éxito literario de la República de Weimar; un libro del cual se venden 10.000 ejemplares cada día; un libro que también trata de la guerra mundial: Sin novedad en el frente, de Erich Maria Remarque. El libro recibe críticas entusiastas y despierta las iras de los veteranos de guerra, los activistas de los Cascos de acero, así como de los nazis. Y esto es solo el principio del inigualable paseo triunfal que este libro emprenderá tanto en Alemania como en el mundo. Muy pronto será considerada la obra antibélica alemana por antonomasia, a la luz de la cual se debatirán todos los fundamentos intelectuales y morales de la nueva República. Es una obra documental, ejemplar, con un lenguaje y un mensaje claros. Un libro revolucionario. Un libro que dominará el mercado y el debate público durante mucho tiempo. Grimm probablemente así lo intuye y espera otra cosa. Escribe a Alfred sobre el libro de Remarque y sobre Guerra, obra de Ludwig Renn publicada al mismo tiempo y de temática similar: «En mi opinión, ninguno de los dos libros supondrá una competencia para el Schlump, una vez superada la sensación que el tema despierta. Creo que, por el momento, la necesidad de un relato verídico del acontecimiento fundamental de toda nuestra generación sofoca cualquier intento de abordar el tema con inquietud artística. Pienso que el momento del Schlump ha llegado, pero irá más despacio de lo que mi paciencia desearía».
Sin embargo, la «sensación del tema» duró bastante. Faltaba mucho aún para que la historia de la guerra acabara de contarse. Poco después del conflicto, a comienzos de los años veinte, se habían publicado sobre todo descripciones épicas del combate, relatos fríos y heroicos de las hazañas de los soldados alemanes en el frente. Ernst Jünger había sido el primero en 1920 con Tempestades de acero. Lo siguieron muchos otros. La conmoción causada por la derrota aún era reciente. Tanto los lectores como probablemente muchos escritores tenían la necesidad de dar sentido a las graves pérdidas, a las privaciones y al dolor sufridos durante cuatro años de guerra. Solo más adelante, en la segunda mitad de los años veinte, lo ocurrido en la guerra, las cuestiones relacionadas con la cotidianidad del conflicto, el heroísmo y la sinrazón comenzaron a tratarse desde un punto de vista puramente literario. Arnold Zweig marcó el inicio con su novela La disputa por el sargento Grischa, publicada en 1927. Siguieron Guerra, de Ludwig Renn, y Tiro de rebote. El libro del artillero. Apuntes de un cañonero, de Oskar Wöhrle en 1928; Los matasanos, de Alexander Moritz Frey y Parte de guerra, de Edlef Köppen (ambas de 1929), así como Katrin se hace soldado, de Adrienne Thomas (1930). La mayoría de estas novelas eran de carácter documental. Mostraban la guerra, las acciones bélicas, de forma directa, sin edulcorar y sin heroicidades: toda una conmoción para los lectores y para muchos que querían conservar un recuerdo épico de sus propios actos o de los familiares caídos, una provocación.
El hecho de que pocos años después los libros de los autores considerados antialemanes acabaran en la hoguera y de que estas obras antibélicas casi siempre se mencionaran y se arrojaran al fuego en primer lugar es poco menos que obvio. También Schlump ardió, el libro cuyo autor casi nadie conocía y que tampoco había recibido la atención de los lectores antibelicistas en la medida en que realmente la merecía. Sin embargo, los estudiantes nacionalsocialistas sí que habían reparado en él. Ellos sí se habían dado cuenta de la carga explosiva que encerraban sus páginas, y no lo habían olvidado.
Schlump es distinto a todos los demás libros sobre la guerra publicados en aquellos años. Es un cuento que pone el énfasis en la verdad, una especie de cuento-documental. Un libro en el que un héroe virtuoso atraviesa el infierno y casi pierde la fe en el bien que existe en el mundo, pero, al final, regresa a una especie de lugar idílico. El heroísmo de Schlump es el heroísmo de la resistencia contra las hostilidades, contra la enemistad entre los hombres, contra la desilusión. Schlump es un artista de la ilusión. Ha vivido lo peor que puede vivir un ser humano aquí, en este mundo, pero él quiere seguir viviendo, quiere seguir caminando erguido y, para ello, necesita una especie de fe en la humanidad. Sin eso, cabe interpretar, no hay Schlump, no hay un Schlump vivo, no en este mundo.
¿Y quién es ese alegre mozalbete que se lanza a recorrer mundo y parte a la guerra? Un héroe de cuento, situado entre Pulgarcito, el Sastrecillo valiente y Juan con suerte. Uno al que un día un guardia le pone por descuido un mote algo ridículo, del que ya no se librará. Por tanto Schlump, una vida como Schlump.[1]
El protagonista marcha a la guerra con las mismas esperanzas y los mismos sueños con los que también sus camaradas habían marchado antes que él. Solo que, en su caso, todos sus sueños se cumplen. Llega a Francia, ya a los diecisiete años administra un pequeño municipio, las chicas le abren sus corazones y acuden volando hacia él y él trata de impartir justicia en su pequeño mundo. Y la imparte. ¿Cómo, que no hay cárcel en Loffrande? Pues montamos una. ¿Que no hay orinal en la cárcel? No pasa nada, el administrador del municipio trae uno desde la otra punta de la localidad. Pero ¿qué pasa aquí? ¿A qué viene esta situación idílica, tan ridícula y tan improbable en plena guerra? ¿O tal vez es esta la realidad?
Es una etapa, una primera etapa en el recorrido de Schlump por el mundo. La guerra todavía no es más que un temblor de ventanas. Solo un lejano fragor de cañones. A las trincheras, y eso aquí se sabe, solo van los tontos. Y Schlump no es tonto en absoluto; tal vez un poco cándido, un poco ingenuo, demasiado humano. Es en verdad insólito que, en este mundo en guerra, no haya ningún espacio reservado al chovinismo ni al resentimiento nacional. Incluso cuando Schlump, más adelante, recorre Francia ya como recluta y se asombra de las miradas hostiles que le dedican los franceses desde el borde de la carretera, él mismo lo justifica, diciéndose: ah, claro, es que aquí no me conocen.
Es fácil subestimar este libro. En realidad, casi invita a hacerlo. Schlump recorre un mundo en guerra como en un sueño: va flotando de chica en chica, de aventura en aventura, y cuando por fin aterriza en la realidad de la guerra, su superior lo saluda como a un saco de guisantes. Entonces la guerra estalla ante sus ojos. Son solo pocas páginas, pocas imágenes del horror absoluto las que aquí se describen; pero, con la vida idílica del sastrecillo errante como telón de fondo, tanto más impactantes resultan y más profunda e intensamente quedan grabadas en la memoria. Las extremidades de dos ingleses que vuelan por los aires sobre las cabezas de los soldados alemanes. El cerebro en una bandeja, servido como si fuera un menú. El soldado alemán enganchado en la alambrada que llama a su madre, al que Schlump solo logra salvar muerto. El trompetista que ansía la muerte. La bengala que estalla en el estómago del inglés, versión sanguinolenta de un embarazo y un alumbramiento frustrados, o también de lo que nace en la guerra: la Muerte. Y luego esa escena con reminiscencias completamente surrealistas, la locura de la guerra concentrada en ese instante en el que Michel lucha con el inglés, se abraza a él con una fuerza sobrehumana, arranca una granada de mano del correaje y la aprieta entre su cuerpo y el del inglés, al que sigue agarrando, luego quita la espoleta y ambos, abrazados hasta hacía un instante, acaban descuartizados a la vez. Una escena de amor brutal, una violación que acaba en muerte. «Por allí, donde acababan de estar luchando, rueda la cabeza de Michel. Cae de pie y mira a Schlump con los ojos muy abiertos: parece que fuera a sonreír.»
¿Y Schlump? ¿Sigue estando tan alegre, incólume, el eterno Schlump con suerte? Es como si llevara un abrigo impermeabilizado frente a esa guerra, como si estuviese protegido por una piel invisible. Solo en dos ocasiones la piel se vuelve porosa. Una, poco después de la danza macabra de Michel, cuando de los refugios de los oficiales le llega un ligero aroma a asado que, por un instante, lo saca fuera de sí: «El enfado de Schlump fue en aumento, de repente lo vio todo con otros ojos. Se indignó y, por vez primera en su vida, se sintió desgraciado. Fue como si despertara de un profundo sueño; por vez primera en su vida pensó en sí mismo y en el mundo que lo rodeaba».
Ver todo con otros ojos. Son los ojos del lector, con los que Schlump, por un momento, asoma por las páginas. Una bofetada de realidad para el protagonista sin consecuencias aparentes. Para el lector, en cambio, es un momento decisivo que le sirve para asegurarse de que ni siquiera aquí está leyendo un cuento, sino la descripción de un mundo fuera de quicio. Poco después la piel se vuelve porosa una segunda vez, en otro estallido de lucidez: «Por un instante perdió su dorada inocencia de niño, pero no duró mucho».
Schlump es una Anti-Entwicklungsroman (anti-novela de formación de un personaje a través de la experiencia vivida) contada desde un mundo que naufraga. Mientras todo se derrumba, hay alguien que pasea, como un astronauta en ausencia de gravedad. Esa vida de ensueño que todo lo envuelve aleja los breves momentos de lucidez hacia el mundo de lo insustancial. ¡Es una locura! ¿Cuál es la realidad? En serio, ¿es real que una chica joven, inocente y embarazada que pasa por una plaza acabe destrozada por una bomba? Y la santa Juana que llama a nuestro héroe en la primera página del libro, lo elige a él, después lo sigue paso a paso, se lo encuentra una y otra vez adquiriendo infinitas formas y lo cubre con su manto protector, ¿es eso lo irreal? ¿Es eso el cuento? Una y otra vez, el cuento-documental Schlump pone al lector en la tesitura de averiguar qué parte es cuento y qué parte es documental. Por regla general, lo más improbable es siempre la parte documental, la parte que describe eso que se llama realidad.
En la plaza en la que la chica acaba destrozada por la bomba, Schlump comienza a maldecir, es una maldición dedicada a este mundo: «[…] esta guerra es una matanza terrible y cruel, y una humanidad que permita que esto suceda o que lo contemple durante años merece todo el desprecio. ¡Y el que ha creado a los hombres, ese sí que debe avergonzarse en lo más íntimo, pues su creación es una auténtica deshonra!». Y no pasa mucho tiempo hasta que llega alguien, un mensajero del mundo real, que expone de forma breve y concisa la utilidad de la guerra y, mediante un análisis histórico de las cifras, califica a las víctimas de irrelevantes y de cantidad irrisoria. El filósofo Gack, con su visión onírico-racional de una Europa unida y pacífica después de la guerra, está loco. Es un hombre trastornado. Nadie a quien el futuro vaya a obedecer.
Después la guerra se acaba, se pierde y se acaba. Todo se ha desmoronado, ha ocurrido la mayor sinrazón, lo peor, pero el mundo idílico de Schlump sigue intacto, como entonces. «Tuvo la maravillosa certeza de que, al final, todo acabaría bien». Esta maravillosa certeza es lo que ni siquiera el autor de Schlump alcanza a entender. Se la atribuye al personaje porque esa es la magia del autor, porque sabe que, sin esa fe, el mundo no es posible para un ser luminoso como Schlump. Creer, creer, creer. Contra toda probabilidad. Contra todo lo ocurrido en los años de la guerra. Cuando Schlump regresa a Alemania, se sorprende «de que todo marchara tan bien». Pero la sorpresa es breve, pues en esos años ha aprendido por encima de todo a sorprenderse. El mundo no ha cambiado. Y no cambiará. De lo que se trata es de sobrevivir.
El sistema que orbita alrededor del gran corazón de Schlump, como si de un gran Sol se tratara, representa el triunfo de un contundente «a pesar de».Es el Sol de la voluntad. A pesar de la gran oscuridad. Al leer el Schlump, todavía hoy, esa oscuridad está presente en cada página. Es un libro que hace equilibrios al borde del abismo. Allá abajo, donde el protagonista se niega a mirar, acechan la oscuridad, la desesperación y la nada.
Volvemos a la habitación de Altenburg, a la mesa con los diarios y las cartas. Cartas escritas también desde el frente, desde Francia, donde no solo Schlump, sino también su creador, Hans Herbert Grimm, vivió la guerra. Grimm escribió innumerables cartas desde el frente. A su madre y, sobre todo, a su amigo Alfred, con quien le unía una profunda amistad, una amistad literaria, filosófica, espiritual. Ambos vivieron la guerra como experiencia íntima de una forma similar. En marzo de 1918, Hans escribía a su amigo desde Maubeuge: «Querido Alfred: ¿Dónde estás? Ahí fuera murmuran las defensas. ¿Conseguiremos algún día escapar del yugo de los hombres? Sufrimos a causa del hombre, no importa quién sea: los hombres nos atormentan. ¿Dónde estás? Temo por ti. ¿Qué más debo escribir? Ya no estoy solo. ¿Dónde han quedado las noches secretas ahora que esos miles de nadies han despertado? ¿Hacia dónde vamos? Con afecto, Hans».
Aquí hay muchas más cartas. Muchas hablan de la soledad, del anhelo de la soledad, de resistir y de sentir admiración por Francia y por los franceses. Cuando Dios creó a las francesas se había tomado antes una botella de borgoña, escribe a su madre. Y «los niños franceses son los más listos. Se plantan en mitad de la carretera y se ríen de todo el mundo».
Aquí resuena el eco de Schlump, la sabiduría de Schlump y la desesperación de Schlump. Tan simple como reírse de todos, de todos y de todo, de este mundo ridículo. «El entusiasmo de la desesperación», se lee en Schlump, y, en otro momento, sorprende «la extraña guerra que allí se libraba». Una guerra extraña —drôle de guerre—, así denominarán los propios franceses el conflicto inminente contra Alemania durante los tranquilos meses posteriores a la siguiente declaración de guerra, que tuvo lugar en otoño de 1939, cuando los dos países volvieron a enfrentarse en un conflicto que comenzó sin acciones bélicas. Una guerra extraña. ¿Qué guerra no lo es?
Hans Herbert Grimm regresó del frente y comenzó una vida de civil. Se casó con Elisabeth, tuvieron un hijo, Frank, hizo el doctorado y fue profesor de inglés, francés y español. Mientras tanto, escribía y publicó un relato corto, titulado Schlafittelchen, en la revista Vivos Voco, que editaba Hermann Hesse. Luego llegó Schlump de la mano de Kurt Wolff, el editor de Franz Kafka, Arnold Zweig, René Schickele, Georg Trakl y muchos otros.
El libro tenía un aspecto fantástico y moderno. Emil Preetorius había diseñado la cubierta. Era amigo íntimo de Thomas Mann, para el que había ilustrado varios libros, y, por aquel entonces, era uno de los dibujantesmás prestigiosos de Alemania, además de escenógrafo para el Teatro de cámara de Múnich y catedrático de la Universidad de Artes plásticas. Thomas Mann lo retrataría más adelante en su novela Doktor Faustus a través del personaje de Sixtus Kridwiss, un hombre con acento de Darmstadt que, en el Múnich de la República de Weimar, ejerce como anfitrión de un grupo de intelectuales antirrepublicanos, antidemocráticos, nacionalistas y bastante belicosos que en la novela representan a esa élite intelectual alemana que abonó el terreno al nacionalsocialismo. Kridwiss es un anfitrión sencillo, más bien inocuo, a quien todo le parece siempre «extremadamente importante». Tras la publicación del Faustus, Thomas Mann pidió disculpas a Preetorius por dicho retrato, pero este no se molestó y calificó la novela de extraordinaria. Durante la dictadura nazi en Alemania, Preetorius fue director escénico del Festival de Bayreuth, justo en los años en los que el arte de Richard Wagner, tanto en Bayreuth como en toda Alemania, se interpretaba como el ideal del arte alemán en el sentido que le atribuían los nuevos dirigentes. En 1942, tras ser denunciado por ser «amigo de los judíos», Preetorius cumplió un breve arresto, pero tras la intervención de Hitler fue liberado y en 1943 fue distinguido por el régimen nacionalsocialista con la Medalla Goethe. Después de la guerra, Preetorius presidió durante veinte años la Academia bávara de las Bellas Artes, con sede en Múnich. Una vida astuta y sinuosa.
Hans Herbert Grimm, por su parte, no lo consiguió. El Schlump no tuvo un gran éxito. El libro de Remarque acaparaba los debates y dominaba el mercado. Y cuando todo pasó, el Schlump había caído prácticamente en el olvido. Se había traducido, se publicó en Inglaterra y en Estados Unidos, el escritor inglés J.B. Priestley escribió en The Times: «El mejor de todos los libros alemanes sobre la guerra (a excepción de Grischa)». Pero el gran éxito no llegó. Y como el autor insistía en permanecer oculto, tampoco él pudo hacer mucho más.
Continuó ejerciendo de profesor, en Alemania los nacionalsocialistas llegaron al poder, Schlump ardió en la hoguera y se prohibió, y Hans Herbert Grimm escondió el libro en la pared de su casa. Tenía miedo, miedo a que lo descubrieran, miedo a que lo apresaran, a que lo persiguieran. Su mujer le aconsejó huir. Ella estaba dispuesta, también estaba dispuesta a mantener a la familia dando clases de piano. Pero él quiso quedarse. Quedarse en su querido Altenburg y seguir enseñando mientras fuese posible. Se afilió al partido nazi para poder vivir tranquilo. En sus clases —eso contarían sus alumnos más adelante—, Grimm enseñaba la tolerancia en la medida en que le era posible, recomendaba libros de autores quemados y prohibidos y los leían. Nunca le gustó que lo fotografiaran, pero en las pocas instantáneas de aquella época —gafas y cara redondas, pelo escaso—, parece muy feliz rodeado de sus alumnos.
Después tuvo que volver a la guerra y trabajó de intérprete en el frente occidental. Por aquel entonces, en su segunda guerra, escribió una especie de diario dedicado a su hijo, que más adelante mandó encuadernar con tapas de lino rojo. Así lo veo ante mí, sobre la mesa. En la primera página hay un trébol de cuatro hojas prensado, luego la dedicatoria: «Para mi hijo, no para que lo lea, pues sería exigirle demasiado, sino más bien como recuerdo burlesco de mi segunda guerra. 1942». Comienza así:
Querido Frank:
Si se ha de llevar una vida seria y alegre —y esa probablemente sea la forma más provechosa de tan excelso arte—, uno debe ser generoso y dejar que los demás expresen primero sus opiniones, escucharlas y no rebatirlas hasta el día siguiente, cuando se esté seguro de que ellos ya no recuerdan exactamente sus opiniones. Si las recuerdan exactamente, entonces hay que dejarlos, pero haciendo siempre lo que uno debe, según sus propias convicciones.
Pues resulta imposible que dos personas se pongan de acuerdo en todo (y en lo más profundo). […] Al fin y al cabo, todos estamos solos, encerrados en un duro caparazón, del que no podemos salir. Y cada uno vive su vida con más o menos aturdimiento, más o menos consciente y despierto. Esta es una conclusión sanadora, que facilita la vida y ahorra pasos en falso. Por eso es igualmente alegre, igualmente rica, colorida, maravillosa y conmovedora. Uno no debe permitir que esta alegría ante semejante colorido, ante la belleza inabarcable que la vida brinda a cada paso, se enturbie, sino que debe percibirla con gratitud, siempre y en todo lugar, a sabiendas de que es el flujo inagotable de la secreta armonía que todo lo inunda. Y con esa realidad oculta, con la armonía del Universo que encuentras en lo pequeño y en lo grande, es con lo que hay que conectar; entonces ella te inundará y te colmará y te empapará y volverá a salir de ti llena de luz y te granjeará secretos aliados, que, con su fuerza, también fortalecerán tu alma y harán que te vuelvas delgado y dúctil cuando la tormenta de la vida arrecie, tale los troncos gruesos y los haga reventar.
Así continúa esta larga carta a su hijo durante muchas páginas, escritas a máquina en fino papel.
Luego la guerra terminó, y Hans Herbert Grimm regresó a su casa de Altenburg. Se estableció un nuevo sistema político. Dada su pertenencia al partido nazi, al retornado de guerra Grimm no se le permitió volver a ejercer como profesor. De nada sirvió que sus alumnos lo avalaran. Ni siquiera sirvió que, por fin, previa confirmación de las instancias oficiales, él mismo se declarara autor del libro antibélico Schlump. También ese documento está aquí, sobre la mesita de centro. El membrete reza: «Alcalde de la ciudad de Altenburg». Debajo: «Por la presente confirmo que el señor Catedrático de Instituto Hans Grimm, residente en Altenburg, Braugartenweg 9, es autor de la conocida novela antibélica Schlump, publicada en la editorial Kurt-Wolff-Verlag de Múnich. En 1933 esta novela fue víctima de los autos de fe nazis. Fdo. Knittel. Director del Área de Cultura». También la máxima autoridad del distrito escribió una carta oficial en la que, además de la «orientación antifascista y antimilitarista» del Schlump decía: «Asimismo, a través de mi hija —alumna del Dr. Grimm—, he tenido conocimiento de que tampoco en sus clases ha ocultado sus convicciones antifascistas. En mi opinión, el Dr. Grimm no puede ser considerado un nazi».
De nada sirvió. Hans Herbert Grimm no pudo seguir dando clase. Pero sí pudo trabajar en el teatro, durante una temporada, como director artístico. Elaboró varias listas de las obras que deseaba llevar al escenario de Altenburg: Fuera, delante de la puerta, de Borchert, Ahora vuelven a cantar, de Max Frisch. Punteó las piezas que habían sido autorizadas por la Administración. No son muchas. Al cabo de año y medio, su labor en el teatro también concluyó. Había montado dos obras de J.B. Priestley. La política cultural se endureció. Hans Herbert Grimm fue enviado a trabajar en una mina de arena. Cualquier actividad en un colegio o en un teatro le fue vetada hasta nueva orden. Pero la situación siempre podía ir a peor. Su buen amigo Friedrich Wilhelm Uhlig, colega de profesión y más tarde director del Instituto carolino, fue detenido en abril de 1946, apresado e internado en el campo de Buchenwald, cerca de Weimar, que seguía en funcionamiento bajo el mando de las fuerzas de ocupación soviéticas. El 24 de mayo de 1948 murió allí de inanición.
En el verano de 1950, Hans Herbert Grimm fue convocado a Weimar por las autoridades de la recién fundada RDA. Lo que allí se habló nunca se lo contó a nadie. ¿Le dejarían claro que jamás volvería a trabajar de profesor? ¿Le pondrían condiciones: afiliarse al partido comunista, colaborar en la fundación de un nuevo partido del bloque? ¿Debía volver a participar en un partido que despreciaba? El 5 de julio de 1950, Hans Herbert Grimm regresó a Altenburg con su familia. Dos días más tarde, cuando su mujer había salido un momento a hacer la compra, Grimm se quitó la vida aquí, en su casa.
Solo quedó una pequeña grieta en la pared.
Las Historias de la Literatura no recogen su nombre.
En la carta a Alfred en la que expresaba su temor a que el éxito de Remarque pudiese arrinconar por completo a su libro, Hans Herbert Grimm también escribió: «Mi editor confía en que un día llegue alguien y descubra de nuevo el Schlump».
El hecho de que hoy, 85 años después de su primera aparición y 100 años después del comienzo de la guerra, del que él mismo nos habla, muchos lectores puedan volver a descubrirlo, es una extraña, una gran suerte.
VOLKER WEIDERMANN
[1]. La palabra Schlump es inventada y remite en primer término a Lump, que en alemán significa sinvergüenza. El origen y el significado del mote están explicados al comienzo de la obra. (Todas las notas son de la traductora.)
HISTORIA Y DESVENTURAS DEL DESCONOCIDO SOLDADO SCHLUMP
LIBRO PRIMERO
Schlump acababa de cumplir dieciséis años cuando en 1914 estalló la guerra. Por la noche habría baile en el Reichsadler, sería el último; al día siguiente debían presentarse los soldados. Tras la puesta de sol, él y su amigo subieron sigilosamente a la galería. No se atrevían a pisar la sala de baile. Los mayores, Dreher y Schlosser, de veinte años, no les cedían ni un ápice de su riqueza. Querían a todas las chicas para ellos solos, no estaban para bromas y podían ser muy zafios. Desde arriba, los dos se asomaron por la barandilla y miraron con avidez la sala que tenían debajo.
Alrededor de la medianoche tocaron una fanfarria y el trompetista anunció un descanso de quince minutos para que las muchachas pudieran refrescarse. Schlump se escabulló con su amigo, al amparo de una agradable noche de verano, bajo los viejos y enormes arces. Pasó el cuarto de hora y regresaron. Entonces se encontraron con una larga cadena de chicas que iban riéndose; bloqueaban toda la calle. Tenían la misma edad que él y habían ido juntos al colegio, pero ellas, naturalmente, ya tenían edad para bailar. Eran incluso las más solicitadas por los muchachos. Una de las chicas gritó a Schlump desde la fila:
—¡Eh, tú, moreno, acércate!
Schlump vio cómo la luz de la farola jugueteaba entre unos rizos rubios que ahora parecían casi blancos. No se fiaba de la chica. Sin embargo, aquella muchacha delgada se soltó del grupo, las demás empezaron a animar a Schlump y su amigo le dijo:
—¡Vamos, ve, con esa tienes posibilidades!
Entonces él se acercó. Dos manos lo agarraron y lo arrastraron bajo el espeso follaje hasta un pasadizo estrecho, en cuyo extremo alumbraba una farola mortecina. Eso lo envalentonó, así que cogió a la chica por la cintura y la abrazó. Junto a la farola, tomó su barbilla y la miró a los ojos:
—Eres muy bonita —dijo—, ¿cómo te llamas?
—Johanna —respondió ella en voz baja—, te conozco desde hace tiempo.
Él la arrastró hacia la sombra y la besó larga e intensamente en los labios. Después ella le susurró al oído que la sacara a bailar, que luego podría acompañarla a casa, ya se encargaría ella de dar esquinazo a los otros muchachos.
Schlump volvió a subir sigilosamente a la galería para enseñarle la chica a su amigo, pero no la encontró. Después se fueron a casa. Se sentía dichoso y alegre. Estaba increíblemente feliz y convencido de que en el mundo no podía haber nada más hermoso que las chicas.
Al cabo de unos días se había olvidado de Johanna.
La juventud es derrochadora, vive en el paraíso y no se da cuenta de cuando se cruza con la verdadera felicidad.
* * *
Schlump vivía en la parte más alta, debajo del tejado. Su padre era sastre y se llamaba Ferdinand Schulz. Cuando levantaba la vista de la aguja, su mirada sobrevolaba los tejados multicolor de la ciudad vieja y saludaba al guardián de la torre en su pequeño cuarto. La madre había conservado la nariz graciosa y los ojos brillantes de su juventud. Por entonces saltaba las vallas con los demás chiquillos para robar fresas. Y por Carnaval y Pentecostés se ponía unos pantalones e iba cantando por las casas para ganarse un saco lleno de pan salado y trozos de tarta. Pero cuando unos pequeños pechos comenzaron a crecer bajo su blusa y ella se dio cuenta de que, en realidad, era una chica, se retiró a su casa en silencio y se puso a pensar en hermosos vestidos y bonitos zapatos. Sin embargo, cuando celebraban una fiesta se volvía divertida y pizpireta. Los muchachos habrían compartido comedero con el gato con tal de que ella les dedicase una simple mirada.
A los diecisiete eligió al sastre como novio formal y a los diecinueve se casó con él porque le gustó su carácter pausado y sincero. Enseguida celebraron el bautizo, pero la niña murió al poco tiempo. Después pasaron diez años solos. El sastre trabajaba por su cuenta, en casa, cosiendo para la gente junto a la ventana. Envejeció muy rápido. Su pelo corto se tiñó de gris, y su voz sonaba apagada y temerosa. Entretanto, ella dio a luz otro niño al que llamaron Emil, porque el hermano de la madre, que era soldado, también se llamaba así. Emil era la viva imagen de su madre, eso decía la gente. Fue a la escuela y pronto se convirtió en el bromista y el cabecilla de sus compañeros de párvulos. Ya desde lejos se les oía alborotar cuando Emil Schulz hacía sus gracias.
En una ocasión habían montado unas casetas en el mercado para el tiro al pájaro que se iba a celebrar el domingo. Emil se quitó la cartera de la espalda y se metió, junto a sus compañeros, en la primera caseta. Con un tremendo griterío, los pequeños gañanes comenzaron a tirar a la calle todo lo que caía en sus manos. El desastre se avecinaba. El guardia agarró a Emil por el pescuezo y le gritó:
—¡Maldito… Schlump!
Seguramente estaba pensando en granuja, pillastre y todos los demás apelativos que en alemán empiezan por sch.[2] Emil se llevó una buena tunda y corrió a casa llorando.
Junto al mercado vivía mucha gente trabajadora que pasaba el día delante de sus puestos fumando puros. Ellos lo habían visto todo. Así, cuando al día siguiente el pequeño héroe cruzó con disimulo la plaza del mercado, le dijeron:
—¿Qué, Schlump, quién te ha sacudido en los pantalones?
Y puesto que todos le llamaban Schlump, así se quedó para el resto de su vida.
Sus padres lo mandaron a la escuela secundaria. Lo hicieron con grandes sacrificios porque el colegio era caro y el sastre no tenía dinero. Por Pascua, Schlump aprobó el examen final. El título no le sirvió de mucho, pero como tenía talento para el dibujo, se colocó en una tejeduría y aprendió a dibujar patrones y a hacer figurines. Sin embargo, pensaba en las chicas y en la guerra antes que en su trabajo. Algunos de sus conocidos eran soldados, y él también quería alistarse como voluntario. Ya se veía con el uniforme gris de campaña, siendo objeto de las miradas de las chicas, que le regalaban cigarrillos. Entonces se iba a la guerra. Veía brillar el Sol y a los de gris atacar: uno caía, los demás seguían adelante, gritando hurra, y los pantalones rojos desaparecían entre los verdes setos. Por la noche los soldados se sentaban en torno a una hoguera y se ponían a charlar sobre sus hogares. Uno de ellos entonaba un canto melancólico. Fuera, en la oscuridad, las parejas de guardia estaban apoyadas en la embocadura de los fusiles, pensando en sus casas y en el reencuentro. Por la mañana se ponían en camino. Marchaban cantando hacia el campo de batalla, donde unos caían y otros resultaban heridos. Por fin la guerra se ganó y regresaron a casa victoriosos. Las chicas lanzaban flores desde las ventanas y se celebraban fiestas sin cesar. Schlump, en ese momento, supo lo que era el miedo a no poder participar y quiso alistarse, pero sus padres se lo prohibieron.
El día que cumplió diecisiete años fue al cuartel a escondidas y se presentó voluntario. Le hicieron el examen médico y resultó apto para la infantería. Volvió a casa muy orgulloso. Sus padres dejaron de resistirse. Su madre lloró. El 1 de agosto de 1915 metió sus cosas en una caja y se dirigió al cuartel muy ufano.
Schlump era ágil y delgado y de complexión robusta. La instrucción no le costó ningún esfuerzo. Era rápido como una comadreja y hábil con el fusil. Al principio le dolían todas las extremidades, y habría preferido subir a gatas los cinco escalones que llevaban hasta la letrina.
Ya la segunda semana le tocó limpiar el barracón, es decir, ordenarlo e ir a por café. El martes, nada más terminar su tarea, se enganchó el escabel bajo el brazo y, con la palangana, corrió al cuartel. Pasaba junto al barracón de los suboficiales cuando una mano lo agarró fuertemente del brazo.
—¡Eh, tú, chico! Toma esta moneda. Tráeme un café de la cantina.
Schlump sostuvo la moneda de tres pfennige en la mano. El suboficial ya se había esfumado. «Si vas ahora a la cantina», pensó, «tendrás que esperar mucho. Los mayores hacen cola delante del mostrador y no dejan que se cuele ningún recluta. Entonces llegarás tarde a por el café para toda la sección y nadie querrá saber nada de ti, la habrás pifiado para siempre con tu suboficial y todos te tomarán por un zote.» Entonces tuvo una idea: echó la moneda en el cacillo del café, lo escondió detrás de la puerta, abandonó a toda velocidad el barracón de los suboficiales, regresó a su barracón y cogió la cafetera grande, se puso rápidamente las gafas de uno de sus compañeros y salió corriendo a buscar café. Al regresar se encontró con el suboficial, que agitaba el puño, maldecía y estaba hecho una furia. Schlump puso cara de tonto tras las gafas y pasó de largo.
Luego tocó instrucción a cubierto, sentados en taburetes y con ropa de dril. A su alrededor, solo escoria y ventanas mugrientas. En el pabellón hacía un frío helador, el día comenzaba a despuntar. Schlump pensó en la guerra. ¿Y si allí también era todo tan monótono y hacía un frío tan terrible?
Después salieron a practicar ejercicios de marcha. Schlump volvía a estar contento y marchaba en pos de la mañana cantando con las alondras, que, entre trinos, alzaban el vuelo desde las glebas.
* * *
El oficial habilitado Kieselhart estaba a cargo de instruir a los reclutas. Tenía unas costumbres particulares. A menudo se colocaba con disimulo detrás de un pobre recluta y le pellizcaba enérgicamente los fondillos del pantalón. Y pobre de él si no tenía el trasero lo bastante firme: la ira de Kieselhart no conocía límites. Un día se colocó detrás de Schlump, cuyos pantalones colgaban mucho porque les sobraba un metro de tela, pero el superior se encontró con un trasero duro como el acero. Kieselhart lo alabó ante el resto de suboficiales, no lo olvidó jamás y le dio preferencia en todas las ocasiones. Ese fue el primer paso de Schlump en su carrera ascendente (también sería el único).
Solo había una cosa que no le gustaba: cuando vestían el uniforme azul de paseo, debían tener los botones relucientes. Sin embargo, él no tenía la paciencia suficiente para limpiarlos todos de manera que brillaran y resplandecieran como el hierro candente. Al pasar revista, él se levantaba rápidamente los faldones de la guerrera, se frotaba con brío los botones de las mangas izquierda y derecha contra los fondillos del pantalón y luego la fila de botones delanteros con el interior de la manga. Mientras tanto se mantenía todo lo firme que podía y, cuando el sargento mayor se dirigía hacia él, Schlump lo miraba con los ojos más brillantes del mundo. De este modo, el sargento desviaba la mirada hacia su compañero, el mosquetero Speck. Este era zapatero de profesión. Limpiaba y abrillantaba con ferviente afán cada momento que tenía libre. Pero cuando se abrochaba la guerrera, pasaba el pulgar por encima de aquellos espejos relucientes y apagaba su luz. Entonces llegaba el sargento y descargaba sobre el pobre zapatero una tormenta de improperios.
Así, Schlump disfrutaba de mucho tiempo libre que pasaba en la cantina. Allí trabajaban dos chicas guapas y obedientes: una era regordeta, de ojos azules y rubia; la otra, flaca, de ojos castaños y coleta marrón. Todas las mañanas, la regordeta escamoteaba un panecillo y un trozo de embutido que él recogía rápidamente antes de irse. Por las tardes, la flaca lo aprovisionaba de chocolate en sus horas de descanso. Y cuando estaban solos en la cantina, ella se ponía el trozo de chocolate negro entre los dientes y Schlump tenía que ir mordisqueándolo lentamente, cosa que hacía encantado.
Un día (bajo los castaños ya estaba muy oscuro) Schlump vio a la rubia ir a coger agua. La siguió presuroso y, galantemente, accionó el brazo de la bomba. Después quiso llevar el cubo, pero ella se negó y la cosa derivó en un agradable forcejeo que acabó transformándose en un beso largo, muy largo. En ese mismo instante salió el viejo sergeant Bauch y pasó a su lado. Schlump no llevaba aún el tiempo suficiente de soldado como para encontrar una salida correcta ante cualquier situación de la vida. Se vio en un gran apuro, así que juntó los talones haciendo mucho ruido, apretó a la muchacha férreamente contra su corazón, de forma que aquella ardiente cabecita reposó sobre su hombro, y se llevó la mano derecha a la costura del pantalón.
El sergeant era un hombre comprensivo. Él mismo tenía dos hijos de esa edad en el frente, así que sonrió ligeramente y prosiguió su camino.
El tiempo pasaba muy deprisa. Durante ocho semanas la formación se realizaría en su lugar de origen. Ya habían pasado seis. Los reclutas se dirigieron a Altengrabow, donde estaba el campo de maniobras. El subteniente Bobermin los domingos les mandaba dar vueltas al patio del cuartel durante tres horas, sin más órdenes que «¡Cuerpo a tierra! ¡Arriba, ar, ar!», de modo que las novias de los soldados, sentadas en los bancos que había delante del cuartel, empezaban a llorar. Bobermin, poco antes de la partida, pronunció ante los reclutas la siguiente proclama: «¡Firmes! ¡Ahora iréis a Altengrabow, el campo de maniobras! Allí os alojarán en barracones. ¡Agarraos bien el culo todas las noches para que no os lo roben! ¡Rompan filas!».
Todas las mañanas, temprano, muy temprano, emprendían la marcha con una mochila, que entre ellos llamaban el mono, repleta de arena a la espalda y munición real en la cartuchera. Hacía frío y estaba gris. Allí estaban los barracones, implacables. Todo sin color, el mundo parecía una fábrica vacía. Los artilleros de al lado aún dormían, no se movía nada. Marcharon durante un buen rato, y la cortina de niebla se abrió, y el sol se elevó, y los reclutas sudaban, y la arena se les pegaba a los ojos y se los cerraba, y el sudor les corría por las mejillas, dejando tras de sí pequeños regueros que goteaban sobre la cartuchera. El cinturón se les clavaba en la cintura y les rozaba, y las layas golpeaban contra los muslos, y el plato les daba en la cabeza al tirar de la mochila. Schlump, esta vez, llevaba la suya llena de arena porque esa mañana lo habían pillado en falta. El suboficial Mückenheim había levantado la tapa de la mochila (Schlump había olvidado atar las correas) y descubrió el saco de arena vacío. Schlump tuvo que llenarlo, presentarse a mediodía en el barracón de suboficiales en perfecto estado de revista, limpio y reluciente, y dar media vuelta cien veces.
Schlump sudaba y la rabia se le acumulaba en el cuerpo. Por fin les permitieron preparar los fusiles y disparar sobre blancos móviles. Le gustaba ver asomar aquellas cabezas oscuras al otro lado y dispararles. Era entretenido y le entraban más ganas aún de que llegara la guerra.
De regreso tocaron ejercicios tácticos para toda la compañía. El capitán iba a caballo dando las órdenes. Los suboficiales sudaban y torcían el gesto, aunque ellos no llevaban mochila y pagaban su mal humor con los reclutas. Estos tenían que hacer giros y avanzar por la arena, huyendo como liebres acorraladas. Bullían a causa del calor y de la rabia. Se cruzaron con los artilleros que iban somnolientos en sus armones, listos para disparar. Tras el bosquecillo que había delante de la montaña arenosa recibieron la orden de poner cuerpo a tierra, agarrar el fusil con las dos manos y, apoyándose en los codos, subir lentamente la montaña. Eso era lo peor. Algunos se desesperaban tanto que se les saltaban las lágrimas de rabia. Al fin llegaron a la cima. El capitán esperó a que la compañía formara y ordenó en plena marcha: «¡Carguen balas de fogueo y pongan el seguro! ¡La caballería se aproxima por la derecha! ¡Preparen, apunten, fuego!». La descarga tronó, el caballo del capitán se tambaleó y este saltó de la montura. El caballo blanco había recibido un disparo en el cuello. La compañía marchó de regreso a los barracones. Nadie supo jamás el culpable. Schlump se alegró. A él la marcha no le había supuesto tanto esfuerzo porque era fuerte, pero aun así se alegró, ya que confiaba en haber ganado unos días de tranquilidad.
Formaron una larga fila para recoger el rancho. Había tripa de cerdo con chucrut. Schlump se llevó la escudilla llena de comida hirviendo hasta el barracón comedor y quiso sentarse en la primera mesa. Entonces, un soldado de caballería, alto como un árbol, se levantó y le dijo:
—¿Cómo? ¿Tú? ¿Un mono asqueroso quiere comer con nosotros?
Schlump sintió la burla y el desprecio en carne propia, así que cogió la escudilla y la lanzó contra el morro de aquel larguirucho. Este se tambaleó y pegó un grito. El chucrut caliente le abrasó la cara mientras resbalaba hacia el cuello. Sus camaradas se levantaron de golpe y se abalanzaron sobre los de infantería, que en ese momento entraban con las escudillas llenas. Al instante tuvo lugar una batalla con chucrut y escudillas como armas. Hubo heridos en ambos bandos y solo un nutrido destacamento de infantería logró poner paz. Schlump se había esfumado. Los soldados de caballería, llenos de chichones, fueron arrestados.
La noche siguiente se rompió el silencio nocturno de los reclutas. Un rastro rojo marcaba el camino del barracón a la letrina. Los aislaron y comieron separados del resto. A Schlump esto le alegró porque temía la venganza de los de caballería.
Una semana después regresaron con la guarnición.
El 4 de octubre los trasladaron. En la estación tocaban música: sonaba como un grito de dolor anónimo. El llanto de la gente congregada junto al tren partía el corazón. Los soldados estaban nerviosos y expectantes, el futuro los aguardaba como un terrible monstruo al que debían combatir. El viaje duró cinco o seis días. Les hicieron apearse en Libercourt. Luego marcharon por pueblos cochambrosos y se asombraron al ver las casas sobrias y las granjas tristes de los franceses. No había ni un solo jardín coqueto, como los que adornan nuestras casas. Ni una sola fachada con entramado de madera al abrigo de un enorme tilo, tal y como lo conocemos. Las ventanas eran sucios agujeros, y unos sucios peldaños conducían desde la calle hasta la cocina. ¿Y se supone que esto es Francia? Se cruzaron con viejas de barba negra que tenían polvo de rapé en la nariz. El cielo flotaba bajo y plomizo. Comenzó a caer una fina lluvia.
La calle no se acababa nunca. Los reclutas iban muy cargados; aún llevaban paquetes en la mano, ofrendas amorosas que les habían alcanzado al tren en el último momento. Ya algunos abandonaban para sentarse en la cuneta y ponerse a jadear.
Al fin dieron el alto. Los reclutas formaron pabellones con los fusiles. Tras repetir el recuento hasta la saciedad, ocuparon su alojamiento: una fábrica vacía con los cristales rotos, por donde entraba la lluvia. En el suelo había restos de paja mojada. Estaba oscuro, y los soldados tropezaban con los agujeros del piso provocados por las ametralladoras. Algunos tenían una vela y eran la envidia del resto. Hubo café y pan. Luego durmieron.
Al día siguiente comenzó el servicio. Era peor que en Altengrabow. Los soldados avanzaban rodando por los campos mojados y pegajosos y volvían mugrientos como cerdos. Después les pasaron revista. No lograron comprender todo aquello.
Al cabo de unos días, Schlump tuvo que acudir a la oficina del cuartel.
—Tú, que tienes estudios, ¿sabes francés? —preguntó el sargento mayor—. ¡Preséntate de inmediato en la comandancia de distrito, andando!