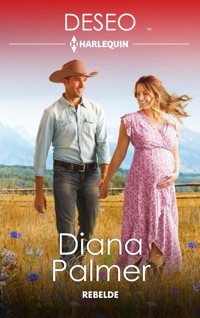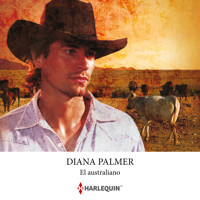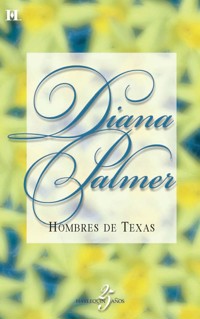
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Mira
- Sprache: Spanisch
Eran altos, fuertes e independientes, y tenían a todas las mujeres de Jacobsville a sus pies. Pero había que ser muy especial para dominar a estos duros inconformistas y conseguir que renunciaran a su preciada libertad. Porque cuando estos texanos se enamoraban, lo hacían de verdad y para toda la vida, sin barreras por medio… Luke Craig, el esquivo soltero. Nunca se había atado a nadie… hasta que la mujer más desesperante que había conocido irrumpió en su vida. Christopher Deverell, el viajero. Una ambiciosa periodista estaba a punto de escribir la historia del siglo… a menos que él pudiera detenerla. Guy Penton, el rebelde. Su mala fama estaba más allá de toda redención… hasta que una susceptible publicista se propuso hacerle hincar la rodilla.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 297
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Editados por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
Luke © 1999 Diana Palmer
Christopher © 1999 Diana Palmer
Guy © 1999 Diana Palmer
© 1999 Diana Palmer. Todos los derechos reservados.
HOMBRES DE TEXAS, Nº 5 - septiembre 2012
Título original: Love With a Long, Tall Texan
Publicada originalmente por Silhouette® Books
Publicada en español en 2006
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-687-0822-5
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
www.mtcolor.es
Índice
Guy
Guy
Ahora pone la mano en la mejilla. ¿Quién pudiera tocarla como el guante que la cubre?
Uno
Era un fresco día de otoño y el ganado llenaba el comedero. Un buen número de aquellos bueyes ya estaban asignados a varios restaurantes y locales de comida rápida, pero durante esas últimas semanas antes de ser enviados al norte, los vaqueros que trabajaban para Ballenger Brothers en Jacobsville, Texas, eran explotados hasta el límite de sus fuerzas. Guy Fenton odiaba su trabajo cuando la presión era tan frenética. Lo odiaba tanto que casi deseaba volver a volar.
Se echó hacia atrás el sombrero y maldijo el ganado, el comedero, la gente que comía carne y la gente que la compraba. No era un hombre guapo, pero gustaba mucho a las mujeres. Tenía treinta años, un cuerpo alto y desgarbado, unos ojos grises y un pasado traumático que las aventuras ocasionales apenas podían aliviar. Pero ahora las mujeres no se contaban entre sus prioridades. Había demasiado que hacer en el comedero, y él era el responsable de mezclar los granos y nutrientes necesarios para engordar el ganado. De vez en cuando disfrutaba de su trabajo, pero últimamente todo lo sacaba de quicio. Un encuentro por casualidad con un viejo conocido unos meses antes había sacado a la superficie los malos recuerdos y lo había impulsado a beber.
–¡Por esta miseria de sueldo más me valdría irme a la playa de raquero! –se quejó en voz alta.
–Concéntrate en esa cinta transportadora y da gracias a Dios de que no tengas que bajar ahí abajo para vacunar a esas bestias –dijo una voz con marcado acento sureño tras él.
Guy miró por encima del hombro a Justin Ballenger y sonrió.
–No estará insinuando que las cosas se pueden poner peor por aquí, ¿verdad?
Justin se metió las manos en los bolsillos y se echó a reír.
–Eso parece. Ven aquí. Quiero hablar contigo.
El gran jefe rara vez salía a hablar con los trabajadores, por lo que aquella ocasión resultaba cuanto menos curiosa. Guy acabó de colocar el pienso en la cinta transportadora y se acercó a uno de los dos propietarios del comedero.
–¿Qué puedo hacer por usted, jefe? –le preguntó amablemente.
–Puedes dejar de emborracharte los fines de semana –respondió Justin, muy serio.
Los pómulos marcados de Guy se cubrieron de un ligero rubor.
–No sabía que se hubiera corrido tanto la voz –murmuró, desviando la mirada hacia el ganado.
–No puedes cortarte las uñas de los pies en Jacobsville sin que alguien se entere –replicó Justin–. Hace tiempo que vas cuesta abajo, pero últimamente vas por muy mal camino, hijo –añadió con voz profunda y tranquila–. No me gustaría ver cómo te sigues hundiendo.
Guy apretó la mandíbula sin mirar a su jefe.
–Es mi camino. Tengo que andarlo.
–No, de eso nada –dijo Justin secamente–. Llevas tres años trabajando aquí. Nunca te he preguntado por tu pasado y no voy a hacerlo ahora. Pero odio ver a un buen hombre echándose a perder. Tienes que olvidar el pasado.
Guy lo miró entonces a los ojos. Los dos tenían la misma estatura, pero Justin era más viejo y robusto. No era un hombre con el que Guy quisiera luchar.
–No puedo olvidarlo –dijo–. Usted no lo entiende.
–No, no te entiendo –concedió Justin–. Pero ni los lamentos ni los excesos podrán cambiar lo que te ocurrió.
Guy respiró hondo y miró hacia el horizonte. No dijo nada, porque si daba rienda suelta a su ira, Justin lo despediría. Y, por mucho que odiara su trabajo, no podía permitirse perderlo.
–Rob Hartford se instaló en Victoria y viene a verme a menudo –dijo finalmente–. Estaba allí... cuando sucedió. Él no lo sabe, pero despertó los recuerdos.
–Díselo. Las personas no pueden leer la mente.
Guy suspiró y miró a Justin con sus ojos grises.
–Sería un golpe muy duro para él.
–Lo sería aún más si acabas en la cárcel. Lo único bueno es que ahora tienes el suficiente sentido común como para no conducir en ese estado.
–Lo único bueno –repitió Guy con voz cansina–. De acuerdo, jefe. Haré lo que pueda.
Volvió a desviar la mirada hacia el horizonte y lo mismo hizo Justin.
–El invierno está próximo –murmuró–. Apenas tendremos tiempo para enviar estos bueyes antes de que tengamos que comprar más pienso.
–Sólo los locos se atreven a cebar el ganado –comentó Guy, aliviando la tensión.
–Eso dicen –corroboró Justin con una débil sonrisa.
Guy se encogió de hombros.
–Intentaré mantenerme alejado del bar.
–Es una estupidez gastarse el sueldo en bebida cada fin de semana –declaró el otro–. No importa cuál sea la razón. Pero no he venido para hablar contigo de eso.
Guy frunció el ceño.
–¿Entonces para qué?
–Mañana vendrá a visitarnos una publicista de Denver. Se dedica al sector ganadero, y quiere visitar algunos ranchos de la región para hacerse una idea de los métodos que estamos empleando.
–¿Por qué? –preguntó Guy cortantemente.
–La asociación de ganaderos, de la que Evan Tremayne acaba de ser elegido presidente, quiere relanzar la imagen del sector. Últimamente no ha tenido muy buena prensa, debido a la contaminación bacteriológica y a algunos ganaderos renegados y sus prácticas. Nosotros no seguimos esos métodos y queremos dejarlo bien claro a los consumidores de carne vacuna. A Evan también se le ha ocurrido comercializar carne magra para una clientela específica.
–Creía que Evan estaba demasiado ocupado con su mujer como para preocuparse de los negocios –murmuró Guy.
–Oh, Anna le está haciendo todo el papeleo –respondió Justin–. Son inseparables, dentro y fuera de los negocios. En cualquier caso, esta publicista llega mañana y los Tremayne están fuera de la ciudad. Ted Regan y su mujer están en una convención en Utah, y Calhoun y yo estaremos ocupados con un comprador. Eres el único vaquero que tenemos que sepa tanto del sector como nosotros, especialmente en todo lo relacionado con los comederos. Te hemos elegido para que seas su guía.
–¿Yo? –masculló Guy. Masculló por lo bajo y miró furioso a su jefe–. ¿Qué pasa con los Hart? Son cuatro hermanos en el rancho.
–Dos –corrigió Justin–. Cag está en su luna de miel, y Corrigan ha ido con su mujer, Dorie, a visitar a Simon y Tira en San Antonio. Acaban de tener su primer hijo –añadió, riendo–. Y no me gustaría endosarle a la publicista a los dos solteros. No sabemos si sabrá hacer galletas, pero Leo y Ray están tan desesperados que no creo que les importe.
Guy se limitó a asentir. El gusto de los Hart por las galletas era legendario en el pueblo. Lástima que ninguno de ellos supiera cocinar.
–De modo que tú has sido el elegido.
–Lo mío es el rodeo, no los ranchos –señaló Guy.
–Sí, lo sé –dijo Justin, mirándolo fijamente–. He oído que ibas en avión a todas las competiciones y que pilotabas tú mismo.
–Yo nunca hablo de eso –espetó Guy con una mirada fulminante.
–Sí, eso también lo he oído –dijo Justin, alzando las manos–. Bueno, sólo quería que supieras que mañana no estarás aquí, así que ocúpate en delegar las tareas que necesites antes de mañana.
–De acuerdo –aceptó Guy con un suspiro–. Supongo que no podrás hacerlo tú... o Calhoun.
–Lo siento. Shelby y yo tenemos que ir al colegio por la mañana. Nuestro hijo mayor actúa en la obra de Acción de Gracias –sonrió–. Hace de mazorca de maíz.
Guy no dijo nada, pero los ojos le brillaban y el labio inferior le temblaba.
–Haces bien en mantener la boca cerrada, Fenton –añadió Justin con una sonrisa maliciosa–. He oído que les falta un pavo. Sería una pena que tuvieras que ofrecerte voluntario para ese papel en vez de enseñarle el rancho a la publicista.
Se alejó y Guy pudo soltar la carcajada que había estado reprimiendo. A veces su trabajo dejaba de importarle.
Volvió al barracón al acabar el trabajo. Estaba vacío, salvo por un joven universitario de Bollings llamado Richard, que estaba tendido en un catre leyendo a Shakespeare y que levantó la mirada del libro cuando Guy entró.
–El cocinero se ha mareado, así que han ido a buscar la cena a la casa –le dijo Richard–. Sólo estamos usted y yo esta noche. Los otros se han ido a una fiesta en el pueblo.
–Malditos tontos con suerte –murmuró Guy. Se quitó el sombrero y se tendió en su litera con un débil suspiro–. Odio el ganado.
Richard, a quien los otros vaqueros llamaban «Canijo», se echó a reír. Se relajaba mucho más cuando Guy y él eran los únicos que compartían el barracón. A algunos de los vaqueros más viejos, casi todos analfabetos, les gustaba burlarse de él y de su afición por los estudios.
–Puede que el ganado huela mal, pero al menos sirve para pagar mi matrícula –comentó Canijo.
–¿Cuántos años tienes que ir a la universidad? –le preguntó Guy con curiosidad.
El joven se encogió de hombros.
–Normalmente son dos. Pero el único modo que tengo de costearme los estudios es ir a clase durante un semestre y trabajar el otro, de modo que me llevará cuatro años sólo graduarme.
–¿No puedes conseguir una beca?
Canijo negó con la cabeza.
–Mis notas no son lo bastante buenas como para aspirar a una beca importante, y mis padres ganan demasiado dinero como para que yo pueda recibir ayuda económica.
–Tiene que haber un modo –dijo Guy, entornando la mirada–. ¿Has hablado con el departamento financiero de tu universidad?
–Lo he pensado, pero un compañero me dijo que no perdiera el tiempo.
–¿Cuál es tu especialidad?
–Medicina –respondió Canijo con una sonrisa–. Me queda un largo camino por delante, incluso después de obtener el título.
Guy no sonrió.
–Se me ocurren algunas ideas. Déjame que las piense con calma.
–Usted ya tiene bastantes problemas, señor Fenton –dijo el joven–. No tiene que preocuparse por mí además.
–¿Qué te hace pensar que tengo problemas?
Canijo cerró el libro de literatura que tenía en las manos.
–Todos los fines de semana sale a beber. Nadie bebe tanto sólo por distracción, y menos un hombre tan serio y responsable como es usted el resto de la semana. Nunca elude sus responsabilidades ni delega tareas en nadie, y siempre está sobrio cuando trabaja –sonrió tímidamente–. Supongo que tuvo que pasarle algo muy grave.
La expresión de Guy se tornó fría y distante.
–Sí. Muy grave –murmuró. Se puso boca arriba y se cubrió los ojos con el sombrero–. Ojalá tu rango fuera superior al mío, Canijo.
–¿Por qué?
–Porque así serías tú y no yo quien tuviera que aguantar mañana a la publicista.
–He oído hablar de ella al señor Ballenger. Dice que es muy guapa.
–A mí no me ha dicho eso.
–Tal vez quiere que sea una sorpresa.
Guy se echó a reír.
–Pues menuda sorpresa. Esa mujer se desmayará en cuando huela el comedero.
–Bueno, nunca se sabe –murmuró Canijo, pasando las páginas del libro–. Dios... cómo odio a Shakespeare.
–Paleto.
–Usted también lo odiaría, si tuviera que hacer un curso de literatura medieval.
–Hice dos, gracias. Ambos con sobresaliente.
Canijo permaneció callado un minuto.
–¿Fue a la universidad?
–Sí.
–¿Se licenció?
–Sí.
–¿En qué rama?
–En qué especialidad –corrigió Guy.
–De acuerdo, ¿en qué especialidad?
–En Física –respondió él, sin mencionar que su título superior era en ingeniería aeronáutica y su subespecialidad era la Química.
Canijo soltó un silbido.
–¿Y está trabajando en un rancho de ganado?
–En su día me pareció una buena idea. Y ciertamente es una ocupación física –añadió.
Canijo soltó una carcajada.
–Me está tomando el pelo, ¿verdad?
Guy sonrió bajo el sombrero.
–Posiblemente. Vuelve a tus estudios, hijo. Yo necesito descansar.
–Sí, señor.
Guy permaneció despierto hasta bien entrada la madrugada, pensando en la universidad. De joven había sido igual que Canijo, lleno de sueños e ilusiones. La aviación había sido el amor de su vida hasta que Anita se cruzó en su camino. E incluso entonces ella fue parte del sueño, porque también a ella le encantaban los aviones. Lo animaba con entusiasmo, se deshacía en elogios con sus diseños y lo calmaba cuando el resultado no era el esperado. Nunca le permitió que renunciara a su sueño ni se quejó de las largas horas que pasaba lejos de ella. Siempre estaba ahí, esperando, como un ángel de pelo oscuro.
Él le había dado el anillo justo antes de que subieran a un avión... por última vez. Siempre revisaba meticulosamente cada detalle del aparato. Pero en aquella ocasión estaba más pendiente de Anita que del motor. La pequeña avería podría haberse reparado si se hubiera detectado a tiempo. Pero no fue así. El avión cayó sobre los árboles y quedó suspendido de las ramas. Podrían haber salido con tan sólo unas magulladuras, pero Anita fue lanzada contra la puerta del pasajero que, aflojada por el impacto, se abrió al recibir su peso. Guy aún la veía en sus pesadillas, colgando a quince a metros del suelo, mirándolo con ojos desorbitados de terror mientras gritaba su nombre, sin nada que frenara su caída salvo la dura tierra del bosque...
Se irguió a medias en la litera, sudando y respirando con dificultad. Canijo dormía plácidamente. Ojalá él pudiera hacer lo mismo. Apoyó la cabeza en las manos y soltó un débil gemido. Tres años era tiempo suficiente para el lamento, había dicho Justin. Pero Justin no lo comprendía. Nadie lo comprendía. Sólo él.
A la mañana siguiente entró medio dormido en el comedero, vestido con unos vaqueros azules, una camisa blanquiazul de franela y su chaqueta de piel de borrego. Llevaba su sombrero Stetson beige de ala ancha, desgastado y manchado por los años de duro trabajo. Tampoco sus botas ofrecían mucho mejor aspecto. Sólo tenía treinta años, pero se sentía como si tuviera sesenta, y se preguntaba si ofrecería un aspecto tan viejo.
Oyó voces que salían del despacho de Justin cuando él entró en la sala de espera del comedero. Fay, la bonita y menuda esposa de J. D. Langley, le sonrió y le hizo un gesto para que pasara. Técnicamente era la secretaria de Calhoun Ballenger, pero aquel día se ocupaba también de sustituir a la otra secretaria.
Guy le devolvió la sonrisa mientras se llevaba una mano al sombrero y entró en el despacho. Justin se levantó, y también lo hizo la pequeña mujer morena que lo acompañaba. Tenía los ojos marrones más grandes y vulnerables que Guy había visto en un ser humano. Unos ojos que parecían atravesarlo hasta el corazón.
–Te presento a Candace Marshall, Guy –dijo Justin–. Es una publicista autónoma que trabaja principalmente para el sector ganadero. Candy, éste es Guy Fenton. Es el encargado del comedero.
Guy se tocó el ala del sombrero, pero no se lo quitó ni sonrió. Aquellos ojos marrones le hacían daño. Eran unos ojos como los de Anita, cálidos, suaves y llenos de afecto. Guy podía verlos en sus pesadillas mientras ella gritaba pidiéndole ayuda...
–Encantada de conocerlo, señor Fenton –dijo Candy muy seriamente, ofreciéndole una mano.
Guy la estrechó débilmente, sin entusiasmo, y se apresuró a meterse las manos en los bolsillos.
–Guy va a enseñarle los ranchos de la zona antes de mostrarle el comedero –siguió Justin. Sacó dos hojas mecanografiadas y le tendió una a cada uno–. Fay ha preparado estas listas. Incluyen un mapa, por si no reconoce dónde están los ranchos. Los rancheros locales contratan nuestros servicios para cebar a sus erales y becerros –le explicó a Candy–. También tenemos un consorcio con Mesa Blanco, para la que trabaja J. D. Langley, el marido de Fay. Cualquier detalle que necesite sobre la administración o los costes, Guy podrá facilitárselo. Lleva tres años con nosotros y está a cargo de los programas de alimentación, que son sumamente científicos.
–¿Científicos? –preguntó Candy, observando a Guy con renovado interés.
–Se licenció en Química –añadió Justin–. Justo lo que necesitamos para preparar los concentrados y las mezclas según las proporciones de peso y obtener el mayor beneficio.
Candy le sonrió suavemente a Justin y se apartó un mechón que se había soltado del recogido francés que llevaba en la nuca.
–Mi padre era ganadero, de modo que entiendo un poco de este negocio. De hecho, mi madre dirige uno de los mayores ranchos de Montana.
–¿En serio? –preguntó Justin, impresionado.
–Ella y J. D. Langley y los Tremayne se confabulan contra los demás ganaderos en las convenciones –continuó ella–. Son bastante radicales.
–No me lo recuerde –gimió Justin–. Nada de aditivos, ni hormonas, ni antibióticos ni pesticidas, ni herbicidas...
–¡Conoce a J. D.! –exclamó Candy, riendo.
Guy se esforzaba por no fijarse en su parecido con Anita. Estaba muy guapa cuando sonreía.
–Todo el mundo conoce a J. D. por aquí –respondió Justin con un exagerado suspiro, y miró la hora en su Rolex–. Bueno, tengo que irme. Os dejo para que os pongáis manos a la obra.
Candy estaba examinando rápidamente la lista.
–Señor Ballenger, ¡es imposible que veamos todos estos ranchos en un solo día!
–Lo sé. Hará falta una semana, por lo menos. Nos hemos tomado la libertad de alojarla en nuestro mejor motel. La asociación de ganaderos correrá con todos los gastos, así que no vaya a escatimar en comida –explicó. Se fijó en la extrema delgadez de Candy y frunció el ceño–. ¿Se encuentra bien?
Ella se enderezó y sonrió deliberadamente.
–He tenido gripe. Y es muy duro recuperar las fuerzas.
–Sí que lo es. Pero aún es muy pronto para la gripe.
Ella asintió.
–¿Verdad que sí?
Justin dudó y se encogió de hombros.
–Sea como sea, tómeselo con calma. Guy, si no te importa, compruébalo todo con Harry cada mañana y dale las instrucciones pertinentes. Ya sé que tienen sus labores asignadas para la semana que viene, pero hazlo de todas formas.
–Claro, jefe –dijo Guy perezosamente–. Bueno, señorita Marshall, ¿nos vamos?
–Por supuesto –respondió ella. Se dirigió hacia su coche de alquiler, pero entonces vio a Guy alejarse en la dirección contraria–. ¿Señor... Fenton? –lo llamó, teniendo que detenerse para recordar su nombre.
Él se volvió, con las manos aún en los bolsillos.
–Por aquí –dijo–. Iremos en uno de los camiones. No podrá atravesar los pastos de Bill Gately con ese coche sin romper el eje.
–Oh... –murmuró ella. Miró el coche y luego la camioneta negra con el logo rojo de Ballenger en la puerta–. Entiendo –añadió, y fue lentamente hacia la camioneta. Llegó un poco jadeante y se encaramó al escalón, mostrando una pierna bonita y esbelta cuando la falda se le desplazó hacia arriba. Agarró el asidero y se aupó a la cabina con un gemido ahogado.
–No está en muy buena forma –dijo él–. ¿Bronquitis?
Ella dudó un momento antes de responder.
–Sí. Por la gripe.
–Intentaré mantenerla lejos del polvo durante la visita –dijo él, cerrando la puerta tras ella.
Candy se sentó y tuvo que aguantar la respiración antes de poder abrocharse el cinturón. Mientras tanto, Guy se sentó al volante, sujetándolo con una mano enguantada, mientras observaba su piel pálida y sus mejillas enrojecidas. La mujer no tenía buen aspecto.
–He madrugado demasiado –dijo finalmente, apartándose un mechón suelto–. Estoy bien. De verdad –insistió con una sonrisa forzada mientras suavizaba la expresión de sus grandes ojos marrones.
Guy estuvo a punto de soltar un gemido. Los recuerdos le traspasaron el corazón y lo dejaron sin aire. Rápidamente giró la llave en el contacto y puso el vehículo en marcha.
–Agárrese –le dijo secamente–. Ha llovido mucho y los caminos están en muy mal estado.
–¿Embarrados?
–Algunos embarrados. Otros completamente anegados.
–Las inundaciones invernales –murmuró ella.
–El Niño –dijo él–. Ha causado estragos en la Costa Oeste, la Costa Este y todo lo que había por medio. No creo haber visto tanta lluvia en Texas en toda mi vida.
–¿Nació usted aquí?
–Me mudé aquí hace tres años.
–Entonces no es texano –dijo ella, asintiendo.
Él giró la cabeza para mirarla.
–No he dicho que no naciera en Texas. Sólo he dicho que no soy de Jacobsville.
–Lo siento.
Él devolvió la mirada al camino, con la mandíbula tensa.
–No tiene por qué disculparse.
Ella respiraba con dificultad, como si no pudiera llenarse los pulmones de aire. Apoyó la cabeza contra el asiento y cerró los ojos durante un minuto. Sus cejas se juntaron en una mueca de dolor.
Guy frenó y ella abrió los ojos con un sobresalto.
–Está enferma –dijo él.
–No, no lo estoy –protestó ella–. Ya se lo he dicho. Aún estoy débil por la gripe, pero puedo hacer mi trabajo, señor Fenton. Por favor, no... no se preocupe –añadió, muy rígida. Giró la cabeza y perdió la mirada en el triste paisaje otoñal.
Guy frunció el ceño y siguió avanzando por la accidentada pista que conducía a la carretera principal. Aquella mujer se mostraba muy susceptible cuando hablaba de su salud, y era obvio que ocultaba algo. Ojalá pudiera averiguar de qué se trataba.
El primer rancho de la lista pertenecía al viejo Bill Gately, en el camino de Victoria. No era el más interesante de los ranchos de Jacobsville, explicó Guy cuando llegaron.
–Bill no ha cambiado con el paso del tiempo –dijo, con la vista fija en el camino–. Creció en los treinta, cuando aún se seguían empleando en los ranchos los métodos tradicionales. No le gusta alimentar al ganado con ningún complemento, pero acabó cediendo cuando conseguimos demostrarle las diferencias en el peso –desvió la mirada hacia ella y sonrió irónicamente–. Eso no quiere decir que se haya vendido. Y me temo que va a tener problemas con usted.
Candy se echó a reír.
–Supongo que las mujeres no pertenecemos a la industria ganadera. ¿Cómo puede estar tan ciega la asociación de ganaderos para encargarle la publicidad a una mujer? Y en cualquier caso, ¿por qué necesitan publicidad cuando a todo el mundo le gusta la carne?
–Muy cierto –dijo él–. Bill le sacará esos mismos argumentos y algunos más. Tiene setenta y cinco años y puede darle mil vueltas a muchos de nuestros vaqueros –volvió a mirarla–. Creemos que conoció personalmente a Tom Mix.
–Estoy impresionada –dijo ella.
–¿Sabe quién es Tom Mix?
Ella volvió a reírse.
–¿No lo sabe todo el mundo? Era una estrella del cine mudo. Tengo varias de sus películas –dijo, encogiéndose de hombros–. No me gustan mucho las películas modernas, a excepción de algunas protagonizadas por John Wayne.
Guy giró bruscamente y cambió de marcha mientras bajaban por lo que parecía una cañada mojada.
–¿Ve lo que le decía de estos caminos? –preguntó mientras la camioneta se enderezaba al pie del barranco.
–Sí, lo veo –corroboró ella, intentando recuperar la respiración–. ¿Qué clase de vehículo conduce el señor Gately?
–Ninguno –respondió él–. Va a caballo a donde tenga que ir, y si necesita provisiones o suministros, hace que alguien se los traiga –sonrió–. La tienda del pueblo tiene un todoterreno. De lo contrario, el viejo Bill se moriría de hambre.
–¡Estoy de acuerdo!
Guy volvió a cambiar de marcha.
–¿Cómo se hizo ranchera su madre?
–Mi padre era ranchero –respondió ella–. Cuando murió, mi madre siguió encargándose del rancho. Al principio le resultó muy penoso. Teníamos capataces como su señor Gately, que aún vivían en el siglo pasado. Pero mi madre es la ley personificada y consigue reunir a las personas sin intentarlo siquiera. La gente la adora y todos hacen cualquier cosa que pida. No es autoritaria ni despiadada, pero sí muy testaruda para lograr las cosas a su manera.
–Me sorprende –dijo él–. Casi todas las mujeres que alcanzan una posición de autoridad se convierten en auténticas dictadoras.
–¿Ha conocido usted a muchas de esas mujeres? –le preguntó ella.
Guy puso una mueca pensativa con los labios.
–He visto a muchas en las películas.
Ella negó con la cabeza.
–Esas películas han sido escritas y dirigidas por hombres –señaló–. Lo que se ve en el cine y la televisión no es más que la idea que tiene un hombre sobre una figura femenina con poder. No se parece en nada a la realidad. Y, desde luego, mi madre no es como esas mujeres. Puede disparar una Winchester, conducir el ganado y levantar una cerca... pero debería verla con un vestido de Valentino y diamantes.
–Entiendo.
–Ha recorrido un camino muy largo y difícil –siguió ella–. Siento que mi padre muriera, porque hasta ese momento mi madre no sabía nada del trabajo ni de los negocios. Eso la convirtió en una mujer dura –concluyó. Podría haber añadido «y fría como el hielo», pero no lo hizo.
–¿Tiene hermanos o hermanas?
Ella volvió a negar con la cabeza.
–Sólo yo –respondió, girando la cabeza hacia él–. ¿Y usted?
–Tengo un hermano. Está casado y vive en California. Y una hermana que vive en el Estado de Washington. También está casada.
–¿Usted nunca se ha casado?
El rostro de Guy se endureció como el granito.
–Nunca –murmuró, cambiando de marcha mientras se aproximaban al viejo y destartalado rancho–. Ahí está Bill.
Dos
Bill Gately tenía el pelo blanco y cojeaba al caminar, pero tenía un cuerpo tan delgado y ágil como el de muchos hombres con la mitad de años. Les estrechó la mano cortésmente y miró a Candy con una ceja arqueada, pero no hizo ningún comentario cuando Guy le explicó en qué consistía su trabajo.
–Justin Ballenger dijo que no le importaría que echáramos un vistazo a su rancho –dijo Candy con una sonrisa–. Parece ser que ha hecho progresos sorprendentes con los pastos.
Los ojos azules del anciano se iluminaron como si se hubiera encendido una bombilla.
–Por supuesto que los he hecho, jovencita –dijo sin disimular su entusiasmo. La agarró del codo y la llevó a la parte de atrás de la casa, explicándole las dificultades de la plantación y el cultivo de la hierba–. No sería rentable a gran escala porque es demasiado cara, pero he tenido un gran éxito y estoy descubriendo la manera de reducir costes gracias a la mezcla de pasto común con el cultivado. Los becerros se alimentan de esos pastos siguiendo un sistema giratorio hasta que se convierten en erales, y entonces los envío a Justin y Calhoun para que terminen de cebarlos para ponerlos a la venta –sonrió avergonzadamente–. También he conseguido engordar mucho el ganado. Tal vez debería dejar que los Ballenger se encargaran del marketing, pero me gusta realizar mis propias ventas. De todos modos, sólo tengo cien cabezas de ganado, y eso es muy poco para molestar a los Ballenger.
–¿Dónde suele vender su ganado? –le preguntó ella con curiosidad.
–Lo vendo a una cadena de hamburgueserías –respondió él, y le dio el nombre. Era una cadena local que había empezado con muy pocos recursos y que ahora se estaba extendiendo por las grandes ciudades.
Candy arqueó las cejas.
–Estoy verdaderamente impresionada –le dijo–. Casi todas las cadenas de comida rápida importaban la carne de Sudamérica, hasta que se divulgaron las noticias sobre la deforestación de las selvas. Aquello provocó una drástica reducción en el consumo de carne, porque la gente no quería que los rancheros de Sudamérica arrasaran la selva para que sus ganados pudieran pastar.
–¡Es el mismo argumento que yo empleé! –exclamó con un gesto de énfasis–. Y también funcionó. Están empezando incluso a anunciar sus hamburguesas como las únicas que no salen de la selva amazónica. Y si quisieran, podrían anunciarlas también como «de cultivo orgánico», porque no empleo nada artificial en la comida del ganado.
Candy suspiró.
–Oh, señor Gately, ¡ojalá pudiéramos empaquetarlo y venderlo a usted! Qué enfoque tan magnífico para la cría de ganado.
Bill se ruborizó como un adolescente. Más tarde, se llevó a Guy aparte y le dijo que nunca había conocido a nadie tan cualificado como Candy para la publicidad del sector ganadero, y Guy se lo dijo a Candy mientras volvían a Jacobsville.
El rancho Gately les había ocupado casi toda la tarde, porque Candy había examinado los diarios de Bill para comprobar los progresos obtenidos en los pastos, como el empleo de la llamada hierba de búfalo, que los granjeros habían arrasado casi por completo en los primeros años de la colonización.
–Eres muy meticulosa en tu trabajo –comentó Guy.
Ella estaba revisando sus notas, pero levantó la mirada al oírlo.
–¿Esperabas a alguien descuidado para hacer un trabajo tan importante? –le preguntó.
Él levantó una de sus fuertes y esbeltas manos.
–No era mi intención provocarte. Únicamente digo que pareces ser muy buena en lo que haces.
Ella se recostó en el asiento con un pequeño suspiro.
–Me enorgullezco de mi trabajo –confesó–. Y nunca ha sido una tarea fácil. Hay muchos ganaderos como el señor Gately, aunque no tan fáciles de convencer, que disfrutan haciéndome sentir incómoda.
–¿Cómo?
–Oh, se aseguran de que yo vaya sola por los pastos cuando los toros están sueltos –comentó, chasqueando con la lengua–. Y me hacen entrar en los establos cuando las vacas están siendo inseminadas artificialmente. Una vez tuve una conversación a gritos con un ranchero delante de un establo, porque una yegua estaba siendo inseminada y no había manera de hacerse oír.
Guy soltó un silbido.
–Me sorprende. Creía que la mayoría de los hombres que se dedican a esto le guardaban más respeto al sexo opuesto.
–Y así es, siempre que ella esté haciendo galletas en la cocina.
–¡No se te ocurra hablar de galletas delante de los Hart! –exclamó él–. Rey y Leo aún están solteros, y no te creerías hasta dónde han llegado por unas galletas desde que Corrigan, Simon y Cag se casaron y se marcharon de casa.
Candy se río.
–Eso ya lo he oído en la oficina de Denver –dijo–. En cualquier convención de ganado siempre se habla de los Hart. Cada día son más escandalosos.
–Y más exagerados.
–¿Quieres decir que no fue cierto que Leo se llevó a una cocinera de una cafetería de Jacobsville una mañana y no la dejó marchar hasta que no le hiciera galletas?
–Bueno, aquello fue...
–¿Y que Rey no contrató a una cocinera en Houston para que le preparara cuatro bandejas de galletas y que alquiló un furgón refrigerado para llevarlas al rancho?
–Bueno, sí, pero...
–¿Y que cuando la señora Barkley se jubiló y dejó el restaurante Jones House, en Victoria, Rey y Leo le estuvieron mandando rosas y bombones durante dos semanas hasta que accedió a volver a trabajar para ellos?
–Es alérgica a las rosas –murmuró él–. Y ha engordado mucho por culpa de esos bombones.
–Seguramente a estas alturas ya sea alérgica a esos chicos, pobrecita –dijo Candy con una risita–. ¡La verdad es que nunca he conocido a gente así!
–Seguro que en Montana también hay personajes curiosos.
Candy se sacudió el polvo de la falda.
–Claro que sí, pero es gente como el viejo Ben, que se juntaba con Kid Curry y Butch Cassidy, y que está cumpliendo condena por robar trenes.
Guy le dedicó una sonrisa.
–Eso es más grave que secuestrar a una cocinera.
–No lo sé. He oído que uno de los Hart tiene una serpiente gigante. ¡Me compadezco de su mujer!
–Tenía una pitón albina, pero cuando se casó con Tessa se la dio a un criador. Suele ir a visitarla, pero jamás le pediría a Tessa que viviera con ella.
–Eso es muy amable por su parte.
–Cag puede ser muchas cosas, pero no amable –dijo él–. Aunque a su mujer le gusta.
–No me extraña entonces que su mejor amigo sea un reptil.
–Parece que te falta el aire –observó él–. Espero que la paja del establo no fuera demasiado para ti. El viento soplaba con mucha fuerza.
Ella lo miró fijamente.
–¿Y tiene que haber una relación entre eso y mi falta de aliento?
Guy se encogió de hombros.
–¿Por qué no tomas tu medicina?
–¿Qué medicina? –preguntó ella, quedándose rígida.
–¿No tienes asma?
Candy siguió mirándolo con ojos inquietos, aunque él no podía ver su expresión.
–Yo no... tengo asma –respondió al cabo de un minuto.
–¿No? Hubiera jurado que sí. No puedes dar diez pasos sin descansar. Y eso a tu edad no es muy normal.
Ella apretó la mandíbula y aferró con fuerza el bolso mientras miraba por la ventanilla.
–¿No dices nada? –insistió él.
–No hay nada que decir.
Guy habría seguido presionándola, pero ya estaban en la calle principal de Jacobsville, a sólo una manzana del motel.
–Mi coche de alquiler está en... –empezó ella.
–Voy a por Canijo. Él lo traerá hasta aquí y volverá conmigo. ¿Tienes las llaves?
Ella se las tendió con cierto recelo.
–Soy perfectamente capaz de conducir. ¡No me pasa nada!
–Sólo es un favor –aclaró él–. Has tenido un día muy duro. Pensé que estarías cansada.
–Oh –murmuró ella, ruborizándose ligeramente mientras Guy detenía la camioneta delante del motel–. Entiendo. Bueno, en ese caso gracias.
Guy salió del vehículo y lo rodeó para ayudarla a bajar de la cabina. Pero ella también pareció tomarse a mal ese gesto.
Él la miró con el ceño fruncido.
–¿Se puede saber a qué viene este resentimiento? –le preguntó–. ¿Por qué te cuesta tanto recibir ayuda de cualquier tipo?
–Puedo bajarme sola –espetó ella.
Él se encogió de hombros.
–Lo hago también por un tío abuelo mío –la informó–. No es viejo, pero tiene artritis y agradece que le echen una mano.
Candy se puso colorada.
–¡Hace que parezca una feminista radical!
El tono amable con el que se había dirigido a ella había sido engañoso, pues la mirada que le lanzó fue fría como el hielo.
–La verdad es que resultas tan poco atractiva como una feminista –le dijo con voz cortante–. Me gusta una mujer que pueda imponer respeto sin que tenga que comportarse como una arpía o hablarle con desprecio a los hombres. No te gusta que te abran la puerta ni que se preocupen por tu salud. Magnífico. Puedes estar segura de que no volveré a olvidarlo –sentenció, tensando la mandíbula–. Mi Anita valía diez veces más que tú –añadió bruscamente–. Era una mujer enérgica e independiente, pero nunca tuvo que demostrarle a nadie que podía ser tan dura como un hombre.
–¿Por qué no se casó con ella si era tan maravillosa?
–Murió –respondió él. Era terrible afrontarlo. Respiró hondo y se giró–. Ella murió –volvió a decir, casi para sí mismo, mientras se alejaba hacia la camioneta.
–Señor Fenton... –lo llamó ella dubitativamente, consciente de que había tocado una fibra sensible y sintiéndose un poco avergonzada.
Él se volvió y la miró por encima del capó de la camioneta.
–Llamaré al motel por la mañana y pediré que te digan dónde nos encontraremos para la siguiente parada de la visita. Desde ahora en adelante, podrás conducir tú misma, señorita Marimacho.
Se subió a la camioneta, cerró la puerta y se alejó, levantando una nube de polvo.