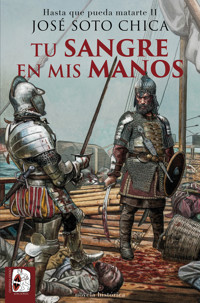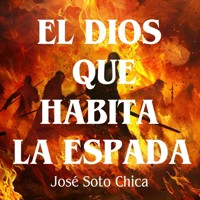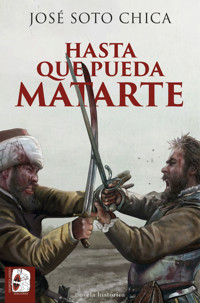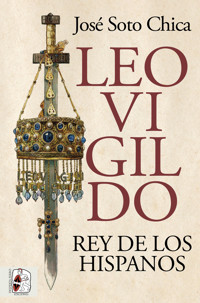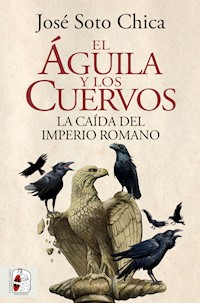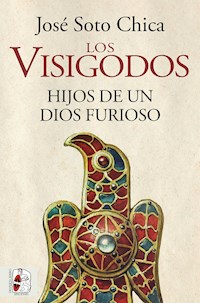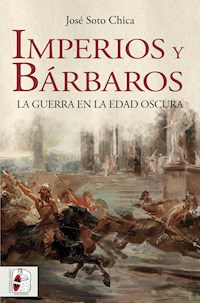
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Desperta Ferro Ediciones
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Historia medieval
- Sprache: Spanisch
"Edad oscura" es el nombre que tradicionalmente se ha venido dando al periodo comprendido entre las grandes invasiones germánicas y la eclosión del Imperio carolingio, un tiempo que supuso la transformación definitiva del mundo antiguo y el alumbramiento del Medievo. Y aunque las nuevas corrientes historiográficas han cuestionado ese adjetivo, no parece baladí cuando comprobamos una característica esencial del periodo: la ubicuidad de la guerra. Los conflictos bélicos, ya fueran de carácter casi mundial porque enfrentaban a los grandes imperios, o de carácter local, fueron continuos y feroces, desde Atila y sus hunos y la caída del Imperio romano de Occidente, al avance incontenible de la marea islámica, solo frenado in extremis por Bizancio y los francos. En Imperios y bárbaros. La guerra en la Edad Oscura, José Soto Chica, profesor de la Universidad de Granada, aúna un exhaustivo conocimiento con la veta de gran narrador ya mostrada en incursiones en la novela histórica, para trenzar un análisis de enorme calado histórico pero que se lee con la agilidad que merece un tiempo y unos hechos excitantes. En este libro asistiremos a la caída de potencias como los sasánidas o Roma, al final del reino visigodo, a batallas cruciales en el destino del mundo como Poitiers, al nacimiento y disolución de efímeros imperios de las estepas o al alumbramiento de leyendas como el rey Arturo. Sin duda, Imperios y bárbaros. La guerra en la Edad Oscura, arroja luz sobre una época poco luminosa y poco iluminada por la investigación.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1365
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
IMPERIOS Y BÁRBAROS
LA GUERRA EN LA EDAD OSCURA
IMPERIOS Y BÁRBAROS
LA GUERRA EN LA EDAD OSCURA
José Soto Chica
tercera edición
Imperios y bárbaros. La guerra en la Edad Oscura
Soto Chica, José
Imperios y bárbaros. La guerra en la Edad Oscura / Soto Chica, José.
Madrid: Desperta Ferro Ediciones, 2020. – 640 p., 8 de lám. : il. ; 23,5 cm – (Historia Medieval) – 3.ª ed.
ISBN: 978-84-121687-0-9
355.48 (36/369.2) “04/07”
IMPERIOS Y BÁRBAROS
La guerra en la Edad Oscura
José Soto Chica
© de esta edición:
Imperios y bárbaros. La guerra en la Edad Oscura
Desperta Ferro Ediciones SLNE
Paseo del Prado, 12 - 1.º derecha
28014 Madrid
www.despertaferro-ediciones.com
ISBN: 978-84-121687-0-9
Diseño y maquetación: Raúl Clavijo Hernández
Cartografía: Desperta Ferro Ediciones
Coordinación editorial: Isabel López-Ayllón Martínez
Revisión técnica: Alberto Pérez Rubio y Eduardo Kavanagh de Prado
Producción del ebook: booqlab.com
Primera edición: octubre 2019
Segunda edición: noviembre 2019
Tercera edición: marzo 2020
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita reproducir algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
Todos los derechos reservados © 2020 Desperta Ferro Ediciones. Queda expresamente prohibida la reproducción, adaptación o modificación total y/o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento ya sea físico o digital, sin autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo sanciones establecidas en las leyes.
A mis padres,Juan y María,que me enseñaronlo que realmentees importantey esencial.
Índice
Agradecimientos
Prólogo
Introducción
Capítulo 1
Los ejércitos de romanos y hunos a mediados del siglo V
Capítulo 2
Las batallas de Aurelianorum y los Campos Cataláunicos
Capítulo 3
La batalla de Vouillé
Capítulo 4
Las batallas de los dos dragones
Capítulo 5
Bizancio y la reconquista de un Imperio
Capítulo 6
Bajo un estandarte de leones
Capítulo 7
La cruzada de Heraclio y la batalla de Nínive
Capítulo 8
La espada de Dios
Capítulo 9
Entre el fuego y la sal
Capítulo 10
Los soldados del Hijo del Cielo
Capítulo 11
En los confines de Occidente
Conclusión
Bibliografía
Créditos de las imágenes
Agradecimientos
Un libro tiene muchas páginas y, también, mucha gente extraordinaria detrás de cada una de ellas. Así que tengo que darles las gracias para que estas páginas estén de verdad completas y tengan pleno sentido. Alberto Pérez, coeditor de Desperta Ferro, historiador y amigo, me propuso escribir este libro. Ha sido, pues, la persona que lo concibió y, sobre todo, la persona que ha confiado en mí para llevar a término esta incursión en la Edad Oscura. Gracias, Alberto, sin tu confianza y aliento este libro, simplemente, no habría sido. Alberto, además, ha escrito, me ha regalado, un magnífico prólogo, ha revisado el manuscrito, eligió la fabulosa obra de Ulpiano Checa que engalana la portada y buscó y escogió las imágenes que ilustran su interior y, con todo ello, este volumen ha mejorado notablemente. Carlos de la Rocha, coeditor de Desperta Ferro y «señor de los mapas», ha trazado los croquis y planos de batallas y los mapas estratégicos y políticos que acompañan al libro y que lo hacen mucho más atractivo y comprensible. Muchas gracias, Carlos. Isabel López-Ayllón y Mónica Santos del Hierro revisaron y corrigieron el manuscrito. Su paciencia ha debido de ser infinita. Gracias de corazón.
Jorge Juan Soto, ha sido, como siempre, «mis ojos». Con él he pasado infinitas horas de estos últimos veinte años buscando las «huellas» de ejércitos bizantinos, persas y árabes por medio mundo y elucubrando sobre cuestiones tan «entretenidas» como si 40 000 hombres a punto de matarse entre sí caben o no en tal o cual llanura. Jorge, además, me ha descrito incontables mosaicos, miniaturas, marfiles, bajorrelieves… para poder formarme la imagen de armas, arreos, atuendos, etc. de la Edad Oscura y ha velado porque la informática fuera mi aliada y no mi enemiga. Gracias por estar siempre ahí.
El profesor Luis Roger me ayudó con no pocos textos latinos de difícil traducción e interpretación y, ante todo, me guio por las difíciles sendas de la China de los Tang. Sin su auxilio nunca habría podido acercarme a los textos chinos. Además, Luis revisó la transcripción de los términos militares y nombres chinos. Gracias, Luis, disfrutar de tu erudición es un extraordinario lujo que, sin embargo, palidece ante el de contar con tu amistad.
La profesora Gracia López tuvo la gentileza de revisar y corregir los términos y nombres árabes cuya transcripción es siempre una empresa arriesgada para quienes no somos arabistas. Gracia me ha facilitado, asimismo, la traducción de un interesante estudio sobre las espadas árabes del primer periodo y, ante todo, me ha brindado su saber y su amistad. Gracias.
La profesora Esther Sánchez me aclaró algunas cuestiones sobre santa Genoveva y la invasión de las Galias por Atila. Esther, además, tuvo la paciencia de describirme los bajorrelieves de Nas-I-Rustam en Irán y varias piezas sasánidas del Museo Arqueológico de Teherán. Pero, ante todo, me ha regalado siempre su amistad. Esther, sencillamente, eres un resplandeciente tesoro. Gracias.
La doctora Narges Rahimi Jasari tuvo la amabilidad de traducirme del iraní los fragmentos de la obra de al-Dînawarî correspondientes a la batalla de Qadisiya.
El doctor Francisco Aguado me facilitó sus obras, aún inéditas, sobre las murallas de Constantinopla, su funcionamiento táctico y su guarnición y, junto con su esposa, Ana Cadena, me llevó de la mano por Constantinopla/Estambul. Paco y Ana son, sin duda, los últimos y a la par, los primeros bizantinos y su amistad es un Imperio. La arqueóloga Ana María Berenjeno me ayudó con la geografía de la región de Algeciras y de la antigua Laguna de la Janda para así poder entender mejor el desarrollo de la campaña y batalla de los montes Transductinos/Guadalete. Ana, con la que tantas horas pasé y paso desentrañando los misterios de Mesopotaminoi/Algeciras, es una de esas amistades que me hace caer en la cuenta de que debo de ser un tipo con mucha suerte.
Como siempre, agradezco profundamente a la profesora Encarnación Motos, mi maestra, y a Moschos Morfakidis Filactós, directores de mi centro de investigación: Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas de Granada, su apoyo constante. Las profesoras del Centro de Estudios Bizantinos, mis amigas y compañeras, Maila García y Panagiota Papadopoulou, me han ayudado más de una vez con los textos bizantinos. Gracias.
Por último, mis hermanas, Esperanza y Mari, como siempre, han estado apoyándome y, mis hijos, Ciro Alejandro y Darío Ulises no solo me han apoyado, sino que han tenido una encomiable paciencia con un padre, a menudo, extraviado en su biblioteca.
A todos y a tantos otros amigos que, aunque no nombro, saben quiénes son y que son muy importantes para mí, gracias de corazón.
Prólogo
Alberto Pérez Rubio
Las penas se instalan en mi silla de montar, y dirijo a mi robusta dromedaria a las blancas ruinas de Ctesifonte. Me consuelo por mi suerte y encuentro solaz en la arruinada morada de los sasánidas, a quienes mis sucesivas desgracias me hacen recordar, porque son estas yesca para el recuerdo, y también para el olvido […]
El tiempo trocó su antiguo esplendor y la despojó de su prístina frescura, hasta convertirla en jirones gastados, como si el palacio, vacío de gentes y desolado, fuese una tumba, como si las noches celebrasen allí un funeral, después una boda.
Pero, si lo vieses, te recordaría las maravillas de unas gentes cuyo recuerdo no puede hacer palidecer oscuridad alguna. Si vieses el cuadro de la batalla en Antioquía, temblarías entre bizantinos y persas, cuando el destino esperaba, inmóvil, mientras Anusirwan, con su túnica verde oscuro sobre amarillo azafrán, comandaba las filas bajo el estandarte real […]
El cruel peso del tiempo ha caído sobre el palacio, saqueado, sin que sea estigma que esté despojado de sus alfombras de seda y de sus cortinas de Damasco. Sus murallas se elevan alto, y se ciernen sobre las cumbres de Ridwa y Quds, rozando las nubes blancas, como túnicas de algodón. ¿Fue el trabajo de hombres, para que lo habitasen los genios? ¿O el trabajo de genios para que lo habitasen los hombres?
Sin embargo, mientras lo contemplo, atestigua que su constructor no fue sino uno más entre los reyes. Y es como si pudiese ver a generales y tropas, hasta donde alcanza la vista; como si las embajadas extranjeras sufrieran bajo el sol, esperando consternados detrás de las multitudes; como si los juglares en el centro del salón canturrearan tonadas con labios de ciruela. Como si la fiesta hubiese sido anteayer y ayer la prisa por partir.
Construido para una alegría eterna, su dominio se tornó en condolencia y consuelo, y merece que ahora le preste mis lágrimas.
Oda a las ruinas de Ctesifonte, de al-Buhturî trad. Àlex Queraltó Bartrés, adaptada por Alberto Pérez Rubio
Así cantaba al-Buhturî, poeta de la corte abasí, en el siglo IX, a las ruinas de Ctesifonte, la otrora orgullosa corte de la casa de Sasán, cuando su milenario sueño no hacía sino comenzar, poco más de un siglo transcurrido de su conquista por los árabes. Como el Ozymandias de Shelley, los versos de al-Buhturî, recuerdo y olvido, memoria y desmemoria, nos avisan de lo fugaz de las glorias humanas y de lo vano de nuestros afanes, granos minúsculos en el molino del tiempo.
Y, sin embargo, nos afanamos. Nos afanamos porque esa es nuestra esencia, porque esa es la esencia del hombre, y en ese afán peleamos contra el olvido. Porque, ¿qué es narrar historia sino esa pelea? Pelea desigual, tarea que, como la de Sísifo, no tiene final ni victoria, tampoco derrota, porque solo con arrostrarla ya hemos ganado, siquiera un poco, al negro telón de Cronos. Y eso lo saben hombres como José Soto Chica, Pepe, que con el mismo valor y la misma entereza con que arrostra la vida, arrostra nuestra pugna contra la desmemoria. Es para mí un orgullo ser su escudero en esta lid y poder ofrecerle la montura de Desperta Ferro para que, como un saravan de antaño, cabalgue, su acero y seda transmutados en palabra.
Sea usted, lector, también compañero de Pepe, en su batalla por arrojar luz a las tinieblas de una edad, oscura sí, pero acaso no más que otras que en el mundo han sido.
Tor, Ampurdán, agosto de 2019
Introducción
La guerra en la Edad Oscura: batallas y ejércitos olvidados
«El chorreo torrencial del fuego y la sangre, las incursiones de los bandidos, La invasión asesina, el clamor de los demonios, los gritos de los dragones…».1 De esta estremecedora y apocalíptica manera, un obispo armenio de la segunda mitad del siglo VII trataba de trasladar a sus lectores el horror desencadenado por las grandes y continuas guerras de su tiempo. De hecho, aunque la Edad Media fue ya de por sí una época en la que la guerra se manifestó omnipresente, lo cierto es que el periodo que va del siglo V al VIII constituye un auténtico «clamor de demonios». Un bélico estruendo que configuró nuestro propio tiempo. En efecto, los siglos que van del V al VIII contemplaron los conflictos que transformaron de forma definitiva el antiguo mundo, configurado en esencia por la existencia de tres grandes imperios: el romano, el persa y el chino, en un nuevo mundo en el que las invasiones y conquistas araboislámicas quebraban para siempre la unidad del Mediterráneo romano, domeñaban al último Imperio persa, se apoderaban de Asia Central y del noroeste del subcontinente indio, rozaban las fronteras de China y, hacia el otro extremo del mundo antiguo, sumergían la Hispania visigoda y tentaban el Reino franco de las Galias.
Así pues, una época de transformación que conforma un nuevo mundo en el que se atisban ya las líneas generales de nuestro propio mundo. Pero, también, una época turbulenta y, por lo tanto, difícil de abordar. «Edad Oscura»,2 ese era el nombre que, durante mis años de carrera, finales de los noventa, se continuaba asignando al periodo que se extendía entre las grandes invasiones germánicas y la eclosión del Imperio carolingio. Esos cuatrocientos años que grosso modo se extendían entre la muerte de Teodosio el Grande y la coronación imperial de Carlomagno, eran campo de extraños y oscuros acontecimientos en los que ciudades arruinadas, salvajes tribus, imperios decadentes, reinos bárbaros y una arrolladora expansión islámica, proporcionaban el marco de unos siglos que parecían no tener más propósito que servir de puente entre el Imperio romano y la Edad Media.
Belicosos siglos. Por lo tanto, plenos en cambios e innovaciones tácticas, tecnológicas, logísticas, etc. Pues estos años, 451-751, contemplaron notables innovaciones en el arte de la guerra y situaron esta como centro y motor de no pocas de las grandes transformaciones políticas, sociales, culturales, económicas y religiosas del periodo.
«La guerra es la madre de todas las cosas»,3 decía en el siglo VI a. C. el filósofo griego Heráclito de Éfeso y nosotros podríamos añadir que nunca fue tan madre como en los turbulentos años que aquí vamos a abordar.
Grandes trasformaciones militares se dieron en estos siglos. Transformaciones que cambiaron para siempre el carácter y forma de la guerra. Este libro tratará de mostrarla en todas sus facetas durante este periodo vital de la historia universal. La organización de los ejércitos, su reclutamiento, paga y abastecimiento, la táctica y estrategia, el armamento y adiestramiento… Y, además, tratará de mostrar todo eso en funcionamiento mediante la breve descripción de algunas de las batallas más decisivas del periodo y, también, con casi toda seguridad, de la historia universal. Y es que, en última instancia, los ejércitos solo pueden entenderse del todo en batalla. Es en la batalla donde el armamento, el adiestramiento, la organización, la ideología y la táctica tienen su fin y su sentido.
El mundo entre los siglos V al VIII fue un mundo en guerra. Un mundo de grandes y disciplinados ejércitos imperiales con siglos de tradición militar a sus espaldas. Pero, asimismo, de bandas de salvajes guerreros sin más pasado que el de las nieblas de la leyenda. Un mundo de hierro y conquista. Pero, también, un mundo de perfeccionamiento e innovación militar. Ese continuo vaivén entre organización y barbarie, entre ejércitos muy complejos y con un grado de organización altamente desarrollado y bandas guerreras con eficaces pero poco estructuradas formas de combatir, es una característica siempre a tener en cuenta en una historia de la guerra en la Edad Oscura. Entre ambos extremos, que podrían estar representados por los ejércitos romano-bizantino, sasánida y chino, por un lado y, por otro, por las primitivas bandas guerreras de los eslavos y las anárquicas huestes de los señores de la guerra anglos y sajones, había todo un abanico de grados intermedios.
Otro tanto ocurría en el armamento. Entre el equipado caballero bizantino de hacia el año 600, con su cuerpo y el de su caballo poderosamente acorazados, portando escudo y armado con una apabullante panoplia ofensiva que incluía espada, arco compuesto asimétrico, lanza, dardos y venablos, y el guerrero eslavo sin armadura o protección de ningún tipo y armado solamente con un venablo o con un arco de curvatura simple y flechas envenenadas, había un salto tecnológico brutal.4 La tecnología militar desempeñó siempre un papel determinante junto con la organización.
Los cambios constantes en las fronteras y las invasiones, estas últimas un factor bélico constante a lo largo de todo el periodo aquí estudiado, actuaron como vectores de trasmisión de la tecnología militar y del arte de la guerra. Así, por ejemplo, máquinas de guerra con mecanismos de contrapeso originarias de China fueron llevadas por los ávaros a Europa y fueron ellos, también, con casi toda seguridad, los que terminaron por extender en Europa occidental el uso del estribo que, aunque sobrevalorado durante mucho tiempo por los historiadores, fue un elemento importante en el desarrollo de la caballería medieval a partir de la segunda mitad del siglo VIII.
Otro ejemplo: el gran arco compuesto asimétrico centroasiático o arco reflejo compuesto, un arma poderosa desarrollada por los hunos y cuyo antecedente era el arco compuesto escita inventado muchos siglos antes, fue un factor clave en la expansión de los hunos, desde luego, pero terminó siendo pieza fundamental del equipo de los caballeros bizantinos y sasánidas de los siglos VI y VII y un factor esencial a la hora de explicar, por ejemplo, las grandes victorias de los generales de Justiniano, Belisario y Narsés, sobre vándalos y ostrogodos.5
Otro invento de la época, uno en especial llamativo y que significó un cambio drástico en la guerra naval y de asedio durante los siglos VII al XII, fue el temido, misterioso y mal llamado «fuego griego», un arma que, en buena medida, presagiaba a la artillería y al lanzallamas y que supuso todo un prodigio técnico en cuanto al diseño de los sifones que se empleaban para propulsarlo y en cuanto a su formulación química.6
Además, en este periodo surgirían también algunas de las unidades tácticas más famosas y de mayor significado militar de la historia de la guerra como las unidades bizantinas del tipo tagma y meros7 o como los aynâd árabes, o como la formación en jamis inventada por los primeros ejércitos califales.8
Además, los siglos aquí estudiados fueron también los siglos en que aparecieron algunos de los manuales tácticos más influyentes de la historia universal: el Epítoma rei militaris del hispano Flavio Vegecio Renato, escrito en algún momento de la primera mitad del siglo V, y el conocido como Strategikon del Pseudo-Mauricio redactado casi con toda seguridad en torno al año 613.9
Esta obra abarca un amplio espectro cronológico, tres siglos y un amplísimo escenario geográfico y cultural que va desde la China de los Tang al reino visigodo de Toledo y desde las fronteras de lo que hoy son Escocia e Inglaterra, a los bordes del Sahara. Del último ejército romano de Occidente al ejército de Carlos Martel y de la organización militar de la Persia sasánida a las anárquicas bandas guerreras de los eslavos. Será, pues, un largo viaje a través de disputados y ensangrentados campos de batalla en los que se sepultó un mundo, el de la Antigüedad, y se parió otro, el de la Edad Media. Cuando el largo viaje termine, el lector conocerá las claves de la guerra y de los ejércitos en una época apasionante: la Edad Oscura.
Notas
1 La cita es de Sebeos, 1995, quien escribía poco después de 680. Ver Macler, F., 1995.
2 Brown, P., 1997, 10.
3 Mondolfo, R. En griego guerra es polemos, esto es, un sustantivo masculino y, por lo tanto, la traducción literal sería «la guerra es el padre de todas las cosas».
4 Soto Chica, J., 2015, p. 78-87.
5 Karasulas, A., 2003; Heather, P., 2006, 206-208; Soto Chica, J., 2015, 78-80; Soto Chica, J.: «Narsés y la conquista de Italia, 552-554», 46-53.
6 Soto Chica, J.: «La invención del fuego griego y la lucha de bizantinos y árabes por el control del Mediterráneo: ingeniería militar y guerra naval en la Alta Edad Media», 113-133; Haldon, J.: «Greek fire revisited: recent and current research», 290-325.
7 Treadgold, W., 1995, 14, 61, 94-96.
8 Landau-Tasseron, E.: «Features of the Pre-Conquest Muslim Army in the Time of Muhammad», 299-336; Haldon, J.: «Seventh-Century Continuities: the Ajnäd and the “Thematic Myth”, 379-423; Soto Chica, J.: «Yarmuk: la batalla que cambió Oriente», 30-37.
9 Para Vegecio, ver Paniagua Aguilar, D., 1996; Strategikon, Mauricio, emperador de Oriente, 2014; Maurice’s Strategikon, 1984.
1
Los ejércitos de romanos y hunos a mediados del siglo V
La batalla es atroz, confusa, cruel y encarnizada,totalmente distinta a cualquier otrade las que se libraron en la antigüedad.
Se cuenta que se vieron allí tales hazañasque el que se privara de contemplar este espectáculojamás en su vida podría haber visto nada más extraordinario.1
Jordanes, Getica, XL, 207
Mediodía del 20 de junio de 451, en los Campos Cataláunicos, a unas cinco millas al nordeste de Tricasses (Antigua Augustobona, y actual Troyes) sobre la vía que conduce a Artiaca (Arcis-sur-Aube) y a Durocatalaunum (Châlons-sur-Marne en Champaña).
Un sol implacable acompaña a la muerte. Con lentitud, fila tras fila, los cincuenta mil guerreros que sirven a las órdenes de Atila abandonan el gran círculo formado por centenares de carros que constituyen su campamento a la par que su apresurado refugio y toman posiciones en la llanura. Ante ellos se están formando sus enemigos: las legiones, auxilia palatina, numeri, cohortes y vexillationes del «último de los romanos»,2 el patricio y tres veces cónsul Flavio Aecio, comes et magister utriusque militiae et patricius3 de la parte occidental del Imperio romano y las bandas guerreras de sus aliados visigodos, alanos, francos, burgundios y sajones. El campo de batalla no es una llanura perfecta. Una suave elevación del terreno la va transformando en una quebrada pendiente que culmina en un aplanado collado frente al flanco izquierdo de la formación de los romanos y que impide que tanto los hunos y sus vasallos, como los romanos y sus aliados, puedan ver por completo la disposición de la fuerza rival. Este hecho, que no ha sido resaltado por ningún estudioso de la batalla hasta el presente, será, como veremos, determinante para su resultado. Pero, mientras tanto, cuando las filas de hunos y romanos se van formando, el aire se carga con los bélicos sonidos que anteceden al combate y a la matanza, y una de las batallas decisivas de la historia, así como una de las más grandes y fieras de la antigüedad, está a punto de desencadenarse.
Pero para comprender bien la formidable lucha que iba a comenzar a 7,5 km, aproximadamente, al nordeste de la actual ciudad francesa de Troyes, primero tendremos que visualizar cómo estaban armados, adiestrados, organizados y abastecidos y con qué número de efectivos contaban los ejércitos enfrentados en la gran batalla.
BAJO ÁGUILAS Y DRAGONES
La composición y organización general de la fuerza
Adentrarse en la estructura general del Ejército romano de Occidente en el siglo V es siempre una aventura difícil y tiene como punto de partida estudiar las diferencias existentes entre los hombres que servían bajo águilas y dragones, los soldados romanos que, divididos en unidades fronterizas, ripenses o limitanei, y en unidades comitatenses, englobadas en los ejércitos de campaña o maniobra, seguían sirviendo bajo sus tradicionales «águilas» y bajo los «dragones» que, desde el siglo III, guiaban a las cohortes de infantería y a las unidades de caballería. Son esas diferencias entre comitatenses y limitanei-ripenses, así como los distintos cometidos, despliegue y asignación de medios, etc., las que definían la compleja organización y las capacidades del último ejército romano in partibus Occidentis.
En cuanto a los tipos de unidades del Ejército romano en el siglo V, se ha sostenido durante décadas una fuerte discusión en torno al número de integrantes de los diferentes tipos de legiones que aparecen mencionadas en la Notitia dignitatum y otras fuentes. En el siglo V había cuatro tipos de legiones: palatinae, comitatenses, pseudocomitatenses y limitanei. Las tres primeras clases militaban en los ejércitos de campaña y la última, en los de frontera. Tras agrios debates, el análisis de los textos y los datos arqueológicos han llevado a un cierto consenso consolidado por Treadgold en 1995. De acuerdo con sus resultados, que aceptamos, podemos concluir que las legiones del siglo V contaban con un promedio de 1000 hombres en sus filas, excepto las pseudocomitatenses que solo disponían de 500.
En cuanto a las otras unidades de infantería, auxilia palatina en el caso de los ejércitos comitatenses y cohortes, auxilia, milites y numeri en el caso de los ejércitos limitanei, hay acuerdo general en asignarles una fuerza de 500 hombres por unidad.
El mismo consenso suele darse sobre las unidades que componían la caballería romana del siglo V: vexillationes palatinae y vexillationes comitatenses en el caso de la caballería de los ejércitos de campaña y cunei, alae o simplemente equites en el caso de la caballería de los ejércitos de frontera. Todas ellas unidades de 500 jinetes.4
Ni que decir tiene que los números reales y operativos eran más bajos. Entonces, como ahora, pocas veces estaban completas las unidades militares.
Limitanei-ripenses: «los hombres de la frontera»
En cuanto a la organización y mando de los limitanei, hay que decir que aunque el grueso de las unidades limitanei servía bajo las órdenes de los duces, que eran doce hacia 408, también había unidades limitanei que servían a las órdenes de los seis comites rei militaris –comes Italiae, comes Africae, comes Tingitaniae, comes tractus Argentoratensis, comes Britanniarum, comes litoris Saxonici per Britannias– y de los comites del Ilírico y de Hispania. Estos ocho comites –término que significa «compañeros» y que dio origen al título nobiliario medieval conde– tenían el mismo tratamiento que los duces, el de spectabili, pero estaban por encima de ellos en la organización del ejército porque podían ejercer su mando sobre varios duces5 o tener mando directo sobre unidades comitatenses y limitanei. Tal ocurría, por ejemplo, en el caso del comes Tingitaniae6 o del comes Hispaniarum.7 De los ocho comites con mando militar con que contaba la parte occidental del Imperio en 406, solo dos seguían activos en 451: los de Ilírico e Hispania.
No obstante, y como ya se apuntó más arriba, la mayoría de las unidades limitanei o ripenses servían bajo las órdenes de los duces (dux en singular) –término que significa «guiar» o «dirigir» y que a su vez dio origen al medieval duque.
Los duces tenían un rango senatorial y eran los mandos militares superiores en las provincias fronterizas o en aquellas otras que, como Armórica (la actual Bretaña francesa, buena parte de Normandía y regiones cercanas a ambas) estaban expuestas a ataques bárbaros continuos. Los duces aparecen en la Notitia dignitatum bajo la siguiente entrada: Duces limitum infrascriptorum magistri peditum praesenti. Es decir, «Duques de las fronteras bajo el mando del Maestre de los infantes». Tras el derrumbe de la mayor parte del limes renano, la pérdida de África y de la mayor parte de las Panonias, en 451 es probable que no quedaran más que seis duques, cinco de los cuales ni siquiera controlaban ya la totalidad del territorio que debían de proteger. Estos eran: el dux tractus Armoricani et Neruicani –seguramente restablecido hacia 442 tras un largo periodo de sublevaciones bagaudas–, el dux Sequanici –casi con toda seguridad recuperado por Aecio tras sus victorias sobre los francos en 445-446–, el dux Belgicae secundae –asimismo restablecido hacia 446 tras las exitosas campañas de Aecio contra los francos–, el dux Mogontiacensis, el dux Pannoniae primae et Norici ripensis y el dux Raetiae primae et secundae.
Figura 1: Las unidades limitanei eran comandadas por los seis comites rei militaris –comes Italiae, comes Africae, comes Tingitaniae, comes tractus Argentoratensis, comes Britanniarum, comes litoris Saxonici per Britannias– por los comites del Ilírico y de Hispania y por los duces. En la imagen, Britania y el comes Britanniarum en la copia de 1436 de la Notitia dignitatum.
En cuanto a la fuerza que comandaban, el dux tractus Armoricani et Neruicani, en 421, mandaba sobre 9 legiones y 1 cohorte, un total de 9500 infantes. El dux Sequanici tenía a sus órdenes una sola unidad de infantería: los milites latavienses que sumaban 500 hombres. El dux Belgicae secundae mandaba sobre 1 unidad de caballería y sobre 1 cohorte, así como sobre una classis o flota que comprendía 500 jinetes, 500 infantes y quizá unos 2000 marineros e infantes de marina. Por su parte, el dux Mogontiacensis mandaba sobre 11 legiones. Una fuerza de infantería que sumaba 11 000 hombres. El dux Pannoniae primae et Norici ripensis comandaba 16 unidades de caballería, 8 legiones, 8 cohortes y 3 classes fluviales. Es decir, una fuerza que sumaba 8000 jinetes, 14 000 infantes y unos 3000 marineros e infantes de marina fluviales. El dux Raetiae primae et secundae tenía a su cargo 5 unidades de caballería, 6 legiones y 9 cohortes y numeri, un total aproximado de 2500 jinetes y 10 500 infantes.8 Así que en 421 y, sobre el papel, los 6 duces que acabamos de consignar mandaban un total de 62 000 hombres: 46 000 infantes, 11 000 jinetes y 5000 marinos e infantes de marina que servían en las tres classes que aún navegaban por el Danubio y en la única que aún surcaba las aguas del canal de la Mancha.
Si sopesamos los datos expuestos nos percataremos de que las tropas de frontera antes analizadas contaban con alrededor de un 17,8 % de caballería, un 74,2 % de infantería y un 8 % de hombres destinados en las flotas limitanei. Si situamos estos números y porcentajes en el total de las tropas limitanei in partibus Occidentis, esto es, si les sumamos las tropas limitanei que habían servido en África, Mauritania Tingitana, Hispania, el resto del Ilírico, Germania y Britania, los números y porcentajes totales originales hacia 406 eran de 190 000 hombres: 128 000 infantes, 48 000 jinetes y 14 000 marineros e infantes de marina de las classes limitanei. Lo que arroja un 25,3 % de caballería, un 67,4 % de infantería y un 7,3 % de hombres sirviendo en las flotas limitanei. Las cifras cobran su verdadero significado si se comparan con las de la parte oriental del Imperio en donde las tropas limitanei constaban de 195 500 hombres divididos en un 49,9 % de caballería y un 50,1 % de infantería, lo que significa que, ya en un principio el porcentaje de caballería de las tropas limitanei de Oriente doblaba, prácticamente, al de las de Occidente y, al llegar al 451, lo triplicaba. Creo que este es un factor relevante que puede explicar por qué las fronteras orientales fueron menos permeables y más seguras que las occidentales.9
Es, asimismo, revelador comparar ese porcentaje de tropas de caballería limitanei occidental, el 25,3 %, con el del porcentaje de jinetes que servían en los ejércitos comitatenses de Occidente, el 24,4 %. En este caso, la diferencia, menos de un 1 % a favor de los limitanei, revela que la supuesta superioridad en movilidad de los comitatenses basada en un mayor uso de la caballería no se correspondía con la realidad.
Las obligaciones de los duces quedan recogidas10 en una constitución del Código Teodosiano: reclutar tropas para sostener las unidades a su cargo, adiestrarlas y armarlas como es debido, abastecerlas de todo lo necesario para cumplir con su cometido, vigilar y defender las provincias o sectores del limes que les habían sido confiados y atender al buen estado de las fortificaciones y comunicaciones de su gobernación. A veces no solo se exhortaba a los duces a velar por todo lo anterior, sino que se les amenazaba con: «Que, de no hacerlo, serían obligados a proveer con su fortuna privada, lo que no habían hecho con sus soldados y con los recursos del erario público».11
Durante mucho tiempo se ha visualizado a los limitanei como tropas de segunda clase que se transformaron en una suerte de milicia campesina ligada a sus tierras.12 Esta es una visión equivocada, ya que los limitanei o ripenses nunca tuvieron como fuente principal de sus recursos las parcelas que les eran asignadas. Tampoco las trabajaban directamente. Era el sueldo, cobrado en moneda de bronce y los donativos imperiales, recibidos en plata y oro, amén de las raciones que se les entregaban de forma regular, lo que constituía la fuente esencial de sus ingresos y recursos. Además, tal como demuestra el hecho de que siguieran recibiendo tierras al licenciarse, no obtenían en propiedad las parcelas que les eran asignadas durante su servicio activo, sino que estas tan solo contribuían a su mantenimiento y, en general, lo hacían mediante fórmulas de arriendo, pues eran trabajadas por campesinos que entregaban una parte de los beneficios al soldado que ostentaba la titularidad de la parcela durante sus años de servicio.13
Al licenciarse, los veteranos de los limitanei no solo percibían tierras en propiedad, además de grano para la siembra, una yunta de bueyes y un pago en metálico, sino también beneficios fiscales para ellos y sus familias, ya que, por ejemplo, estaban exentos del impuesto de capitación y de las tasas referentes al transporte de mercancías y al comercio, y disponían, asimismo, de facilidades para dedicarse a determinados negocios.14
Aunque es cierto que Constantino otorgó más privilegios a los comitatenses, nada permite sostener, como se hizo durante mucho tiempo, que los ripenses o limitanei se tornaran tropas de segunda clase con escasa capacidad militar o que su efectividad en el combate se deteriorara muy rápido a partir de las reformas de Constantino.15 Más bien al contrario, de un atento estudio de las fuentes de la época lo que se desprende es que, hasta el final del reinado de Honorio (395-423), la capacidad militar de esas tropas de frontera tan vilipendiadas siguió siendo muy alta, tanto como para que, a partir del reinado de Valentiniano I (364-375), las unidades de limitanei fueran movilizadas desde sus lugares de emplazamiento en las fronteras para incorporarse a los ejércitos de comitatenses con el título de pseudocomitatenses. Esto indica que su efectividad y capacidad militar podían ser equiparables a las unidades de los ejércitos de campaña.
La fuerza y operatividad de los limitanei se manifestó con fuerza y claridad cuando, en 402, Estilicón ordenó a cuatro legiones limitanei, la Legio VI Victrix acantonada en Eburacum, Britania (York), la Legio III Italica asentada en Castra Regina, Retia y Ratisbona, la Legio I Minervia de guarnición en Bonna (Bon) y la Legio XXII Primigeneia con base en Mogontiacum (Maguncia)16 que marcharan a toda prisa hasta Italia para sumarse al ejército de campaña en presencia del emperador y participar así en la batalla decisiva que se libró victoriosamente contra Alarico y sus godos en Pollenza.17 Que Estilicón, en un momento tan grave, recurriera a tropas limitanei estacionadas tan lejos de Italia, demuestra la calidad de dichas tropas y su movilidad y permite constatar por qué era fácil trasvasar unidades limitanei a los ejércitos de campaña sin que estos vieran mermada lo más mínimo su operatividad y calidad. Este paso de unidades limitanei a unidades comitatenses alcanzaría su cénit entre 414 y 421.18
Sin embargo, a partir del año 423, se tuvo que producir un rápido declive de la operatividad y calidad de los limitanei. Lo sabemos gracias a una novela promulgada en 443 por Valentiniano III en la que se insta a los duces a que se dispusieran con urgencia a recuperar el número de soldados con que debían de contar las unidades bajo su mando, a que se ocuparan en persona y de forma eficaz de supervisar su estado y adiestramiento y a que restauraran sus acuartelamientos y fortificaciones.19 La novela citada evidencia que para 443 la situación de las tropas de frontera era gravísima y ello ocho años antes de que Aecio se enfrentara a Atila en los Campos Cataláunicos. ¿Les daría tiempo a los duces a poner en marcha y a hacer efectivas las disposiciones contenidas en la ley de 443? Es poco probable que así fuera, porque lo que evidencia tanto la nula resistencia que Atila encontró a primeros de abril de 451 para cruzar el Rin como su rápido éxito al asaltar ciudades como Mettensem (Metz), Augusta Treverorum (Tréveris) o Confluentes (actual Coblenza) es que los limitanei que defendían las provincias fronterizas seguían combatiendo, pero eran pocos y seguían contando con escasos medios.
Un documento excepcional, La vida de San Severino, una hagiografía escrita a inicios del siglo VI por un discípulo sobre la vida de su maestro,20 un santo que dirigió la resistencia y guio la supervivencia de los provinciales de Retia y el Nórico (alrededor de las comarcas de las actuales Suiza, Baviera y Austria situadas al sur del Danubio) entre 454 y 482, nos certifica que así fue.
En efecto, en Vita sancti Severini (La vida de san Severino) se nos muestra que, en torno a 462, ocho años después de la muerte de Flavio Aecio, las unidades que defendían la frontera, en este caso las de los ripenses o limitanei que mantenían el limes danubiano, seguían existiendo y ocupando posiciones en las fronteras, pero no recibían ya ni su sueldo, ni apoyo alguno por parte del gobierno central. Esa situación de total desamparo parecía bastante reciente según se deduce del texto y del hecho constatado de que todavía en 449, el duque de Nórico, a la sazón llamado Promoto, seguía en activo y constituía uno de los mandos militares relevantes del Imperio.21 La Vita sancti Severini lo ilustra de un modo magnífico cuando dice:
Mientras los romanos eran poderosos, en muchas ciudades los soldados eran sostenidos con las arcas públicas para que defendiesen las fronteras. Pero cuando esta costumbre cesó, muchas unidades se disolvieron. Los soldados de la guarnición de Batavis [actual Passau, en Baviera, Alemania] permanecieron en sus puestos y enviaron una delegación a Italia para averiguar por qué sus pagas no habían sido entregadas…22
El relato no tiene desperdicio. Los soldados de Batavis pertenecían a la Cohors IX Batavorum, una unidad limitanei de infantería legionaria a las órdenes de un tribuno que estaba bajo el mando del dux Raetiae primae et secundae y puesto que no enviaron su delegación a su dux, podemos suponer que este ya no ejercía poder alguno, o que, simplemente, había desaparecido. Sin embargo, los soldados de la guarnición de Batavis seguían defendiendo su acantonamiento y aún se consideraban sujetos a Roma pese a no percibir sus pagas. Así que el relato nos pone al corriente no solo del desamparo y la ruinosa situación de las fronteras romanas y sus defensores, sino también del espíritu de cuerpo, de la fuerza moral, tozudez incluso, que aún mostraban las abandonadas tropas romanas del limes. Este espíritu y combatividad se muestran también en las páginas de La vida de san Severino. En efecto, en el capítulo IV de su vida se narra cómo el santo alentó la resistencia romana frente a los bárbaros y como los limitanei, pese a su aislamiento y la falta de paga y apoyo, aún eran capaces de repeler con éxito las incursiones de los bárbaros en el limes danubiano hacia el año 462.
Los comitatenses
Los ejércitos de campaña de Occidente tenían el mismo grave problema que los de frontera: la falta de recursos. Ahora bien, los recursos disponibles se les reservaba a los de campaña con preferencia a los de frontera, y por eso, y como muestran las acciones de Flavio Aecio en los años que van de 426 a 452, su capacidad militar aún fue notable.23 Veremos así a las tropas comitatenses de Occidente vencer en el año 426, y bajo el mando de Aecio, a los visigodos en Arelate (Arlés). En 427, Félix, a la cabeza del «ejército de campaña en presencia del emperador» operó con éxito en Panonia y restableció allí el limes. En 428, Aecio conduciría al limes renano al «ejército de campaña de las Galias» y obtendría una destacada victoria sobre los francos. En 430, aniquiló a una banda guerrera goda conducida por un tal Anaolso que estaba saqueando los campos en torno a Arelate. Ese mismo año, marcharía a toda prisa a Retia y allí derrotaría a los jutungos, una de las tribus de los alamanes, mientras que en 431 limpiaría el Nórico de enemigos y restablecería el limes. Al año siguiente, el 432, en el norte de la Galia, derrotaría otra vez a los francos. Entre 435 y 436, Litorio, lugarteniente de Aecio y es probable que el nuevo magister militum per Gallias, aplastaría a los bagaudas de Armórica (a la sazón y grosso modo, las actuales Bretaña y Normandía), mientras que, al mismo tiempo y en 435, Aecio maniobraba contra los burgundios al frente del ejército de campaña de Italia y los derrotaba. En 436, este derrotó una vez más a los burgundios, que acababan de romper el tratado firmado con los romanos el año anterior. A comienzos del 437, Litorio, de nuevo al frente del ejército de campaña de la Galia, derrotó a los visigodos en Narbo Martius (Narbona), mientras que, en 438, Aecio vencería cumplidamente a los godos en la gran batalla de Mons Colubrarius, esto es, «la montaña de la serpiente», en la que, según Hidacio, contemporáneo de los hechos, causó 8000 bajas a la hueste de Teodorico I. Parece ser que ese mismo año, otro contingente romano operó con éxito al norte de la Galia frente a los francos. En 441, Asturio, magister militum para Hispania, derrota y dispersa a los bagaudas de la Tarraconense y, en 443, el hispano Merobaudes, poeta y militar, al frente de las tropas comitatenses de Hispania, reforzadas por contingentes de comitatenses galos, aplastaría un nuevo brote de la bagauda hispana, mientras que en 445 o 446 Aecio logró derrotar, junto con Mayoriano, futuro emperador y a la sazón uno de los mejores oficiales de Aecio, a los francos salios de Clodión en la batalla de Vicus Helena. Esta batalla tuvo lugar tras desbaratar el asedio franco de Tours y permitió a Aecio recuperar de manos bárbaras las ciudades de Arrás, Tornacum (Tournai), Camaracum (Cambrai), Durocortorum (Reims), Colonia Agrippinensis (Colonia), y la importantísima Tréveris. En fin, en 446 y 448, los comitatenses del ejército de campaña de la Galia volverían a lograr nuevos éxitos en el norte de la Galia frente a los bagaudas y contingentes bárbaros.24
Lo arriba expuesto no es una lista exhaustiva, desde luego, pero muestra que las tropas comitatenses de tiempos de Aecio seguían siendo poderosas. Incluso tras la muerte de Flavio Aecio, estas tropas de los ejércitos de campaña de Occidente, tanto las de Italia como las de la Galia, siguieron enseñoreándose, por lo general, de los campos de batalla, cosechando notables victorias tales como las obtenidas bajo las órdenes del emperador Avito (455-456) y del magister militum in praesenti, Ricimero, en el año 456 contra los vándalos en Campania, Córcega y Agrigentum (Agrigento, Sicilia) o como las logradas ese mismo año en Panonia contra diversos pueblos bárbaros, o como la conseguida en 459 por los comitatenses conducidos por el emperador Julio Valerio Mayoriano (457-461) frente a los visigodos en Arelate.25 En fin, como las logradas a las órdenes de Egidio, magister equitum per Gallias, es decir, «el maestre de caballería de las Galias», desde 457 hasta su muerte en 465, con quien los comitatenses de la Galia rechazarían a los francos y los derrotarían en 457-458 en Colonia Agrippinensis y en Tréveris expulsarían a los burgundios de Lugdunum (Lyon) en 458 y, más tarde, en 463, aplastarían a los visigodos en Aurelianorum (Orleans) y a los piratas sajones en la desembocadura del río Loira, el Liger de los romanos.26
Pero, ante todo, esa capacidad de combate, los comitatenses la evidenciaron en los Campos Cataláunicos y, aunque durante mucho tiempo, se les ha tratado de escamotear esa gloria trasladándola casi en exclusiva a los foederati visigodos y, en menor medida, a los francos y alanos, su destreza y valor ante Atila fueron un resonante canto de cisne de las últimas tropas romanas comitatenses del Occidente romano.
No sabemos cuándo surgieron los ejércitos comitatenses de Occidente, tan solo podemos decir que, en algún momento entre 337 y 364, el antiguo y único ejército de campaña de Constantino, comitatus, a las órdenes de dos magister militum: magister peditum y magister equitum, se dividió en varios ejércitos comitatenses y que Oriente terminaría contando con cinco grandes ejércitos de campaña, mientras que, como se ha referido, Occidente quedaría, en realidad, y en la práctica, con tres grandes ejércitos de campaña y cuatro más pequeños. Los dos principales ejércitos de los cinco que servían en Europa eran:
• El ejército «en presencia del emperador» asentado en Italia y bajo el mando directo del magister peditum: iuris illustris comitis et magistri peditum praesentalis, que desde época de Constancio III ostentaba con más frecuencia el título de comes et magister utriusque militiae et patricius, contaba con 5 vexillationes palatinae y 1 vexillatio comitatensis, 8 legiones palatinae, 22 auxilia palatina, 5 legiones comitatenses y 2 pseudocomitatenses. Una fuerza total de 28 000 hombres, de los cuales 3000 eran de caballería y 25 000 de infantería. Esto es, el ejército in praesenti de Occidente contaba con un 10,7 % de caballería y un 89,3 % de infantería.
• Por su parte, el magister equitum per Gallias contaba con 4 vexillationes palatinae, 8 vexillationes comitatenses, 1 legión palatina, 9 legiones comitatenses, 21 legiones pseudocomitatenses y 15 auxilia palatina, lo que representaba una fuerza total de 34 000 hombres: 6000 de caballería y 28 000 de infantería. Es decir, un ejército compuesto por un 17,6 % de caballería y un 82,4 % de infantería.
Así que los dos grandes ejércitos de campaña de Occidente sumaban 62 000 hombres del total de 109 500 comitatenses y, por lo tanto, representaban un 56,6 % del total de la fuerza. Lo demás, el 44,4 % restante se dividía entre el poderoso ejército de campaña de África y cuatro pequeños ejércitos: Britania, Hispania, Dalmacia y Mauritania Tingitana.27
Como hemos visto, el verdadero poder militar estaba reunido, de forma directa o subordinada, bajo la poderosa mano del magister peditum in praesenti.28 Pero, por si lo anterior fuera poco, este, en la práctica el comes et magister utriusque militiae et patricius, mandaba también sobre las grandes classes (flotas) de Miseno y Rávena, así como sobre el resto de las classes del Mediterráneo, con sus respectivas tripulaciones e infantes de marina que sumaban en Occidente un total de 22 500 efectivos. Asimismo, ejercía también control sobre los praepositi de los laeti francos, sármatas, taifales y suevos, que eran oficiales al mando de los cantones donde, desde finales del siglo III, se habían asentado cientos de miles de francos y sármatas, principalmente, con la obligación de proporcionar reclutas a las unidades del Ejército romano. No es, pues, de extrañar que cuando Aecio, tras haber sido magister equitum per Gallias, se hizo con el verdadero poder en 433, controlara de inmediato esta magistratura militar y manifestara, también, su autoridad suprema con el título ya señalado de comes et magister utriusque militiae et patricius y revistiéndose por tres veces del consulado. Un título y una ostentación triple del consulado, que continuaban el ejemplo de Constancio III antes de ser coronado Augusto.29
Como ya se apuntó, los ejércitos comitatenses estaban mejor pagados y provistos por la intendencia imperial que los limitanei. Desde el año 372 tenían, además, preferencia en el reclutamiento y a sus unidades enviaban los mejores reclutas, los más fuertes y altos. Es probable que contaran también con mejor armamento y que conservaran un mejor nivel de adiestramiento y disciplina. No obstante, las diferencias en todos esos campos con los limitanei nunca fueron tan significativas como durante mucho tiempo se apuntó.30
Existían marcadas diferencias entre las distintas unidades comitatenses de infantería: las legiones palatinae, las comitatenses y pseudocomitatenses y las auxilia palatina. Las legiones palatinae, de las que había 12 en Occidente, el mismo número que poseía Oriente, eran unidades de élite de infantería pesada. Las auxilia palatina eran también unidades de élite, pero, en este caso, de infantería ligera. En un principio, en el siglo IV, tuvieron, asimismo, un fuerte carácter étnico, preponderantemente germánico y más tarde estuvieron en especial provistas de reclutas salidos de los asentamientos de laeti francos, suevos y taifales de la Galia.31 Por su parte, las legiones comitatenses habían constituido el núcleo original del comitatus imperial –el original ejército de campaña creado por Constantino I– y eran unidades de línea de excelente calidad. Las legiones pseudocomitatenses eran más pequeñas que las otras, solo contaban con 500 hombres por unidad, frente a los 1000 que de promedio constituían en el siglo V una legión comitatensis, palatina o limitaneus, y se habían formado a partir de unidades retiradas de las fronteras. Los pseudocomitatenses estaban peor pagados que los soldados de las legiones comitatenses y palatinae y tenían menos privilegios que ellos, pero estaban por encima de los legionarios y demás soldados de las fuerzas limitanei-ripenses y solían ser tropas duras y fiables.
Es habitual que el nombre de las legiones comitatenses y palatinae, así como el de los auxilia palatina, se vea acompañado de los apelativos seniores y iuniores. En ambos casos, se hace referencia a la división en dos de una legión o de una auxilia palatina original. En efecto, en el año 364, cuando Valentiniano I fue elevado a Augusto y nombró coemperador para Oriente a su hermano Valente, se produjo una primera y equitativa división de la fuerza militar. Algunas legiones y auxilia palatina se dividieron en dos y se reconstituyeron. Las que en 365 quedaron bajo Valentiniano I que era el augusto senior, recibieron ese apelativo y las que quedaron bajo Valente se denominaron iuniores, pues Valente era el augusto iunior. Las posteriores idas y venidas de las legiones de una parte a otra del Imperio y nuevas divisiones de la fuerza, como la llevada a cabo en 395, motivaron que en ambas partes del Imperio existiesen legiones de seniores y de iuniores.
Otras unidades legionarias de los ejércitos de campaña recibían nombres relacionados con su armamento, con el Augusto que las había creado, con su lugar de procedencia, con su origen étnico o con su ideal de servicio. En total, las dos partes del Imperio contaban hacia el año 400 con unas 185 legiones frente a las 56 que dejó tras de sí Diocleciano o las 33 que había en el Alto Imperio.32 A inicios del siglo V había en Occidente 72 legiones en sus ejércitos de maniobra: 12 palatinae, 32 comitatenses y 28 pseudocomitatenses.33
En cuanto a la caballería comitatensis formaba en unidades llamadas vexillationes, palatinae y comitatenses, 43 en total, que solían denominarse comites y equites, por ejemplo, los comites seniores o los feroces equites mauri. Excepcionalmente, solo conocemos un caso, una vexillatio de caballería comitatensis del Occidente que recibió la denominación de cuneus: cuneus equitum promotorum, lo que indica que era una unidad promovida desde la caballería limitanei.
Tanto las vexillationes palatinae, como las comitatenses estaban constituidas por 500 jinetes. Las vexillationes tenían armados y equipados a sus jinetes como caballería pesada y semipesada, aunque eso no excluía el uso de arcos. Los clibanarii, la caballería mejor protegida y armada, los usaba como parte integrante de su equipo; las vexillationes palatinae eran consideradas unidades de caballería de élite y las comitatenses constituían la columna vertebral de la caballería de los ejércitos de campaña.
Como ya hemos apuntado antes, las unidades de clibanarii estaban constituidas por caballeros pesadamente armados y adiestrados para sostener las filas propias frente al enemigo o para romper las líneas adversarias. Los clibanarii que servían en Occidente, tan solo 2 unidades frente a las 8 que lo hacían en Oriente, disponían también de arcos compuestos, equites clibanarii sagittarii, así que sumaban la contundencia de la carga con lanza pesada y spatha, a la devastadora acción de sus lluvias de flechas. Una unidad de catafractos, los equites catafractarii iuniores, bajo la autoridad del comes Britanniarum, completaba las fuerzas de caballería pesada de los comitatenses de Occidente: 3 unidades con un total aproximado de 1500 jinetes.
Otras unidades de caballería comitatensis se denominaban scutari, promoti y stablesiani. Estas unidades eran de caballería semipesada y estaban adiestradas, en concreto, para la carga. Por su parte, las unidades llamadas dalmatae y mauri eran unidades de caballería más ligera adiestradas en hostigar al enemigo con dardos y venablos. También había unidades de caballería armada con arcos compuestos denominadas sagittarii.34
En suma, los ejércitos comitatenses de la parte occidental eran, aunque resulte paradójico y hasta el año 408, más poderosos sobre el papel que los de la parte oriental. Pues Occidente contaba con 181 unidades comitatenses en las que militaban 109 500 hombres, mientras que Oriente no contaba más que con 157 unidades comitatenses en las que servían 104 000 hombres. Es decir, Occidente contaba con un 51,3 % del total de la fuerza comitatensis frente al 48,7 % de Oriente.
Los porcentajes de caballería, el 19,7 % de caballería en Occidente frente al 20,7 % en Oriente y de infantería, el 80,3 % de infantería en Occidente, frente al 79,3 % en Oriente, muestran que los ejércitos comitatenses de ambas zonas eran parejos en la distribución de su fuerza y que era la infantería, y no la caballería, la que constituía la columna vertebral de su fuerza comitatensis.
Las scholae palatinae y los protectores domestici: la protección del emperador
Tras la batalla del Puente Milvio (312) y en sustitución de los pretorianos, aparecen nuevos cuerpos de guardia imperial: Las scholae palatinae, cuerpos de caballería pesada de élite, reclutados en origen y en buena medida entre veteranos y soldados de origen bárbaro, organizados en 6 scholae de 500 hombres cada una y bajo la autoridad del magister officiorum. Este potente cuerpo de guardia estaba, pues, bajo el mando del hombre que controlaba la cancillería imperial y que, además, y entre otras muchas atribuciones, tenía en sus manos lo que hoy llamaríamos servicios secretos y de información: los curiosi y los agentes in rebus, así como el correo imperial: el cursus publicus y las fábricas de armas.35
Sin embargo, la guardia y custodia del palacio imperial y del emperador no solo eran competencia de las scholae, sino también de otro cuerpo de guardia muy particular, los protectores domestici, cuyo origen se retrotraía a mediados del siglo III con el emperador Galieno (253-268), pues una de sus principales misiones consistía en custodiar al emperador. Los protectores domestici estaban bajo el mando del comes domesticorum equitum et peditum –con el tratamiento de illustris– quien mandaba sobre dos cuerpos: los domestici ecutes y los domestici pedites, que sumaban 1000 hombres en total. En época del emperador Honorio (395-423) se desdobló el mando de los protectores domestici y quedó en manos de dos comes: comes domesticorum equitum y comes domesticorum peditum. No parece que en Occidente perdurara tal división del mando, pues en época de Aecio volvía a haber un solo comes domesticorum con mando sobre infantes y jinetes.
Los protectores domestici eran un cuerpo formado por veteranos de primera línea reclutados entre lo mejor de los ejércitos o promovidos a los protectores por la influencia de sus poderosas familias. Los protectores no solo custodiaban la sagrada figura del emperador, sino que, durante sus años de servicio, de dos a cuatro años, se formaban para con posterioridad acceder al mando de las unidades que defendían al Imperio.36 Así que a la par que de guardias del emperador, los protectores funcionaban como una escuela de estado mayor y también como consejo militar del emperador.
Figura 2: El comes domesticorum equitum et peditum, quien mandaba sobre dos cuerpos: los domestici ecutes y los domestici pedites. En época del emperador Honorio (395-423) se desdobló el mando de los protectores domestici y quedó en manos de dos comes: comes domesticorum equitum y comes domesticorum peditum, tal como aparece en esta imagen de la copia de 1436 de la Notitia dignitatum.
Tanto las scholae como los protectores domestici seguían llevando el tradicional manto blanco de la antigua guardia pretoriana37 y su armamento y equipo eran de primera. Constituían en conjunto unas unidades de caballería e infantería pesada de élite que sumaban unos 4000 hombres.
Los bucelarios: mercenarios al servicio de los grandes señores
En el reinado de Teodosio I (379-395) surgen los bucelarios (buccellarii), bandas de mercenarios al servicio de generales, altos funcionarios y terratenientes. Que sepamos, los primeros bucelarios fueron reclutados por el magister militum Estilicón y su rival oriental, el prefecto del pretorio Rufino.38
El término «bucelario» deriva de bucellatum que no era sino la galleta o «pan del soldado» que servía como base de la alimentación de los hombres de armas. Conforme avanzó el siglo V, los bucelarios fueron constituyendo contingentes muy bien armados y adiestrados que llegaban a formar pequeños ejércitos privados, aunque sometidos por juramento al emperador. Su apogeo no llegaría hasta el siglo VI. Flavio Aecio tenía a su disposición un cuerpo de bucelarios. La mayoría de ellos eran hunos. Representaban un poderoso grupo armado de caballería pesada y de arqueros a caballo, que no solo escoltaban al patricio Aecio, sino que podían intervenir decisivamente en la batalla como cuerpo de choque.
Gracias a Juan de Antioquía conocemos el nombre de los jefes de los bucelarios de Aecio: Optila y Thraustila. El de Antioquía añade que eran hunos y que fueron ellos, como buenos bucelarios, los que vengaron a su señor, Aecio, dando muerte a su asesino, el augusto Valentiniano III.39
No sabemos cuántos bucelarios constituían el comitatus de Flavio Aecio, pero sin duda y a tenor de lo que ocurría y ocurrió con otros magister militum de su época y del siglo VI, formaban un grupo excelentemente armado y adiestrado de varios centenares de hombres. Así, por ejemplo, Narsés contaba en el año 552 con 400 bucelarios y Belisario en 533 llevaba consigo a 1000.40
Laeti, gentilium y sármatas: bárbaros orgullosos de ser romanos
A fines del siglo III y durante el primer tercio del siglo IV, tras las campañas contra los francos de Constancio Cloro y de Constantino I, docenas de miles de guerreros francos se asentaron como colonos en la Galia, los denominados laeti: «siervos». Los laeti recibieron tierras (terrae laeticiae), a cambio de las cuales estaban obligados, ellos y sus descendientes, a servir al ejército imperial. Los laeti, en su mayoría francos, pero también suevos y taifales, formaban en la Galia 12 acantonamientos o colonias puestas bajo la autoridad de praepositi militares romanos.41 Sus reclutas eran de excelente calidad y se integraban en unidades regulares del Ejército romano. Solo en un caso, quizá en dos, los laeti constituyeron unidades propias: los milites latavienses ya mencionados antes y que es probable que fueran los olibriones citados por Jordanes, y los laetorum, al servicio del comes Hispaniarum.
Además de los laeti, en Italia y también en la Galia, desde época de Constantino, existían 25 asentamientos de sármatas con las mismas características y propósitos que los laeti: proporcionar hombres al ejército.
Tanto los laeti como los sármatas se hallaban bajo la autoridad suprema del magister peditum in praesenti y es probable que fuera a las unidades comitatenses de este, a donde iban a parar la mayoría de los reclutas laeti y sármatas que, pese al tiempo transcurrido desde que se instalaron en el Imperio, conservaban su identidad étnica, la de ser francos y sármatas fundamentalmente, aunque, al mismo tiempo, hacían gala de su condición de miles romanos. Así, por ejemplo, la inscripción funeraria de uno de estos soldados, un laeti franco, dice: «Francus ego cives, romanus miles»,42 lo que literalmente quiere decir: «Soy ciudadano franco y soldado romano».
Los asentamientos de laeti y sármatas pervivirían más que el Imperio en Occidente y como veremos al tratar del ejército franco de Clodoveo, terminarían integrándose en los ejércitos merovingios.
LA CADENA DE MANDO
En la cúspide de la organización militar del Imperio romano de Occidente estaba el comes et magister utriusque militiae et patricius que, por principio, no era otro sino el antiguo magister peditum in praesenti que, a mediados del siglo V, era en la práctica el único jefe directo de los «ejércitos en presencia del emperador» y el comandante supremo y último de todas las fuerzas de Occidente. Bajo su autoridad se encontraban los ejércitos comitatenses de África, Iliria, Britania, Tingitana e Hispania, la flota imperial y los contingentes limitanei destacados en las fronteras y límites del Imperio.
Tras el magister peditum in praesenti se hallaba el magister equitum per Gallias y tras él los seis comes rei militari y los comites et magistri militia de Hispania e Iliria con mando directo sobre los ejércitos comitatenses más pequeños y sobre contingentes limitanei. Luego venían los doce duces con mando directo sobre la mayor parte de las tropas limitanei asentadas en las fronteras. Así pues, veintidós mandos superiores a los que se podía sumar el comes domesticorum y el magister officiorum, controlaban el poder militar in partibus Occidentis hacia el año 406.
Por debajo de ellos estaban los praefecti –prefectos–, los praepositi –praepósitos– y los tribuni –tribunos– que constituían los mandos medios del ejército o principia.43
Figura 3: Folio 42 del Codex Vergilius Vaticanus, siglo V, en el que se representan navíos de guerra, liburnas, dotados con una fila de remos y un espolón.
Los praefecti estaban al mando de las legiones limitanei y pseudocomitatenses. Pero, en Occidente, el título de praefectus podía verse acompañado del de alaere o, simplemente, del nombre de la correspondiente unidad y entonces indicar que comandaba un ala de caballería. Asimismo, un prefecto podía estar al mando de tropas de dos legiones distintas, pero acantonadas en un mismo lugar. Por ejemplo, el praefectus legionis quintae Ioviae et sextae Herculeae, en parte acantonadas en el castello Onagrino, a la sazón un castillo o gran fortaleza sito en la Panonia Secunda.44 Un prefecto también podía comandar una legión y una cohorte, así como las unidades llamadas milites y numeri que, con toda probabilidad, estaban constituidas por unos 500 hombres reclutados en asentamientos de origen bárbaro. Por último, prefectos eran también los comandantes de las grandes classes marítimas y de las pequeñas classis fluviales limitanei, como por ejemplo el praefectus classis Misenatium, con base en Miseno, Campania,45 y el praefectus classis primae Flaviae Augustae con base en Sirmium (Sremska Mitrovica, en la actual Serbia).46 Así que un prefecto podía mandar contingentes de entre 500 y varios miles de hombres, los cuales estaban integrados por unidades que casi siempre eran legiones, numeri o classis, pero que también podían ser de tropas de caballería.
El praepositus era un título bastante movedizo que puede equipararse, con matices, al de tribuno, y en el siglo V estaba ante todo ligado a los mandos de unidades con un fuerte carácter étnico o situadas en zonas muy expuestas y con escaso control central. Así, por ejemplo, los limites africanos fueron divididos en sectores que se pusieron bajo el control de un praepositus limitis, el cual tenía a su cargo unidades con un fuerte componente indígena, como por ejemplo el praepositus limitis Tubuniensis (actual Tobna en Argelia).47 Estas unidades, que se habían puesto bajo el mando de los praepositi solían contar con unos 500 hombres.
También se designaban como praepositi los mandos militares encargados de administrar y controlar las colonias de laeti y sármatas instaladas en la Galia e Italia, responsables por ende de que el flujo de reclutas que dichos asentamientos debían de ofrecer fuera continuo y de calidad.