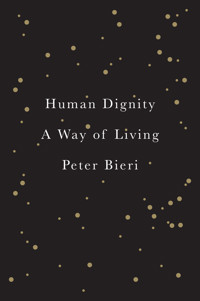Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Herder Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
La dignidad es el bien supremo del ser humano. Pero, ¿en qué consiste propiamente? Bieri analiza con todo cuidado y con una mirada precisa hacia nuestras vivencias las diversas situaciones en las que la percibimos, ya que en el fondo y en particular se trata de nuestra dignidad. El pensamiento conductor sotiene que la dignidad no es una propiedad abstracta, metafísica, sino un modo y una manera de vivir nuestra vida y de afrontar sus desafíos. Se refiere a la manera en que nos tratan los otros y en cómo nos relacionamos con ellos y con nosotros mismos. Lo que está en juego es nuestra autonomía, nuestra veracidad, nuestro respeto por la intimidad y nuestra capacidad de encuentros genuinos. La forma en que Bieri habla de estos temas aúna la transparencia del pensamiento con la densidad poética de la experiencia humana. Nuestra vida como seres pensantes, vivientes y obrantes es frágil y está siempre amenazada tanto desde dentro como desde fuera. La forma de vida de la dignidad es el intento de mantener en jaque esta amenaza. Se trata de soportar de modo autoconsciente nuestra vida siempre amenazada. Lo que importa es no solo dejarse llevar por las cosas padecidas, sino afrontarlas con una determinada actitud, que reza: yo acepto el desafío. La forma de vida de la dignidad no es, pues, una forma de vida cualquiera, sino la respuesta existencial a la experiencia existencial de la amenaza.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 574
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
PETER BIERI
LA DIGNIDAD HUMANA
UNA MANERA DE VIVIR
Traducción deFRANCESC PEREÑA BLASI
Herder
ESTE LIBRO HA RECIBIDO UNA AYUDA DE LA FUNDACIÓN SUIZA PARA LA CULTURA PROHELVETIA
Título original: Eine Art zu leben. Über die Vielfalt menschlicher Würde
Traducción: Francesc Pereña Blasi
Diseño de la cubierta: Peter-Andreas Hassiepen
Edición digital: José Toribio Barba
© 2013, Carl Hanser Verlag, Múnich
© 2017, Herder Editorial, S.L., Barcelona
ISBN DIGITAL: 978-84-254-3751-9
1.ª edición digital, 2017
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro de Derechos Reprográficos) si necesita reproducir algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com).
Herder
www.herdereditorial.com
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN. LA DIGNIDAD COMO FORMA DE VIDA
1. LA DIGNIDAD COMO AUTONOMÍA
Ser un sujeto
Ser un fin absoluto
Mataderos
¿Y si ocurre voluntariamente?
La humillación como impotencia mostrada
Huida a la fortaleza interior
Tener derechos
Ser tutelado
Tutela asistencial
Respeto por lo ajeno y compromiso
Dependencia: pedir y suplicar
Suplicar sentimientos
Autonomía interior: pensar
Autonomía interior: querer y decidir
Autonomía interior: afectos
Autonomía interior: autoimagen y censura
Humillación por esclavitud
Autonomía por autoconocimiento
Necesitar una terapia
Dignidad a través del trabajo
Dinero
2. LA DIGNIDAD COMO ENCUENTRO
Cuando sujetos se encuentran
Compromiso y distanciamiento
Reconocimiento
Igualdad de derechos
Poner a la vista
Objetos de placer
Hombre mercancía
Menospreciar
¡Hable conmigo!
Burlarse
No poder comprender
Manipular
Engañar
Inducir
Subyugar
Trabajar con un terapeuta
¡Nada de compasión, por favor!
Cuando se encuentran seres autónomos
Dejar al otro un futuro abierto
Despedidas dignas
3. LA DIGNIDAD COMO RESPETO POR LA INTIMIDAD
La doble necesidad de intimidad
Percibir la mirada de los otros
¿Qué es un defecto?
La lógica de la vergüenza
Avergonzamiento como humillación
Dignidad como vergüenza superada
El espacio íntimo
El recinto más íntimo
Revelaciones dignas
Revelaciones indignas
Intimidad compartida
Intimidad traicionada como dignidad perdida
Un desafío: intimidad como falta de coraje
4. LA DIGNIDAD COMO VERACIDAD
Mentir a otros
Mentirse a sí mismo
La sinceridad y sus límites
Llamar a las cosas por su nombre
Cuidar la cara
Charlatanería
5. LA DIGNIDAD COMO AUTOESTIMA
Dignidad por medio de límites
Autoimágenes fluyentes
Autoestima destruida
Autoestima sacrificada
Autoestima desgarrada
Responsabilidad por sí mismo
6. LA DIGNIDAD COMO INTEGRIDAD MORAL
Moral autónoma
Dignidad moral
Dignidad en la culpa y el perdón
Castigo: evolución en vez de aniquilación
¿Límites morales absolutos?
7. LA DIGNIDAD COMO SENTIDO DE LO IMPORTANTE
Sentido en una vida
La voz propia
Serenidad como sentido de las proporciones
Visto desde el final
8. LA DIGNIDAD COMO RECONOCIMIENTO DE LA FINITUD
Cuando otros se pierden
Evasión
Perderse a sí mismo: sublevación
Perderse a sí mismo: viaje aceptado a la noche
Morir
Dejar morir
Poner fin a la vida
Frente a un difunto
REFERENCIAS
A dignidade não e uma coisa, mas muitas. O que importa é compreender como, na vida de um ser humano, estas muitas coisas se relacionam entre si. Se uma pessoa tenta dizer o que ela julga perceber, torna-se, involuntariamente, alguém que traça um extenso mapa da existência humana. A falta de modéstia que isto implica é inevitável, e portanto, assim espero, pode ser perdoada.
Pedro Vasco da Almeida PradoSobre o que é importanteLisboa, 1901
La dignidad no es una sola cosa, sino muchas. Lo que importa es entender cómo se relacionan estas muchas cosas en la vida de un ser humano. Si uno intenta decir qué es lo que cree entender ahí, se convierte en alguien que traza, involuntariamente, un vasto mapa de la existencia humana. La falta de modestia que ello implica es inevitable y, por ello, así lo espero, perdonable.
Pedro Vasco de Almeida PradoSobre lo que es importanteLisboa, 1901
INTRODUCCIÓNLA DIGNIDAD COMO FORMA DE VIDA
Tal como yo la entiendo, la filosofía es el intento de arrojar luz conceptual en experiencias importantes de la vida humana. Para poder reflexionar y hablar sobre estas experiencias hemos inventado conceptos que en los contextos habituales están a nuestra disposición como algo obvio. Con todo, a veces ocurre que deseamos saber más exactamente de qué estamos hablando en realidad, dado que están en juego cosas importantes, tanto en el comprender como en el actuar. Si damos entonces un paso atrás respecto del lenguaje habitual y nos concentramos en el concepto, constatamos desconcertados que no era de ningún modo claro lo que habíamos estado diciendo todo el tiempo. El concepto nos aparece de pronto extraño y enigmático.
Así puede ocurrirnos con el concepto de dignidad. La dignidad del ser humano, esto es algo importante, y algo que no puede ser vulnerado. Pero ¿qué es en realidad? ¿Qué es exactamente? Al intentar ganar claridad al respecto podemos seguir dos caminos de pensamiento distintos. Uno es el camino en el cual concebimos la dignidad como una propiedad de los seres humanos, como algo que poseen por el hecho de ser seres humanos. De lo que se trata, entonces, es de entender la naturaleza de dicha propiedad. No se puede pretender entenderla como una propiedad natural, sensible, sino más bien como un tipo inusual de propiedad, que tiene el carácter de un derecho: el derecho a ser respetado y tratado de una manera determinada. La entenderíamos como un derecho inherente a todo ser humano, que lleva en sí y que no se le puede quitar, independientemente de las cosas horribles que se le puedan imputar. Hay interpretaciones de este derecho que lo retrotraen a Dios como nuestro creador y tratan de hacerlo comprensible a partir de esta relación.
En este libro he seguido otro camino y adoptado otra perspectiva. Tal como la entiendo y la trato aquí, la dignidad del hombre es una manera determinada de vivir una vida humana. Es un modelo del pensar, del vivir y del hacer. Entender esta dignidad significa representarse conceptualmente este modelo y reconstruirlo en el pensamiento. Para ello no hace falta ninguna mirada a una comprensión metafísica del mundo. Lo que hace falta es una mirada despierta y precisa a las diversas experiencias que tratamos de capturar con el concepto de dignidad. Se trata de entender todas estas experiencias en sus particularidades y de preguntarse cómo se interrelacionan. Se trata de sacar a la luz el contenido intuitivo de la experiencia de la dignidad.
En la forma de vida de la dignidad se pueden distinguir tres dimensiones. Una de ellas es la manera como yo soy tratado por los demás. Puedo ser tratado por ellos de una manera tal que mi dignidad queda garantizada, y ellos pueden tratarme de una manera que destruye mi dignidad. En este caso la dignidad es algo que determinan los demás. A fin de representarme esta dimensión me he hecho la pregunta: ¿qué es todo lo que se le puede quitar a alguien si se quiere destruir su dignidad? O también: ¿qué es lo que en ningún caso se le puede quitar a alguien si se quiere preservar su dignidad? De este modo se obtiene una panorámica sobre las múltiples facetas de la dignidad en la medida en que depende de otros, y uno puede poner en claro cómo están interconectadas estas facetas.
La segunda dimensión concierne de nuevo a los otros seres humanos con los que convivo. Pero esta vez no se trata de cómo ellos me tratan a mí. Se trata de cómo yo los trato a ellos, más ampliamente, del modo como yo estoy en relación con ellos: del tipo de actitud que yo tengo hacia ellos. Se trata de la manera como ellos, desde mi perspectiva, aparecen en mi vida. Ahora la dignidad es algo que no determinan otros, sino yo mismo. La pregunta directriz reza: ¿qué modelo del hacer y del vivir en relación con los demás conduce a la experiencia de que preservo mi dignidad, y con qué hacer y vivir la echo a perder? En la primera dimensión la responsabilidad para mi dignidad radica en los demás: es su hacer el que preserva o destruye mi dignidad. En esta segunda dimensión la responsabilidad radica única y exclusivamente en mí: en mis propias manos está el que consiga o no una vida en dignidad.
También en la tercera dimensión soy yo mismo quien decide sobre mi dignidad. Se trata de la manera como yo estoy en relación conmigo mismo. La pregunta que uno debe hacerse es: ¿qué manera de verme, valorarme y tratarme a mí mismo me da la experiencia de la dignidad? ¿Y cuándo tengo la sensación de echar a perder mi dignidad por la manera como me comporto frente a mí mismo?
¿Cómo me tratan los otros? ¿Cómo estoy en relación con los otros? ¿Cómo estoy frente a mí mismo? Tres preguntas, tres dimensiones de la experiencia y tres dimensiones del análisis. Todas ellas confluyen en el concepto de dignidad. Ello confiere al concepto su densidad y su peso especiales. Las tres dimensiones se pueden separar claramente en el pensamiento. En la experiencia de la dignidad, preservada, deteriorada o echada a perder, se entrelazan. Las experiencias en las que está en juego nuestra dignidad tienen a menudo esta especial complejidad: la manera como estamos frente a nosotros mismos impregna nuestra actitud frente a los demás, y esta interrelación impregna la manera y la medida en que los demás pueden determinar nuestra dignidad. La dignidad es una experiencia estratificada. A veces los estratos se superponen y se hacen irreconocibles como estratos separados. Hacerlos visibles como experiencias diferentes es la tarea de un esclarecimiento conceptual.
Vivimos la pérdida de nuestra dignidad como una desgracia en el sentido de un defecto. No es un defecto cualquiera, algo a lo que podamos acostumbrarnos y mantener internamente a distancia. Junto a una gran e irredimible culpa, es el otro defecto que puede poner en cuestión la voluntad de seguir viviendo. Hemos perdido en nuestra vida algo sin lo cual ya no parece que merezca la pena seguir viviendo esta vida. La pérdida arroja una sombra sobre la vida que la oscurece de tal modo que ya no podríamos vivirla, sino solamente soportarla. Lo sentimos: con ello no podemos seguir viviendo. Quisiera averiguar en qué consiste este elevado bien de la dignidad y qué es lo que hace tan amenazadora la mancha de su pérdida.
Esto no podía significar buscar una definición para el concepto de dignidad: buscar condiciones necesarias y suficientes que determinen cuándo alguien conserva su dignidad y cuándo la pierde. No es esto lo que queremos saber. No es esto la exactitud y la transparencia que buscamos. Lo que queremos entender en particular y conocer en la visión de conjunto es cómo está constituido el entramado de experiencias al que asociamos al concepto de dignidad. En ello me ha ayudado una pregunta que se me hacía tanto más urgente cuanto más tiempo iba dedicando a reunir experiencias: ¿por qué hemos inventado la forma de vida de la dignidad? ¿A qué es una respuesta? El pensamiento que se fue desarrollando poco a poco reza: nuestra vida como seres pensantes, vivientes y obrantes es quebradiza y está siempre amenazada, tanto desde fuera como desde dentro. La forma de vida de la dinidad es el intento de mantener en jaque esta amenaza. Se trata de soportar de modo autoconsciente nuestra vida siempre amenazada. Lo que importa es no solo dejarse llevar por las cosas padecidas sino afrontarlas con una determinada actitud, que reza: Yo acepto el desafío. La forma de vida de la dignidad no es, pues, una forma de vida cualquiera, sino la respuesta existencial a la experiencia existencial de la amenaza.
De este modo, este libro se ha convertido en un cerciorarse acerca de la vida humana en su conjunto, en una respuesta a la pregunta: ¿qué tipo de vida es propiamente el que debemos vivir como seres humanos? ¿En qué consisten sus exigencias? ¿Y cuál es la mejor manera de soportarlas? A veces me ha ayudado a ello una metáfora: el equilibrio. Muchos intentos de enfrentarse a amenazas se sienten como intentos de conservar el equilibrio en un difícil campo de fuerzas. La pérdida y la recuperación de la dignidad tienen algo de equilibrio perdido y recuperado. Una dignidad perdida definitivamente es un equilibrio perdido que no se puede restablecer nunca. A este especial equilibrio responde el concepto de dignidad. Es irrenunciable. Si nos faltara, no podríamos fijar en el pensamiento ni hablar de algo importante en nuestra experiencia. Sería como si tuviéramos un punto ciego en el campo visual del pensamiento.
La forma de vida de la dignidad no es de una sola pieza. Tiene desgarros y grietas, oscuridades y discordancias. Entender la dignidad del hombre no significa disimular o desdeñar estas imperfecciones. Significa reconocerlas y esclarecerlas en su intrincada lógica. Tampoco las experiencias particulares de la dignidad son siempre inequívocas y carecen de fracturas. Y se dan conflictos entre experiencias diferentes, de manera que pueden convertirse en dilemas de la dignidad. Las experiencias particulares no son vivencias cristalinas, de contornos límpidos y nítidos. Las intuiciones sobre la libertad conservada y perdida son a menudo borrosas y se dispersan en las orillas, como los colores de acuarela antes de secarse.
Yo no tenía la necesidad de presentar una teoría de la dignidad. No estoy seguro de que necesitemos en general algo así. No quería prescribir a nadie la manera como debería pensar sobre esta importante dimensión de su vida. De ningún modo me importaba tener razón. Este libro está escrito en el tono del ensayo de pensamiento. No quería demostrar, sino hacer visible y comprensible. Se trataba del esclarecimiento de experiencias familiares. Las quería poner sobre el tapete de la manera más rica y más exacta posible. Se trataba de hablar sobre hombres concretos en situaciones concretas para alcanzar en un último paso descripciones más abstractas. Ahí es fácil extraviarse y enredarse en reflexiones sin rumbo. He intentado mantener despierta esta conciencia para el lector. Y en varios pasajes se encuentra aun otro tipo de distancia crítica. En ellos me pregunto: ¿estamos seguros de que algo es una experiencia genuina y no solo un espejismo de las palabras, una fata morgana lingüística? ¿Algo de lo que simplemente nos persuadimos? Como un fuego fatuo, la duda no se puede apartar del todo.
¿Son pensables otros relatos conceptuales diferentes del mío? ¿Tal vez en el marco de otras culturas? Me sorprendería que hubiera alguno que en verdad fuera totalmente distinto, uno en el que no apareciera nada de lo que aparece aquí, sino una serie de experiencias completamente otras. Sin embargo, podrían darse variantes: otros acentos, otras valoraciones y otras conexiones entre temas que yo no he visto, y dudas sobre conexiones que yo he considerado como dadas.
La experiencia del escribir ha sido la experiencia de un movimiento de pensamiento que ha quedado inconclusa y puede continuar. Si tengo suerte, este carácter abierto se transmitirá también a la experiencia del lector, que apelará a sus propias vivencias y contrastará con ellas lo que lea. Al componer este texto mi objetivo era involucrar al lector en el curso de mis pensamientos y hacer de él un cómplice en el apasionado intento de ganar claridad. Desearía que el lector se viera arrastrado y seducido no solo por los pensamientos mismos sino también por la melodía de estas reflexiones.
«Nada de lo que he leído me ha parecido en verdad nuevo. Es mucho lo que he reconocido. Pero me alegro de que alguien lo haya puesto en palabras y lo haya expuesto en su conjunto. Y también me alegro de que no haya callado hasta qué punto mucho en las orillas de los pensamientos permanece oscuro e inseguro».
Si hay lectores que me digan algo así, yo pensaré: lo he hecho bien.
1LA DIGNIDAD COMO AUTONOMÍA
Queremos decidir nosotros mismos sobre nuestra vida. Queremos decidir nosotros mismos lo que hacemos y dejamos de hacer. No deseamos ser dependientes del poder y la voluntad de otros. No deseamos depender de otros. Deseamos ser independientes y autónomos. Todas estas palabras describen una necesidad elemental, una necesidad sin la cual no podemos concebir nuestra vida. Puede que haya épocas en las cuales esta necesidad esté suspendida, épocas que pueden ser largas. Con todo, la necesidad permanece. Es la brújula interior de nuestra vida: muchas de las experiencias que hace un hombre con su dignidad nacen de esta necesidad. Las situaciones de falta de autonomía, de dependencia y de impotencia son situaciones en las que tenemos el sentimiento de que nuestra dignidad se pierde. En tal caso lo hacemos todo para superar la dependencia y la impotencia y recobrar la autonomía perdida. Pues estamos seguros de que en ella está fundada la dignidad.
Ahora bien, por muy sencillas y claras que puedan sonar las palabras con las que explicamos y conjuramos esta autonomía, la experiencia en cuestión lo es todo menos sencilla y clara. No es tampoco una experiencia unitaria, una experiencia de una sola pieza. Ser autónomo puede ser muchas y muy distintas cosas. Si queremos sondear la idea de la dignidad humana reconstruyendo la forma de vida de la que trata, debemos representarnos la diversidad que se esconde tras esas sencillas y sugestivas palabras. No estamos solos ni podemos hacerlo todo solos. De diversas manera dependemos de los demás, y ellos de nosotros. Somos dependientes de ellos. ¿Qué es lo que crea de ello relaciones humanas naturales, sin las cuales no deseamos ser? ¿Y qué vivimos de ello como dependencia que amenaza nuestra dignidad?
SER UN SUJETO
Para estar a la altura de esta pregunta necesitamos un relato conceptual que nos recuerde qué tipo de seres somos, a qué tipo de autonomía aspiramos y por qué es tan importante para nosotros. Tiene que ser un relato sobre lo que significa ser un sujeto. ¿Qué capacidades nos llevan a vivirnos como sujetos, y no como objetos, cosas o simples cuerpos?
Cada uno de nosotros es un centro de vivencias. Es de alguna manera, se siente de una manera determinada eso de ser un hombre. Los hombres son seres corpóreos con una perspectiva interna, con un mundo interno. Tiene varias dimensiones. La más sencilla es la de las sensaciones corporales. A ella pertenecen la sensación de la posición del cuerpo y sus movimientos, pero también las típicas sensaciones corporales, como el deseo, el placer y el dolor, el calor y el frío, el mareo y el asco, la ligereza y la pesadez. A ello se añaden las experiencias que hacemos con los sentidos: lo que vemos, oímos, olemos, gustamos y tocamos. Otro estrato de las vivencias lo forman los sentimientos, como la alegría y el miedo, o la envidia y los celos, la tristeza y la melancolía. Estrechamente unido a ellos está el modelo de nuestros deseos: en lo que deseamos se expresa lo que sentimos. Y nuestros deseos se pueden leer en lo que nos representamos; en nuestra fantasía y en nuestras ensoñaciones. Todas estas vivencias tienen una dimensión temporal: están incrustadas en recuerdos y en un proyecto para la vida futura, con sus esperanzas y expectativas. A partir de todo ello se desarrolla la idea que nos hacemos del mundo, lo que pensamos y creemos sobre él, lo que tenemos por verdadero y por falso, por justificado y por injustificado, por racional y por irracional.
Esto es, pues, lo primero que significa ser un sujeto: ser un centro de vivencias en este sentido o, como también puede decirse: un ser con conciencia. A partir de estas vivencias surge nuestro comportamiento. Hay comportamientos involuntarios, que son meros movimientos: un espasmo, una convulsión, un parpadeo. Pueden tener un aspecto interno vivido y ser, por tanto, comportamientos percibidos, pero no proceden de estas vivencias ni son expresión de ellas. Solo cuando un comportamiento es expresión de una vivencia es una acción. Lo que hay detrás de la acción y se expresa en ella son los motivos para la acción: hago algo porque siento y deseo algo, porque me acuerdo de algo y me represento algo, porque he pensado y creo algo. Cuando esto es así, yo soy el autor de mi comportamiento, soy un agente, que desarrolla su hacer a partir de sus vivencias. Y los motivos que me guían dan a mi acción su sentido.
Podemos verbalizar los motivos de nuestro hacer. Podemos hallar palabras para nuestras vivencias y decir a partir de qué pensamientos, deseos y sentimientos actuamos. De este modo podemos hacernos comprensibles en nuestro hacer, tanto para los demás como para nosotros mismos. Podemos narrar relatos sobre nuestros motivos, que tratan de acciones particulares o de segmentos más largos de nuestro hacer. Somos seres que pueden narrar sus vidas en este sentido. Se podría decir que un sujeto es un centro de gravedad narrativa: nosotros somos aquellos de los que tratan los relatos de nuestros motivos. Son relatos de recuerdos, relatos sobre vivencias presentes y relatos sobre lo que nos representamos como nuestro futuro. Relatos sobre de dónde venimos, sobre cómo llegamos a ser lo que somos y sobre lo que nos proponemos. En estos relatos surge una imagen de uno mismo: una imagen de la manera como nos vemos a nosotros mismos.
Forma parte de nuestra experiencia como sujetos el descubrimiento de que en una vida hay mucho más en pensamientos, sentimientos y deseos de lo que muestra nuestra autobiografía externa. Y también de lo que muestra la autobiografía interna. Con el tiempo aprendemos que hay una dimensión de motivos para nuestro hacer que se encuentran en la oscuridad, y que en la vida de un sujeto puede ser importante hacerse consciente de estos motivos. No es que los sujetos deban estar ocupándose continuamente con ellos. También puede haber razones para dejar algunas cosas en la oscuridad, incluso para siempre. Pero un sujeto se caracteriza por el hecho de saber de la existencia de motivos inconscientes, ocultos, y de la posibilidad de ampliar hacia dentro el radio del autoconocimiento.
La imagen de nosotros mismos que tenemos en cuanto sujetos no es solo una imagen de la manera como somos, sino también una representación de cómo queremos y deberíamos ser. A nuestras capacidades como sujetos pertenece la facultad de tematizarnos valorativamente y de preguntarnos si estamos satisfechos con nuestro hacer y vivir: si lo aprobamos o lo reprobamos. Es parte de la naturaleza de un sujeto el hecho de que puede vivir un conflicto entre lo que es y lo que quiere ser y de que puede fracasar en sí mismo. Por esta razón un sujeto es un ser capaz de censura interna: es capaz de prohibirse acciones, pero también pensamientos, deseos, sentimientos y fantasías. En virtud de esta capacidad es un ser que puede reprocharse algo. Los sujetos pueden vivir en discordia interna consigo mismos, y pueden preguntarse si pueden apreciarse o deben despreciarse por lo que hacen y viven.
Un sujeto se caracteriza por poderse poner en cuestión de esta manera, en lugar de limitarse a ir viviendo su vida como un impulsivo. Y no se queda con la cuestión: los sujetos no solo pueden ocuparse interrogativamente de sí mismos, sino influir de manera planificada sobre sí mismos y transformarse en su hacer y vivir en una dirección deseada. Dado que no somos solamente víctimas de un vivir que transcurre ciegamente, sino que podemos juzgarnos desde una distancia reflexiva, nos es posible tener a la vista una nueva manera de pensar, de desear y de sentir, y dar pasos hacia una tal transformación. En tal caso hacemos algo con nosotros y para nosotros. Se podría decir: trabajamos en nuestra identidad mental.
Ahora disponemos de una primera imagen, aún esquemática, de lo que quiere decir ser un sujeto. En el curso del libro esta imagen se hará cada vez más detallada, rica y densa. Las experiencias que hacemos con nuestra dignidad están vinculadas de la manera más estrecha con las experiencias que hacemos de nosotros como sujetos. Cuando nuestra dignidad está en peligro, a menudo la razón es que nuestra vida como sujetos está en peligro. Cuando rastreamos las amenazas y las defensas de nuestra dignidad, de suyo penetraremos cada vez más profundamente en las experiencias que nos pertenecen como sujetos.
SER UN FIN ABSOLUTO
Como sujetos no queremos ser utilizados. No queremos ser simple medio para un fin que otros ponen y que es su fin y no el nuestro. Se podría decir que queremos ser considerados y tratados como fin en sí o en sí mismo, como fin absoluto. Si no se nos trata así, ello no es solamente desagradable. Es mucho más: nos sentimos menospreciados o incluso aniquilados. Cuando esto ocurre, lo vivimos como el intento de quitarnos la dignidad. En la medida en que nuestra dignidad depende de cómo nos tratan los demás, está basada en la expectativa, la exigencia y el derecho de no ser utilizados como medio para un fin, sino tratados como fin absoluto.
En un viaje pasé por delante de una feria y vi algo que no hubiera creído posible: un concurso de lanzamiento de enanos. Un hombre robusto agarraba a uno de los hombrecillos y lo arrojaba a un blando colchón de plumas. El lanzado llevaba una vestimenta acolchada protegida con asas y un casco. Los espectadores aplaudían y vociferaban en cada lanzamiento. El lanzamiento más largo alcanzó casi cuatro metros. Me enteré de que el lanzado había participado en el campeonato mundial de lanzamiento de enanos. Pues tal cosa había efectivamente existido: un campeonato mundial de arrojamiento de seres humanos. Al regreso descubrí que tribunales del más alto nivel se habían ocupado de este asunto. En Francia el Conseil d’État había prohibido el lanzamiento de enanos, y la Comisión de Derechos Humanos de la ONU había rechazado una demanda contra esta decisión. La justificación había sido, en ambos casos: se trata de proteger los derechos humanos.
Esta había sido también mi reacción espontánea en la feria: esto no puede hacerse con un ser humano, atenta contra su dignidad. «¿No es fantástico?», había exclamado, ante un lanzamiento especialmente largo, el hombre que estaba a mi lado. «Repugnante», había dicho yo, «intolerable». «¿Pero por qué?», había replicado, irritado, el hombre, «¡nadie le ha obligado, le pagan por ello y es tremendamente divertido!». «¡Vulnera su dignidad!», le había respondido yo, indignado. Había sido extraño pronunciar tan solemne palabra en medio de la multitud vociferante, un poco como alguien que emergiese entre el oleaje jadeando en busca de aire. «¡Tonterías!», había dicho el hombre, poniéndose a caminar, «¿qué será eso: la dignidad?».
El lanzamiento de enanos es como el lanzamiento de peso o el lanzamiento de martillo. Se lanzan cuerpos, y lo que importa es lanzarlos lo más lejos posible. En el caso de la bola y del martillo, lo único que cuenta es que son cuerpos —objetos que tienen volumen y peso—. Lo mismo ocurre con el enano lanzado: es tratado como un simple cuerpo, como una cosa. En el momento del lanzamiento todo lo demás es irrelevante: que sea un ser viviente que también puede moverse autónomamente; que sea un cuerpo con unas vivencias que se siente de una manera determinada al ser agarrado y lanzado; que tenga sentimientos como impotencia, aversión o miedo; que tenga deseos como el de que se acabe rápido; que tenga pensamientos sobre la multitud vociferante, sobre el tipo de espectáculo y sobre su destino como hombre de corta estatura. De todo ello prescinden los lanzadores y el público. No interesa, se olvida, por decirlo así. Y ahora se tiene una primera explicación para la indignación que uno puede sentir ante el espectáculo: al hombre lanzado se le quita la dignidad porque se deja de tener en cuenta que él también es un sujeto. De este modo se lo reduce a un mero objeto, a una cosa, y en esta cosificación radica la pérdida de la dignidad.
Con todo, esta explicación no basta. Si en un cine se declara un incendio, todos se abrirán paso sin miramientos hacia la salida. Empujarán, atropellarán y pisarán a los demás espectadores. Harán lo mismo con ellos que con los objetos que impidan el paso: apartar a la masa de su camino. En una situación de pánico masivo al individuo ya no le interesa el hecho de que los demás sean, como él mismo, sujetos vivientes. Esto es cruel, pero no es la crueldad de la dignidad robada. Si en tal caso uno grande agarra a uno pequeño y lo arroja como un objeto para ocupar un lugar, ello es otra cosa que el lanzamiento de enanos en la feria. ¿En qué medida?
Hay una diferencia en la situación, que corresponde a una diferencia en el motivo. El motivo del que huye es puro pánico, que no deja espacio más que para un pensamiento: ¡fuera! La crueldad que reduce a los demás a obstáculos corporales no está pensada ni planificada, es la ciega crueldad de la voluntad de sobrevivir. «¡Qué iba a hacer yo, se trataba de mi vida!», dirá el grande que había agarrado y arrojado primero una silla y después a un hombre. Una excusa tal no existe en la feria. Allí los hombres son arrojados por pura diversión. Y si esto se expresa de este modo, deviene claro algo más, que hace de la situación una situación degradante: la diversión de los espectadores que miran y vociferan consiste en el hecho de que experimentan cómo un ser humano es convertido en mera cosa. En ningún momento olvidan que el objeto lanzado es un ser vivo y un centro de vivencias, como lo son ellos mismos. Si lo olvidaran, se volatilizaría todo el placer. Así pues, que al ser humano lanzado por diversión se le quita la dignidad, significa: uno del cual es claro que es un sujeto es tratado sin necesidad y de manera planificada como un objeto, una cosa. Esta es una de las cosas que querían impedir los jueces que prohibieron el espectáculo.
La otra cosa que les importaba era el hecho de que el enano lanzado se convierte en un juguete. Es una cosa con la que se juega el juego del lanzamiento y con la que se representa el concurso del lanzamiento lejano. Es visto y utilizado como medio, como instrumento para este fin. Durante la representación él es solo un juguete, solo un medio para el fin del concurso y del regocijo de los espectadores. No aparece en modo alguno como alguien que vive también la situación. Su perspectiva, su visión de las cosas, es tratada como si no existiese. Lo mismo ocurre en los casos en que seres humanos son usados como escudos protectores o como bombas ambulantes: como al enano lanzado, se los reduce a cuerpos que son empleados para un fin. Aunque aquí falta el elemento del juego, el espectáculo y el regocijo, ambos casos tienen en común lo decisivo: seres humanos son empleados exclusivamente como medios para un fin.
Lo que los jueces tenían a la vista era una concepción de la dignidad que dice: aunque los consideramos y empleamos de diversas maneras como medios e instrumentos para conseguir un fin, los seres humanos no puede ser reducidos a esta función, ni en la consideración ni en el tratamiento. Aun si tenemos con ellos una relación funcional, dirigida a un fin, esta no puede ser la única relación que nos guía. Si ha de quedar preservada su dignidad, no se puede olvidar que a fin de cuentas se trata también de los interesados mismos. Exactamente esto es, pensaban los jueces, lo que nos perturba y nos indigna en el caso del lanzamiento de enanos. Al usarse aquí un ser humano como proyectil y como mero juguete, con lo que ya no se trata en modo alguno de él mismo, se le quita el estatuto más valioso que existe: el estatuto de fin absoluto.
También a los soldados se les roba en la guerra la dignidad en esta interpretación de la idea. Se los envía al frente incluso si se sabe que no serán nada más que carne de cañón, parabalas que corren, caen y mueren para que los demás puedan atacar mejor desde las filas de atrás. Jakob von Gunten, en la novela homónima de Robert Walser, se imagina cómo sería marchar hacia Rusia como soldado bajo Napoleón: «Ya no sería un hombre, sino solo una pieza mínima en la maquinaria de una gran empresa. Nunca más sabría nada de mis padres, ni de mis parientes, ni de mis canciones, tormentos o esperanzas personales, nada sobre el sentido y el encanto de mi patria. La disciplina y la paciencia propias del soldado convertirían mi cuerpo en una masa sólida y compacta, impenetrable, casi vacía de contenido».
MATADEROS
La visita a un matadero es repulsiva. ¿Por qué? Hay ríos de sangre y excrementos, hay fetidez y el grito angustiado de los animales, que uno tarda en olvidar. Un matadero es una fábrica de muerte. Miles de animales son transportados allí para ser mecánicamente sacrificados y después transformados en porciones en la fábrica de carne. Cada uno de estos animales, además de ser un organismo vivo, es un centro de vivencias: percibe sus movimientos, siente hambre, sed y dolor, experimenta placer y angustia. Su vivir es más simple que el nuestro, pero es un vivir, y en este sentido este animal es un sujeto. Y ahora es simplemente sacrificado porque nos lo queremos comer. Ya este pensamiento es opresivo. «¡Pero los animales se devoran unos a otros!». Pero no construyen fábricas de matar con máquinas de matar que están concebidas para sacrificar tantos animales como sea posible en el menor tiempo posible. Transformar el mayor número posible de animales en porciones vendibles de carne en el menor tiempo posible.
Lo que nos repugna no es solo el matar. Es el pensamiento de que los animales que terminan aquí son criados, alimentados y cuidados desde el principio solo para convertirse en una mercancía. Es el hecho de que estos animales, que a menudo crecen apiñados en un entorno artificial, en ningún momento de su vida son tratados como si ellos mismos también importaran —su vida y sus necesidades—. Desde su engendramiento hasta su muerte no son nunca otra cosa que fases previas de mercancías comestibles en el supermercado. Son cosas cebadas para el fin de nuestra alimentación. Nada en la manera como son tratadas les deja una oportunidad de vivir como fines absolutos —como concedemos a los animales domésticos y como les es posible a los animales en la naturaleza—. Al abandonar el matadero, nos vienen náuseas no solo a causa de la sangre y de la fetidez. Sentimos asco porque de manera drástica nos ha venido a la conciencia algo que ya podíamos saber: que también en el caso de los animales hay un tratamiento que se puede percibir como indigno. Y si lo percibimos así es porque aplicamos el criterio del que hemos hablado antes: la dignidad consiste en no ser tratado solo como medio sino también como fin en sí mismo.
¿Y SI OCURRE VOLUNTARIAMENTE?
Al anochecer, tras la representación, visité a la estrella del lanzamiento de enanos en su caravana.
—¡Que usted aguante esto! —le dije.
—Ningún problema —dijo él—, se cae blando.
—No me refiero a esto —dije yo—. No me refiero al peligro.
—¿A qué, entonces?
—A la dignidad.
—¿De qué habla usted?
—Del hecho de que en el lanzamiento a usted se le trata como objeto, como mera cosa.
—A veces se lanzan niños. Gritan de placer.
—Esto es otra cosa. En tal caso no son tratados como meros objetos, sino como seres a los que se procura un placer; aquí se trata de ellos mismos, de lo que viven.
—¿Ha visto usted al chiquillo que es catapultado con el trampolín arriba de la pirámide de hombres? También es arrojado, y no por su placer.
—Aquí él hace algo, se gira de una determinada manera, bracea. Ha entrenado largo tiempo para ello; exhibe una capacidad; es un artista.
—En la ciudad vecina hay un circo donde alguien es arrojado lejos a través del espacio por un cañón y luego cae sencillamente en la red.
En mi niñez yo había visto algo así en casa. Entonces quedé totalmente absorbido por el sentimiento de lo insólito y con el cosquilleo nervioso del peligro al cual el hombre se exponía. Ahora titubeé. Finalmente dije:
—El hombre no es lanzado por nadie. Nadie lo tomaen su mano. Se confía a una máquina.
—¿Y esto le molesta a usted menos? De todos modos, él no hace nada. También con él solo ocurre algo.
—Bueno, sí —dije yo—, pero a usted... lo agarran: es, pues, bien claro que a usted lo utilizan y que de lo único que se trata es de utilizarlo.
—¿Utilizar? ¿Para qué?
—Para el entretenimiento. Para el jolgorio.
—Cuando un clown echa la zancadilla a otro, este es también utilizado para hacer reír al público. E igualmente los actores...
—Esto es otra cosa. Aquí se juega, un juego compartido al cual todos aportan algo ellos mismos. En cambio, usted no entretiene por medio de lo que hace sino por medio de lo que ocurre con usted. De este modo, usted se convierte en mero juguete para otros.
Ahora sus ojos adquirieron un brillo peligroso.
—Hay una cosa que quiero decirle: cuando alguien tiene un aspecto como el mío, es condenadamente difícil ganarse su dinero. Usted habla bien, usted puede elegir entre mil actividades, yo no. ¿Quién va a dar trabajo a un enano? Y una cosa más: yo me pongo voluntariamente a disposición del show. Yo soy el que ha decidido dejarse lanzar. De acuerdo, por mí puede expresarlo así: soy utilizado para el placer de otros. Pero yo me he decidido a dejarme utilizar y observar. Fue mi decisión libre. La elección libre de mi profesión, aunque usted probablemente encuentre ridícula la expresión. Y por esta razón no puede usted venir aquí a decir tonterías sobre dignidad perdida. ¿Ha oído hablar de Manuel? ¿De Manuel Wackenheim, el enano francés? Llegó hasta la ONU para luchar por su derecho a ser lanzado en el circo. Perdió: atenta contra la dignidad del hombre, dijeron los jueces. Yo le pregunto: ¿y qué ocurre con la dignidad del hombre que radica en la libertad de decisión?
Veremos más tarde en este capítulo cuán importante es la posibilidad de la decisión libre para la experiencia de la dignidad como autonomía. Si se la restringe o aniquila, la dignidad está en peligro. La decisión libre es una condición necesaria para la dignidad. ¿Es también una condición suficiente? El Tribunal Supremo que tenía que juzgar acerca del lanzamiento de enanos no lo pensaba así: la libertad de la decisión no proporciona únicamente por sí misma dignidad. Uno puede decidirse libremente por un hacer que, pese a la decisión voluntaria, atenta contra la dignidad. Y por esta razón el tribunal puso aquí un límite a la libertad: le quitó a alguien la libertad para salvar su dignidad. Tras ello se halla una manera de entender la dignidad que se puede expresar así: es cierto que la dignidad es algo sobre lo cual cada individuo decide por sí mismo. Pero no es solo algo que cada individuo tiene en su mano. Es también algo más grande, algo objetivo que, aunque concierne siempre a individuos, va siempre más allá de ellos. Es el rasgo característico de toda una forma de vida. Es toda esta forma de vida la que corre peligro cuando se lanzan enanos —cuando seres humanos son degradados al convertirlos en cosas y en meros medios—. Es lo que hay que proteger por el sistema jurídico. Frente a la libertad de decisión del individuo está el bien superior: uno no puede echar a perder su dignidad a propósito.
El hombre con el que me había encontrado en la caravana había hablado no solo de su decisión libre sino también de la necesidad de encontrar un empleo. Lo que había dicho al respecto no se me quitaba de la cabeza. En la conversación yo me había acercado peligrosamente a una afirmación que habría rezado: visto profesionalmente, usted lleva una vida indigna. Nadie se deja decir esto. Equivaldría a una anulación. Esto explicaba su irritación. Había apelado entonces a una defensa en que se hacía visible algo importante. Nuestros juicios sobre la dignidad dependen no solo de la acción sino también de la situación. Cuanto más acuciante y sin salida es una situación, mayor es nuestra tolerancia sobre la dignidad echada a perder. Puede ser que alguien se encuentre en una situación crítica y no tenga más remedio que venderse como juguete. Entonces nuestro juicio podría rezar: no solo los otros le roban la dignidad al tratarlo como mero objeto y mero medio. Más allá de esto, se la roban en el modo de obligarlo a echarse a perder a sí mismo vendiéndose. Y siendo esto así, en realidad ya no podemos decir en modo alguno que él la ha echado a perder. Pues el echar a perder la dignidad presupone la libertad.
LA HUMILLACIÓN COMO IMPOTENCIA MOSTRADA
Si se nos menosprecia como sujetos o se nos usa como medios, nos sentimos humillados. La humillación es la experiencia de que alguien nos quita la dignidad. ¿Cuál es el núcleo de esta experiencia?
Es una experiencia de impotencia. ¿Pero qué es propiamente esto de la impotencia? Falta de poder. Pero no llamamos impotencia a toda falta de poder. No tenemos el poder de variar las órbitas de los planetas, de convertir el agua en vino o de cruzar los mares caminando. Sabemos que no podremos hacer eso nunca y, sin embargo, no lo vivimos como impotencia. La impotencia es la falta de un determinado poder: el de satisfacer un deseo. Considerado de manera totalmente formal, vale lo siguiente: siempre que no podemos satisfacer un deseo somos impotentes. Con todo, la impotencia que experimentamos en una humillación es una impotencia especial. Es la imposibilidad de satisfacer un deseo que es decisivo para nuestra vida.
Puede ser el deseo de libertad de movimientos. Que no pueda satisfacerse es la impotencia del paralítico, del encadenado y del que ve cómo se levanta un muro que lo separa de su familia y le impide abandonar el país. Puede ser el deseo de ejercer una determinada profesión y hacer un determinado trabajo. Que no se pueda realizar es la impotencia del desempleado. Puede ser el deseo de comprar cosas vitales y medicamentos. Que no pueda ser satisfecho es la impotencia del pobre. Puede ser el deseo inútil de evitar el sufrimiento: uno tiene que observar impotente cómo el niño se ahoga en el oleaje, cómo los parientes son arrastrados, cómo alguien grita de dolor. Y finalmente la impotencia puede consistir en el hecho de que alguien nos obligue a obrar contra deseos que forman parte de la manera como nos entendemos a nosotros mismos. A traicionar a un amigo, a profanar algo sagrado, a hacer profesión de una ideología que aborrecemos.
La impotencia que nos sucede no es todavía una humillación. Un terremoto, una hambruna, una epidemia nos hacen impotentes pero no nos humillan. La impotencia de la humillación no es la clase de impotencia que uno puede experimentar cuando las propias capacidades no alcanzan: cuando uno no consigue superar un obstáculo o resolver una tarea. La impotencia de la humillación tiene que ver con los otros hombres. Considerada conceptualmente, la humillación requiere un autor y una víctima. Alguien humilla a alguien. Lo humilla llevándolo a una situación de impotencia. La humillación no puede ser impremeditada y carecer de plan. Cuando yo soy atropellado y arrastrado por una muchedumbre en pánico, esto es impotencia, pero no humillación. La humillación surge cuando uno lleva a propósito a otro a una situación de impotencia.
Con todo, la mera producción de la impotencia no basta: si alguien nos lleva ocultamente a una situación de impotencia, de manera que sufrimos solo el puro resultado de su acción, no lo vivimos todavía como humillación. A ella pertenece la experiencia de que el autor nos exhibe la impotencia, nos muestra cómo nos hace impotentes. La experiencia de la humillación es la experiencia de una impotencia cuyo causante nos hace sentir inequívocamente como algo que él nos hace. Ante nuestros ojos levanta un muro que destruye nuestra vida. Nos cita en el despacho del jefe, donde nos despide. Obliga a los judíos a limpiar las calles con el cepillo de dientes. La humillación es impotencia mostrada. A ella pertenece la arbitrariedad como expresión de poder: la posibilidad conscientemente descartada de no hacerlo. El muro no tenía por qué construirse. El despido es humillante porque no hay ninguna razón que obligue a él.
Sin embargo, la humillación es algo más que pura exhibición de la impotencia. Quien me humilla, no solo me hace sentir que él es el causante de la impotencia, sino que disfruta y saborea el hecho de verme tan impotente. Lo que se muestra no es, pues, solamente la impotencia, sino también el goce en ella. Es la exhibición de quien sardónicamente levanta la mirada hacia las personas que, impotentes y desesperadas, se asoman a la ventana mientras él levanta el muro piedra a piedra. Se ocupa de que sus víctimas vean cómo disfruta de la exhibición. La experiencia de la impotencia mostrada es ya suficientemente mala. Con todo, lo que hace de la humillación una de las experiencias más terribles que conocemos es este último elemento: tener que vivir hasta qué punto el causante goza de nuestra impotencia y cuán concienzudamente se ocupa de que nos demos cuenta de su gozo. Todo ello se puede reconocer en las fotos en las que los soldados norteamericanos se deleitaban en la prisión de Abu Ghraib contemplando a los presos desnudos hacinados.
HUIDA A LA FORTALEZA INTERIOR
La dignidad es el derecho a no ser humillado. ¿Qué se puede hacer cuando este derecho es vulnerado? Uno no puede limitarse simplemente a soportar la humillación. No se puede persistir simplemente en la terrible vivencia. Pero ¿qué se puede hacer? Yo puedo mendigar y suplicar a los autores que no hagan esto conmigo. Que vuelvan a derribar el muro. Que se eche atrás el despido. Pero esto es como bracear en el aire mientras el gigante me mantiene en alto y se ríe estruendosamente. Y esto empeora la cosa: es el reconocimiento explícito de la impotencia, y cada petición suplicante que es rechazada es una nueva experiencia de la impotencia que refuerza las anteriores.
De alguien que se pierde en un tal mendigar inútil decimos a veces: se humilla a sí mismo. Pero esto es falso, e incluso absurdo: él no se causa a sí mismo una impotencia gozosa; y en general uno no causa impotencia en uno mismo. Es una variante desafortunada del pensamiento: mendigando y suplicando él refuerza la humillación y echa a perder él mismo su dignidad.
¿Cuál es la alternativa? Se necesita una, pues el mero quedarse quieto no funciona, sería insoportable. Hay que hacer algo, aunque no sea hacia fuera, para hacer frente a la impotencia. Y tiene que ser una reacción en la que uno no eche a perder su dignidad. Tras haber hablado con el enano sobre la manera como hay que entender la sentencia contra su colega francés, me levanté y quise marcharme.
—Haga lo que haga, nadie me puede quitar mi dignidad —dijo él cuando me puse a caminar.
—¿No le molesta que los otros se diviertan con su aspecto, y que la diversión aumente con el lanzamiento?
—Es su problema, no el mío.
—¿Pero no se siente usted degradado?
—Cierro los ojos y pienso en algo bello. Después es como si no hubiera ocurrido.
Salvar su dignidad en una situación humillante huyendo a una ciudadela interior, inalcanzable para los demás: ¿es esto posible? Es el intento de sustraerse internamente a la situación y evitar de este modo las miradas despectivas y humillantes. A los otros, a los que uno está externamente expuesto, se les muestra la fría espalda. «¡Allí, en el lugar a donde voy ahora, allí no me alcanzáis! Aquel a quien queréis humillar ya no está allí. Ya no hay nadie en casa cuando venís con vuestra humillación y pretendéis cebaros con mi impotencia. He desaparecido hacia dentro y simplemente soy intangible para vuestros gestos de humillación». El modelo podría ser la confesión de boquilla: uno lleva a cabo lo que parece ser una acción significativa, pero en realidad no es otra cosa que un movimiento vacío, mecánico, del cual uno hace tiempo que se ha retirado. Eso podría intentar yo si se me obliga a limpiar la calle con el cepillo de dientes bajo la risa burlona de los demás. Movimientos vacíos como última defensa de la libertad. ¿O es esto un autoengaño, indispensable para la supervivencia mental pero incapaz de detener la pérdida de la dignidad? Volveré a ello en el capítulo quinto.
TENER DERECHOS
Los derechos son un baluarte contra la dependencia debida a la arbitrariedad. De este modo contribuyen a nuestra dignidad como autonomía. Quien tiene derechos puede hacer valer demandas. No necesita pedir permiso para hacer algo o que se haga algo por él. Puede exigirlo y reclamarlo. No está supeditado a la benevolencia de nadie. No se lo puede atropellar como a alguien sin derechos. Si yo tengo derecho a algo, a ello corresponde una obligación de los demás de hacer o dejar de hacer algo para mí. Mi posición de derecho me proporciona autonomía en el sentido de la protección contra la arbitrariedad.
Los derechos son una barrera contra la impotencia: me dan el poder de imponerme. Por ello son también una barrera contra la humillación Estrechan el espacio de quienes me muestran mi impotencia y la quieren disfrutar. Cuando me siento impotente, puedo poner un pleito. Cuando el tribunal me da la razón y yo me puedo imponer, lo siento como una restitución o una confirmación de mi dignidad. La humillación precedente queda anulada.
Llego a casa y veo a una banda de individuos que están vaciando y destruyendo mi casa. Gritan de placer viendo mi impotencia, y en esto consiste la humillación. De este modo, en una sociedad sin derechos se me quita la dignidad, y no tengo nada que hacer contra esta impotencia. Por el contrario, como sujeto de derecho yo tengo esta dignidad: puedo llamar a la policía para poner fin a la impotencia. Tengo derecho a ello: en este derecho radica mi dignidad. Me es conferida por el acto por el cual se me reconoce como sujeto de derecho. Y me es retenida o quitada cuando soy aniquilado como sujeto de derecho.
SER TUTELADO
Cuando tenemos el derecho a ser tratados como personas autónomas, decimos: somos mayores de edad. Cuando se nos discute este derecho llevándonos con andadores y decidiendo cosas por nosotros, nos sentimos incapacitados y tutelados. Lo que experimentamos en este caso es que se nos priva de la autoridad sobre nuestras vidas: del poder de decidir libremente y de actuar autónomamente. Ahora son otros quienes deciden lo que podemos querer y hacer. Ello puede significar humillación y poner en peligro nuestra dignidad.
Sin embargo, no toda tutela amenaza la dignidad. Que lo haga depende de quién nos priva de la dignidad y la autonomía y de las razones que tiene. El caso peor es el del déspota. Él y su pandilla nos imponen toda una forma de vida que va contra nuestro pensar, querer y hacer. A través de la amenaza, la vigilancia, el chantaje y la tortura nos vemos obligados a renunciar completamente a la autoridad sobre nuestra vida. Reina la arbitrariedad total. Se decide por nosotros dónde tenemos que vivir, en qué tenemos que trabajar, e incluso a quién tenemos que amar y con quién tenemos que casarnos. Igualmente, somos tutelados en lo que podemos decir. Lo que más desearía el déspota sería poder incapacitarnos y tutelarnos incluso en nuestro interior: en nuestros pensamientos, sentimientos y deseos.
Tal ocurre en el mundo de la novela de George Orwell 1984. «El Partido quiere tener el poder por amor al poder mismo», le dice O’Brien, el torturador superior, a Winston, su víctima. «El poder no es un medio, sino un fin en sí mismo». En la tutela y la opresión no se trata en lo más mínimo del bienestar de los ciudadanos, de su beneficio y su protección. En ningún momento se los ve y se los trata como fines absolutos. Son juguetes del poder, nada más que eso. Y son humillados: O’Brien saborea una y otra vez la impotencia que hace sentir a Winston, y se ocupa de que Winston se dé cuenta. No es un monstruo solo porque no se arredra ante ninguna crueldad física. Es un monstruo sobre todo en la exhibición de la impotencia, un monstruo en el arte de la humillación.
Pero naturalmente no toda intromisión del Estado en nuestra vida es una tutela que vulnera nuestra dignidad. Los Parlamentos promulgan leyes, y dichas leyes son a menudo preceptos y prohibiciones que restringen el espacio de nuestra libertad. De este modo se reduce nuestra libertad individual, y en este sentido las leyes representan una tutela. Ahora ya no podemos hacer todo lo que acaso deseamos hacer. Esto va desde el tráfico, pasando por la propiedad y el comercio, hasta las leyes que nos prohíben delitos. Se nos prescribe lo que tenemos que hacer: llevar casco y ponernos el cinturón de seguridad, no fumar en determinados lugares, no traficar con drogas, no pisar las fincas ajenas, respetar la propiedad, no herir o eliminar a personas deliberadamente. Si aceptamos estas cosas es porque en su conjunto tienen como meta proteger nuestra dignidad. No se trata de someterse a un poder despótico sino de una renuncia a la libertad para el beneficio social. La fórmula es: sacrificar libertad en aras del bien común, que es bueno también para el individuo. Esta es la lógica con la que se nos exige la tutela. Lo decisivo es que se nos explica en cada caso particular y que lo podemos entender. Esto respeta nuestra dignidad como sujetos: como seres que piensan, que entienden, que se defienden ante exigencias incomprensibles, ciegas. En algún caso particular podemos ver las cosas de manera diferente, podemos dudar de las supuestas justificaciones y poner en cuestión la fuerza probatoria de los argumentos. Mientras tengamos la libertad de dejar oír nuestra voz y de intervenir en la discusión, no se lesiona nuestra dignidad. Esto sucede solo si se nos tapa la boca. Solo entonces la tutela es una experiencia de impotencia y de humillación.
Una vez volé a Teherán para la feria del libro. En el momento del despegue el piloto tomó la palabra. «Advierto a todas las mujeres a bordo que deben llevar un velo al bajar del avión», dijo. «Esto vale también para las extranjeras». Yo lo sabía. Y sin embargo, no lo había creído posible. Un Estado que le prescribe a uno la manera como debe vestirse. En el stand de la feria me presentaron a mi traductora. Yo pretendía darle la mano. Su mano permaneció oculta bajo el paño negro. «Está prohibido que un extraño le dé la mano a una mujer», me dijeron. Más tarde sucedió que yo di unos pasos acompasados con los de una mujer desconocida que caminaba junto a mí. Un guardia de la revolución salió del arco de una puerta y me agarró del brazo: «You not go with woman!». Le expliqué que no era así, que yo no había caminado con la mujer sino junto a ella. «You not go with woman!», dijo él. Yo me di la vuelta y me fui a casa. Cuando al anochecer conecté el televisor oí una noticia sobre Arabia Saudí: las mujeres no tienen permitido conducir y solo pueden viajar bajo la vigilancia de un tutor.
Unos días más tarde entró en vigor en Francia una ley que prohíbe a las mujeres llevar en público el velo religioso y el burka. «Esto es una tutela insoportable», decía una de las mujeres ante la cámara. «¡Prescribirnos la manera como debemos vestirnos! ¡Me siento herida en mi dignidad!». «Francia es un Estado laico y no tolera ningún símbolo de la opresión religiosa en la vida pública», decía el representante del gobierno. «Yo no me siento oprimida, yo quiero llevar el velo», exclamaba la mujer, «¡esto pertenece a mi dignidad religiosa!».«El Estado lo ve de otra manera», decía el hombre, «debe proteger la Constitución, defendiendo el principio de laicidad y prohibiendo su vulneración». «¡Me siento humillada si usted me obliga a quitarme el velo!», exclamaba la mujer. «¡Me siento tan impotente!».
La garantía de la dignidad es la transparencia de las metas y de las razones para una ley de tutela o una campaña de tutela. Tenemos palabras insuperables de Wilhelm von Humboldt al respecto: «Casi la única manera en que el Estado puede instruir a los ciudadanos consiste en plantear lo que considera lo mejor, por decirlo así, el resultado de sus investigaciones, y, bien directamente por medio de una ley, bien indirectamente por medio de alguna disposición que ligue a los ciudadanos, encarecerlo o impulsarlo con su prestigio y gratificaciones u otros incentivos o, finalmente, simplemente aconsejarlo con razones; pero, sea cual sea de todos estos métodos el que el Estado siga, se aleja siempre mucho del mejor camino para instruir. Pues este consiste indiscutiblemente, por decirlo así, en exponer todas las soluciones posibles del problema solo para preparar al hombre para elegir él mismo la solución más conveniente o, mejor aún, para idear él mismo esta solución a partir de la adecuada presentación de todos los obstáculos».
—¡Que ahí afuera entre vosotros no exista el plebiscito! —decía mi primo Hans, de Berna, en nuestro último encuentro—. ¡Que te guste vivir en un país así! Bien, podéis elegir a los diputados. Pero eso es todo. Y entonces ellos deciden y yo no. De este modo cedo mi autoridad. La cedo, renuncio a ella. El resto es pura tutela. Sentado ante el televisor debo contemplar, impotente, cómo ellos deciden por mí todas las cosas que conciernen a mi vida. ¡Mi vida! Y en estas cosas yo he cedido mi autoridad. ¡Qué disparate! ¡Cuán contento estoy de que aquí sea distinto! Aquí puedo participar hasta el final en la decisión. Vale, al final quizás pierda, la mayoría está contra mí. Pero yo he podido votar, tener influencia, aún si al final no ha sido suficiente.
—Las cosas que hay que decidir son complicadas —decía yo—. Sin un conocimiento especializado y una especial competencia no se puede llegar en modo alguno a un juicio ponderado. La tertulia no basta ahí. Y es peligrosa: dominan las opiniones, las medias verdades y los sentimientos, que se nutren de fuentes oscuras. Un tipo dudoso de autoridad. Al dejar estas cosas en manos de los diputados, los ministros y el consejo, lo hago con la esperanza y la confianza de que ellos decidirán con mejor perspectiva y criterio del que se daría si cada uno pudiera participar cada vez desde su propio coleto en la decisión. Y por lo que hace al país en que vivo: hubo malas experiencias con la democracia directa. Por esta razón se ha decidido en contra de ella. Los pueblos pueden ser arrastrados por un marea de adoctrinamiento, ofuscación y sensaciones ciegas. Con ello se arrastra también la autoridad de cada individuo. Sin que él lo advierta. Esto es la tutela perfecta.
—Bastante ingenuo eso de la esperanza y la confianza. ¡A menudo ellos tampoco tienen ni idea! ¿Y qué decir de sus motivos? ¿No hay acaso ahí fuentes oscuras? No, no, escúchame: en las cosas importantes de la vida uno no deja escapar su autoridad. Uno no se deja tutelar voluntariamente. Esto es estúpido. ¡E indigno!
—Esto es un abuso de la palabra —dije yo fríamente. Toda la despedida fue fría. Unos días después llegó una postal. «Indigno», con ello él probablemente se había extralimitado, escribía Hans. «A la vista de algunas cosas que han ocurrido aquí últimamente, no estoy tan totalmente seguro de mi posición». «A la vista de alguna cosas que han ocurrido aquí últimamente», le escribí, «yo tampoco estoy tan totalmente seguro de mi posición».
TUTELA ASISTENCIAL
También individuos pueden tutelar a individuos. Si de ello se desprende una amenaza para la dignidad depende también aquí de la intención que hay detrás y de que la intromisión en la libertad aparezca como comprensible y justificada. Pero también depende de la voluntad de aquel por quien se decide.
Puede ser que en la cuestión que hay que decidir no haya en absoluto ninguna voluntad. Tal es el caso de los niños, que en un asunto de trascendencia todavía carecen de una voluntad configurada y consolidada. En la elección de la escuela o en el tratamiento de una enfermedad, por ejemplo. Entonces deciden los padres, o bien se acude a un tutor. Como niños de pocos años nos alegramos de ello: el asunto es demasiado grande para nosotros, no estamos a su altura y nos sentiríamos demasiado exigidos si se nos dejara solos con ello. Mis padres se olvidaron de vacunarme. «Es que ponías una cara...», dijeron. «¿Por qué no habéis insistido?», dije yo cuando se declaró la enfermedad. «¿En tu lugar?». «Sí, naturalmente. Yo mismo no podía juzgar en modo alguno». Así puede ocurrir que reprochemos a alguien no habernos tutelado.
A veces los niños no tienen todavía una voluntad y una autoridad que uno pudiera respetar. Los hombres seniles y dementes a veces ya no tienen una tal voluntad y una tal autoridad. Entonces son otros los que deben decidir a dónde pueden ir y a dónde no; lo que deben comer; qué medicamentos deben tomar. Que los niños no tengan todavía autoridad no crea ningún problema de dignidad. Están en camino. Cuando con la edad la autoridad desaparece, esto duele, tanto al afectado como a nosotros, que tenemos que observarlo. Procuramos tratarlos delicadamente para preservar su dignidad. Pero ya no es la dignidad anterior, que consistía en la autonomía. Volveré a ello en el último capítulo.
A veces hay una voluntad, pero no la conocemos y no podemos averiguarla. También en este caso tenemos que actuar en lugar de alguien y tutelarlo en este sentido. Tal ocurre en un accidente, en un ataque cerebral, en un giro imprevisto de una operación o cuando alguien entra en coma. En este caso decide el médico representando