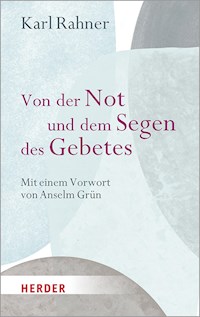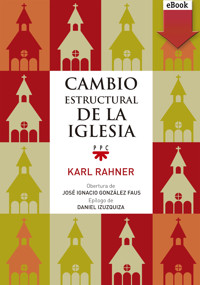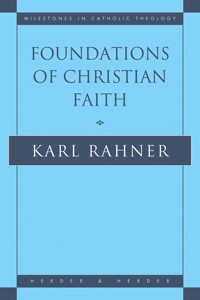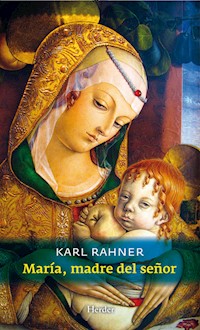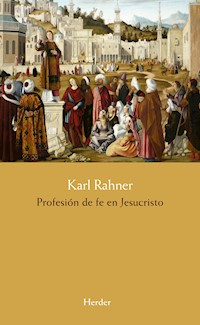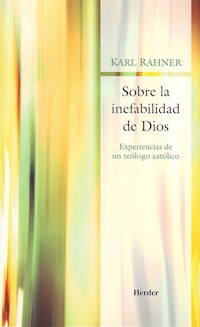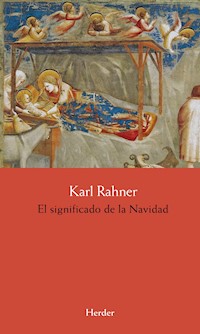Capítulo primero DIOS, UNA PALABRA BREVE
MEDITACIÓN SOBRE LA PALABRA «DIOS»
Lo que pudiera decirse en una
breve reflexión sobre la palabra «Dios» no sería sino una
pequeña introducción al campo, inmenso de suyo, del problema de
Dios. Tal meditación es un quehacer lleno de sentido a la vez
difícil. Y ello porque, al fin y al cabo, no se puede pensar sobre
una palabra más que dejándose arrastrar por lo que en realidad
quiere decir. Pues, si bien la palabra posee una realidad autónoma,
estudiada por las diversas ciencias del lenguaje, con todo, sólo
descubrirá su íntima esencia quien, dejándola de lado, vaya
no hacia lo que ella es, sino más bien hacia lo que ella
significa. Si esto es verdad, una meditación sobre la
palabra «Dios» tendría que ser una meditación sobre Dios
mismo; lo cual sobrepasa, ciertamente, las posibilidades y objetivo
de estas reflexiones.
Es evidente también que no se
nos debe echar en cara el que, pensando sobre la palabra
«Dios» vayamos más allá de sus límites y consideremos la realidad
misma expresada en la palabra.
A pesar de ello, me parece un
cometido razonable emprender una meditación sobre la
palabra «Dios». Y esto no sólo, como bien podría suceder,
porque a diferencia de tantas otras experiencias, que aun sin
palabra llegan a hacerse oír, en nuestro caso únicamente
la palabra es capaz de hacer patente su significado. Pero ya
volveremos sobre esto. Por un motivo mucho más simple se puede y se
debe empezar a pensar con la palabra en Dios mismo.
De Dios no tenemos, desde
luego, ninguna experiencia como podríamos tenerla de un árbol, de
otro hombre y de otras realidades parecidas, exteriores a nosotros,
que aunque tal vez nunca estén completamente mudas ante nosotros,
por aparecer en un lugar «espacio-temporal» determinado,
dentro del campo de nuestras experiencias, fuerzan por sí mismas la
aparición de la palabra. Por eso se puede decir que en el problema
de Dios lo más simple e ineludible para los hombres es el hecho de
que se dé esa palabra en su existencia espiritual.
No podemos escapar a este
hecho sencillo, aunque ambiguo, preguntándonos si en un futuro
posible podrá existir una humanidad en la que, en el peor de los
casos, ya no aparezca la palabra «Dios», y así la cuestión
de si tiene algún sentido y significa una realidad fuera de sí
misma ya no surja, o bien brote en un lugar totalmente nuevo en el
que lo que antes le había dado origen tendría que hacerse presente
con un nuevo contenido y con una palabra nueva. Sea como fuere, la
palabra está entre nosotros. El mismo ateo la crea continuamente
cuando dice que no hay Dios y que algo parecido a Dios no tendría
ningún sentido inteligible;
cuando funda un museo del
ateísmo, lo eleva a dogma partidista o se imagina otras cosas por
el estilo. También el ateo contribuye de esta manera a que la
palabra «Dios» siga existiendo. Si quisiese realmente
evitarlo, no sólo tendría que esperar a que la palabra
desapareciese definitivamente de la existencia del hombre y del
lenguaje de la sociedad, sino que también debería contribuir a su
desaparición callando por completo e incluso dejando de declararse
ateo. Pero ¿cómo podrá lograrlo si aquellos con los que tiene que
hablar y de cuyo campo lingüístico no puede escapar
definitivamente, hablan de Dios y se preocupan por esa palabra? El
mero hecho de que la palabra exista nos empuja a meditar sobre
ella. Al hablar de esta manera sobre Dios; no nos referimos
naturalmente sólo a la palabra alemana. Que se diga Gott o
Deus en latín o El en semítico o Teotl
en azteca es indiferente; a pesar de que constituiría un problema
muy oscuro y difícil saber si con esas diferentes palabras se
quiere expresar lo mismo o el mismo concepto, puesto que, en este
caso, no es posible remitirse sin más a una experiencia común de lo
expresado independientemente de la palabra. Mas dejemos de lado por
el momento el problema de la equivalencia de las muchas palabras
que designan a Dios.
También hay naturalmente
nombres de Dios o dioses en lugares como el panteón olímpico, donde
Dios es adorado por politeístas, o allí donde, como en el Israel
antiguo, el único Dios todopoderoso lleva un nombre propio
Yahveh, porque se está convencido de haber tenido con él, en la
propia historia, unas experiencias muy peculiares que le
caracterizan sin menoscabo de su incomprensibilidad y de su
inefabilidad, atribuyéndole de este modo un nombre propio.
Pero no vamos a hablar aquí de estos nombres de Dios en
plural.
La palabra «Dios»
existe. Esto solo es ya digno de ser meditado. No obstante, la
palabra actual no dice nada sobre Dios. Si esto siempre ha
sido así, aun en la historia más antigua de la palabra, es otra
cuestión. En todo caso, hoy la palabra da la impresión de ser una
especie de nombre propio; lo que se quiera decir con ella hay que
averiguarlo por otros cauces. Ello no nos llama la atención la
mayoría de las veces, pero es así. Si llamásemos a Dios, como
ocurre muchas veces en la historia de las religiones, Padre, Señor,
o cosa parecida, entonces la palabra expresaría algo de su
contenido a través de su origen o de alguna otra experiencia
nuestra surgida del campo profano, en la que se refleja de nuevo lo
expresado. Pero aquí parece como si la palabra nos contemplase como
lo haría un rostro ciego: no dice nada sobre lo expresado, ni puede
actuar como dedo señalizador que indique algo que pueda encontrarse
al borde de la palabra, y ni siquiera es capaz de decir nada al
respecto, como cuando pronunciamos las palabras «árbol», «mesa»,
«sol».
A pesar de todo será a esa
palabra terriblemente indefinida a la que dirigiremos la primera
pregunta: ¿qué quiere decir esta palabra en concreto? Desde luego,
algo conforme al contenido, tanto si la palabra es originariamente
«ciega» como si no lo es.
Dejemos a un lado el hecho de
si su historia parte de otra forma lingüística, en todo caso la
palabra actual refleja lo que con ella se quiere significar: el
Inefable, el Innominable, el que no puede ser encasillado en el
mundo como uno de sus elementos; el Silencioso, siempre presente y
siempre pasado por alto y desoído, que porque dice todas las cosas
en totalidad y unidad, puede ser postergado como algo sin sentido;
aquel que, en el fondo, ninguna palabra puede expresar debidamente,
pues toda palabra sólo recibe limitación, sonido propio, y de esta
manera una significación comprensible, dentro de un campo
lingüístico. Así, la palabra «Dios», que se nos ha vuelto
tenebrosa, es decir, que ya no apela desde sí misma a ninguna parte
determinada de nuestras experiencias parciales, se encuentra en la
condición precisa para podernos hablar de Dios, hablarnos en cuanto
que es la última palabra más allá de la cual está el silencio, en
el que, al desaparecer todo individuo concreto, nos hallamos
enfrentados con la totalidad radical.
La palabra «Dios»
existe. Regresemos al punto de partida de nuestras reflexiones, es
decir, a la comprobación del simple hecho de que en el mundo de las
palabras, con las que construimos nuestro mundo y sin las cuales
los que llamamos hechos no son nada para nosotros, se encuentra la
palabra «Dios». Incluso para el ateo, como decíamos, para
aquel que proclama que Dios ha muerto, incluso para él, existe la
palabra «Dios», por lo menos como aquel a quien puede
declarar muerto, y cuyo fantasma debe hacer desaparecer, pues teme
su retorno. Sólo cuando la palabra deje de existir se podrá estar
tranquilo, es decir, no habrá ya necesidad de preguntarse por Dios.
Pero esa palabra está aún presente. ¿Tiene también futuro?
Ya Marx pensaba que también
el ateísmo desaparecería; es decir, que la palabra «Dios»,
usada tanto afirmativa como negativamente, no volvería a aflorar
más. ¿Es imaginable ese futuro de la palabra «Dios»? Acaso sea ésta
una pregunta sin sentido, pues un futuro auténtico implica siempre
lo radicalmente nuevo, lo que no se puede calcular de antemano. Tal
vez la pregunta sea más bien un problema teórico que se transforma
en realidad tan pronto como se convierte en una llamada a nuestra
libertad, a ver si mañana pronunciaremos la
palabra «Dios» como creyentes o no-creyentes en un desafío
mutuo, afirmando, negando o dudando. Cualquiera que sea el futuro
de la palabra «Dios», el creyente sólo ve dos
posibilidades: o desaparece la palabra sin dejar huellas ni
residuos o permanece, de una manera u otra, como problema para
todos. No cabe una tercera posibilidad.
Reflexionemos sobre estas dos
posibilidades. La palabra «Dios» ha desaparecido sin dejar
rastro alguno, sin que sea visible el vacío de un olvido, sin haber
sido reemplazada por otra palabra que provoque en nosotros las
mismas resonancias, sin que ni siquiera nos plantee un problema,
el problema, el hecho de no querer pronunciar o escuchar
esa palabra como una respuesta.
¿Qué pasaría de tomar en
serio esta hipótesis de futuro? Que el hombre no se enfrentaría ya
a la totalidad de la realidad ni a la totalidad de su existencia
como tal. Pues precisamente esto es lo que realiza la
palabra «Dios» y sólo ella, cualesquiera sean su origen y
su forma fonética. De no existir realmente la palabra
«Dios», tampoco existiría para los hombres esa doble unidad de la
realidad y de la existencia personal (Dasein) en el íntimo
ensamblaje de ambos aspectos.
El hombre se olvidaría por
completo de lo realmente único de su mundo y de su vida. No podría
ex suppositosumergirse perplejo, silencioso y preocupado
delante de la totalidad del mundo y de sí mismo. No se daría ya
cuenta de que sólo pensaba en entes particulares, pero no en el ser
en general, de que se planteaba problemas, pero sin descubrir su
concatenación, manipulando sólo momentos aislados de su existencia,
pero sin entenderla ya como un todo unitario. Se quedaría atrapado
en el mundo y en sí mismo sin poder realizar
aquel proceso misterioso que él mismo es, y en el que al
propio tiempo, dentro de la totalidad del «sistema» que él forma
con su mundo como un todo unitario, lo acoge libremente superándose
y trascendiéndose hacia aquella angustia silenciosa, que aparece
como la nada y desde la cual se acerca ahora a sí mismo y a su
mundo, aceptándolos o rechazándolos.
Se habría olvidado de la
totalidad y de su fundamento, y al mismo tiempo, valga la
expresión, se habría olvidado de ese olvido. ¿Qué ocurriría
entonces? Sólo podemos decir que habría dejado de ser hombre, que
habría retrocedido a mero animal hábil. Actualmente no podemos
decir sin más ni más que exista ya un hombre allí donde un
ser viviente de este planeta camine erguido, encienda fuego y
transforme una piedra en una hacha de mano. Sólo podemos decir que
existe el hombre, cuando con su pensamiento, su palabra y su
libertad se plantea el problema total del mundo y de su existencia,
aunque frente a ese planteamiento, único y total, se quede
perplejo y en silencio. De esta manera cabría tal vez imaginar
quién puede saberlo exactamente que la humanidad en su avance
biológico y técnico-racional llegase a una muerte colectiva y se
metamorfosease en un estado de termitas, de animales hábiles nunca
vistos. Legítima o no esta posibilidad, tal utopía no debiera
horrorizar al creyente que pronuncia la palabra «Dios»,
como si supusiese una renuncia a su fe, ya que él sabe que existe
una conciencia biológica y (si así se la puede llamar) una
«inteligencia» animal en la que no ha aflorado todavía la pregunta
por la totalidad como tal, ni la palabra «Dios» se ha
convertido en destino; y no se atrevería a predecir a la ligera lo
que tal «inteligencia» biológica podría realizar sin caer en el
ámbito acotado por la palabra «Dios». Pero, en realidad,
sólo existe el hombre cuando éste llega a mentar a «Dios» como un
problema o al menos como un problema negativo. Una extinción tan
absoluta de la palabra «Dios», que incluso llegase a
borrar su pasado, sería la señal inequívoca de que el hombre mismo
habría dejado de existir. Cabría tal vez imaginar una muerte
colectiva, incluso en el caso de una supervivencia
biológico-racional. Esto no sería más sorprendente que la muerte
individual del hombre y del pecador. Allí donde ya no existiese la
pregunta, donde la pregunta hubiese muerto y desaparecido
definitivamente, no se necesitaría dar, naturalmente, ninguna otra
respuesta. Pero el que se pueda hacer la pregunta sobre la muerte
de la palabra «Dios» nos enseña, una vez más, que ésta
existe y que la palabra «Dios» se afirma a través de la
protesta contra ella.
La segunda posibilidad
imaginable es ésta: la palabra «Dios» permanece. En su
vida espiritual cada uno vive del lenguaje de todos. El hombre
adquiere su experiencia de la vida, por individual y única que ésta
sea, sólo en y con el lenguaje en que vive, del que no puede
escapar y cuyos contextos lingüísticos, perspectivas y apriorismos
selectivos acepta; incluso cuando protesta, colabora en la historia
siempre abierta del lenguaje. Hay que permitir que el lenguaje nos
diga algo, ya que con él se habla y con él se protesta contra el
mismo lenguaje. No se le puede rehusar de ninguna manera una última
confianza elemental a no ser que quiera uno callarse por completo
o, si habla, contradecirse a sí mismo. En este lenguaje en el cual
y desde el cual vivimos y aceptamos responsablemente nuestra
existencia existe la palabra «Dios». No es, empero, una
palabra casual cualquiera que aparezca en un punto arbitrario de la
historia del lenguaje y desaparezca nuevamente en otro sin dejar
huellas, como «flogisto» u otras. Pues la palabra «Dios»
problematiza todo el mundo lingüístico en el que se nos hace
presente la realidad, puesto que pregunta, ante todo, por la
realidad como conjunto en su fundamento originario, y la pregunta
por la totalidad del mundo lingüístico viene dada en la paradoja
peculiar del lenguaje, que es una parte del mundo y al mismo tiempo
su totalidad.
Al hablar de algo el lenguaje
habla también de sí mismo, como de un todo, sobre el fundamento que
le es dado precisamente en cuanto que se le quita. Y eso es lo que
indicamos cuando decimos «Dios», aun cuando con ello no pensemos
simplemente el lenguaje mismo como un todo, sino más bien el
fundamento que lo hace posible. Pero precisamente por eso la
palabra «Dios» no es una palabra cualquiera, sino la
palabra en la cual el lenguaje, es decir, la expresión de la
vinculación del mundo y de nuestra existencia, se encuentra a sí
mismo en su raíz. Esta palabra existe, pertenece de una
manera única y peculiar a nuestro ámbito lingüístico y, por ende, a
nuestro mundo; constituye de por sí una realidad y desde luego es
ineludible para nosotros. Esa realidad, expresada con
mayor o menor claridad, con mayor o menor fuerza, está ahí; por lo
menos como problema.
No se trata en este momento,
ni en este contexto, de saber cómo reaccionaríamos frente
a esta «palabra acontecimiento», si aceptándola como una referencia
hacia Dios mismo, o rechazándola con rabia desesperada al dejarnos
abrumar por ella, que es capaz de enfrentarnos a la totalidad del
mundo y de nosotros mismos, como parte del mundo lingüístico y como
elemento del mundo, sin poder ser la totalidad ni dominarlo todo.
Por el momento dejemos pendiente la pregunta de cómo se determina y
comporta exactamente esta totalidad originaria con la
diversidad del mundo y con la variedad de palabra del mundo
lingüístico.
Sobre un punto queremos
llamar la atención de modo más explícito, puesto que atañe
directamente al tema sobre la palabra «Dios»: si no nos
equivocamos, de todo lo que se ha dicho hasta ahora sobre la
palabra «Dios», no se puede colegir que en un momento dado
pensemos a «Dios» como individuos activos y lo insertemos
así por primera vez en el ámbito de nuestra
existencia.
Más bien, oímos pasivamente
la palabra «Dios» que nos sale al encuentro en la historia
del lenguaje, en la que, querámoslo o no, estamos presos; es ella,
en realidad, la que se nos pone delante e interroga a cada uno sin
que podamos manejarla a nuestra disposición. Esa historia del
lenguaje que nos ha sido dada, en la que tiene su origen la
palabra «Dios», que nos interpela, se trueca una vez más
en imagen y metáfora de lo que anuncia. No debemos pensar que
porque el sonido fonético de la palabra «Dios» dependa de
cada uno de nosotros, la misma palabra sea también creación
nuestra. Es más bien ella la que nos crea porque nos hace hombres.
La auténtica palabra «Dios» no es simplemente idéntica a
la que está en el diccionario como perdida entre miles de palabras.
Pues esa palabra del diccionario está solamente en representación
de la palabra por antonomasia; esa palabra, mirándolo bien, se nos
hace presente en las estructuras inarticuladas de todos los
vocablos a través de su contexto, unidad y totalidad. Esa palabra
existe, está presente en nuestra historia y la realiza. Es una
palabra. Y, por eso, se la puede pasar por alto, oírla y no
comprenderla, como dice la Escritura. Pero no por ello deja de
existir, de estar presente.
La misma intuición del viejo
Tertuliano, el anima naturalifer christiana, deriva de
este carácter inevitable de la palabra «Dios».
Está ahí. Arranca de los
mismos orígenes que el hombre, y su fin sólo puede pensarse con la
muerte del hombre como tal. Puede tener una historia cuya
transformación final no nos podemos imaginar de antemano,
justamente porque se mantiene abierta a un futuro no disponible ni
planeado. Es la abertura hacia el misterio incomprensible que nos
fatiga y enoja al estorbar la tranquilidad de una existencia que
quiere tener la paz de lo evidente, claro y planificado. Está
siempre expuesta al reproche de Wittgenstein, que manda callarse
sobre lo que no se puede hablar con claridad, y, sin embargo, al
pronunciar esta máxima la quebranta.
La palabra misma, bien
entendida, está de acuerdo con la máxima, puesto que es la última
palabra que precede a la adoración silenciosa frente al misterio
inefable; la palabra que ciertamente debe pronunciarse como final
de todo hablar, no sea que en vez de adoración silenciosa le siga
aquella muerte en que el hombre se convierte en un animal hábil o
en un pecador perdido para siempre. Es la palabra de la que se ha
usado y abusado casi hasta lo grotesco. De no oírla así se la
escucharía como una palabra evidente y de una facilidad vulgar,
como una palabra de tantas, que con la verdadera palabra
«Dios» sólo tendría en común el aspecto fonético. Hay un amor
fati bueno. Esta firmeza de cara al destino se llama
propiamente en latín «amor a la palabra dada», es decir, al
fatum, que es nuestro destino. Sólo este amor a lo
necesario libera nuestra libertad. Este fatum es, al fin
de cuentas, la palabra «Dios».
DIOS NO ES NINGUNA FÓRMULA CIENTÍFICA
Cuando alguien afirma que Dios
no aparece en el campo de la ciencia ni en el mundo que ésta
manipula, cuando alguien dice que el método científico es
ateo a priori porque en principio sólo tiene que ver con la
conexión funcional de fenómenos particulares, y para el
establecimiento de tales conexiones debe servir siempre un
fenómeno; entonces el creyente en Dios no contradice en absoluto
tales afirmaciones. A Dios no hay que usarle como un tapagujeros o
como un tinglado de apoyo. En este sentido el creyente puede
confirmar tales tesis. Puede incluso aclarar cómo lo que aparece en
este campo y está sujeto a «experimentación» no
puede ser, desde luego, lo mismo que nosotros pensamos
cuando decimos Dios y cómo, por otra parte, lo que expresamos con
esta palabra es posible entenderlo de un modo real.
Dios no es «algo» que junto
con otras cosas pueda ser incluido en un «sistema» homogéneo y
conjunto. Decimos «Dios» y pensamos la totalidad, pero no
como la suma ulterior de los fenómenos que investigamos, sino como
la totalidad en su origen y fundamento absolutos; el ser al que no
se puede abarcar ni comprender, el inefable que está detrás,
delante y por encima de la totalidad a la que pertenecemos nosotros
con nuestro conocimiento experimental. La palabra «Dios»
apunta a este primer fundamento, que no es la suma de elementos que
sostiene y frente a la cual se encuentra, por eso mismo,
creadoramente libre, sin formar con ella una «totalidad superior».
Dios significa el misterio silencioso, absoluto, incondicionado e
incomprensible. Dios significa el horizonte infinitamente lejano
hacia el que están orientados, desde siempre y de un modo
trascendente e inmutable, la comprensión de las realidades
parciales, sus relaciones intermedias y su interacción. Este
horizonte sigue silencioso en su lejanía cuando todo pensamiento y
acción orientados hacia él han sucumbido a la muerte. Dios
significa el fundamento incondicionado y condicionante que es
precisamente el misterio santo en eterna inabarcabilidad.
Cuando decimos «Dios» no
debemos pensar que todos comprenden esa palabra y que el único
problema sea el de saber si realmente existe aquello que todos
piensan cuando dicen «Dios».
Muchas veces fulano de tal
piensa con esta palabra algo que él con razón niega, porque
lo pensado no existe en realidad. Imagina, en efecto, una
hipótesis de trabajo para explicar un fenómeno particular hasta que
la ciencia viene a dar la explicación correcta; o imagina un cuco
hasta que los propios niños caen en la cuenta de que no pasa nada
si se comen las golosinas. El verdadero Dios es el misterio
absoluto, santo, al que sólo cabe referirse en adoración callada
como al fundamento silenciosamente abismal, que lo fundamenta todo,
el mundo y nuestro conocimiento de la realidad. Dios es aquel más
allá del cual en principio no se puede llegar porque aun en el caso
de haber descubierto una «fórmula universal» con la que de hecho
ya no habría nada más que explicar no se habría llegado con toda
seguridad más allá de nosotros mismos; la propia fórmula universal
quedaría flotando en la infinitud del misterio precisamente en
cuanto comprendida.
Realmente el misterio es lo
único seguro y comprensible por sí mismo. Suscita el movimiento que
recorre el campo de lo explicable, sin que ese movimiento llamado
ciencia lo vaya agotando y sacando poco a poco; más bien crece,
incluso para nosotros, con el auge de nuestro conocimiento. Por eso
no se puede hablar «exactamente» de Dios aprisionándolo en una
fórmula, pues no cabe establecer un sistema de coordenadas, dentro
del cual se le pudiese asignar un lugar. De él sólo se puede
balbucir y hablar de una manera muy indirecta. Pero no porque no se
pueda hablar realmente de él debemos callarnos, ya que está en
medio de nuestra existencia. Es verdad que no se le puede ver en
ningún lado, puesto que no tiene ningún lugar fijo al que uno pueda
referirse para decir: «¡Ahí está!». Desde luego se puede decir
siempre que conviene callar sobre aquello acerca de lo que no es
posible hablar claramente. Pero el creyente, a partir de su propia
experiencia, tendrá siempre todo género de comprensión para con el
ateo «preocupado», para con quien prefiere callarse frente al
enigma oscuro de la existencia. Se puede decir tranquilamente con
Simone Weil que, de dos hombres que no han tenido nunca una
experiencia de Dios (y esto puede tener validez para muchos que se
llaman cristianos), aquel que le niega tal vez esté más cerca de
Dios, que aquel otro que sólo habla de él con frases ya hechas. El
primero está más cerca de Dios, porque su anhelo metafísico
insatisfecho (en cuanto que está realmente presente, corre sus
riesgos, preocupa y atormenta sin que sea posible el goce
narcisista) sabe más de Dios, en secreto, que el llamado
«creyente», para quien Dios es un problema resuelto hace ya mucho
tiempo.
Mas Dios está ahí, no aquí o
acullá, sino en todas partes, misteriosamente presente: allí donde
el fundamento de toda la realidad nos mira silenciosamente, donde
nos reclaman las situaciones inevitables e ineludibles de la
responsabilidad, donde se trabaja fielmente sin esperar recompensa,
donde el amor es experimentado como algo inefable, donde consciente
y tranquilamente se deja entrar a la muerte en medio de la
existencia, donde la alegría ya no tiene nombre. Con estas
situaciones vitales el hombre está siempre más allá de lo que sólo
determina exactamente, delimita y diferencia. Por eso debe tomar
conciencia cada vez más clara de este «estar siempre más allá de sí
mismo», sobre lo particularmente determinable, y decírselo a sí
mismo con mayor firmeza y aceptarlo tal vez contra toda
oposición, y finalmente confesarlo también con valentía. Sería de
desear que este hablar de Dios siempre se llevase a cabo de tal
modo que sus afirmaciones aludiesen del principio al fin al
problema, que en definitiva es el mismo hombre, y así,
entre balbuceos, nos introdujese en el misterio de Dios. Es posible
que el resultado de tales afirmaciones sobre Dios sea notablemente
más pobre que cualquier otro, y sobre cualquier otra materia, en
comparación con su respectivo «objeto». Es posible que la respuesta
lanzada hasta el séptimo «cielo» caiga una y otra vez en el abismo
oscuro del hombre y es posible que tales afirmaciones queden
ancladas en el planteamiento inexorable del problema que se
extiende más allá de todo lo delimitado, de todos los fenómenos y
sus fórmulas. Pero aun en semejantes intentos, afortunados o
aparentemente fallidos, se seguirá, por lo menos, preguntando, no
se dudará y, pese a todo el problematismo del interrogante, llegará
el regalo de una respuesta, porque esa pregunta está bendecida con
la experiencia del incomprensible que llamamos Dios.
Cuando con semejantes
experiencias el hombre confía en que ese incomprensible, hacia el
que ya ninguna fórmula exacta señala un camino, se le comunique en
una cercanía inconcebible como salvación y como perdón, entonces a
ese tal ya casi ni siquiera se le puede llamar simple «teísta».
Pues ese hombre ha tenido ya una verdadera experiencia del Dios
«personal», si es que comprende correctamente esta «fórmula» y no
piensa que con ella se convierte a «Dios» nuevamente en un «buen»
hombre.
Pues con ello sólo se dice
aunque con toda seriedad que Dios no puede ser menos que el
hombre con personalidad, libertad y amor, y que el misterio
absoluto es también el libre amor salvador y no un «orden objetivo»
del cual pudiéramos finalmente, por lo menos en principio,
apoderarnos y precavernos. Ese hombre ha llegado a conocer con tal
experiencia, y en el fondo también ha aceptado, lo que los
cristianos llaman gracia divina. El acontecimiento primordial del
cristianismo ha tenido lugar en el centro mismo de la existencia;
es la inmediatez de Dios para con los hombres, en el «Espíritu
Santo». Mas para que en cada caso el cristianismo se haga realidad
en el sentido pleno, necesario y auténtico de la palabra,
deben ocurrir aún muchas cosas: el encuentro de este acontecimiento
primordial cristiano con su propia aparición histórica en
Jesucristo, en quien este Dios inefable «está realmente presente»
para nosotros en la historia, en la palabra, en el sacramento y en
la comunidad que le confiesa, a la que llamamos Iglesia. Pero este
cristianismo expreso, reflejo e institucional, necesario y santo,
sólo alcanza su sentido, sólo deja de ser la más sublimada de las
idolatrías, cuando realmente indica e inicia a los hombres en la
entrega confiada y amorosa al misterio santo y sin nombre; entrega
que realiza la libertad, en cuanto que se deja dar por ese mismo
misterio silencioso y, de este modo, nuestra respuesta procede de
la «palabra de Dios».
Naturalmente, el hombre de la
era científica, educado para una «exactitud precisa», como él
piensa, puede calificar esta manera de hablar como sentimentalismo,
palabrería, poesía o consuelo barato. Cierto que no se trata de una
fórmula experimental para conseguir un resultado palpable. Mas este
lenguaje balbuciente dice algo sobre el singular experimento de la
vida que realiza con nosotros el misterio. Y en cada vida, incluso
en la del científico y técnico de la exactitud, irrumpen en la
existencia momentos aunque no sean «palpables» en los que le mira
y reclama la infinitud, a él, totalmente compenetrado con la
responsabilidad de la existencia. ¿Mirará entonces escéptico a otro
lugar? ¿Esperará acaso simplemente a «normalizarse», es decir, a
quedar absorbido de nuevo por el interés de lo que maneja en la
investigación y en la vida cotidiana? Se puede tal vez reaccionar a
menudo de esta manera haciendo, en el fondo, que el hombre
corriente se olvide de sí mismo en los quehaceres cotidianos, se
haga medida de todas las cosas, incluso allí donde investiga el
«universo», pero ¿es que va a tener siempre éxito esa huida? ¿Es
que el hombre será plenamente honrado consigo mismo en esahuida? ¿Y
si esa huida no sólo no subraya la exactitud y objetividad, sino
que tal vez llega incluso a afirmar que «se» aprecia el silencio
inexplicable, mientras todo el comportamiento continúa siendo una
huida con la que el hombre sólo aspira en el fondo a un puesto
destacado y a un culpable bienestar para escapar a las exigencias
del «inescrutable»? ¿Es que tendrá éxito la huida también cuando la
vida ya no le permite a uno seguir avanzando en la investigación y
en la vida cotidiana? ¿No se traicionará más bien a la suprema
dignidad de lo cotidiano y de la investigación exacta, al no
permitir que ambos campos se expandan libremente hasta el propio
misterio santo que los envuelve? La vida no se puede domeñar con
fórmulas científicas que se abran un camino entre esto y aquello.
Quizá por algún tiempo salga bien y al día siguiente se pueda
proseguir feliz un poco más adelante. Pero el hombre en su mismidad
está fundado sobre un abismo que ninguna fórmula sondea. Se puede
tener el valor de experimentar ese abismo como el misterio santo
del amor. Entonces se le puede llamar Dios.
DIOS, NUESTRO PADRE
Considerando como algo
evidente que «Padre» es un concepto fundamental en la teología, lo
fui a buscar en la importante obra de H. FRIES, Conceptos
fundamentales de Teología, Madrid 1966.
Pero la palabra no tiene
dedicado ningún artículo propio y ni siquiera aparece directamente
en el índice de conceptos que explica el contenido de la obra. Algo
extraño, desde luego. Tal vez se trata, simplemente, de una de esas
casualidades que en tales obras le juegan, incluso al teólogo, una
mala pasada; sobre todo, naturalmente, si el contenido se puede
encontrar bajo otros conceptos fundamentales. ¿O quizá no es esto,
más bien, una señal sintomática de la confusión e inseguridad de no
saber si aún podemos llamar «padre» a Dios? De por sí el Dios de
los filósofos no es ningún «padre», sino más bien el fundamento
incomprensible de toda la realidad, que escapa, en cuanto que es
misterio radical, a todo concepto delimitador, que siempre aparece
como el más allá, como el horizonte siempre en su lejanía
inaccesible y que incluye el pedazo de tierra de nuestro espacio
vital. De esta forma, cierto que está presente para
nosotros como la pregunta incontestada que posibilita a priori toda
respuesta, como la distancia que nos dispone un lugar para un éxodo
de pensamiento y obra que no terminará jamás. Pero el problema es
saber si el ser inefable que llamamos Dios sólo existe de
ese modo. Por supuesto que la admiración frente al misterio de Dios
en que nos coloca la teología filosófica aun cuando ella de suyo
sea más es siempre de importancia vital, por lo menos como amenaza
para no confundir a Dios con nuestros ídolos, y, tal vez, en el
fondo, más que una filosofía sea una gracia oculta.
Pero la pregunta de si Dios es
solamente el ser inefable que se nos escapa una y otra vez hay que
contestarla con un no rotundo.
Dios es mucho más. Le
experimentamos en la experiencia última de nuestra vida, cuando la
dejamos invadirnos sin rechazarla, reprimirla o negarla porque,
aparentemente, es demasiado hermosa para que pueda ser verdadera.
Pero existe realmente la experiencia de que el abismo protege, de
que el silencio puro es amable, de que la patria lejana y los
últimos interrogantes traen su propia respuesta, de que hasta el
misterio se comunica como pura bienaventuranza. Entonces llamamos
padre al misterio cuya cifra ordinaria es «Dios». ¿De qué otra
manera podríamos llamarle? En nuestro mundo hemos desenmascarado
ciertamente mucho paternalismo como intento anticuado de dar a las
tradiciones, al poder heredado, un esplendor que nos quitase el
valor de cargar y tomar en nuestras manos la responsabilidad, la
libertad y la soledad. No experimentamos la mecanización del mundo
en todas sus manifestaciones precisamente como expresión de un
tierno sentimiento paternal, sino justamente como algo duro e
inhumano. El lagar de la vida retiene muchos orujos de ideologías
humanas cuando destila aquella esencia indescriptible, sacada de
nuestras humanas representaciones de lo que es ser padre, en cuyo
aroma presentimos lo que en realidad pensamos cuando llamamos a
Dios «padre». Mas el que esté decidido a dejar a Dios ser Dios, es
decir, a adorarle como al misterio incomprensible, y precisamente
le experimenta cuando ya no le puede fijar de antemano a los
factores determinables de nuestros cálculos, sino que comunica
repentinamente como misericordia y perdón por ello se le llama
pura gracia, ese tal le puede llamar padre. A decir verdad, madre,
amor, patria, hogar también serían nombres adecuados, por cuanto
son exponentes de una experiencia original, para nombrar entre
balbuceos y retener lo que experimentamos a fin de que el diario
trajín no nos arrebate la bendición de la hora misteriosa.
Pero «padre» es también una
palabra apropiada al mundo que nos ha sido dado y desde el cual
debemos nombrarle. Pues en este mundo hay padres y los seguirá
habiendo; aún hoy no sólo tenemos la experiencia de su dominación
opresora, sino también del poder que posee al dejarnos salir en
busca del propio ser y de la propia libertad. Esto dicho de Dios
significa que con la palabra «padre» llamamos al origen que no
tiene principio, al fundamento que permanece incomprensible porque
su comprensión depende una vez más de su gracia que nos retiene
consigo cuando salimos de él. «Padre» significa la seriedad que ama
alegremente, el comienzo que es nuestro futuro, el soberano santo
que lleva a cabo su obra con gran paciencia, sin prisas, sin miedo
de nuestras quejas desesperadas ni de nuestras acusaciones
impacientes. Su misterio es que se nos da nada menos que a sí
mismo, no bajo unas respuestas parciales, sino como amor, y
responde de esta forma a la pregunta que somos nosotros mismos,
revelándose como quien tiene conciencia y dispone de sí, es decir,
como «persona».
Esta experiencia dura
indefinidamente, no sólo por unos momentos. Se nos manifiesta
continuamente en una tranquilidad serena. Y a pesar de todo es
difícil encontrarse con ella. La experiencia contraria es más
frecuente y se impone brutalmente. Mas no necesitamos hacerla
solos, pues tampoco vive nadie para sí solo. También las
experiencias definitivas y únicas arrancan del centro más íntimo de
nuestro ser y por eso mismo brotan en los caminos duros de
la vida, pues en estos caminos encuentran parejas experiencias en
otros hombres y por tanto en sí mismos. La historia que vivimos
conjuntamente es el lugar en el que cada cual se encuentra consigo
mismo. Aquí podemos tropezar con un hombre que se llamó a sí mismo
simplemente el «Hijo» y que cuando manifestó el misterio de su vida
dijo «Padre». Habló del Padre al ver la belleza de los lirios del
campo o cuando de lo profundo del pozo de su corazón brotó una
oración; cuando pensó en el hombre y en las necesidades de los
hombres y ansió una plenitud que terminase con toda esta
provisionalidad y división de la existencia, llena de espantosa
culpa, que aparentemente corre hacia la nada. A este misterio
abismalmente oscuro, que conocía bien, lo llamó con una delicadeza
emocionante: Abbá!, que casi deberíamos traducir como
«papaíto». Y le llamó así no sólo cuando en este mundo le empujaban
a ello la belleza y la esperanza por encima de lo absurdo de la
existencia; también cuando entró en la oscuridad de la muerte y
acercó a sus labios el cáliz, donde en una mezcla diabólica se
concentró toda la culpa, toda la podredumbre y vacío del mundo, y
en el espíritu y en el corazón sólo le quedó la palabra
desesperanzada del salmista: ¡Dios mío!, ¿por qué me has
abandonado? También entonces tuvo presente la palabra que abarca al
mismo tiempo el pasado y el futuro, en la que también se ocultaba
la confianza en Dios: ¡Padre, en tus manos encomiendo mi vida!
De esta manera nos ha dado ánimo para creer en él, como en
el Hijo por antonomasia; nos ha dado valor para llamar padre al
abismo misterioso, para comprender en esta sola palabra nuestro
origen y nuestro futuro y valorar así la dimensión de nuestra
dignidad y tarea, del peligro y experiencia de nuestra vida.
Ciertamente que sólo este hombre crucificado es el Hijo.
Mas justo así es la manifestación, no de los ídolos finitos que
nosotros mismos nos imaginamos y creamos, sino del Dios verdadero
de quien todos somos realmente hijos y al que llamamos, podemos y
debemos llamar padre nuestro. Porque es el Hijo tenemos la facultad
de saltar con audacia santa por encima de la experiencia diaria del
absurdo, de lo irremediable y de las penalidades de la vida, y
podemos invocar, en la vida y en la muerte, al verdadero y último
fundamento de esa experiencia cotidiana y transformarla en un
misterio salvador, aunque para nosotros incomprensible, al llamarle
padre. ¿Se puede decir acaso algo más inverosímil? ¿Pero de qué
otra manera se puede romper la mera apariencia de verdad que
nosotros, «realistas», miopes, consideramos como la realidad
absoluta al llegar a la verdad verdadera que hace felices? ¿Es que
acaso la verdad no debe salvar y hacer dichosos? Ésta es la
cuestión. En ella se decide nuestra vida. El que opta por la verdad
bienaventurada le llama ya «Padre». Y, así cabe esperarlo, quien
cree que debe optar por una verdad deletérea para permanecer
sincero, en el fondo de su corazón ha amado ya la verdad salvadora
y beatificante del Padre, a causa de esa fidelidad a la verdad que
le parecía amarga.
Cuando se cree en la verdad
paterna que nos salva, hay que celebrar fiestas, cuatro fiestas:
por la venida del Hijo, Navidad; porque invocó al Padre en la
profundidad del abismo, Viernes santo; por su regreso al Padre con
toda la realidad de su existencia, Pascua; porque nos infundió en
el corazón el coraje de su Espíritu para invocar al Padre a ejemplo
suyo, Pentecostés. Actualicemos sobre todo el misterio de Navidad.
La fiesta del Hijo que vino del Padre, en quien Dios, como padre,
se deja palpar en la historia cotidiana y no sólo en la inaccesible
experiencia interior del hombre, cuando se le invoca como «padre»,
según nos enseñó su Hijo.
Celebremos esa fiesta. El
mensaje de la fe, que nos llega por la audición de la palabra, abre
por la gracia los ojos de la experiencia interior para que se
atrevan a comprenderse a sí mismos correctamente, a aceptar la
dulce intimidad de lo inquietante como su verdadero sentido. Dios
está realmente muy cerca de nosotros, está allí donde nosotros
estamos, cuando hemos encontrado de hecho, y no sólo en los
conceptos, la apertura del hombre concreto hacia la infinitud de
Dios. Si así es, entonces el descenso de Dios a la carne nos
explica el sentido oculto y bendito de la apertura de nuestro
espíritu, que sobrepuja todas las cosas, y de nuestra carne
atravesada por la muerte. La lejanía de Dios no es sino su
incomprensible cercanía que lo penetra todo, así lo proclama el
mensaje que nos da valor para creer en el mensaje de nuestro propio
corazón lleno de la gracia de Dios. Él está allí
tiernamente presente, cercano. Nos toca el corazón dulcemente con
su amor.
Nos dice que temamos. Está
internamente presente en las aflicciones de la vida y en la
situaciones que nos oprimen y aprisionan.
Pensamos que no está
presente, porque desde que le empezamos a buscar no ha habido un
solo momento, en nuestra vida, que no le poseamos ya, en la suave
dulzura de su amor inefable. Está presente como la clara luz que,
difundida por todas partes, se oculta al hacer resplandecer todas
las otras cosas con el humilde silencio de su ser.
La encarnación de Dios dice:
confía en la cercanía, que no es vacío; pierde, y ganarás; da, y
serás rico. Ella nos dice con las palabras de la historia, y no
sólo del anhelo, que la infinitud del misterio, que nos rodea
silenciosamente, no se apoya en nosotros para que escapemos hacia
la pequeña intimidad de nuestras vidas, hasta que nos salga al
encuentro destruyéndonos en la hora de nuestra muerte. No es sólo
el tribunal que desde lejos organiza nuestro pequeño mundo y juzga
su finitud culpable. Es, más bien, lo que está siempre viniendo
como la felicidad prometida. Se nos puede acercar sin que
desaparezcamos, allegarse amorosamente a nuestro corazón sin
hacerlo reventar; no se precipita desde su lejano cielo sobre el
pequeño campo de nuestra existencia como un juicio aniquilador,
sino que llega como gracia que nos salva en su propia libertad como
si fuera nuestra. No es fuente de angustias morales, sino la
promesa de nuestra propia infinitud.
Si no sólo no escuchamos
aburridos el mensaje de su encarnación, en las palabras desvalidas
que caen de los púlpitos casi como pájaros muertos de frío bajo un
cielo invernal, sino que salimos a su encuentro con el anhelo del
corazón que se plantea esperanzado los problemas decisivos de la
existencia, entonces podremos celebrar la fiesta de la venida del
Hijo, en la que el misterio que llamamos Dios y muchas veces
pensamos que hemos comprendido el misterio a través de ese nombre
está realmente presente en una cercanía salvadora allí donde
nosotros nos encontremos, sobre la tierra y en la carne. Entonces
podremos llamar confiadamente padre al misterio sin origen.
Entonces podremos pronunciar la oración más antigua y más extendida
de toda la historia de las religiones: la que se dirige al Padre
que está en los cielos. La que nunca envejece, permaneciendo joven
hoy y siempre. Entonces podremos repetir la oración del Hijo:
«Padre nuestro, que estás en los cielos». Entonces podremos
pronunciarla hasta en la oscuridad de nuestra muerte, que
compartimos con el Hijo. Confesaremos entonces lo más simple de
nuestra existencia, algo evidente, pero cuya comprensión es la
tarea más difícil para un espíritu y un corazón valientes: que Dios
no sólo es bueno «en sí mismo», sino que, aun pudiendo ser de otro
modo, se ha encarnado con toda su gloria como amor, como verdadero
propio futuro en este mundo, convirtiéndose en su verdadero punto
de partida y en su fin último; que cuando somos buenos, es decir,
cuando nos dejamos llevar por un amor paternalmente responsable y
una confianza filial, cuando somos tan «tontos» e «ingenuos» de
atrevernos a serlo, entonces estamos rodeados y movidos por la
fuerza del misterio santo del mundo y de nuestra propia vida, que
llamamos Dios.
En resumidas cuentas, sólo
puede creer en el futuro salvador quien cree en un comienzo santo
todo lo demás no sería sino provisionalidad y comienzo de la
muerte, sólo el que concibe el inicio de la historia desde el
futuro infinito, que a su vez posibilita el comienzo de la misma.
Sólo quien cree en un Dios santo puede creer en un futuro
bienaventurado. Muy pocos son los que se atreven a decir que
consideran tal futuro como una quimera; son los menos quienes
protestan contra el vacío absurdo de la existencia, y esto porque
también ellos miden la vida con un patrón cuya norma es la vida
eterna y que también dan por supuesto. Por consiguiente, todos
podrían confesar con verdad: «Creo en Dios Padre todopoderoso».
Pero aun entonces continuarían todos los problemas, amargos con
amargura de muerte. Sólo que estarán misteriosamente
resueltos.