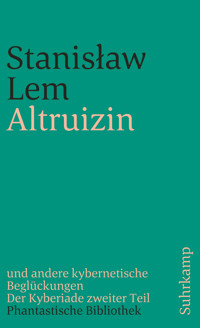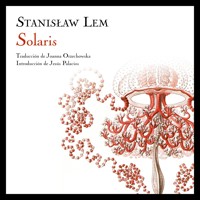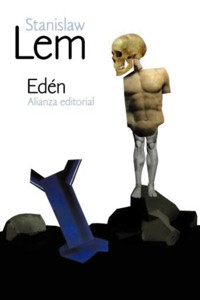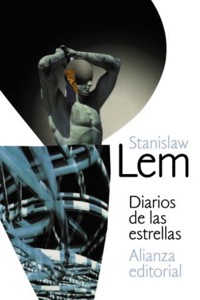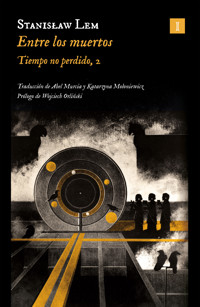Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
Gregory, un joven teniente de Scotland Yard, recibe el encargo de investigar una serie de extraños sucesos que tienen intrigada a la policía. De diversos puntos de la zona metropolitana de Londres llegan informes sobre cadáveres aparentemente resucitados que empiezan a levantarse y caminar, a vestirse y recorrer largas distancias antes de desaparecer sin dejar rastro. Nadie encuentra una explicación racional para lo sucedido, y lo que comienza siendo una anécdota intrascendente acabará convirtiéndose en una auténtica plaga. ¿Se trata realmente de muertos que vuelven a la vida? ¿Estamos ante un caso de ladrones de cuerpos? Pronto se hará evidente que el principal misterio no radica únicamente en la investigación en sí, sino en los efectos que los sucesos tienen sobre el propio lector. Stanisław Lem nos seduce con una intriga policíaca de tintes filosóficos y metafísicos, en un Londres neblinoso y nocturno en que casi ninguna pregunta tiene respuesta.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 328
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La investigación
Stanisław Lem
Traducción de Joanna Orzechowska
Capítulo I
El antiguo ascensor con cristales de flores labradas se deslizaba hacia arriba. Podía escucharse el acompasado sonido de los contactos al pasar por los pisos. Se detuvo. Cuatro hombres caminaban por el pasillo; pese a ser de día, las luces estaban encendidas.
La puerta, tapizada de cuero, se abrió. Un hombre que permanecía de pie se dirigió a ellos.
—Pasen, caballeros.
Gregory entró el último, tras el doctor. Allí también reinaba una oscuridad casi absoluta. Tras la ventana, las ramas desnudas de los árboles descollaban entre la niebla.
El Inspector Jefe regresó a su escritorio, negro, alto, con una balaustrada esculpida. Disponía, ante él, de dos teléfonos y de un micrófono plano conectado al circuito interno. Sobre la pulida superficie yacían tan solo su pipa, las gafas y una gamuza de ante. Al sentarse a un lado, en un sillón hondo, Gregory vislumbró el rostro de la reina Victoria, que lo contemplaba todo desde un pequeño retrato colgado sobre la cabeza del Inspector Jefe. Examinó a los hombres uno por uno, como si los estuviera contando, o bien tratando de recordar sus caras. Un gran mapa del sur de Inglaterra cubría la pared lateral, enfrente de una larga librería de color negro.
—Señores, están todos ustedes al tanto de este asunto —dijo el Inspector—, que yo solo conozco a través de informes. Por eso quiero pedirles una breve recapitulación de los hechos. Puede empezar usted, compañero Farquart.
—Sí, señor inspector, pero yo también conozco la historia solo por los informes.
—Al principio del todo, no disponíamos siquiera de informes —observó Gregory, elevando en demasía el tono de voz. Todos se quedaron mirándolo. Con exagerada negligencia, se puso a revisar sus bolsillos en busca del tabaco.
Farquart se irguió en su sillón.
—El asunto comenzó aproximadamente a mediados de noviembre del año pasado. Es posible que los primerosaccidentesacontecieran un poco antes, pero habían sido pasados por alto. Recibimos la primera denuncia policial tres días antes de Navidad y no fue hasta mucho más tarde, en enero, cuando las investigaciones demostraron que estas historias relacionadas con cuerpos ya habían tenido lugar anteriormente. La primera denuncia provenía de Engender. Su carácter, para ser precisos, fue semioficial. Plays, el supervisor del depósito de cadáveres, se quejó al comandante de la comisaría municipal, quien por cierto es su cuñado, de que alguien había manipulado los cuerpos durante la noche.
—¿En qué sentido los habían manipulado?
El Inspector limpiaba metódicamente sus gafas.
—Por la mañana, los cadáveres se encontraban en posturas diferentes a las de la tarde anterior. En concreto, se trataba tan solo de un cuerpo, al parecer de un ahogado que…
—¿«Al parecer»? —repitió el Inspector Jefe con el mismo tono de indiferencia.
Farquart se irguió aún más en su sillón.
—Todas las declaraciones son reconstrucciones secundarias, dado que en aquella época nadie les dio importancia —explicó—. El supervisor del depósito de cadáveres no está del todo seguro de si, justamente, se trataba del cuerpo de aquel ahogado en concreto, o de algún otro. De hecho, se cometió una irregularidad: Gibson, el comandante de la comisaría de Engender, no hizo constar esta denuncia en el protocolo porque creyó que…
—¿Vamos a ahondar en semejantes detalles? —El hombre sentado junto a la estantería de libros lanzó la pregunta desde su sillón. Al tratar de acomodarse, cruzó las piernas tan alto que sus calcetines amarillos y una franja de piel desnuda quedaron al descubierto.
—Me temo que es necesario —contestó fríamente Farquart sin dirigirle la mirada. El Inspector Jefe por fin se puso los anteojos, y su cara, hasta este momento algo ausente, adoptó una expresión benévola.
—Podemos ahorrarnos la parte formal de la investigación, al menos de momento. Por favor, siga hablando, compañero Farquart.
—De acuerdo, señor Inspector. La segunda denuncia provenía de la localidad de Planting, y se produjo ocho días después de la primera. También en este caso se trató de alguien que había manipulado por la noche un cuerpo en el depósito de cadáveres del cementerio. El fallecido era un trabajador portuario llamado Thicker, que llevaba tiempo enfermo y constituía una carga para su familia.
Farquart miró de soslayo a Gregory, que se revolvía impaciente.
—El entierro iba a celebrarse a la mañana siguiente. Los miembros de la familia se percataron, al llegar al depósito, de que el cuerpo estaba tumbado boca abajo, es decir, con la espalda hacia arriba y, además, abierto de brazos, lo cual hacía pensar que el hombre habría… revivido. Me refiero a que eso fue lo que pensaron los familiares. Por la zona empezaron a circular rumores acerca de un posible letargo; se decía que Thicker había despertado de una muerte aparente, y que se asustó tanto al encontrarse dentro de un féretro que falleció, esta vez de veras.
—Por supuesto, todo esto no eran más que cuentos de viejas —continuó Farquart—. El fallecimiento había sido constatado, sin que cupiera duda alguna, por el médico local. Pero, una vez que los rumores se hubieron extendido por los pueblos cercanos, se apercibieron de que la gente ya llevaba cierto tiempo murmurando acerca de la «manipulación de cadáveres», o, en cualquier caso, acerca de que se los encontraban en otras posturas, al cabo de la noche.
—¿Qué significa para usted «cierto tiempo»? —preguntó el Inspector.
—Es imposible de precisar. Los rumores se referían a Shaltam y a Dipper. A primeros de enero se llevó a cabo la primera investigación, de forma más o menos sistemática y con los medios locales, ya que el asunto no tenía pinta de ser serio. Las declaraciones de los lugareños parecían en parte exageradas, en parte contradictorias, y los resultados de la investigación carecían prácticamente de valor. En Shaltam, fue el cuerpo de Samuel Filthey, muerto de infarto de miocardio. Se supone que «se dio la vuelta dentro del ataúd» el día de Nochebuena. El sepulturero que mantiene esta historia tiene fama de alcohólico empedernido, y nadie pudo corroborar sus palabras. En cambio, en Dipper, estamos hablando del cuerpo de una enferma mental que fue hallado por la mañana en el suelo del depósito, junto al féretro. Se decía que lo había extraído del mismo su hijastra, la cual, de noche, habría entrado furtivamente en el depósito, y que lo hizo movida por el odio. Realmente es imposible discernir la verdad entre tantos rumores y habladurías. Unos y otras se limitaban a facilitar el nombre de un supuesto testigo ocular y este, a su vez, nos remitía a otra persona.
—Lo normal habría sido que el caso hubiera sido archivado —Farquart hablaba ahora más deprisa—, pero el dieciséis de enero, en el depósito de cadáveres de Treakhill, desapareció el cuerpo de un tal James Trayle. El caso lo llevaba el sargento Peel, delegado de nuestro cic. El cuerpo fue retirado del depósito entre las doce de la noche y las cinco de la madrugada, hora en que el empresario de la funeraria constató su ausencia. El fallecido era un varón… de unos cuarenta y cinco años quizás…
—¿No está usted seguro de ese extremo? —preguntó el Inspector Jefe. Estaba sentado con la cabeza gacha, como si estuviera contemplando el suelo barnizado, brillante como un espejo. Farquart se aclaró la voz.
—Estoy seguro. Lo he dicho sin pensar… Murió intoxicado por el gas del alumbrado. Un accidente desgraciado.
—¿Autopsia? —El Inspector Jefe arqueó las cejas. Tras inclinarse hacia un lado, tiró de la manija que abría los tragaluces. Una brisa húmeda se filtró en la atmósfera de la habitación, estancada y bochornosa.
—No se practicó autopsia alguna, ya que estábamos completamente convencidos de que se había tratado simplemente de un desafortunado suceso. Seis días más tarde, el veintidós de enero, en Spittoon, se produjo el segundo accidente: la desa-parición del cuerpo de John Stevens, un obrero de veintiocho años que había sufrido un envenenamiento mortal el día anterior, mientras limpiaba una caldera en la destilería. El fallecimiento tuvo lugar alrededor de las tres de la tarde; el cuerpo fue transportado al depósito de cadáveres, donde fue visto por última vez, por el conserje, a las nueve de la noche. Por la mañana ya no estaba. Este caso lo llevaba también el sargento Pell, pero, al igual que en el primer accidente, no obtuvo resultado alguno. Dado que en aquel momento aún no contemplábamos la posibilidad de que estos dos sucesos tuvieran que ver con los anteriores…
—¿Le importaría abstenerse, de momento, de hacer comentarios? Nos ayudará a revisar los hechos —observó el Inspector Jefe. Sonrió amablemente a Farquart. Apoyó su mano, seca y ligera, sobre el escritorio. Gregory, involuntariamente, mantuvo la mirada fija en aquella mano anciana, desprovista del dibujo de las venas, completamente exangüe.
—El tercer accidente se produjo en Lovering, dentro ya del Gran Londres. —Farquart continuó hablando con voz opaca, como si hubiera perdido las ganas de proseguir con su prolijo relato—. La Facultad de Medicina posee allí unas nuevas salas de disección. De las que desapareció el cuerpo de Stewart Aloney, de cincuenta años, muerto a causa de una enfermedad tropical crónica que había contraído durante un viaje a Bangkok, en calidad de marinero. Este accidente tuvo lugar once días después de la segunda desaparición, el dos de febrero, es decir la noche del dos al tres. En esta ocasión de la investigación se ocupó el propio Yard. La dirigía el teniente Gregory, quien, más tarde, se hizo también cargo de otro caso de desaparición, en este caso de un cuerpo del depósito del cementerio suburbano de Bromley. Ocurrió el doce de febrero y esta vez se trataba del cuerpo de una mujer fallecida tras una operación en que le fue extirpado un tumor.
—Gracias —dijo el Inspector Jefe—. ¿Por qué el sargento Peel no está presente?
—Se encuentra enfermo, señor inspector. Hospitalizado —dijo Gregory.
—¿Sí? ¿Y qué le ocurre?
El teniente dudó.
—No estoy seguro, pero parece ser algo relacionado con los riñones.
—Teniente, ¿por qué no nos resume usted ahora el transcurso de su investigación?
—Sí, señor Inspector.
Gregory se aclaró la garganta, cogió aire y, tirando la ceniza de su cigarro al lado del cenicero, dijo en voz sorprendentemente baja:
—No tengo nada de qué vanagloriarme. Los cuerpos desa-parecieron en todos los casos en el transcurso de la noche. En el lugar de los hechos, invariablemente, no se encontraron huellas ni signos de allanamiento. Tampoco era necesario, en realidad, en el caso de los depósitos de cadáveres. No suelen cerrarse y, de hacerlo, un niño podría abrirlos con un simple clavo doblado…
—La sala de disección estaba cerrada. —Sörensen, el médico forense, tomó la palabra por primera vez. Estaba sentado, con la cabeza inclinada hacia atrás, postura que evitaba que llamara la atención sobre su desagradable apariencia angulosa. Masajeaba con delicadeza la piel de sus hinchadas ojeras.
A Gregory le dio tiempo a pensar que Sörensen había hecho bien al elegir una profesión en la que tenía que tratar sobre todo con muertos. Hizo una amable reverencia, casi cortesana, ante el médico.
—Me lo ha quitado de la boca, doctor. Descubrimos una ventana abierta dentro de la sala de la que desapareció el cadáver. Quiero decir que estaba entornada, pero sin cerrar, como si alguien hubiese salido por ella.
—Aunque antes tendría que haber entrado —añadió Sörensen con impaciencia.
—Excelente observación —replicó Gregory; se arrepintió y miró de soslayo al jefe, que permanecía callado, inmóvil, como si no oyera nada.
—Esa sala se halla en la planta baja —continuó el teniente tras un segundo de incómodo silencio—. Por la tarde estaba cerrada, al igual que las demás, según las declaraciones del conserje, que insistía en que todas las ventanas estaban cerradas también. Él mismo lo había comprobado personalmente, porque hacía frío y temía que el agua de los radiadores pudiera congelarse. De todas formas, allí no ponen mucho la calefacción, como por lo demás es habitual en las salas de disección. El profesor Harvey, al frente de la cátedra, ha dado las mejores referencias sobre el conserje. Se supone que es una persona exageradamente meticulosa. Alguien de absoluta confianza.
—En una sala de disección, ¿hay algún sitio donde uno pueda esconderse? —preguntó el Inspector Jefe. Miró a los reu-nidos, como si de nuevo se diera cuenta de que estaban allí.
—Esto es… casi totalmente descartable, señor Inspector. Requeriría la complicidad del conserje, claro está. Aparte de las mesas de disección, no hay allí ningún tipo de mobiliario, rincones oscuros, escondites… Tan solo taquillas empotradas para guardar los abrigos de los estudiantes y las herramientas, pero en ellas no cabría ni siquiera un niño.
—¿Afirma esto literalmente?
—¿A qué se refiere?
—A si, según usted, un niño tampoco cabría —preguntó con calma el Inspector.
—Pues… —El teniente frunció el ceño—. Un niño, señor Inspector, sí cabría, pero como mucho de siete u ocho años.
—¿Ha tomado usted las medidas de esas taquillas?
—Sí —contestó de inmediato—. Medí todas ellas porque creía que alguna podía ser más grande, pero no. Ninguna. Además están los servicios, los aseos, el gimnasio y, en el sótano, la cámara frigorífica y el almacén de materiales; en la primera planta se encuentran los despachos de los ayudantes y el gabinete del profesor. El conserje recorre por las noches todas estas habitaciones, incluso varias veces, diríase que por su propio afán. El profesor me habló de ello. Nadie pudo ocultarse allí.
—¿Y si un niño…? —sugirió con suavidad el Inspector. Se quitó las gafas, como si estuviera desarmando su agudeza visual. Gregory sacudió la cabeza enérgicamente.
—No, eso es imposible. Un niño no habría sido capaz de abrir ninguna de las ventanas. Son enormes; se trata de unas ventanas altas, con dos cierres, uno arriba y otro abajo, que se activan con una palanca ubicada en el marco. Parecidas a esta. —Gregory señaló en dirección a la ventana, por la que entraba un fino hilo de aire frío—. Cuesta mucho mover estas palancas, incluso el conserje se había quejado de esa misma circunstancia. Yo mismo lo intenté, sin éxito.
—¿Él mismo llamó la atención sobre lo difícil que era accionarlas? —preguntó Sörensen con su misteriosa sonrisita, que Gregory detestaba. Habría dejado sin respuesta su pregunta, pero el Inspector Jefe lo observaba expectante, por lo que contestó con apatía:
—El conserje me lo contó solo cuando yo mismo, en su presencia, abrí y cerré las ventanas. No es solo una persona meticulosa, sino también muy aburrida. Un quejica —aclaró Gregory mientras miraba, como por casualidad, a Sörensen. Se sentía satisfecho de su actitud—. Además, esto es natural, teniendo en cuenta su edad —añadió en tono conciliador—; a los sesenta más o menos, la esclero… —Se interrumpió, cortado. El Inspector no era mucho más joven. Intentó a la desesperada encontrar una salida tras sus últimas palabras, pero no halló el modo de hacerlo. Los presentes permanecieron completamente inmóviles. Gregory se lo tomó a mal. El Inspector Jefe se volvió a poner las gafas.
—¿Ha concluido?
—Sí —Gregory dudó—; en realidad, sí. Quiero decir, en lo que a los tresaccidentesse refiere. En el último de ellos, he de decir que me llamó especial atención el entorno; me refiero sobre todo al movimiento nocturno en los alrededores de la sala de disección. Los agentes de servicio en aquella zona no detectaron nada sospechoso. Cuando me hice cargo del caso, intenté averiguar con la mayor exactitud posible los detalles de los acontecimientos anteriores, tanto por medio del sargento Peel, como de forma directa: visité todas las localidades en que se habían registrado casos. Sin embargo, no encontré ninguna pista, ninguna huella. Nada en absoluto. La mujer fallecida de cáncer desapareció de la sala de disección en circunstancias similares a las de aquel obrero. Por la mañana, a la llegada de un familiar, el féretro estaba vacío.
—De acuerdo —dijo el Inspector Jefe—. Le agradezco su exposición. ¿Le importaría continuar, colega Farquart?
—¿Paso a los siguientes casos? Muy bien, señor Inspector.
«Debería servir en la marina, se comporta, en todo momento, como si estuviera asistiendo a la izada matutina de la bandera» —pensó Gregory. Le entraron ganas de lanzar un suspiro.
—La siguiente desaparición tuvo lugar en Lewes, siete días más tarde, el diecinueve de febrero. Se trataba de un joven trabajador portuario que había tenido un accidente de coche. Había sufrido una hemorragia interna a raíz de una contusión del hígado. Fue intervenido con éxito, según decían los médicos…, pero no logró superar el postoperatorio. El cuerpo desapareció de madrugada. Pudimos definir la hora con extrema precisión dado que alrededor de las tres de la madrugada había fallecido un tal Burton cuya hermana (vivía con ella) tenía tanto miedo de estar a solas con el fallecido en el mismo piso que sacó de la cama al dueño de la funeraria. Por tanto, el cuerpo fue llevado a la sala de disección a las tres de la madrugada exactamente. Dos de los empleados de la funeraria lo dejaron junto al cadáver del trabajador…
—¿Desea usted añadir algo más? —intervino el Inspector Jefe.
Farquart se mordió el bigote con disimulo.
—No… —dijo por fin.
Sobre el edificio pudo oírse el prolongado estruendo de unos motores de avión, cuya intensidad aumentaba progresivamente. Un avión invisible se dirigió al sur. Los cristales respondieron vibrando sutilmente.
—Me gustaría añadir… —decidió Farquart— que al depositar el segundo cadáver, uno de los ayudantes desplazó el cuerpo del trabajador, dado que le dificultaba el acceso. Resulta que cuando lo hizo… según sus palabras, el cuerpo no estaba frío.
—Hmm —bufó el Inspector Jefe como si se tratara de la cosa más común del mundo—. ¿No estaba frío? ¿Cómo lo describió exactamente? ¿Sabría repetir sus palabras?
—Dijo simplemente que no estaba frío. —Fraquart hablaba con desgana, haciendo pausas entre las palabras—. Es una tonte… no tiene sentido, pero el ayudante insistió en que era cierto. Afirma que se lo dijo a su compañero, pero este no se acuerda de nada. Gregory los interrogó a ambos, por separado, dos veces…
El Inspector Jefe miró al teniente sin pronunciar palabra.
—Bueno, el ayudante es un hombre muy hablador y parece ser que no demasiado creíble —se apresuró a explicar Gregory—. Esa fue la impresión que me dio, al menos. Es de esa clase de tontos a los que les encanta llamar la atención, de esos que están siempre dispuestos a contarte la historia del universo en cuanto se les pregunta por cualquier cosa. Insistió en que se trataba de una especie de letargo, o de «algo peor aún», según sus palabras. Por otro lado, me sorprendió, porque las personas que se ocupan profesionalmente de los cadáveres no suelen creer en los letargos, su experiencia lo niega.
—¿Y qué dicen los médicos?
Gregory se mantuvo en silencio, dando paso a Farquart, quien, algo descontento por que se le dedicara tanta atención a una menudencia, se encogió de hombros y dijo:
—El fallecimiento se había producido el día anterior. Aparecieron manchas cadavéricas, el rigor mortis… Vaya, estaba tan muerto como una piedra.
—¿Algo más…?
—Sí. Al igual que en los casos anteriores, el cuerpo estaba ya vestido para el entierro. Solo el cuerpo de Trayler, el desa-parecido en Treakhill, no lo estaba. El dueño de la funeraria iba a ocuparse de ello a la mañana siguiente. Fue porque la familia, al principio, no quería entregar el traje. Quiero decir: se lo llevó de vuelta y cuando trajeron otro para vestirlo, el cuerpo ya no estaba allí…
—¿Y dice usted que en otros casos…?
—El cuerpo de la mujer, la de la operación de cáncer, también estaba vestido.
—¿Con qué prendas?
—Pues… creo que llevaba un vestido.
—¿Y los zapatos? —preguntó el Inspector Jefe con voz tan queda que Gregory tuvo que inclinarse hacia delante.
—También llevaba zapatos…
—¿Y el último?
—Pues, el último… resulta que ese no estaba vestido, pero ocurre que al mismo tiempo (según puede suponerse) también desapareció una cortina que separaba un pequeño hueco, en la pared del fondo de la sala de disección, del resto de la estancia. Era una tela negra, fijada a una barra con aros metálicos a los que estaba cosida como si de una colgadura se tratara. En los aros aún quedaban jirones de tela adheridos.
—¿Fue arrancada, entonces?
—No. La barra es fina y no habría aguantado un tirón fuerte. El jirón…
—¿Ha intentado usted romper la barra, acaso?
—No.
—Por tanto, ¿cómo sabe que no lo hubiese aguantado?
—A simple vista…
El Inspector Jefe formulaba las preguntas con calma, con la mirada fija en el cristal del armarito, que reflejaba el rectángulo de la ventana; parecía absorto en otra cosa; sin embargo, lanzaba las preguntas, una tras otra, con tanta rapidez que Farquart apenas conseguía contestarlas a tiempo.
—Bien —concluyó el Inspector Jefe—. ¿Los harapos han sido analizados?
—Sí. El doctor Sörensen…
El médico interrumpió el masaje de su puntiaguda barbilla.
—Le tela fue rasgada, o, más bien, separada por frotamiento con un esfuerzo considerable. Sin ninguna duda. Es como si alguien la… como si la hubieramordido. Incluso he realizado algunas pruebas. La imagen al microscopio coincide.
Durante el breve silencio que siguió, se escuchó a lo lejos el motor de un avión, tamizado por la niebla.
—¿Ha desaparecido algo más, aparte de la cortina? —preguntó por fin el Inspector.
El doctor miró a Farquart, quien asintió con la cabeza.
—Sí, un rollo de esparadrapo, un rollo grande de esparadrapo que alguien había dejado olvidado sobre la mesita, al lado de la puerta de la entrada.
—¿El esparadrapo? —El Inspector levantó las cejas.
—Lo utilizan para sujetar la barbilla… Para que la mandíbula no se descuelgue —aclaró Sörensen—. La cosmética del óbito —añadió con una sonrisa sardónica.
—¿Esto es todo?
—Sí.
—¿Y el cuerpo de la sala de disección? ¿Estaba también vestido?
—No, pero este asunto… Sobre este incidente ya ha hablado Gregory…
—Olvidé mencionarlo —empezó apresuradamente el teniente. Tenía la desagradable sensación de haber sido sorprendido en un renuncio—. El cuerpo estaba desnudo, pero el conserje echó en falta una bata de médico y un par de pantalones de tela blancos, como los que usan los estudiantes en verano. Al parecer, también faltaban varios pares de chanclas de cartón. Lo cierto es que afirmaba que siempre le resulta difícil cuadrar estas cosas: sospechaba de un descuido de la lavandera, o incluso de un robo.
El Inspector suspiró profundamente y golpeteó las gafas contra el escritorio.
—Gracias. Doctor Sciss, ¿le importaría darnos su opinión?
Sciss no modificó su negligente postura. Murmuró algo incomprensible mientras terminaba de garabatear en su carpeta abierta, apoyada sobre su puntiaguda rodilla, muy elevada.
Tras inclinar su cabeza de pájaro, que empezaba a mostrar los primeros signos de calvicie, cerró con ímpetu la carpeta. La guardó debajo de la butaca, estiró sus finos labios como si se dispusiera a silbar y se puso en pie frotándose la manos, de pronunciadas articulaciones artríticas.
—Considero una novedad muy útil el hecho de que se me haya invitado —dijo en voz alta, alcanzando casi el falsete—. Por naturaleza, con facilidad adopto el tono de un conferenciante, lo cual puede no resultarles apropiado, pero es inevitable. He investigado la serie de sucesos en cuestión, hasta donde me ha sido posible. Los métodos clásicos de investigación, recogida de huellas y búsqueda de móviles, fallaron por completo. Por tanto, tuve que utilizar el método estadístico. ¿Para qué nos sirve? En el lugar del crimen, a menudo puede determinarse qué hechos guardan relación con el suceso en sí y cuáles no. Por ejemplo, la forma que adoptan las manchas de sangre cerca del cuerpo de la persona asesinada mantiene estrecha relación con el crimen, y puede decirnos mucho sobre su desarrollo. En cambio, el hecho de determinar si el día del asesinato por encima de la casa habían pasado nubes tipo cúmulo o cirrostratos, o bien si los cables telefónicos en la parte trasera de la casa eran de aluminio o de cobre, puede considerarse irrelevante para el caso. Pero, hablando de nuestra serie, es imposible definir de antemano qué hechos, coincidentes en el tiempo y el espacio con la escena, estaban relacionados con el crimen y cuáles no.
—Si hubiese ocurrido un solo accidente —prosiguió Sciss—, nos sentiríamos impotentes. Afortunadamente, ha habido más de uno. Es obvio que la cantidad de objetos y acontecimientos que, en el momento crítico, se encontraban u ocurrían en las proximidades del lugar de los hechos es prácticamente infinita. Pero dado que se trata de una serie, tenemos que basarnos ante todo en los hechos que han acompañado a todos, o a casi todos, los acontecimientos. Por tanto, procederemos según el método de agrupación estadística de acontecimientos. Este método no ha sido empleado en investigación hasta la actualidad, y estoy satisfecho de podérselo presentar hoy, junto con los primeros resultados…
El doctor Sciss, que hasta ese momento permanecía de pie detrás de su butaca, como si de una cátedra se tratara, avanzó unos pasos sobre sus largas piernas hacia la puerta, dio una vuelta inesperada, inclinó la cabeza y continuó, con la mirada clavada en el espacio entre los allí presentes, que seguían sentados:
—En primer lugar, antes de cada acontecimiento en cuestión se había desarrollado un periodo, llamémoslo, «de señales». La postura de los cuerpos es variable: uno de ellos fue colocado boca abajo, otros de lado; los últimos, en cambio, fueron encontrados en el suelo, junto al féretro.
»En segundo lugar, todos los cuerpos desaparecidos, salvo una sola excepción, pertenecían a hombres en edad viril.
»Tercero: cada una de las veces, excepto de nuevo en el primer caso, alguien se ocupó de tapar los cadáveres. En dos ocasiones con ropa, una probablemente con una bata de médico y un pantalón blanco, y otra con la ayuda de una cortina negra de lino.
»Cuarto: siempre se trataba de cuerpos a los que no se había practicado la autopsia, bien conservados e incólumes. En todos los casos habían transcurrido menos de treinta horas desde el momento de la muerte. Y eso es reseñable.
»Quinto: todos los acontecimientos, salvo uno, de nuevo, tuvieron lugar en el depósito de cadáveres del cementerio de una ciudad pequeña, cuyo acceso resulta, por lo general, sencillo. No podemos incluir aquí, únicamente, la desaparición del cuerpo de la sala de disección.
Sciss se dirigió al Inspector:
—Necesito un foco potente. ¿Pueden conseguirme algo que se le parezca?
El Inspector activó el micrófono y pronunció unas palabras en voz baja. En medio del silencio reinante, Sciss extrajo despacio de su bolso de cuero, amplio como un fuelle de herrero, un folio de papel de calco doblado varias veces y cubierto con dibujos multicolores. Gregory lo observaba con una mezcla de desgana y curiosidad. Le molestaba la superioridad con que actuaba el científico. Apagó el cigarrillo y en vano intentó averiguar qué escondía el lienzo de papel de calco que crujía entre las inhábiles manos de Sciss.
El doctor rasgó uno de sus lados, lo colocó sobre el escritorio, lo alisó delante de las narices del Inspector, como si este fuera incapaz de verlo, se acercó a la ventana y se puso a observar la calle con los dedos sobre la muñeca, como si se estuviera midiendo las pulsaciones.
La puerta se abrió, dando paso a un policía, con un foco de aluminio de pie, muy alto, que enchufó a la corriente. Sciss encendió la lámpara, esperó a que la puerta se cerrara tras el policía y dirigió un intenso círculo de luz hacia el enorme mapa de Inglaterra que había colgado en la pared. A continuación, cubrió el mapa con el papel de calco. Dado que el mapa no se transparentaba a través del papel de color lechoso, empezó a maniobrar con el foco. También quitó el mapa de la pared, tambaleándose peligrosamente sobre la silla, y lo colocó con torpeza en el perchero que había arrastrado previamente desde un rincón hasta el centro de la estancia. Situó el foco en la parte trasera, de forma que ahora su luz atravesaba el mapa y el papel de calco superpuesto, y los sujetó con las manos bien abiertas. Mantener los brazos rectos y en alto debía de resultar una postura extremadamente incómoda.
Para terminar, Sciss desplazó el perchero con el pie hasta que, al fin, se quedó quieto. Sujetando el papel de calco en la parte superior del mapa, habló, inclinando la cabeza:
—Por favor, presten atención a la zona en la que ocurrieron los accidentes.
El tono de voz del médico era ahora aún más alto si cabe, quizás a causa del esfuerzo, disimulado con recelo.
—La primera desaparición tuvo lugar en Treakhill, el dieciséis de enero. Recuerden los lugares y las fechas. La segunda, el veintitrés de enero, en Spitton. La tercera en Lovering, el dos de febrero. La cuarta en Bromley, el doce de febrero. El diecinueve de febrero ocurrió el último incidente, esta vez en Lewes. Si tomamos como punto de partida el lugar del primer incidente y dibujamos círculos a su alrededor, en un radio creciente, llegaremos a la conclusión que me he permitido representar en mi papel de calco.
La mancha de luz delimitaba fuerte y visiblemente la zona meridional de Inglaterra, contigua al Canal. Cinco círculos concéntricos abarcaban cinco localidades marcadas con cruces rojas. El primer círculo estaba en el centro y los siguientes se sucedían hasta tocar la circunferencia más grande.
Gregory se sentía agotado solo de esperar a los síntomas de cansancio en Sciss, cuyos brazos, elevados en tensión sobre el borde del papel de calco, ni siquiera temblaban.
—Si lo desean —dijo Sciss con voz aguda—, más tarde puedo presentarles los detalles de mis cálculos. Ahora solo les proporcionaré su resultado. Cada incidente tenía lugar de tal forma que, cuanto más tarde sucedía, más lejos se encontraba su localización del centro, es decir, del lugar donde ocurrió el primer suceso. Además, se da una segunda pauta: los intervalos de tiempo entre los incidentes son, contando desde el primero, cada vez más prolongados, no obstante sin llegar a una determinada proporción entre los unos y los otros. Si, en cambio, tenemos en cuenta un factor adicional, la temperatura, resulta que surge una nueva pauta. Es decir: el producto del tiempo transcurrido entre ambos accidentes y de la distancia del centro que separa los dos siguientes lugares de desaparición de los cuerpos se convierte en una constante, si se multiplica por la diferencia de temperatura en ambos casos…
»De esta manera —continuó Sciss al cabo de un rato—, obtenemos una cifra constante en lo que se refiere a longitud de entre cinco y nueve centímetros por segundo y grado. Digo entre cinco y nueve porque el momentoprecisode la desaparición no ha sido determinado en ninguno de los casos. Siempre se trata de un margen de tiempo amplio, puede que de varias horas a lo largo de la noche o, para ser más exactos, en la segunda mitad de la noche. Si tomamos, como valor real de la constante, una media de siete centímetros, entonces, tras los cálculos que he llevado a cabo, nos llamará la atención un hecho de lo más sorprendente. La causa del suceso, que se desplaza rítmicamente desde el centro hasta el contorno de esta zona, no se halla en Treakhill, sino que está desplazada un poco hacia el oeste, en dirección a las localidades de Trimbridge-Wells, Engender y Dipper… Es decir,a los lugares donde había rumores sobre «manipulación de cuerpos».Si nos atrevemos a hacer un experimento consistente en determinar, de forma precisa, el punto que constituye el centro geométrico del suceso, este no señalara ningún depósito de cadáveres, sino un lugar a dieciocho millas al suroeste de Shaltam, en un terreno ocupado por el pantano y los baldíos de Chinchess…
El Inspector Farquart, que estaba escuchando el discurso con la nuca cada vez más roja, no pudo aguantar más:
—¡¿Quiere usted decir con esto —explotó— que de ese maldito pantano ha salido un fantasma que, invisible y flotando por el aire, se ha dedicado a robar un cadáver tras otro?!
Sciss enrolló lentamente el calco. A la luz del foco escondido, delgado y negro sobre el verde fondo de la claridad del mapa, se parecía más que nunca a un pájaro (de pantano, añadió Gregory para sus adentros). Guardó el papel de calco con sumo cuidado dentro de su amplia cartera y tras enderezarse, con la cara cubierta de manchas rojas, miró fríamente al Inspector.
—No quiero decir nada más, al margen de lo que ha resultado de mi análisis estadístico —anunció—. Existen relaciones próximas entre, por ejemplo, los huevos, el tocino ahumado y el estómago, así como relaciones lejanas, más difíciles de percibir, entre, por ejemplo, el régimen político de un país y la media de edad a la que se contrae matrimonio. No obstante, siempre existe una determinada correlación en ellos que da pie a hablar de consecuencias y de causas.
Se limpió unas minúsculas gotas de sudor del labio superior con un gran pañuelo cuidadosamente doblado, que se introdujo en el bolsillo. Prosiguió:
—Esta cadena de incidentes,per se,es difícil de explicar. Es preciso abstenerse de todo tipo de prejuicios. Si me viera expuesto a ellos por su parte, caballeros, me sentiría obligado a abandonar el caso, así como toda colaboración con el Yard.
Aguardó un momento, como a la espera de que alguien recogiera el guante; a continuación se acercó a la pared y apagó el foco. Se hizo una oscuridad casi absoluta: Sciss palpó a tientas la pared durante unos instantes en busca del interruptor.
El resplandor de la lámpara del techo transformó la habitación; se volvió en apariencia más pequeña. El Inspector Jefe, deslumbrado y parpadeando por un momento, le recordó a Gregory a su anciano tío. Sciss volvió al mapa.
—Cuando inicié mi investigación, desde los primeros dos incidentes había pasado ya tanto tiempo (o, con el fin de no adornar la situación, la policía les había dedicado en sus informes tan poca atención), que una fiel reconstrucción de los hechos que permitiera establecer lo acontecido hora por hora resultaba imposible. Por tanto me limité al resto de los incidentes. Los tres acontecieron en lugares que, la noche de autos, estaban envueltos en la niebla, en dos ocasiones espesa y, en otra, extremadamente espesa. Además, en un radio de varios cientos de metros circulaban diferentes coches; bien es cierto que no había ningún «sospechoso», pero no alcanzo a dilucidar en qué se debería basar semejante sospecha. Está claro que nadie emprendería semejante expedición en un coche con una inscripción que dijera: «Traslado de cadáveres sustraídos». El vehículo podría haber sido aparcado a una distancia considerable del lugar del robo. Por último, logré averiguar que en los tres casos, durante el atardecer anterior (recuerden que las desapariciones se produjeron invariablemente de noche), en los alrededores… —Sciss hizo una pequeña pausa y, en voz baja pero nítida, concluyó—: los lugareños se percataron de la extraña presencia de algún tipo de animal doméstico que no era conocido por aquellos lares; o, al menos, uno desconocido y nunca visto anteriormente por mis interlocutores. En dos ocasiones se trató de un gato y, en la otra, de un perro.
Se escuchó una breve risa que, en el acto, se transformó en una pobre imitación de tos. Era Sörensen quien reía. Farquart ni se movió, ni habló, ni siquiera cuando Sciss gastó sus dudosas bromas acerca de los coches «sospechosos».
Durante una milésima de segundo, Gregory captó la mirada que el Inspector Jefe dirigía a Sörensen. No había en ella reproche, ni tan siquiera severidad, sino un peso físicamente perceptible.
El médico tosió una vez más con el fin de guardar las apariencias y a continuación reinó el silencio. Sciss miraba por encima de sus cabezas hacia la ventana, que se oscurecía poco a poco.
—La importancia estadística de la última observación es aparentemente insignificante —continuó, usando cada vez más el falsete—. Sin embargo, llegué a la conclusión de que en esa zona no abundaban los perros o los gatos sin hogar. Además, uno de estos animales, en concreto un perro, fue encontrado muerto a los cuatro días de la desaparición del cuerpo. Teniendo esto en cuenta, me permití anunciar, coincidiendo con el último accidente en el que, por la tarde, había aparecido un gato, un premio para quien encontrase el cadáver del animal en cuestión. Pues bien, esta mañana he recibido una notificación que me ha hecho quince chelines más pobre. El gato yacía bajo la nieve entre unos arbustos; lo encontraron unos escolares a una distancia de menos de doscientos pasos del depósito de cadáveres del cementerio.
Sciss se asomó a la ventana, de espaldas a la habitación, como si quisiera echar un vistazo a la calle, pero allí no se veía nada aparte de una farola callejera, que se tambaleaba por el efecto de las ráfagas de viento y se traslucía tras la sombra proyectada por un grueso tronco de árbol.
Se quedó en silencio, alisando con la punta de los dedos el reborde de su chaqueta gris, excesivamente holgada.
—¿Ha terminado ya, doctor?
Al escuchar la voz de Sheppard, Sciss se dio la vuelta. Una leve sonrisa, casi juvenil, cambió inesperadamente su diminuto rostro, en el que todos los rasgos eran desproporcionados, con pequeñas mejillas almohadilladas bajo los ojos grises, sin apenas barbilla debido al fuerte desplazamiento de la mandíbula.
«¡Pero si es simplemente un muchacho, un eterno adolescente… Y qué agradable!», pensó Gregory con sorpresa.
—Me gustaría decir unas palabras más, pero lo haré al final —dijo Sciss, y ocupó su asiento.
El Inspector se quitó las gafas. Tenía los ojos cansados.
—Está bien. Le toca, colega Farquart… si tiene usted algo que añadir al respecto, naturalmente.
Farquart habló con desgana.
—A decir verdad, no mucho. Estoy pensando en toda esta «serie», como la llama el doctor Sciss, de un modo tradicional, digamos que a la antigua. Creo que algunos rumores, al menos parte de ellos, tienen visos de realidad. La cosa es, bajo mi punto de vista, sencilla: el autor quería robar un cuerpo en Shaltam, o donde fuera, pero algo lo asustó. No lo consiguió hasta Treakhill. Entonces, aún era un «novato»; el cuerpo desapareció, pero desnudo. Al parecer, el autor no estaba informado de que el transporte en semejante estado conlleva, por fuerza, importantes dificultades, mayores que el traslado de un cuerpo vestido, que no salta tanto a la vista. Eso precisamente causó un cambio de táctica y que nuestro individuo empezara a preocuparse por la vestimenta. Además, tampoco la elección del cuerpo fue la «mejor» en la primera ocasión; me refiero a lo que el doctor Sciss ha denominado como búsqueda de un cuerpo «en buen estado». El depósito de cadáveres de Treakhill albergaba a otro fallecido, un hombre joven, mejor conservado que el desaparecido. Eso es todo…
—Nos queda la motivación para semejante conducta —continuó, al cabo de un rato—. Contemplo las siguientes posibilidades: necrofilia, locura o incluso la actuación, digamos, de un científico. Aunque preferiría escuchar la opinión del doctor Sörensen al respecto.
—No soy psicólogo, ni psiquiatra —enjaretó el doctor, rozando la aspereza—. En cualquier caso, podemos descartar la necrofilia. La padecen exclusivamente individuos aquejados de una grave minusvalía psíquica: los retrasados mentales, los cretinos, gente, sin duda, incapaz de planear una acción más compleja. De eso no cabe duda. Luego, en mi opinión, podemos descartar la locura. Nada fue dejado al azar en este caso, hay demasiada meticulosidad, no se produjo ningún fallo: los locos no suelen demostrar semejante lógica en su comportamiento.
—¿Paranoia? —sugirió Gregory en voz baja. El médico lo observó con desinterés. Por un momento, dio la impresión de estar saboreando dicha palabra con la lengua mientras dudaba; después torció sus finos labios de rana.
—No. Quiero decir, no me lo parece. —El doctor minimizó el carácter categórico de su negación—. La locura, señores, no es un saco dentro del cual se puedan meter todos los actos humanos cuyos motivos no comprendemos. La locura posee su propia estructura, su propia lógica de actuación. Si nos empeñamos, no podemos descartar la eventualidad de que un grave psicópata, sí, un psicópata…, precisamente un psicópata pudiera haber sido el autor de tales hechos. Es la única posibilidad…
—Un psicópata con tendencias matemáticas —observó Sciss, como quien no quiere la cosa.
—¿Qué quiere decir?
Sörensen miró a Sciss a la cara con una estúpida sonrisa de bufón en la que había algo ofensivo. Mantuvo la boca entreabierta.
—Bueno, un psicópata que calculó lo divertido que sería que el producto de la distancia y del tiempo transcurridos entre dos incidentes consecutivos, multiplicado por la diferencia de temperaturas, fuera un valor constante.