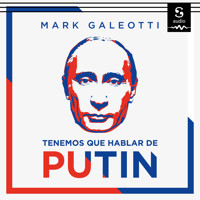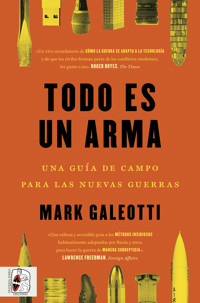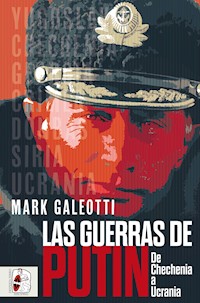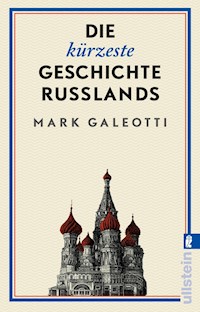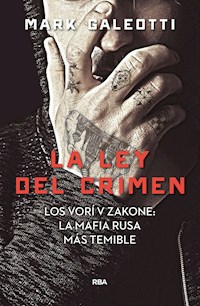
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
Los Vorí V Zakone son uno de los grupos del crimen organizado más peligrosos que existen. Sus orígenes se remontan a la Rusia zarista, pero fueron los gulags soviéticos los que transformaron su naturaleza y los convirtieron en toda una cultura. Con un estricto código propio y luciendo unos tatuajes simbólicos que explican su bagaje delictivo, los miembros de esta facción mafiosa son conocidos por su capacidad de adaptación a cualquier circunstancia extrema. En esta obra, asombrosa por la información que aporta y absorbente por el modo de explicarla, Mark Galeotti consigue retratar de manera fiel a estos gánsteres rusos, que han sabido moverse muy bien en los bajos fondos, pero también se han infiltrado en las altas estructuras políticas y financieras de la Rusia actual.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 718
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
LA LEY DEL CRIMEN
MARK GALEOTTI
LA LEY DEL CRIMEN
LOS VORÍ V ZAKONE: LA MAFIA RUSA MÁS TEMIBLE
Traducción de Sergio Lledó Rando
Título original: The Vory. Russia’s supermafia.
Autor: Mark Galeotti.
Publicado originalmente en inglés por Yale University Press.
© Mark Galeotti, 2018.
© de la traducción: Sergio Lledó Rando, 2019.
© de esta edición: RBA Libros, S.A., 2019.
Av. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona
www.rbalibros.com
Primera edición: mayo de 2019.
REF.: ODBO511
ISBN: 9788491874324
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
Todos los derechos reservados.
CONTENIDO
Nota sobre la transliteraciónPrólogoIntroducciónPRIMERA PARTE: LOS ORÍGENES1. La tierra de Kain2. Comiendo sopa Jitrovka3. El nacimiento de los vorí4. Ladrones y perras5. Vida de ladrónSEGUNDA PARTE: EMERGENCIA6. Las trinidades sacrílegas7. Los gánsteres de Gorbachov8. Los «salvajes años noventa» y el ascenso de los avtoritetiTERCERA PARTE: VARIEDADES9. Bandas, redes y hermandades10. Los chechenos: el gánster de gánsteres11. Los georgianos: el vor expatriado12. El gánster internacionalistaCUARTA PARTE: FUTURO13. Nuevos tiempos, nuevos vorí14. Evoluciones de la mafiya15. Las guerras criminales16. La Rusia bandida: ¿el robo de una nación?GlosarioNotasBibliografíaFotografíasCréditos fotográficosAgradecimientosNOTA SOBRE LA TRANSLITERACIÓN
Respecto a la transcripción de los nombres rusos que aparecen en el texto, en esta edición se han seguido las convenciones gráficas y fonológicas del español, respetando al máximo las normas de ortografía del ruso. Así, las letras del alfabeto cirílico ruso se transcriben por letras que corresponden a sonidos próximos en español. Por ejemplo, la «м» se transcribe «m», la «ф» se transcribe «f», o la «а» se transcribe «a». En otros casos, como en los diptongos, se han seguido siempre las mismas pautas: «е» se transcribe «e» después de consonante, «ie» detrás de vocal, y «ye» a principio de palabra; «я» y «ю» se transcriben «ia» y «iu» respectivamente, excepto a principio de palabra, en que se transcriben «ya» y «yu», etc. Del mismo modo, para mantener la pronunciación rusa la «г» delante de «i» o «e» se transcribe «gu», el grupo consonántico «кс» se transcribe «x», el grupo «лл» se simplifica en «l», etc.
También hay ciertas consonantes rusas que representan sonidos que no corresponden a ningún sonido español. En esta obra se transcriben así: la «ж» se transcribe «zh»; la «ш» se transcribe «sh» y la «щ» se transcribe «sch».
Por último, cabe recordar que la vocal tónica de los términos rusos se acentúa gráficamente siguiendo las normas de acentuación del español y que puntualmente se siguen otras convenciones que se alejan de la transcripción literal, como es el caso de la «о» átona rusa, que se transcribe «o» en español, aunque en ruso se pronuncie /a/; o bien nombres propios que tienen una forma tradicional de uso consolidado en español, como por ejemplo «Moscú».
PRÓLOGO
Me encontraba en Moscú en 1988, durante los últimos años de la Unión Soviética, a medida que el sistema caía en el abandono más mezquino, aunque en aquel momento nadie sabía lo poco que faltaba para que llegara a su fin. Durante la labor de investigación para mi doctorado sobre el impacto que había tenido la guerra soviética en Afganistán, me entrevisté con rusos que habían combatido en ese brutal conflicto. Siempre que tenía la oportunidad, me reunía con aquellos afgantsi cuando retornaban a casa y después volvía a visitarlos al cabo de un año para comprobar cómo se estaban adaptando a la vida civil. La mayoría regresaba en un estado vulnerable, conmocionados, enfurecidos, y los que podían contener las historias de terror y barbarie se mostraban irascibles o completamente abstraídos. No obstante, al año siguiente, casi todos habían cumplido con lo que hace el ser humano en tales circunstancias: adaptarse, sobrellevarlo. Las pesadillas eran menos frecuentes, los recuerdos menos reales, tenían empleos y novias, ahorraban para comprar un coche o un piso, o para tomarse unas vacaciones. Pero también estaban los que no podían seguir con sus vidas o decidían no hacerlo. Algunos de estos jóvenes, por los daños colaterales de la guerra, se habían enganchado a la adrenalina, o simplemente no soportaban las convenciones y restricciones de la vida diaria.
Vadim, por ejemplo, entró en la policía, pero no en un cuerpo policial cualquiera, sino que era un OMON, un miembro de los «boinas negras», la temida policía antidisturbios, quienes se convertirían en las tropas de asalto reaccionarias en los últimos intentos por evitar la disgregación del sistema soviético. Sasha se hizo bombero, lo más cercano a su vida de combatiente como soldado de las tropas de desembarco y asalto en la caballería aeromóvil. Su función era la de permanecer a la espera hasta que se diera la alarma para embarcarse en uno de los helicópteros de ataque Mi-24 al que los soldados llamaban «jorobados», repletos de contenedores de armamento y cohetes, ya fuera para interceptar a una caravana rebelde o, con la misma frecuencia, para rescatar a soldados soviéticos que habían quedado atrapados en emboscadas. La camaradería del parque de bomberos, la alarma repentina, el intenso fragor de la acción que pone en riesgo tu vida al mismo tiempo que la dota de sentido, la sensación de ser una figura mítica separada de la gris realidad diaria soviética, todo ello contribuía a recrear los viejos tiempos en Afganistán.
Y después estaba Volodia, también conocido como «Chainik» («Tetera») por razones que nunca supe (aunque es un término que se usa en la cárcel para referirse a los matones). Nervudo, intenso, sombrío, tenía una indefinible disposición a la crispación y al peligro de las que te hacen cambiar de acera para intentar evitarlo. Había sido tirador de élite durante la guerra, y prácticamente lo único que podía transformarlo en un ser humano relajado, abierto e incluso animado era tener la oportunidad de embelesarse hablando de su rifle de francotirador Dragunov y sus habilidades para usarlo. Los otros afgantsi toleraban a Volodia, pero nunca parecían estar cómodos en su presencia, y tampoco hablando sobre él. Siempre tenía dinero para derrochar en un tiempo en que la mayoría subsistían a duras penas en sus vidas marginales, a menudo junto a sus padres o simultaneando varios trabajos. Todo cobró sentido cuando supe que se había convertido en lo que en los círculos criminales rusos llaman un «torpedo», un sicario. Mientras los valores y las estructuras de la vida soviética se desmoronaban y caían, el crimen organizado emergía entre las ruinas, una vez liberado de su subordinación a los dirigentes corruptos del Partido Comunista y a los millonarios del mercado negro. A medida que surgía, congregaba a una nueva generación de reclutas, entre los que se incluían los excombatientes desilusionados y damnificados de la última guerra de la URSS. Algunos ejercían como guardaespaldas, recaderos o matones, y después había otros, como Volodia y su amado rifle, que eran asesinos.
Nunca supe qué pasó con Volodia. Tampoco es que nos enviáramos felicitaciones por Navidad. Probablemente acabó siendo víctima de las guerras entre clanes de la década de 1990 que se libraron con coches bomba, tiroteos motorizados y cuchillazos nocturnos. Aquella década fue testigo del inicio de una tradición de monumentos funerarios en la que los gánsteres caídos eran enterrados con toda la pompa de El padrino, limusinas negras que atravesaban senderos flanqueados con claveles blancos y tumbas distinguidas mediante enormes lápidas mortuorias que mostraban representaciones idealizadas del difunto. Extraordinariamente caras (las más grandes costaban 250.000 dólares en una época en la que el sueldo medio rondaba el dólar diario) y estupendamente horteras, estas tumbas eran monumentos que mostraban a los muertos en posesión de los botines obtenidos gracias a sus vidas como delincuentes: el Mercedes, el traje de diseñador, las gruesas cadenas de oro. Todavía me pregunto si algún día me hallaré caminando por alguno de los cementerios favoritos de los gánsteres de Moscú, tal vez en Vvedenskoye al sureste de la ciudad, o en Vagánkovo al oeste, y daré con la tumba de Volodia. No me cabe duda de que ese rifle estaría representado en ella.
No obstante, fueron Volodia y aquellos como él quienes me convirtieron en uno de los primeros académicos occidentales en dar la voz de alarma sobre el auge y las consecuencias del crimen organizado en Rusia, cuya presencia había sido ignorada previamente, salvo en honrosas excepciones (normalmente, gracias a investigadores emigrados).1 Pero, dado que los seres humanos somos esclavos de la ley de la compensación, tal vez fuera inevitable que esa ignorancia sobre el crimen organizado ruso se convirtiera en alarmismo. La alegría de Occidente por haber vencido en la Guerra Fría no tardó en convertirse en consternación: los tanques soviéticos nunca supusieron una verdadera amenaza para Europa, pero los gánsteres postsoviéticos parecían presentar un peligro más real y presente. Antes de que nos diéramos cuenta, los jefes de policía del Reino Unido predecían que en el año 2000 los mafiosos rusos estarían pegando tiros en los frondosos barrios residenciales de Surrey, y los académicos hablaban de una «Pax mafiosa» global en la que las organizaciones criminales se repartían el mundo entre ellos. Obviamente, nada de esto sucedió, y los clanes de la mafia rusa tampoco vendieron bombas nucleares a los terroristas, compraron países del Tercer Mundo, tomaron el poder del Kremlin ni cumplieron ninguna otra de las extravagantes ambiciones que les habían adjudicado.
La década de 1990 fue la época de gloria de los mafiosos rusos y desde entonces, con el Gobierno de Putin, las actividades de los gánsteres en las calles dieron paso a la cleptocracia del Estado. Las guerras de la mafia quedaron zanjadas, la economía se asentó, y a pesar del régimen de sanciones vigente durante la guerra fría posterior a Crimea, Moscú está ahora tan repleta de cafeterías Starbucks y de otros iconos de la globalización de ese tipo como cualquier otra capital europea. Los estudiantes rusos continúan acudiendo en masa a las universidades extranjeras, las empresas rusas lanzan sus ofertas públicas de venta en Londres y los rusos ricos que no sufren las sanciones se codean con sus homólogos globales en el Foro Económico Mundial de Davos, la Bienal de Venecia y las pistas de esquí de Aspen.
En los años que han transcurrido desde que conocí a Volodia, he tenido la oportunidad de estudiar el hampa rusa local y del extranjero como académico, como asesor del Gobierno (incluyendo un período en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth británico), como asesor empresarial y, en ocasiones, también para la policía. He presenciado su ascenso, tal vez no su caída, pero sí su transformación, cada vez más asimilada por una élite política mucho más despiadada a su modo que los viejos capos criminales. En cualquier caso, todavía tengo viva la imagen de ese francotirador maltratado por la guerra, una metáfora de una sociedad que estaba a punto de quedar engullida por una espiral prácticamente incontenible de corrupción, violencia y criminalidad.
INTRODUCCIÓN
El lobo puede mudar de piel, pero no de naturaleza.
Proverbio ruso
En 1974, un cuerpo desnudo fue arrastrado hasta la costa de Strelna, al sudoeste de Leningrado (como se conocía entonces a San Petersburgo). Tras haber flotado durante un par de semanas en el golfo de Finlandia, su aspecto no era agradable de ver. Aunque el cadáver no hubiera tenido que lidiar con las bacterias y la devastación de los insectos que habría sufrido en tierra, los habitantes marinos habían dado buena cuenta de él, deleitándose especialmente en los ojos, labios y extremidades. La serie de profundas heridas por incisión que presentaba en el abdomen era un claro indicador de la causa de su muerte. No obstante, al carecer de huellas dactilares y ropa, y tener la cara hinchada, golpeada por las rocas y parcialmente devorada, no había ninguno de los indicios convencionales que se usan en la identificación de cadáveres. Existía la posibilidad de revisar su historial dental, pero esto sucedió antes de que entráramos verdaderamente en la era de los ordenadores y, en cualquier caso, la mayoría de sus dientes eran implantes de metal barato, fruto de una vida aparentemente marginal. No se había notificado la desaparición de su persona. Ni siquiera procedía de la región de Leningrado.
No obstante, lo identificaron en solo dos días. La razón es que su cuerpo estaba decorado copiosamente con tatuajes.
Los tatuajes eran la marca de un vor, una palabra que significa «ladrón» en ruso, pero también un término general usado para designar a un miembro de los bajos fondos soviéticos, el llamado «mundo de los ladrones», o vorovskói mir, y de la vida en el sistema de trabajos forzados del gulag. La mayoría de los tatuajes todavía eran reconocibles, y se llamó a un experto en su «lectura». En cuestión de una hora habían sido descifrados. ¿El ciervo saltando que llevaba en el pecho? Simbolizaba un término utilizado en uno de los campos de trabajo del norte. Eran conocidos por la dureza de sus regímenes, y sobrevivir a ello era una señal de orgullo en el mundo varonil del criminal profesional. ¿El cuchillo rodeado de cadenas que tenía en el antebrazo derecho? Aquel hombre había cometido una agresión violenta cuando estaba entre rejas, pero no un asesinato. ¿Tres cruces en los nudillos? Tres condenas separadas cumplidas en prisión. Tal vez el más significativo fuera el ancla oxidada que llevaba en la parte superior del brazo, rodeada por un alambre de espinos que claramente había sido añadido después: un excombatiente de la Marina que había sido sentenciado a prisión por un delito cometido cuando estaba de servicio. Con estos datos, fue relativamente rápido identificar al muerto como un tal «Matvei Lodochnik», o «Matvei el Barquero», antiguo oficial de la Marina que unos veinte años atrás había golpeado a un recluta hasta casi matarlo a resultas de que saliera a la luz su negocio adicional de venta de provisiones del cuartel. Matvei fue destituido y pasó cuatro años en una colonia penitenciaria, dejándose arrastrar hacia el mundo de la delincuencia y siendo sentenciado dos veces más, incluyendo un período en un duro campo de trabajo del norte. Acabó convertido en un integrante del hampa de Vólogda, unos 550 kilómetros al este de Strelna.
La policía nunca llegó a averiguar la razón por la que Matvei se encontraba en Leningrado ni por qué había muerto. Para ser sinceros, probablemente no les importaba mucho. Pero la rapidez con la que fue identificado da fe no solo del lenguaje particularmente visual del hampa soviética, sino también de su universalidad. Sus tatuajes representaban tanto su compromiso con la vida criminal como su historial.1
Obviamente, todas las subculturas criminales tienen una especie de lenguaje propio, tanto oral como visual.2 Los yakuza japoneses llevan elaborados tatuajes de dragones, héroes y crisantemos. Los pandilleros callejeros estadounidenses portan los colores de su banda. Cada especialidad criminal tiene sus términos técnicos, cada entorno delictivo dispone de una jerga propia. Esto sirve para diferentes propósitos, desde distinguir al iniciado del que es ajeno a ese mundo hasta demostrar el compromiso que se tiene con el grupo. Sin embargo, los rusos se distinguen claramente por la escala y la homogeneidad de sus lenguajes, tanto hablados como visuales, una muestra patente de la coherencia y complejidad de su cultura del hampa, pero también de su determinación a rechazar e incluso desafiar activamente la cultura establecida. Descifrar los detalles de los lenguajes de los vorí nos dice mucho acerca de sus prioridades, sus preocupaciones y sus pasiones.
La subcultura de los vorí data en principio del tiempo de los zares, pero fue radicalmente reformulada en los gulags de Stalin entre las décadas de 1930 y 1950. Primero, los criminales mostraron un rechazo inflexible e impenitente hacia el mundo legítimo, tatuándose en zonas visibles como gesto elocuente de desafío. Tenían su propio lenguaje, sus propias costumbres, su propia figura de autoridad. Este era el llamado vor v zakone, «el ladrón que sigue el código», o «ladrón de ley» literalmente, una legalidad con un sentido propio, ajeno al del resto de la sociedad.
Ese código de los vorí cambiaría con el tiempo, al albor de una nueva generación atraída por las oportunidades de colaborar en sus propios términos con un Estado cínico y despiadado. Los vorí perderían su dominio para adoptar un papel subordinado ante los barones del mercado negro y los líderes corruptos del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS), pero, durante las grises décadas de 1960 y 1970, no desaparecieron, y, cuando el sistema soviético se precipitaba hacia su inevitable derrumbe, resurgieron de nuevo. Volvieron a reinventarse para cumplir con las necesidades del momento. Se fundieron con la nueva élite de la Rusia postsoviética. Los tatuajes desaparecieron o quedaron ocultos bajo las camisas blancas impolutas de una nueva hornada voraz de gánsteres-empresarios, el avtoritet (la «autoridad»). En la década de 1990 se abrió la barra libre, y los nuevos vorí cogieron a manos llenas. Los bienes del Estado fueron privatizados por cuatro rublos, las empresas se vieron forzadas a pagar por una protección que posiblemente no necesitaran y, cuando cayó el Telón de Acero, los gánsteres rusos salieron a apoderarse del resto del mundo. Los vorí eran parte de una forma de vida que a su modo reflejaba los cambios por los que había pasado Rusia a lo largo del siglo XX.
En ese proceso, el crimen organizado —que en otro lugar he definido como una labor continuada, separada de las estructuras sociales legales y tradicionales, en la cual numerosas personas trabajan en conjunto siguiendo una jerarquía propia para generar poder y beneficio propios a través de actividades ilegales— alcanzó plenas facultades en una Rusia que también empezaba a organizarse mejor.3 Desde la restauración de la autoridad central con el mandato del presidente Vladímir Putin en el año 2000, los nuevos vorí han vuelto a adaptarse, intentando pasar desapercibidos e incluso trabajando para el Estado cuando es necesario. Por el camino, el crimen organizado ruso se ha convertido de golpe en una pesadilla internacional, una marca global y un concepto disputado. Algunos lo ven como el brazo armado informal del Kremlin y desprecian airadamente a Rusia como «Estado mafioso». Para otros, los descendientes de los vorí son simplemente una colección incipiente de gánsteres problemáticos, pero nada excepcionales. Sin embargo, a tenor de la representación que se hace de ellos en los medios de comunicación occidentales, uno se ve tentado de percibirlos como una amenaza global en todos los terrenos: los matones más salvajes, los piratas informáticos más astutos, los asesinos más diestros. Lo irónico es que la mayoría de estas percepciones son verdad hasta cierto punto, aunque a menudo resulten engañosas o estén motivadas por las razones equivocadas.
La pregunta sigue estando vigente: ¿por qué debería merecer especial atención una fracción étnicocultural del hampa mundial en una era en la que el crimen está cada vez más interconectado e internacionalizado y es más cosmopolita?
El desafío que representa el crimen organizado ruso es formidable. A nivel local desvirtúa los esfuerzos por controlar y diversificar la economía rusa. Supone un freno a la tarea para dotar a Rusia de un mejor gobierno. Ha penetrado en las estructuras financieras y políticas del país y también mancha la «marca nacional» en el extranjero (el mafioso ruso y el empresario corrupto son dos estereotipos generalizados). A escala mundial también representa un desafío. El crimen organizado ruso o eurasiático, como quiera que sea definido, opera alrededor del mundo de manera activa, agresiva y empresarial, como una de las fuerzas más dinámicas de la nueva hampa transnacional. Proporciona armas a los insurgentes y a los gánsteres, trafica con drogas y personas y mercadea con todo tipo de servicios criminales, desde el lavado de dinero al pirateo informático. Por todo ello, es tanto un síntoma como una causa del fracaso del Gobierno ruso y de la élite política para establecer e imponer la ley, mientras que gran parte del resto del planeta permanece dispuesto —en ocasiones incluso encantado— a lavar su dinero y venderles caros áticos de lujo.
Este libro trata sobre el crimen organizado, o quizá de manera más específica sobre criminales organizados y, particularmente, sobre la extraordinaria y brutal cultura criminal de los vorí. Esta subcultura criminal se ha metamorfoseado periódicamente a medida que han ido cambiando los tiempos y las oportunidades. Los matones tatuados, cuyas experiencias en los campos de trabajo significaban que no tenían ningún temor a las cárceles modernas, han desaparecido prácticamente de la vista. Los criminales modernos rusos suelen evitar incluso el término vor e ignoran la mayoría de estructuras y restricciones vinculadas con él. Ya no se alejan de la cultura establecida. Renuncian a los tatuajes que los catalogaban abiertamente como miembros del vorovskói mir (razón por la cual, actualmente, sería más difícil situar a Matvei). Pero asumir que esto significa que los vorí han desaparecido del todo o que el crimen organizado ruso carece de distintivos sería cometer un gran error. Tal vez los nuevos padrinos se hagan llamar avtoriteti, y sus negocios abarquen de lo esencialmente legítimo a lo absolutamente criminal, quizá se impliquen en política y se dejen ver en galas benéficas. Pero siguen siendo los herederos del empuje, la determinación y la crueldad de los vorí, hombres de quienes incluso un capo de la mafia de Nueva York dijo: «Nosotros, los italianos, te matamos. Pero los rusos están locos, matan a toda tu familia».4
Así pues, los temas fundamentales del libro son tres. El primero es que los gánsteres rusos son únicos, o al menos lo fueron. Surgieron a lo largo de tiempos de rápido cambio político, social y económico —desde la caída de los zares, pasando por el torbellino de modernización de Stalin, hasta el colapso de la URSS—, lo que supuso unas presiones y unas oportunidades específicas. Aunque hasta cierto punto un gánster sea un gánster en todas partes del mundo, y los rusos supuestamente empiezan a formar parte de una hampa global homogeneizada, la cultura, las estructuras y las actividades de los criminales rusos fueron particulares durante mucho tiempo, sobre todo en cuanto a su relación con la cultura establecida.
El segundo tema central es que los gánsteres son el espejo oscuro de la sociedad rusa. Por más que quisieran presentarse como entes ajenos a la sociedad general, eran y continúan siendo la sombra de esta, y se definen según sus tiempos y formas. Explorar la evolución del hampa rusa también es hablar sobre la historia y la cultura rusas, algo que es especialmente significativo en la actualidad, un momento en que las fronteras entre el crimen, los negocios y la política, si bien son importantes, se encuentran difuminadas demasiado a menudo.
Finalmente, los gánsteres rusos no solo han sido moldeados por los cambios de Rusia, sino que también han contribuido a ellos. Confío en que parte del valor de este libro consista en abordar los mitos sobre el predominio del crimen en la nueva Rusia, pero también en discernir las formas en las que sus «altas esferas» han sido influenciadas por los «bajos fondos». Que los expresidiarios tatuados hayan dado paso a una nueva hornada de criminales-empresarios con orientación global, ¿es un síntoma de la formación adquirida por los gánsteres en el país o de la criminalización de la economía y la sociedad rusa? En el caso de que estuviéramos ante un «Estado mafioso», ¿qué significa eso realmente?
¿Está Rusia gobernada por gánsteres? No, por supuesto que no, y he conocido a muchos agentes de policía y jueces rusos determinados y dedicados que se comprometen a luchar contra ellos. No obstante, tanto políticos como empresarios utilizan métodos más propios del vorovskói mir que de las prácticas legales, el Estado contrata a piratas informáticos y proporciona armas a los gánsteres para combatir sus guerras, y se oyen canciones y jerga vor en las calles. Incluso el presidente Putin recurre ocasionalmente a esta forma de hablar para reafirmar sus credenciales callejeras. Tal vez la verdadera pregunta, con la cual acaba este libro, no sea hasta qué punto ha conseguido el Estado dominar a los gánsteres, sino hasta qué punto han llegado los valores y las prácticas de los vorí a influir en la Rusia moderna.
PRIMERA PARTELOS ORÍGENES
1LA TIERRA DE KAIN
Incluso un obispo roba cuando tiene hambre.
Proverbio ruso
Vanka Kain, bandido, secuestrador, ladrón y, en ocasiones, confidente de las autoridades, fue el azote de Moscú durante las décadas de 1730 y 1740. Cuando la princesa Isabel I llegó al poder mediante un golpe de Estado en 1741, ofreció amnistía a los forajidos que delataran a sus compañeros. Kain se decidió a aprovechar la oportunidad para limpiar un historial manchado con casi una década de crímenes. Mientras trabajaba oficialmente como confidente del Gobierno y cazador de ladrones, continuó su actividad criminal, corrompiendo a sus supervisores del Sisknói prikaz, la Oficina de Investigadores. Pero aquellas relaciones adquirirían después su propia dinámica de dominación. Comenzó ofreciéndoles una parte de su botín, que solía consistir en importaciones de lujo como pañuelos italianos y vino renano. Con el tiempo, sus supervisores se volvieron más avariciosos y exigentes, obligando a Kain a cometer delitos más atrevidos y peligrosos para satisfacerlos. Esto acabó saliendo a la luz, y Kain fue juzgado y condenado a una cadena perpetua de trabajos forzados.
Kain se convirtió en un héroe romántico del folclore ruso. Obviamente, la figura del delincuente al que se considera un héroe está presente en la cultura popular de todo el mundo, desde Robin Hood a Ned Kelly. Pero el ladrón ruso, al contrario que Robin Hood, no lucha contra un usurpador que lo explota. No es un incomprendido, ni una víctima de una infancia desgraciada, y tampoco un buen hombre que se encuentra en una situación crítica. Es simplemente un «ladrón honrado» en un mundo en el que solo se distingue entre los ladrones que son sinceros respecto a su naturaleza y aquellos que ocultan su criminalidad interesada bajo las capas de los boyardos, los uniformes de los burócratas, las togas de los jueces y los trajes de los hombres de negocios, según dicten los tiempos.
La historia de Kain podría ser perfectamente la de un vor del siglo XX, o incluso actual: el gánster a quien las autoridades creen poder dominar, pero que acaba corrompiéndolas. Cambiad los caballos por los BMW y las capas de pieles por el chándal, y la historia de Kain podría reproducirse en la Rusia postsoviética sin el menor atisbo de anacronismo.
HISTORIAS CRIMINALES
No soy ningún erudito, pero puedo decirte esto: los rusos han sido siempre los mejores criminales del mundo y también los más valientes.
Graf («conde»), criminal de rango medio (1993)1
Irónicamente, aunque los vorí tienen un pedigrí histórico poderoso, nunca han mostrado demasiado interés en él. Algunos criminales se deleitan en su historia, aunque esta suele estar basada en mitos, haber sido romantizada o simplemente inventada. Así, las tríadas chinas se representan como descendientes de una tradición centenaria de sociedades secretas que luchan contra tiranos injustos.2 Los yakuza afirman que sus orígenes no están en los bandidos kabuki mono («los locos») que aterrorizaron el Japón del siglo XVII, ni en los matones de alquiler de los jefes del trapicheo y las apuestas, sino en la casta de guerreros samurái y en las milicias públicas llamadas machi yakko («sirvientes de la ciudad») que se formaron para combatir a los kabuki mono.3 El crimen organizado ruso moderno, por el contrario, parece deleitarse en la negación de su historia y ni siquiera muestra un interés folclorista en su pasado. Al rechazar la memorialización de su cultura (al contrario que sus miembros actuales), se sitúa firmemente en el presente y vuelve la espalda a su historia.4 Incluso se rechaza la cultura tradicional del vorovskói mir, rica en folclore y costumbres brutales y sangrientas generadas y transmitidas en los campos de prisioneros del gulag, ya que la nueva generación de líderes criminales, los llamados avtoriteti («autoridades») desdeñan los tatuajes y las rutinas que distinguían a la generación anterior.5
No obstante, a pesar de todo ello, el hampa rusa moderna de criminales-empresarios, con trajes de diseño, guardaespaldas y matones armados hasta los dientes, no surgió de la nada a partir de la transición tumultuosa de su país a los mercados en 1991 tras el derrumbe del sistema soviético. Son herederos de una historia que refleja en sus contratiempos y vicisitudes procesos de mayor alcance que dieron forma a Rusia, desde los siglos de aislamiento rural, pasando por la chapucera industrialización intensiva que llevó a cabo el Estado a finales del siglo XIX, hasta llegar a la modernización del régimen estalinista impulsada por el gulag. No obstante, tal vez lo más sorprendente sea que la historia rusa, a pesar de estar llena de bandidos inmisericordes y asesinos sanguinarios, haya permanecido férreamente dominada por estafadores, malversadores y gánsteres que entendieron cómo utilizar el sistema en su propio beneficio, cuándo tenían que plantarle cara y cuándo pasar desapercibidos.
Una de las lecciones que aprendemos a partir de la evolución histórica del crimen organizado ruso es que surge a partir de una sociedad en la que el Estado solía actuar con torpeza, estar depauperado y ser profundamente corrupto, pero también fundamentalmente despiadado, ajeno a las sutilezas de los trámites legales y dispuesto a usar la violencia de manera desmedida para proteger sus intereses cuando se sentía amenazado. Durante la década de 1990 hubo un período en el que parecía que los criminales gobernasen el país. Sin embargo, el Estado ha vuelto por sus fueros con mayor fuerza con Vladímir Putin y esto ha afectado tanto al crimen como a la percepción que se tiene del mismo. No obstante, esa mezcla de coacción, corrupción y conformidad con la ley fue una parte esencial de la criminalidad rusa incluso antes de la anarquía de la era postsoviética.
¿PUEDE LA POLICÍA CONTROLAR RUSIA?
Nunca digas la verdad a un policía.
Proverbio ruso
El crimen organizado ruso habría podido evolucionar presumiblemente de dos formas diferentes, a partir de sus dos precursores posibles, uno rural y otro urbano. En el siglo XIX parecía que los bandoleros rurales tuvieran un mayor potencial. Al fin y al cabo, se trataba de un país prácticamente imposible de patrullar. A finales de esa centuria, la Rusia zarista cubría casi una sexta parte de la masa continental del mundo. Su población de 171 millones de habitantes en 1913 estaba compuesta de manera abrumadora por un campesinado disperso a lo largo de este enorme territorio, a menudo en pequeños pueblos y comunidades aisladas.6 Simplemente para que las órdenes judiciales o los mandatos llegaran desde la capital, en San Petersburgo, hasta Vladivostok, en la costa del Pacífico, podían pasar semanas, incluso mediante el correo con posta de caballos. El sistema ferroviario, el telégrafo y el teléfono ayudarían, pero el tamaño del país supuso un impedimento para el Gobierno en muchos aspectos.
Es más, el imperio era un mosaico de climas y culturas diferentes incorporadas en su mayor parte mediante la conquista. Lenin lo llamó la «cárcel de las naciones», pero el Estado soviético aceptó voluntariamente esta herencia imperial e incluso la Federación Rusa actual es un conglomerado multiétnico con más de cien minorías nacionales.7 Al sur estaban las ingobernables y montañosas regiones caucásicas, conquistadas en el siglo XIX, pero nunca subyugadas realmente. Al este se encontraban las provincias islámicas de Asia central. En la parte occidental se hallaban las culturas sometidas más avanzadas de la Polonia del Congreso (o Polonia rusa) y los estados bálticos. El núcleo de la cultura eslava también incluía los fértiles campos de cultivo de la región de Tierras Negras ucraniana, las extensas y superpobladas metrópolis de Moscú y San Petersburgo y la helada taiga siberiana. En su conjunto, el imperio comprendía alrededor de doscientas nacionalidades, de entre las cuales los eslavos representaban dos tercios del total.8
Las fuerzas del orden público tenían que lidiar con una amplia variedad de culturas legales de ámbito local frecuentemente ligadas a personas para las que el orden zarista era una fuerza de ocupación brutal y extranjera, así como con los desafíos prácticos que suponían la captura de criminales que podían viajar a través de las diferentes jurisdicciones. La situación podría haberse mitigado dedicando más recursos a esa causa, pero se trataba de un Estado ahorrativo respecto a la cuestión policial. Al fin y al cabo, el Estado ruso había sido relativamente pobre a lo largo de la historia, ineficaz en la recaudación de impuestos, y estaba basado en una economía que solía ser marginal. El gasto en cuerpos policiales y sistema judicial estaba en un distante segundo plano respecto al presupuesto para el ejército. En 1900, la proporción destinada a la policía era de un 6 por ciento, muy por debajo de la media europea y posiblemente la mitad de lo que gastaba Austria o Francia, y un cuarto de lo que empleaba Prusia.9 La policía rusa estaba obligada a hacer más con un gasto proporcional mucho menor.
Los sucesivos zares fracasaron en su intento por controlar policialmente el país. Todos, desde la Razbóinaia izbá, u Oficina contra el Bandolerismo, establecida por Iván IV el Terrible [1533-1584], a las fuerzas urbanas y rurales de Nicolás I [1825-1855], demostraron no estar a la altura de ese reto.10 El control del Estado sobre el campo fue siempre mínimo y estuvo centrado en la supresión de revueltas, dependiendo del apoyo de la nobleza local (y del pago de su guardia). La policía, tanto urbana como rural, tendía a ser una fuerza que se limitaba a reaccionar, ya que adolecía de falta de personal y recursos, una moral y formación muy limitadas, un elevado índice de abandonos, corrupción endémica (todo ello síntomas en parte de unos salarios más bajos que los de un campesino sin cualificar) y escaso apoyo popular.11 Es más, tenían que soportar una carga de obligaciones adicionales que distraían su labor policial, desde la supervisión de los oficios religiosos a organizar la captación de reclutas para el ejército. ¡El «sumario» de obligaciones de la policía publicado en la década de 1850 contaba con cuatrocientas páginas!12
Y para colmo, la policía era tan corrupta como cualquier otra institución del Estado, lo que parece formar parte de la tradición rusa. La historia apócrifa cuenta que cuando el reformista y constructor del Estado Pedro I el Grande propuso colgar a cada hombre que desfalcara al Gobierno, su procurador general ofreció como sincera respuesta que esto lo dejaría sin funcionario alguno, ya que «todos robamos, la única diferencia es que algunos robamos en mayores cantidades y más abiertamente que otros».13 No exageraba mucho, pues incluso en el siglo XIX, aunque los funcionarios tenían prohibido hacerlo oficialmente, se esperaba de ellos que practicaran lo que en la época medieval se denominaba kormlenie («alimentarse»). En otras palabras, no se espera que subsistieran gracias a sus inadecuados salarios, sino que los complementaran mediante la aceptación de acuerdos subrepticios y sobornos sensatos.14 La leyenda dice que el zar Nicolás I le dijo a su hijo: «Creo que tú y yo somos las únicas personas de Rusia que no robamos».15 Hasta 1856 no se llevó a cabo la primera investigación por corrupción en el Gobierno y su dictamen fue que menos de 500 rublos no debería considerarse soborno en absoluto, sino una mera expresión de agradecimiento.16 Para hacer una comparativa, pensemos que en aquella época un agente de la policía rural cobraba 422 rublos al año.17 Esto se convertía en un problema particular cuando las personas sobrepasaban la frontera de la «corrupción aceptable». Por ejemplo, el teniente general Reinbot, el gradonachálnik (jefe de policía) de Moscú entre 1905 y 1908, se hizo famoso por utilizar su puesto para la extorsión de pagos desorbitados, estableciendo un ejemplo peligroso para sus subordinados.18 Dos mercaderes que testificaron ante una comisión de investigación de los chanchullos de Reinbot, comentaron que:
La policía ha aceptado sobornos anteriormente, pero de una forma que en comparación era decente… Cuando llegaban las vacaciones, la gente solía llevarles lo que podían permitirse, lo que les sobraba, y la policía solía aceptarlo y mostrarse agradecida. Pero esta nueva extorsión comenzó a partir de la Revolución [de 1905]. Al principio, las extorsiones eran cautas, pero cuando se enteraron de que el nuevo teniente general, es decir, Reinbot, también cobraba sobornos, ya no aceptaban unto, sino que comenzaron a robar directamente a la gente.19
Reinbot fue destituido en mitad de una investigación pública, pero la mayoría de agentes de la policía eran mucho más discretos. Además, el destino de Reinbot no se podía considerar como disuasorio: cuando finalmente llegó a ser juzgado ante el tribunal establecido en 1911, más allá de la pérdida de sus títulos y derechos especiales, fue sentenciado a pagar una multa de 27.000 rublos y a un año de cárcel. La multa no suponía un gran apuro, ya que Reinbot había recibido supuestamente 200.000 rublos gracias a solo uno de sus tratos, y Nicolás II posteriormente intercedió por él para asegurarse de que no llegara a entrar en prisión.
Las corruptelas eran un mal endémico en la policía en su conjunto, desde hacer la vista gorda a cambio de algún favor a la extorsión directa. Ni siquiera los agentes que eran esencialmente honestos veían problema alguno en saltarse la ley en el cumplimiento de su deber, fabricar confesiones o aplicar la «ley del puño» (kuláchnoie pravo) para enseñarles una rápida lección a los malhechores mediante una buena paliza. Su lema era «cuanto más severos seamos, más autoridad tendrá la policía», pero esa autoridad no implicaba respeto ni apoyo alguno.20 Tal vez no pueda resultar sorprendente (aunque tampoco es defendible) que la policía, alienada del resto de la masa y sintiendo un escaso respaldo de un Estado que pagaba poco y esperaba mucho de ella, decidiera quedarse con el sobrante y llenarse los bolsillos.
LA JUSTICIA DEL CAMPESINO
Este es nuestro criminal, y lo castigaremos como queramos.
Un campesino21
La cultura rusa es especialmente rica en formas de resistencia del campesinado frente a sus amos, ya se trate del Estado o de los terratenientes locales, nobles o agentes que los asedian. En un extremo de ese espectro tenemos las esporádicas expresiones de violencia rural conocidas como bunt («batida»), que Alexandr Pushkin caracterizó como «la rebelión rusa, sin sentido y sin piedad».22 Rusia se ha enfrentado a rebeliones generalizadas en diferentes épocas, como el alzamiento de Pugachov de 1773-1774 o la Revolución de 1905, pero lo más común eran los casos de violencia localizada, como los prendimientos de forajidos o las visitas del «gallo rojo» (la jerga para denominar los incendios provocados, un delito que los campesinos usaron como «arma efectiva de control social y lenguaje de protesta en sus comunidades, así como contra aquellos a los que consideraban intrusos»).23
En la práctica, Rusia estaba controlada en su mayor parte gracias a la mano dura de la comunidad y al látigo de los terratenientes. Incluso el jefe de la gendarmería paramilitar de 1874 opinaba que la policía local carecía «de la posibilidad de organizar ningún tipo de vigilancia policial en localidades con centros de manufactura densamente poblados», de modo que no eran más que «espectadores pasivos de los actos criminales que allí se cometen».24 En su lugar, el orden del pueblo se mantenía exclusivamente a través del samosud («justicia personal»), una forma de ley del linchamiento con una sorprendente variedad de matices, según la cual los miembros de la comunidad aplicaban su propio código moral a los delincuentes, independientemente de las leyes del Estado o incluso desafiándolas directamente. Esto ha sido estudiado en mayor profundidad por Cathy Frierson, quien concluyó, contrariamente a las opiniones de muchos funcionarios de la policía y del Estado de la época, que no se trataba de violencia sin sentido, sino de un procedimiento con una lógica y unos principios propios.25 Por encima de todo, esta forma de control social que en ocasiones era brutal, estaba fundamentalmente dirigida a la protección de los intereses de la comunidad: se castigaban sin piedad aquellos delitos que representaban una amenaza para la supervivencia o para el orden social del pueblo. Eso incluía especialmente el robo de caballos, que amenazaba el propio futuro de la comunidad al privarla de una fuente de potros, energía, transporte y, llegado el momento, de carne y pieles. El castigo impuesto solía ser la pena de muerte, que en ocasiones implicaba métodos especialmente dolorosos e ingeniosos. Por ejemplo, estaba el caso del ladrón al que se desollaba vivo antes de partirle la cabeza con un hacha,26 u otro caso en el que se le daba una paliza hasta dejarlo al borde de la muerte para después arrojarlo al suelo delante de un caballo de tiro para que este le asestara su poético tiro de gracia.27
¿Podía considerarse esto un crimen o simplemente un acto policial comunal? Ni que decir tiene que el Estado rechazaba y temía la idea de que los campesinos impartieran la justicia por su cuenta, pero no podía hacer mucho al respecto, debido a la fortaleza del código moral personal de los campesinos y a las dificultades prácticas de realizar una vigilancia policial diaria en un país tan extenso. Los efectivos policiales estaban muy desperdigados a lo largo de los campos, no parecían capaces de prometer justicia real o restituciones (resulta revelador que solo el 10 por ciento de los caballos fueran recuperados) y rara vez realizaban grandes esfuerzos por granjearse la simpatía de los lugareños.28 Por ejemplo, la guardia rural, conocida como los uriádniki, era reclutada entre el campesinado, pero, al llevar el uniforme del zar, eran considerados aliados del Estado. (Merece la pena destacar en este punto que la prerrogativa de no luchar por el Estado estará presente también en la cultura vor.) Los campesinos solían llamarlos «perros» y los uriádniki les devolvían el favor: un observador contemporáneo se quejaba de que «presumían de su superioridad de mando y casi siempre trataban a los campesinos con desdén».29 De modo que no puede resultar sorprendente que cierta fuente de la época indicara que solo se denunciaba uno de cada diez crímenes rurales.30 No obstante, los mecanismos de control interno del pueblo —la tradición, la familia, el respeto por los ancianos y finalmente, la samosud— aseguraban que la ausencia de control por parte de efectivos del Estado no supusiera una anarquía absoluta.
Esto se debe especialmente a que los delitos rurales más comunes, aparte del tipo de riñas interpersonales que la comunidad resolvía por su cuenta, eran la caza furtiva o el robo de madera de los bosques de los terratenientes o zares, en los que la moral de los campesinos no veía daño alguno. Estos delitos conformaban el 70 por ciento de las condenas por robo en la Rusia zarista.31 En ruso existen dos palabras diferenciadas para referirse al delito: prestuplenie, palabra esencialmente técnica, el quebrantamiento de la ley, y zlodeianie, que lleva implícita un juicio moral.32 Hay un proverbio del campesinado elocuente a este respecto: «Dios castiga el pecado y el Estado castiga la culpa».33 La caza furtiva bien podía ser prestuplenie, pero la gente del campo no lo consideraba zlodeianie, ya que el terrateniente disponía de madera más que suficiente para satisfacer sus necesidades personales y «Dios hizo el bosque para todos».34 Podía ser interpretado incluso como un acto de bandolerismo social, una redistribución mínima de la riqueza del explotador al explotado. Según la visión del marqués de Custine, un viajero del siglo XVIII, «los siervos tenían que estar en guardia contra sus amos, que actuaban constantemente hacia ellos con una clara y desvergonzada mala fe», así que respondían «compensando mediante artificio lo que habían sufrido a través de la injusticia».35
LA VIGILANCIA POLICIAL EN EL CAMPO
¿Cómo se suponía que haría cumplir la ley en una población de sesenta mil personas diseminadas en cuarenta y ocho asentamientos con solo cuatro sargentos y ocho guardias?
Jefe de policía rural (1908)36
Obviamente, nada de esto podía ser considerado «crimen organizado» en el sentido estricto de la palabra. Aunque actos como el asesinato samosud en serie eran crímenes que sin duda se cometían de manera organizada, no se realizaban en beneficio propio. Ni siquiera la caza furtiva organizada y de larga duración se acerca marginalmente a ese criterio, sobre todo porque solía gestionarse en el contexto de las estructuras de autoridad tradicional del pueblo. Aunque las reformas de Nicolás I fueron un comienzo significativo, no supusieron más que eso. Ciertamente, no llevaron la ley y el orden a la profundidad de los bosques, a los oscuros campos ni a las fronteras sin delimitar de Rusia. Se esperaba que un cuerpo que a finales del siglo XIX había crecido hasta los 47.866 agentes de diferente rango y variedad vigilara un país de 127 millones de individuos.37 Es posible que en las ciudades existiera cierto control policial (aunque incluso esto está sometido a debate, como veremos después), pero el problema estaba en el campo, donde 1.582 stanovíe prístavi (jefes de la policía rural) y 6.874 uriádniki tenían que patrullar los inmensos terrenos rurales del interior y mantener a raya a 90 millones de personas.38 ¡Cada stanovói prístav era así responsable de una media de 55.000 campesinos!
Como resultado de ello, el campo era terreno abonado para las bandas establecidas o errantes, que a veces arraigaban en una comunidad y se valían de foráneos dispuestos a robar a quien fuera. Esto no era nada nuevo, pues hacía tiempo que el bandolerismo era una característica distintiva de la vida rusa. Raras veces podía considerarse como crimen organizado a ese bandolerismo de los primeros tiempos. Aunque existen relativamente pocos datos fidedignos, no parece haber constancia de grupos criminales autónomos importantes que operasen durante un período prolongado, como los identificados por Anton Blok en los Países Bajos del siglo XVIII,39 por ejemplo, o como el que representaba en el siglo XVI el líder de los bandidos italianos Francesco Bertazuolo, que dirigía a varios cientos de hombres divididos en «compañías» separadas, así como toda una red de espías.40 Ni siquiera el famoso Vasili Churkin, un asaltador de caminos que aterrorizó la región de Moscú durante la década de 1870, era tan influyente como el folclore popular daba a entender.41 En lugar de ser el temido amo de una banda de malhechores a gran escala, no era más que un asesino que apenas tuvo un puñado de secuaces. Esa era la norma, y la mayoría de bandas eran pequeñas agrupaciones de forajidos e inadaptados, a menudo efímeras, que no suponían una gran amenaza para el orden rural. En cambio, lo que sí suponía un reto era el sinnúmero de estos pequeños grupos.
Una excepción particular a esta exclusión del bandolerismo rural de la definición de crimen organizado eran las pandillas de cuatreros, que representaban tal preocupación para el campesinado ruso que reservaban para ellos los asesinatos samosud más salvajes.42 Los cuerpos sin vida de estas víctimas de la ley del linchamiento solían dejarse en el cruce de caminos más cercano (a veces, decorados simbólicamente con bridas o sogas de crin de caballo) como advertencia para otros posibles ladrones de caballos que quisieran seguir sus pasos. Sin embargo, la amenaza de la samosud también obligó a los criminales a organizarse.
LADRONES DE CABALLOS Y TRADICIÓN BANDOLERA
Las epidemias periódicas, las cosechas fallidas y otros desastres no pueden compararse a los perjuicios que causan esos ladrones de caballos en el campo. Los ladrones de caballos representan para el campesino un miedo perpetuo y continuo.
GEORGUI BREITMAN (1901)43
El ladrón de caballos vivía una vida violenta y peligrosa, amenazado tanto por la policía como por los grupos de linchamiento del campesinado. Solía formar una banda, apoderarse de un pueblo y establecer después redes complejas para el comercio de caballos en otras regiones donde no pudieran ser reconocidos. Esto representa un interesante paralelismo fortuito respecto al gánster ruso moderno, que suele intentar crear una base de operaciones mediante la corrupción o la amenaza de las élites políticas locales, como eje para la formación de redes criminales que a menudo son transnacionales.
Estas bandas de cuatreros tenían que disponer de los efectivos, la fortaleza y la astucia suficientes para esquivar no solo a las autoridades, sino también a los propios campesinos, que eran mucho más peligrosos. En algunos casos, su número ascendía hasta los cientos de miembros.44 Por ejemplo, un investigador escribió acerca de la banda liderada por un tal Kubikovski, que incluía a casi sesenta criminales y tenía su centro de operaciones en el pueblo de Zbeliutka, donde se refugiaban en una cueva subterránea en cuyo interior podían ocultar hasta cincuenta caballos. Si esta se encontraba completa o impracticable, en cada pueblo había un agente conocido como shevronist al que se llamaba para esconder caballos o proporcionar información.45 Aunque tampoco tenían que ocultarlos durante mucho tiempo. A pesar de que hubiera gran demanda de caballos, estos eran relativamente fáciles de identificar, de modo que las bandas —como los ladrones de coches actuales—necesitaban encubrir el nombre de su propietario original (normalmente mediante su venta a un comerciante de caballos que podía volver a marcarlos y camuflarlos entre su ganado habitual) o venderlos a la suficiente distancia de su propietario original para que resultara imposible saber de dónde procedían. Así, un estudio de las redes criminales de la provincia de Sarátov descubrió que:
Los caballos robados se llevan por una ruta determinada hasta el río Volga o el Sura; en prácticamente todos los asentamientos que hay a lo largo de ese camino existe una guarida de ladrones que transfieren inmediatamente esos caballos hasta el pueblo siguiente […] Todos los caballos robados acaban […] más allá de los límites de la provincia y son transferidos cruzando el Sura a las provincias de Penza y Simbirsk, o cruzando el Volga hasta la de Samara, en tanto que Sarátov en sí recibe los caballos robados en esas tres provincias.46
Albergar estos caballos robados podía atraer mayor prosperidad a la ciudad (en gran parte porque los ladrones despilfarraban sus ganancias en alcohol y mujeres locales) y tal vez incluso seguridad. En algunos casos, los ladrones de caballos operaban como precursores de la extorsión a cambio de protección, exigiendo un pago para evitar el robo de los caballos de la comunidad.47 Al enfrentarse con la amenaza real que suponían esos ataques y los costes económicos de tener que montar una guardia constante para proteger sus preciosos caballos, así como a la ausencia de una policía del Estado efectiva, consideraban como mal menor el pago de tal «impuesto», o la contratación de un ladrón de caballos como pastor, lo que también proporcionaba a este la posibilidad de ocultar los ejemplares entre los del pueblo.48
En ocasiones, esos ladrones de caballos eran atrapados, ya fuera por los campesinos o por la policía, pero en general prosperaban, y su número fue creciendo durante los años previos a la Primera Guerra Mundial, como parte de una ola de crimen rural más extensa.49 Aunque se tratara simplemente de una especialidad individual del bandolerismo rural, los ladrones de caballos representaban una forma rudimentaria de crimen organizado. Operaban con un claro sentido de la jerarquía y la especialización, poseían sus propias zonas de actuación, contaban con redes de confidentes, agentes de policías corruptos, se vengaban de aquellos que se resistían o proporcionaban información sobre ellos,50 intercambiaban caballos robados con otras bandas y corrompían a los comerciantes de caballos «legítimos».51 Los más exitosos operaron durante años y, aunque podían desarrollar vínculos con las comunidades locales a través de la extorsión, o como vecinos y protectores, no cabía duda de que no formaban parte de la comunidad, y en muchos casos captaban a sus miembros entre los fugitivos, expresidiarios, desertores y forajidos de poca monta.
No obstante, este particular fenómeno del crimen organizado estaba destinado a ser una actividad sin futuro, y no sobrevivió durante mucho tiempo en el siglo XX. La Primera Guerra Mundial hizo que el tráfico de caballos resultara difícil y peligroso, dado que en muchos casos se compraban y eran requisados por el ejército, y que el caos originado por la Revolución (1917), la posterior Guerra Civil (1918-1922) y la hambruna (1920-1922) alteró sus redes comerciales más si cabe. Las bandas rurales prosperaron durante un tiempo en este período de relativa anarquía y algunas de ellas se convirtieron prácticamente en ejércitos de forajidos.52 En algunos casos, bandidos individuales, o incluso grupos enteros, acababan siendo asimilados por la estructura administrativa o militar de cualquiera de los dos bandos: del mismo modo que Vanka Kain trabajó durante un tiempo para el Estado, hubo famosos criminales que hicieron lo mismo, como Lionka Panteléiev en San Petersburgo, quien trabajó para la Cheka, la policía política bolchevique, antes de regresar también a su vida como criminal (y de recibir un tiro en 1923 por los sufrimientos ocasionados).53 Sin embargo, a medida que el régimen soviético comenzó a imponer su autoridad en el campo, estos bandidos se enfrentaron a una presión sin precedentes por parte del Estado. Aunque la vigilancia policial rural en su conjunto seguía sin ser una prioridad, cuando se presentaban desafíos serios la respuesta del Estado revolucionario era mucho más urgente y contundente. Por ejemplo, para suprimir los ejércitos de bandidos más grandes del Volga, los bolcheviques utilizaron más de cuatro divisiones del Ejército Rojo, además de apoyo aéreo.54 Las fuerzas primigenias de las «batidas» y el bandolerismo seguían estando latentes, dispuestas a irrumpir en escena en cuanto el Estado mostrara síntomas de debilidad o impusiera una presión insoportable en la gente del campo. Por ejemplo, durante la espiral del terror y la colectivización estalinista, la delincuencia rural volvió a convertirse en un serio problema. En 1929, Siberia fue declarada «insegura debido al bandolerismo», y las bandas campaban a sus anchas por gran parte del resto de Rusia.55 En palabras de Sheila Fitzpatrick, «el suyo era un mundo fronterizo cruel, en el que los bandidos, que a menudo eran campesinos “dekulakizados” [campesinos ricos desposeídos] que se ocultaban en los bosques, estaban dispuestos a pegarles un tiro a los agentes, mientras los malhumorados campesinos miraban hacia otro lado».56 Sin embargo, aunque los bandidos siguieron robando caballos, el fenómeno específico de las bandas de cuatreros organizadas no sobrevivió por mucho tiempo en la era soviética.
Los ladrones de caballos ya mostraban algunos de los rasgos del posterior gansterismo ruso del vorovskói mir. Formaban parte de una subcultura criminal que se apartaba deliberadamente de la sociedad general, pero aprendieron a manipularla. Durante este proceso, se relacionaron con esa sociedad a través de la cooperación con funcionarios corruptos y ganándose la adhesión de poblaciones desilusionadas. Cuando tuvieron la oportunidad, los ladrones de caballos ocuparon las estructuras políticas y establecieron «reinos bandidos» desde los que gestionaban operaciones en cadena. Extremadamente violentos cuando lo consideraban necesario, también eran capaces de llevar a cabo actividades muy complejas y sutiles. A pesar de ello, para encontrar las raíces verdaderas del crimen organizado ruso, los verdaderos antecesores de los vorí, es preciso examinar el lugar donde se originaron sus Kain: las ciudades.
2COMIENDO SOPA JITROVKA
La ciudad es maravillosa para los sinvergüenzas.
Proverbio ruso
Apenas a 20 minutos de camino a pie del Kremlin estaba el Jitrovka, posiblemente el suburbio más famoso de toda Rusia. Destruido durante el incendio de Moscú de 1812, sus terrenos fueron comprados por el teniente general Nikolái Jitrovó en 1823 con planes de construir allí un mercado. No obstante, Jitrovó murió antes de que sus proyectos pudieran ser llevados a cabo, y en la década de 1860, tras la emancipación de los siervos, la zona se convirtió en una oficina de empleo espontánea. Era un imán para los desposeídos y esperanzados campesinos que acababan de llegar a la ciudad, que estaban desesperados por encontrar un lugar en que les dieran trabajo y eran al mismo tiempo la víctima perfecta para depredadores urbanos de todo tipo. Había un auténtico laberinto de oscuros callejones y patios comunales repletos de albergues y posadas baratas en los que proliferaban los desempleados, sucios y habitualmente borrachos o drogados. Había un espeso y maloliente manto de niebla permanente que venía de las aguas estancadas del Yauza, el tabaco barato y las ollas abiertas de sus habitantes, donde cocinaban la infame mezcla de comida afanada y desperdicios conocida como la «delicia de los perros». El dicho popular que dicta que «una vez que comes sopa Jitrovka, jamás te marcharás», expresaba tanto los índices de mortandad como las escasas posibilidades de ascenso social.1 Se trataba de un infierno en vida, un gueto en el que más de diez mil hombres, mujeres y niños vivían hacinados en cobertizos, chabolas, casas vecinales y cuatro truschobi infectos: los albergues Yaroshenko (originalmente Stepánov), Bunin, Kulakov (originalmente Romeiko) y Rumiántsev. En estas casas dormían en literas de madera de dos y tres pisos, situadas encima de tugurios infames con nombres reveladores como Siberia, Kátorga («penal de servidumbre») y Peresilni («tránsito»).2 Este último era el refugio particular de los mendigos; el Siberia, el de los carteristas y sus receptadores; y el Kátorga era para los ladrones y los prófugos, que podían encontrar empleo y anonimato en el Jitrovka.
El gánster urbano era un producto de los barrios marginales de la Rusia zarista tardía que estaba siendo urbanizada apresuradamente, los denominados yami, en los que la vida no valía nada y era miserable. Fue en los antros tabernarios y los albergues de los yami donde emergió la subcultura del vorovskói mir, el «mundo de los ladrones». Su código de separación y desprecio por la sociedad general y sus valores —la nación, la Iglesia, la familia, la caridad— se convirtió en una de las pocas fuerzas unificadoras en ese entorno y sería una parte esencial de las creencias varoniles de los vorí rusos del siglo XX. No se trataba de que los criminales carecieran de códigos o valores, sino de que los adoptaban, escogían e inventaban en función de sus necesidades.
Por ejemplo, Benia Krik, el héroe de los Cuentos de Odesa de Isaak Bábel, era en muchos aspectos el epítome de dos arquetipos populares combinados: el taimado líder de la comunidad judía y el benevolente padrino del hampa. Personaje ficticio, aunque inspirado en la persona real del llamado «Mishka Yapónchik» («Mishka el Japonés»), de quien hablaremos más tarde, Krik descuella en esta serie de relatos escritos en la década de 1920 con un sabor y un vigor que ninguna ficción podría contener por sí sola. Es el producto y el símbolo del barrio de predominio judío Moldavanka, en Odesa, el puerto del mar Negro —y núcleo contrabandista— que en su día fue la ciudad más cosmopolita y descarriada que pudiera encontrarse en todo el Imperio ruso. Tal vez el Moldavanka no fuera un lugar que mereciera la pena visitar, con sus «desagradables tierras, un barrio lleno de callejones oscuros, calles sucias, edificios derruidos y violencia», pero era conocido por su vitalidad, ingenio, romanticismo y oferta de oportunidades.3
PECADOS DE LA CIUDAD: CRIMEN Y URBANIZACIÓN
Un chico fornido del pueblo sin cualificar llega a la ciudad en busca de trabajo o formación, y lo único que esta le ofrece es el humo de las calles, la purpurina de los escaparates, el alcohol casero, la cocaína y el cine.
L. M. VASILEVSKI (1923)4