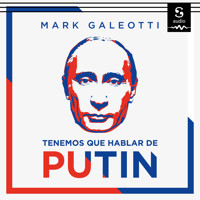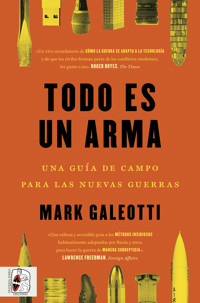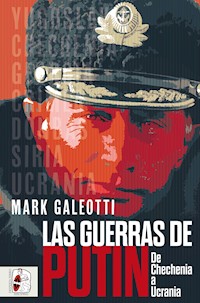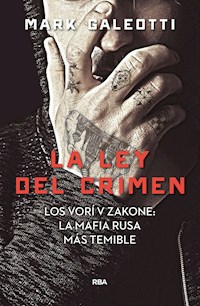Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Ensayo
- Sprache: Spanisch
¿Puede alguien entender realmente a Rusia? Mark Galeotti, uno de los principales expertos del mundo en ese país, lo demuestra en este libro utilizando la fascinante historia de la nación para iluminar su futuro. Rusia es un país sin fronteras naturales, sin una etnia única, sin una verdadera identidad central. En la encrucijada de Europa y Asia, es el «otro» de todos. Pero, sin embargo, es también una de las naciones más poderosas de la tierra, una pieza clave en la escena mundial con una rica historia de guerra y paz, poetas y revolucionarios. En este recorrido esencial por la nación más incomprendida del mundo, Galeotti trasciende los mitos para llegar hasta el corazón de la historia rusa: desde la formación del país y sus primeras leyendas, como Iván el Terrible y Catalina la Grande, hasta el ascenso y la caída de los Romanov, la Revolución Rusa, la Guerra Fría, Chernóbil y el fin de la Unión Soviética, además de la llegada de un oscuro y frío político llamado Vladímir Putin.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 258
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Introducción
El libro más antiguo de Rusia no habla con una única voz. Ruge y suspira, murmura y gime, ríe y susurra, reza y se ríe a carcajadas en tonos cada vez más quedos. En julio de 2000, unos arqueólogos que excavaban en uno de los barrios más antiguos de una de las ciudades más antiguas de Rusia —Nóvgorod, una vez conocida como la Señora Nóvgorod o Nóvgorod la Grande— descubrieron tres tablas de madera recubiertas de cera que en su día habían estado unidas formando un libro. Según la datación mediante carbono y otras estimaciones, se remontaban a algún momento entre el año 998 y el 1030 d. C. Inscritos en las tablas de cera aparecen dos salmos. Se trata, no obstante, de un palimpsesto, un documento que ha sido usado y reusado una y otra vez a lo largo de las décadas, y, no obstante, aún se pueden apreciar en él los escritos originales. El lingüista ruso Andréi Zaliznyak, mediante un trabajo meticuloso, descubrió un apabullante conjunto de distintos escritos inscritos en la cera, miles de ellos, desde una «Instrucción espiritual para el hijo de un padre y una madre» hasta el comienzo del Apocalipsis según san Juan, una lista del alfabeto de la Iglesia eslava o, incluso, un tratado «Sobre la virginidad».
Todo ello resulta de lo más apropiado.
El «pueblo palimpsesto»
Rusia es un país sin fronteras naturales, sin una única tribu o un único pueblo, y sin una verdadera identidad central. Su escala es sobrecogedora: se extiende a lo largo de once zonas horarias, desde la región-fortaleza europea de Kaliningrado, ahora aislada del resto de la madre patria, hasta el estrecho de Bering, a solo ochenta y dos kilómetros (cincuenta y una millas) de Alaska. Combinado con la inaccesibilidad de muchas de sus regiones y la naturaleza más bien dispersa de su población, todo ello ayuda a explicar por qué mantener un control centralizado ha sido un desafío tan extraordinario, y por qué perder el control de un país de estas características genera tanto terror en sus gobernantes. Una vez conocí a un oficial (jubilado) de la KGB que me confesó: «Siempre pensábamos que era todo o nada: o bien sujetábamos al país con un puño de hierro, o todo se iría al garete». Sospecho que sus predecesores, desde los funcionarios zaristas hasta los príncipes medievales, tenían en gran medida las mismas preocupaciones. Y los funcionarios de Putin, incluso con todos los avances de las comunicaciones modernas, ciertamente son del mismo parecer.
Su posición en la encrucijada de Europa y Asia también significa que Rusia es el perenne «otro» para todo el mundo; para los europeos es asiática, y viceversa. Su historia ha sido conformada desde fuera. Ha sido invadida por extranjeros, desde los vikingos a los mongoles, desde las órdenes cruzadas de los Caballeros Teutones a los polacos, desde los franceses de Napoleón a los alemanes de Hitler. Incluso cuando no ha sido asediada físicamente, ha sido moldeada por fuerzas culturales externas, siempre mirando más allá de sus fronteras y buscando de todo en ese mundo exterior, desde capital cultural a innovación tecnológica. También ha respondido a su carencia de fronteras claras mediante una expansión continua, añadiendo a su mezcla de pueblos nuevas identidades étnicas, culturales y religiosas.
Por tanto, los propios rusos son un pueblo palimpsesto, ciudadanos de una nación hecha de retales que, más que la mayoría de los países, muestra estas influencias externas en cada aspecto de la vida. Su idioma es un buen ejemplo de ello. Una estación de ferrocarril se denomina vokzal, por la estación de Vauxhall en Londres, resultado de un desafortunado error de traducción cuando una estupefacta delegación rusa estaba visitando la Inglaterra del siglo XIX. En esa época, no obstante, la elite rusa hablaba francés, y, por ello, cargaban su bagazh en su coche cama kushet. En Odesa, al sur, las calles tenían sus nombres en italiano, porque era el idioma comercial común del mar Negro; en Birobidzhan, en la frontera china, por el contrario, el idioma local es, hasta la actualidad, el yidis, desde que Stalin promovió el asentamiento de los judíos soviéticos en esa región en la década de 1930. En el kremlin fortificado de Kazán, hay tanto una catedral ortodoxa como una mezquita musulmana, y los chamanes bendicen las conducciones de petróleo en el lejano norte.
Por supuesto, todos los pueblos son, en mayor o menor medida, una mezcla de distintos credos, culturas e identidades. En una era en la que el curry es el plato favorito de Gran Bretaña, en la que la Académie française continúa con su batalla perdida para mantener el francés libre de términos extranjeros y en la que uno de cada ocho ciudadanos estadounidenses ha nacido en el extranjero, es este un hecho indiscutible. Pero hay tres cosas sorprendentes en la experiencia rusa. La primera es la increíble profundidad y variedad de esta apropiación de influencias extranjeras, como si de una urraca se tratase. La segunda es la forma específica en la que se han superpuesto capas sucesivas, una encima de otra, para crear este país y esta cultura. Todas las naciones son en cierto sentido mezclas de distintas cosas, pero los ingredientes y la manera de mezclarlos varían enormemente. La tercera es la respuesta rusa a todo este proceso.
Siempre conscientes —a menudo demasiado— de esta identidad fluida y mestiza, los rusos han respondido generando una serie de mitos nacionales que la niegan o la celebran. De hecho, el fundamento mismo de lo que ahora llamamos Rusia se ha visto envuelto en historias nacionales más bien míticas, como veremos en el primer capítulo, en el que nos referiremos a cómo la conquista por los vikingos fue reescrita de tal manera que pareciese que los conquistados habían invitado a los invasores. Desde entonces, ha habido todo un torrente de leyendas de este tipo: desde cómo Moscú se convirtió al mismo tiempo en cristiana y en la «Tercera Roma», la cuna de la verdadera cristiandad (después de que la primera cayese ante los bárbaros y que la «Segunda Roma», Bizancio, cayese ante el islam) hasta los actuales intentos del Kremlin de presentar a Rusia como el bastión de los valores sociales tradicionales y como un baluarte contra un mundo dominado por América.
Regreso al futuro
Los mongoles conquistaron Rusia en el siglo XIII, y cuando su poder se eclipsó, sus más eficientes colaboracionistas, los príncipes de Moscú, se reinventaron como los verdaderos campeones de su nación. Una y otra vez, los gobernantes de Rusia cambiarían el pasado para construir el futuro que deseaban, normalmente hurgando en los mitos culturales o políticos y en los símbolos que necesitaban. Los zares se apropiaron de los símbolos de la gloriosa Bizancio, pero, en este caso, el águila bicéfala del imperio miraba a occidente, además de al sur. A lo largo de los siglos, la compleja relación de Rusia con Occidente llegaría a ser cada vez más crucial. En muchas ocasiones, esto suponía adoptar ideas y adaptar valores al molde ruso: desde el zar Pedro el Grande ordenando a los rusos que se afeitasen la barbilla al estilo europeo (o que pagasen un «impuesto sobre las barbas» especial) hasta la construcción por los soviéticos de toda una sociedad nueva sobre su idea propia de una ideología que Karl Marx había concebido para Alemania y Gran Bretaña. En otras ocasiones, suponía una determinación consciente de rechazar las influencias occidentales, incluso aunque eso exigiese redefinir el pasado, por ejemplo ignorando toda la evidencia arqueológica sobre los orígenes vikingos de Rusia. Y, no obstante, eso nunca significó ignorar a Occidente.
Hoy, con la esperanza de poder encontrar una narrativa que les permita escoger solo aquellos aspectos del estilo de vida occidental que les gustan —iPhone y áticos en Londres, sí; impuestos progresivos e imperio de la ley, no—, una nueva elite ha comenzado de nuevo a definirse a sí misma y a su país como más le conviene. No siempre con éxito y no siempre a conveniencia de todo el mundo: al final han acabado cuestionando no tanto su lugar en el mundo como la forma en que el mundo les trata. Esto es central para explicar tanto el ascenso de Vladímir Putin como su evolución de un pragmático de mente esencialmente abierta al líder guerrero nacionalista que anexionó Crimea en 2014 y agitó un conflicto no declarado en el sudeste de Ucrania. Rusia se ha convertido en un país en el que reimaginar la historia no es solo un pasatiempo nacional, sino una industria. Hay exposiciones centradas en la estirpe de las políticas modernas, retrotrayéndolas a la época medieval como si proviniesen de una línea única e ininterrumpida. Las estanterías de las librerías crujen bajo el peso de historias revisionistas, y los libros de texto escolares se reescriben de acuerdo con las nuevas ortodoxias. Las estatuas de Lenin se codean con las de zares y santos, como si no hubiese ninguna contradicción en las visiones de Rusia que cada uno representa.
El tema básico de este libro es, por tanto, explorar la historia de este país fascinante, extraño, glorioso, desesperado, exasperante, sangriento y heroico, especialmente a través de dos cuestiones interrelacionadas: la forma en la cual sucesivas influencias del exterior han dado forma a Rusia, la nación palimpsesto, y la forma en que los rusos se han enfrentado a ello a través de una serie de convenientes construcciones culturales, escribiendo y reescribiendo su pasado para comprender su presente e intentar influir en su futuro. Y cómo, a su vez, esto ha afectado no solo a su proyecto de construcción nacional, sino también a sus relaciones con el mundo. Está escrito no para los especialistas, sino para cualquiera que esté interesado en el trasfondo de la historia de un país que puede ser al mismo tiempo descartado como la caótica reliquia de un viejo imperio o retratado como una amenaza existencial para Occidente.
Al concentrar mil años de una historia llena de acontecimientos y a menudo sangrienta en este breve libro, he usado, inevitablemente, una brocha gorda. Al final de cada capítulo proporciono una guía de lecturas adicionales mucho más académica que puede ayudar a restaurar el equilibrio. No obstante, el libro no pretende realizar un tratamiento comprehensivo de cada detalle, sino más bien explorar los auges y caídas periódicas de esta extraordinaria nación, y cómo los propios rusos han entendido, explicado, mitificado y reescrito esta historia.
Lecturas adicionales. Hay muchos libros excelentes que abarcan los mil años de Rusia y que recomiendo por la elegancia de su enfoque o la extravagancia de su estilo, pero déjenme que destaque unos pocos. Una muy breve historia de Rusia (Alianza Editorial, 2014), de Geoffrey Hosking, es exactamente lo que predica. Russia: A 1000-Year Chronicle of the Wild East (BBC, 2012), de Martin Sixsmith, es más el libro de un periodista que de un académico, y ofrece un resumen dinámico y ameno. El baile de Natasha. Una historia cultural de Rusia (Taurus, 2021), de Orlando Figes, se centra más en los últimos dos siglos, pero es, en todo caso, una obra magistral. Si una imagen vale más que mil palabras, un mapa vale al menos lo mismo, y el Routledge Atlas of Russian History (Routledge, 2007), de Martin Gilbert, es una compilación de lo más útil. La historia, no obstante, también se escribe con ladrillo y mortero, y el brillante libro de Catherine Merridale, Red Fortress: The Secret Heart of Russia’s History (Penguin, 2014), hace del mismísimo Kremlin de Moscú un personaje de la historia de Rusia.
Una nota sobre el lenguaje
Hay formas distintas de transcribir el ruso. He decidido transcribir las palabras del ruso lo más parecido a como suenan, excepto por el hecho de que hay formas que ya están demasiado consolidadas como para que valga la pena cuestionarlas. En inglés, por ejemplo, se escribiría Gorbachev, en lugar del fonéticamente más correcto Gorbachov. El lenguaje es intrínsecamente político, en la medida en que la forma en que hablamos de algo condiciona cómo pensamos sobre ello, algo que se ha hecho especialmente evidente en la época postsoviética, en la que los distintos Estados defienden su independencia frente a la metrópoli y, con ella, su autonomía lingüística. Esto es especialmente relevante en el caso de Ucrania: en la actualidad, su capital se escribe Kyiv. No obstante, seguiré usando el término Kiev para la ciudad anterior a 1991, no para desafiar las aspiraciones nacionales de Ucrania, sino para reflejar la medida en la cual fue una vez parte de un orden político eslavo y luego ruso más amplio. Añadiré una -s, en lugar de las más correctas -y o -i para el plural de las palabras rusas. Mis disculpas a los puristas.
01
«Busquemos un príncipe
que pueda gobernarnos»
Cronología
862?
Llegada de Riúrik, nacimiento de la nueva nación de los rus’
882
Oleg toma Kiev y traslada ahí su capital desde Nóvgorod
980
Vladímir el Grande se convierte en gran príncipe de Kiev
988
Vladímir decreta la conversión al cristianismo ortodoxo
1015
La muerte de Vladímir ocasiona luchas dinásticas
1036
Yaroslav el Sabio controla todas las tierras de los rus’
1054
La muerte de Yaroslav ocasiona luchas dinásticas
1097
Conferencia de Liubech
1113
Vladímir Monómaco se convierte en gran príncipe a petición del pueblo de Kiev
La representación de Víktor Vasnetsov de la llegada del príncipe Riúrik a las orillas del lago Ladoga es un clásico en su género. La Primera crónica, del siglo XII, nuestra mejor fuente para esa época, habla de las escaramuzas que las dispersas tribus eslavas de lo que se convertiría en Rusia libraban contra los «varegos» —el nombre con el que se referían a los vikingos de Escandinavia— para expulsarlos de sus tierras. Pero cuando los chuds y los merias, los radimiches y los kriviches, y toda la restante miríada de clanes y tribus intentaron a su vez alcanzar el poder, el resultado no fue sino más guerras. Incapaces de llegar a un acuerdo sobre protocolo y territorio, recurrieron una vez más a los varegos y buscaron un príncipe: «Nuestra tierra es grande y rica, pero sin orden. Ven y gobierna, y reina sobre nosotros».
Y lo que obtuvieron fue a Riúrik (r. 862?-879), el hombre cuyos descendientes formarían la dinastía Ruríkida, que gobernó Rusia hasta el siglo XVII. Vasnetsov lo muestra desembarcando en las orillas del lago Ladoga, bajando de su barco vikingo, con su característica proa en forma de dragón, con un hacha en la mano para enfatizar que es un príncipe guerrero. Es recibido por una delegación de sus nuevos súbditos, con tributos y, literalmente, con los brazos abiertos.
Víktor Vasnetsov, Llegada de Riúrik a Ladoga (1909)
El cuadro es particularmente detallado y evocador. Es fiel a la narración, incluyendo los cascos cónicos de los vikingos y los bordados de la ropa de los eslavos. Es ingeniosamente simbólico, jugando el tributo el papel de puente entre el nuevo gobernante y sus nuevos súbditos. Es también una representación muy pero que muy inexacta.
La llegada de los Ruríkidas
Existió realmente un Riúrik, posiblemente un tal Rorik de Dorestad, un ambicioso advenedizo danés cuyas razias enfurecieron tanto a Luis el Piadoso, rey de los francos, que fue desterrado en 860. Esto coincide convenientemente con la fecha de la llegada de Riúrik —establecida generalmente entre el año 860 y el 862— y su desaparición de las crónicas occidentales. Los saqueadores-comerciantes escandinavos eran viejos conocidos de las tierras de los eslavos, entre otras cosas por su búsqueda de nuevas rutas comerciales hacia Miklagard, «Gran Ciudad» —Bizancio, la capital del Imperio romano de Oriente, la actual Estambul—, en el lejano sur. La Guardia Varega, el cuerpo de elite del emperador bizantino, era reclutada entre mercenarios escandinavos, después de todo.
De manera que cuando Rorik de Dorestad se encontró desposeído en su propia casa, pensó: «¿Por qué no buscarme un nuevo principado en esos territorios?». En primer lugar, estableció un fuerte en Ladoga, donde él y sus hombres habían desembarcado, y pronto se haría con un puesto mercantil en el interior y estableció ahí su base. Lo llamó Holmgaror, aunque sería conocido como Nóvgorod («Ciudad Nueva»), uno de los grandes centros de la vieja Rusia. No obstante, la evidencia de que había sido invitado a entrar en Rusia parece, desgraciadamente, más bien inexistente.
La aventura de Riúrik era solo parte de un giro más amplio de los escandinavos hacia el sur y el este. En ocasiones iban como comerciantes, pero más frecuentemente lo hacían como invasores en tierras hostiles, en salvaje competición unos con otros, no solo con la población local. El cronista árabe del siglo X Ibn Rusta diría más tarde, ciertamente echándole mucha imaginación, que desconfiaban tanto los unos de los otros y de los pueblos que les rodeaban que un hombre no podía salir de casa a hacer sus necesidades sin ir acompañado de tres compañeros armados para protegerse. No obstante, y a pesar de los peligros, la atracción ejercida por estas tierras era irresistible.
Al sur y al este estaban las ondulantes planicies de la estepa, dominio de varias tribus túrquicas, nómadas y antiguos nómadas, como los búlgaros y los kazajos. Exigían tributos a las tribus eslavas vecinas, como los polyanes («pueblo de las planicies»), que vivían alrededor de la ciudad sureña de Kiev, pero sin conquistarlos ni asentarse en sus tierras. Más al sudoeste estaba Constantinopla, conocida por los eslavos como Zargrado, «Ciudad-Emperador». Sus puestos comerciales se extendían hasta el mar Negro, pero carecían de la voluntad, los ejércitos o el interés necesarios para aventurarse hacia el norte. Al oeste estaban los magiares y los pueblos eslavos occidentales, como los bohemios, en proceso de crear sus propias naciones, cada vez más dominadas por los alemanes.
En suma, era una tierra de muchas tribus y pequeños asentamientos —los escandinavos la llamaban Garðaríki, «Tierra de Torres»—, pero sin reyes. Un conjunto de ríos amplios y rápidos, notablemente el Dviná y el Dniéper, el Volga y el Don, eran virtuales autopistas fluviales, rutas cruciales para las razias y el comercio llevado a cabo por los varegos, cuyos barcos de poco calado podían adentrarse profundamente en los ríos y ser acarreados o arrastrados para atravesar las distancias relativamente cortas que separaban unos de otros. Se podía, por ejemplo, navegar por el Nevá desde el golfo de Finlandia hasta el lago Ladoga, como hizo Riúrik, y llegar desde ahí hasta las fuentes del Volga, el río más largo de Europa. Después, los viajeros podían acarrear por tierra los barcos durante un pequeño trayecto de apenas 5-10 kilómetros (3-6 millas) y navegar hacia el sur, hasta llegar al mar Caspio. En estas tierras había madera, ámbar, pieles y miel, así como la mercancía más lucrativa de todas: esclavos. Más importantes aún eran las rutas comerciales hacia Constantinopla y de ahí a «Serkland» —Tierra de la Seda—, como eran conocidos los territorios musulmanes del este. Los escandinavos habían extraído tributo en forma de bienes y plata de las tribus noroccidentales, hasta que los levantamientos de 860 les obligaron a abandonar sus fuertes de madera y volver a casa, aunque, realmente, era difícil pensar que no regresarían.
Y así fue. Más o menos al mismo tiempo que Riúrik se establecía en Nóvgorod, otros dos aventureros vikingos, Askold y Dir, habían tomado la ciudad eslava sudoccidental de Kiev como base para un ataque ambicioso, aunque fallido, sobre Constantinopla. Otros anteriormente lo habían intentado; probablemente medio siglo antes, aventureros escandinavos habían saqueado las costas del sur del mar Negro. Los eslavos llamaron a estos conquistadores varegos los rus’ (probablemente a partir del finés ruotsi, el nombre con el que se referían a los suecos), y así nacieron las tierras de los rus’.
Los Rus’ de Kiev
Riúrik fue sucedido por Oleg (r. 879-912), su jefe militar y regente de su joven hijo Igor. Oleg demostró ser tan eficiente como despiadado, capturando y matando a Askold y Dir, y tomando Kiev en 882. Trasladó ahí su capital desde la norteña y fría Nóvgorod. Kiev seguiría siendo la ciudad dominante de los rus’ durante siglos. Cuando Igor (r. 912-945) le sucedió como príncipe de Kiev en 912, dio comienzo definitivamente la dinastía Ruríkida. Con el tiempo, los rus’ escandinavos y sus súbditos eslavos y no eslavos se casarían entre sí, y sus culturas se mezclarían. En cierto sentido, todo ello se vio facilitado por las considerables similitudes de sus creencias paganas; Perún el Atronador era muy similar al Thor de los escandinavos, por ejemplo. Así, en las ciudades de madera y las pequeñas aldeas establecidas a lo largo del curso de los principales ríos, que eran al mismo tiempo asentamientos y puestos comerciales, empezó a surgir una nueva nación.
La conquista, el comercio, los asentamientos y las alianzas promoverían el crecimiento del poder de Kiev. Los ataques sobre Constantinopla y sus tierras serían habitualmente rechazados, pero Kiev consiguió firmar tratados en 907 y 911 en los que la mayor ciudad-Estado del mundo trataba a la advenediza Kiev si no como su igual, al menos como una potencia digna de respeto. Tribus eslavas como los severianos y los drevlianos fueron puestas bajo el control de Kiev, aunque no sin coste; Igor fue asesinado por estos últimos, tras lo cual su viuda, Olga, se cobró una sangrienta venganza a su costa.
No obstante, los kievitas no carecían de rivales. Eran conquistadores, piratas y comerciantes no solo por codicia, sino también por necesidad. Un nuevo poder nómada estaba creciendo en el sur, los pechenegos, y desde 915 la Primera crónica detalla sus crecientes ataques, especialmente en los rápidos del río Dniéper, el más importante para el comercio y la prosperidad de los rus’, y cuyo valle era tratado por los pechenegos como su terreno estival de pastoreo y caza. Nueve crestas de granito se extendían a lo largo del río al sudeste de Kiev. En primavera, cuando el deshielo aumentaba el caudal de los ríos, estas barreras capaces de romper cualquier barco permanecían sumergidas, pero en las otras épocas del año, los viajeros no tenían más remedio que sacar sus barcos del agua y arrastrarlos por tierra para evitarlas. En esos períodos, los kievitas eran especialmente vulnerables a los pechenegos, siendo asesinado el mismísimo príncipe Sviatoslav (r. 945-972) cuando intentaba repeler un ataque en los rápidos. Su cráneo acabó sirviendo de copa para los nómadas. Así como los kievitas dirigían su propio sistema de extorsión sobre las tribus eslavas y, cuando podían, sobre pueblos vecinos, también ellos se veían obligados a pagar de vez en cuando a los pechenegos.
Sviatoslav había sido un príncipe-guerrero confiado hasta la arrogancia; al parecer, su hijo mayor y efímero heredero, Yaropolk, se sentía tan inseguro que se vio llevado al fratricidio. Asesinó a su hermano Oleg (que, para ser justos, probablemente golpeó primero) y obligó a su otro hermano, Vladímir, a abandonar su bastión en Nóvgorod. No obstante, Vladímir regresaría en 980 con un ejército de mercenarios varegos, mataría a Yaropolk y asumiría la Corona. Después, se dedicaría a cambiar la historia de Rusia.
Vladímir el Grande
Vladímir (r. 980-1015) demostraría ser un constructor de imperios. Mientras que Sviatoslav era el clásico príncipe varego, un guerrero-saqueador que, ávido de botín, llegó a utilizar un solo remo en un ataque a Zargrado, Vladímir era un planificador y un político cuyo deseo era llevar a los rus’ más allá de sus raíces vikingas. Expandió los territorios bajo su mando, combatiendo a los pechenegos, conquistando tribus, capturando ciudades y destrozando a los búlgaros del Volga. Construyó defensas en torno a Kiev, incluyendo las poderosas Murallas de Serpiente —cuando fueron completadas, en el siglo XI, se extendieron un centenar de kilómetros—, que protegían la ciudad por el sur. Se fundaron nuevas ciudades en Belgorod y Pereyáslav, además de puertos fortificados a lo largo del Dniéper. Se construyó una cadena de fuertes para mantener a raya a los pechenegos, con las tradicionales murallas de madera esta vez reforzadas con ladrillos sin cocer, cortesía de constructores griegos de Zargrado.
La razón por la cual se empezaron a importar nuevas técnicas y tecnologías de Constantinopla fue su fatídica decisión de convertirse al cristianismo y de obligar a los señores y súbditos de Rus’ a seguirle. No había habido muchas pistas de que Vladímir pudiese tener esa inclinación. Anteriormente, había ordenado la construcción de un templo pagano en una de las colinas de Kiev, con grandes ídolos de madera vigilando la ciudad, y parece que no le molestaba especialmente la violencia periódica del populacho contra los cristianos. En 988, sin embargo, Vladímir ordenó destruir esos ídolos, y los habitantes de Kiev fueron llevados virtualmente a punta de lanza hasta el río Dniéper para ser bautizados a la fuerza (no obstante, durante siglos, el cristianismo y el paganismo coexistirían, siendo este último desplazado solo muy lentamente). La fe y el poder estatal comenzarían esa estrecha alianza que ha definido a Rusia hasta la actualidad.
¿Por qué tomó Vladímir esa decisión? La historia apócrifa dice que envió emisarios para evaluar los méritos de los principales credos. El judaísmo fue rechazado porque creyó que el hecho de que los judíos hubiesen sido expulsados de su tierra demostraba que Dios no estaba de su parte. El catolicismo romano fue rechazado porque ningún gran príncipe de Kiev se podía someter a la autoridad del papa. El islam fue rechazado por su prohibición del alcohol; supuestamente Vladímir dijo que «beber es la felicidad de todo Rus’. No podemos existir sin ese placer» (parece que algunos estereotipos tienen un largo pedigrí). El cristianismo ortodoxo bizantino le convenció. Sus emisarios le hablaron de la eucaristía en la nave abovedada de la inmensa catedral de Santa Sofía, donde «no sabíamos si estábamos en el Cielo o en la Tierra, ni habíamos conocido tanta belleza, y no sabemos cómo contarlo […]. Solo sabemos que Dios mora ahí entre el pueblo, y su servicio es más justo que las ceremonias de otras naciones».
En fin, puede ser. Una vez más, se trata de una hermosa historia, pero la verdad es probablemente mucho más compleja y pragmática. El cristianismo ortodoxo se había propagado entre los rus’ y, especialmente, entre los boyardos, sus señores y jefes. El idioma cirílico, que con el tiempo se convertiría en la norma en toda Rusia, tiene sus raíces en el griego, modificado para adaptarse a las lenguas eslavas por los santos Cirilo y Metodio, misioneros bizantinos del siglo IX. La abuela de Vladímir, Olga (regente 945-960), se bautizaría como cristiana, aunque eso no hizo que mostrase mucho entusiasmo en poner la otra mejilla: era tristemente famosa, por ejemplo, por enterrar y quemar vivos a emisarios drevlianos como venganza por la muerte de su marido, Igor. Además, los motines religiosos que habían sacudido Kiev habían demostrado que intentar ignorar las tensiones entre paganos y cristianos era arriesgado. El cristianismo bizantino no exigía sumisión a un distante líder espiritual, y traía la promesa de una relación más estrecha con Zargrado. Según algunas fuentes, Vladímir ya estaba conquistando territorios bizantinos, como, por ejemplo, Quersoneso, en la península de Crimea. Según otras, principalmente árabes, los griegos se habían visto sacudidos por una guerra civil, y el emperador Basilio II estaba buscando aliados desesperadamente. De una manera u otra, Vladímir aprovechó la debilidad bizantina para buscar una alianza dinástica. Su objetivo era casarse con Ana, la hermana del emperador. El precio no solo era apoyo militar, sino también la conversión al cristianismo, tanto de él como de su pueblo.
El trato fue aceptado y Vladímir fue bautizado en Quersoneso. Más adelante sería santificado como el Sagrado Gran Príncipe Vladímir, el Igual a los Apóstoles, pero este aparente acto de piedad fue en realidad un ejemplo de gobierno implacable. Reafirmó su estatus como el mayor de los rus’ y cimentó los vínculos con su poderoso vecino, el más rico de sus socios comerciales.
Vladímir, que ya había experimentado el exilio, podría haber pensado también que, al convertirse al cristianismo, se aseguraría un buen sitio al que ir en caso de encontrarse de nuevo en esa situación. Lo cierto es que gobernó durante casi tres décadas más. A medida que se expandían los dominios de Kiev, y siendo consciente de la dificultad de gobernar un Estado tan extenso, nombró príncipes a sus hijos y los despachó a varias ciudades. Siguió fluyendo el tributo hacia Kiev, pero lo cierto es que, en esa época y en una tierra en la que los caminos eran escasos, las rutas fluviales estaban en gran medida limitadas a los trayectos norte-sur, y como los territorios entre ciudades estaban cubiertos de bosques y apenas colonizados, el peso del gran príncipe era, inevitablemente, fácil de soportar por sus vasallos. Sencillamente, el gran príncipe de Kiev no podía controlar el día a día del gobierno de las ciudades. Cada príncipe tenía su guardia armada, sus compinches y sus favoritos, sus propios intereses y prioridades. A menos que estuviese en la frontera y necesitase ayuda para repeler a enemigos extranjeros, ¿por qué tenía que hacer caso a Kiev?
El primero en comprobar esta teoría fue Yaroslav el Sabio, que dejó de enviar tributo a su padre en 1014. Vladímir comenzó a reunir fuerzas para reafirmar su poder, pero ya estaba enfermo y moriría al año siguiente, antes de poder lanzar su expedición punitiva. El resultado fue una sangrienta disputa entre pretendientes, en la que por vez primera se implicó otra potencia ascendente, los polacos. El hermano mayor de Yaroslav, Sviatopolk, ya había conspirado contra su padre, animado probablemente por su suegro, el conde polaco Boleslao. En los años inmediatamente posteriores, Kiev sería tomada primero por Sviatopolk y luego por Yaroslav. Yaroslav contrató mercenarios saregos, y Sviatopolk, pechenegos y polacos. La victoria cayó del lado de Yaroslav, pero se había establecido un peligroso precedente de sangrientas disputas familiares. Su sobrino Briacheslav de Polotsk empezó a mirar con ojos codiciosos los ricos mercados de Nóvgorod, mientras que su formidable hermano del sur, Mstislav de Chernígov y Tmutarakan, estaba maquinando contra Kiev. No fue hasta 1036 que todos los otros rivales fueron eliminados y Yaroslav (r. 1036-1054) finalmente se proclamó gran príncipe de Kiev, príncipe de Nóvgorod y gobernante de todos los rus’.
Fue un triunfo. Y como siempre que se alcanza la cima, el camino restante fue cuesta abajo.
Fragmentación y rotación
A Yaroslav le costó conseguir la Corona, pero su reinado fue presidido por paradójicos éxitos. Recuperó las tierras ocupadas por Boleslao, conquistó territorios en lo que es ahora Estonia y derrotó un asedio pechenego de Kiev. Aunque su asalto naval contra Constantinopla en 1043 resultó un fracaso, se las arregló para conseguir un nuevo tratado con Zargrado y casar a uno de sus hijos, Vsevolod, con otra princesa bizantina (de las cuales parecía haber una oferta inagotable). Había paz, comercio y buenas cosechas. Fluía la plata desde Constantinopla, el mundo árabe y el norte de Europa. Las ciudades de Rusia prosperaban, sus mercados crecían, sus murallas de madera eran ampliadas a medida que más y más personas eran acogidas por su abrazo protector. Cuando la catedral de Santa Sofía, de paredes blancas y cúpula dorada, fue completada en Kiev, otras ciudades comenzaron a construir tributos físicos a su nueva fe.
Todo ello eran signos obvios de progreso y una bendición para Kiev, así como más tributos potencialmente disponibles para el gran príncipe. No obstante, también acarreaba consigo las semillas de la fragmentación política. Las tierras de los rus’ eran tratadas esencialmente como un patrimonio familiar. El gran príncipe asignaba ciudades a sus hijos nombrándolos príncipes o posadniks —gobernadores— de confianza. Los príncipes podían pasar de una ciudad a otra dependiendo de las necesidades. Por ejemplo, Yaroslav había pasado de Rostov a Nóvgorod en 1010, cuando su hermano Viacheslav murió, y su hermano menor, Boris, había ocupado la ciudad vacante.
La legitimidad de un príncipe se basaba en la del gran príncipe, y sus fuerzas militares eran limitadas. Tenían su durzhina, su guardia personal, pero como mucho eso supondría un par de cientos de hombres, suficientes para recaudar impuestos y proteger al