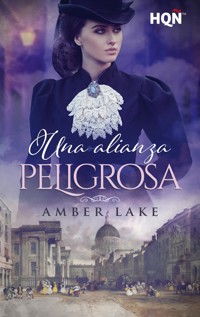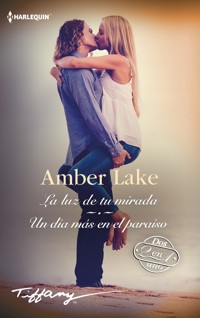
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Tiffany
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
La luz de tu mirada A Ana le llama la atención un anuncio en el que solicitan una joven para cuidar de una persona invidente. No puede imaginar que, al aceptar ese trabajo, su vida cambiará para siempre, y lo que parecía una sencilla y relajada ocupación se complica al surgir sentimientos que no puede controlar. Luis, torturado por los recuerdos y por un secreto que le avergüenza confesar, vive apartado de la sociedad y se niega a la posibilidad de recuperarse. Por eso rechaza la pasión que despierta en él aquella joven que trastoca su triste existencia. Un día más en el paraíso Darren Burke, ídolo del fútbol americano, es acusado de agresión por una aspirante a actriz. La joven retira la denuncia a cambio de una importante cantidad de dinero, no así la acusación pública. Cuando el escándalo se desata, la carrera deportiva de Darren se hunde, sus amigos lo dejan de lado y la sociedad en general le considera culpable sin que ningún tribunal haya dictado sentencia. Stella Owens, ambiciosa periodista de una revista neoyorkina, se siente fascinada por el misterioso D. Morgan, autor superventas, y decide desenmascarar su identidad. No escatima recursos, algunos poco éticos, para encontrar al esquivo escritor, sin imaginar que en esa investigación va a poner en juego bastante más que su prestigio profesional.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 849
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación
de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción
prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
© 2024 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
N.º 172 - octubre 2024
© 2019 Josefa Fuensanta Vidal
La luz de tu mirada
© 2022 Josefa Fuensanta Vidal
Un día más en el paraíso
Publicados originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Estos títulos fueron publicados originalmente en español en 2019 y 2022
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la
imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas,
vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son
pura coincidencia.
® Harlequin, Tiffany y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de
Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas
con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de
Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Dreamstime.com.
I.S.B.N.: 978-84-1074-215-4
Índice
Créditos
La luz de tu mirada
Cita
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Un día más en el paraíso
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Capítulo 35
Capítulo 36
Capítulo 37
Capítulo 38
Capítulo 39
Capítulo 40
Capítulo 41
Capítulo 42
Capítulo 43
Capítulo 44
Capítulo 45
Nota de la autora
Si te ha gustado este libro…
El amor consuela como el resplandor del sol después de la lluvia.
William Shakespeare (1564-1616),
dramaturgo, poeta y actor inglés.
Prólogo
Madrid, enero de 2002
—¡Marina, no…!
Luis se despertó con una fuerte sensación de angustia y con el grito resonando en su cabeza. Se incorporó e intentó abrir los ojos, pero algo parecía impedírselo. La oscuridad le rodeaba como un manto protector.
—Tranquilízate, hijo. No hagas esfuerzos.
La inconfundible voz de su padre llegó a sus oídos. Volvió a dejarse caer y se llevó las manos a la cabeza. Sentía como si una taladradora estuviese trepanándole el cerebro.
—¿Dónde estoy? —preguntó confuso.
—En el hospital.
Otra vez la voz de su padre. En ella se distinguía preocupación mezclada con hondo pesar.
—¿En el hospital? ¿Qué ha…?
La pregunta quedó a medio pronunciar conforme los recuerdos se abrían paso en su confusamente.
El potente Porsche circulaba veloz por la desierta carretera. Luis agarraba el volante con fuerza, intentando no derrapar a causa de las numerosas placas de hielo que se habían formado en el asfalto. Sabía que era una temeridad conducir a esa velocidad, pero tenía prisa por llegar a casa. A su lado, Marina parecía dormida, con la cabeza recostada sobre el asiento y los ojos cerrados. Miró su bello perfil y una serie de poderosos y encontrados sentimientos lo embargaron.
—Ponte el cinturón —le pidió, al observar que no se lo había abrochado.
Ella se removió al oír la orden y, como siempre, no hizo ningún intento por obedecer.
—Por favor, ponte el cinturón de seguridad. Es una imprudencia no llevarlo puesto. La carretera parece una pista de patinaje. En cualquier momento voy a verme obligado a frenar de golpe —repitió en tono más enérgico.
Marina emitió una carcajada y lo miró con los ojos vidriosos. Había bebido demasiado.
—¿Temes que me ocurra algo, amor? Tranquilo, aún no ha llegado mi hora.
—No me obligues a parar y ponértelo yo mismo —amenazó él.
Ella volvió a reír con descaro. Se incorporó, abrió la ventanilla y asomó el rostro.
—¿Pero qué haces? ¿Quieres congelarte? —le recriminó Luis. Su voz sonaba temerosa, lo que no ocultaba la crispación que sentía.
—¡Tengo calor! Esto parece un horno. —Se movió para despojarse del abrigo de piel, que arrojó a sus pies sin el menor cuidado.
—No cometas estupideces.
—¡No me llames estúpida! —gritó Marina con rabia.
—Entonces no te comportes como tal.
Marina lo miró con un brillo de rencor en sus grandes ojos.
—¿Por qué hemos tenido que marcharnos tan pronto? ¡Me estaba divirtiendo! —le reprochó con voz pastosa.
—Demasiado, diría yo.
Ella le ignoró y sacó la cabeza por la ventanilla. El aíre frío del exterior se colaba en el caldeado recinto. Luis sintió como si miles de alfileres se le clavaran en el rostro. Debían de estar a varios grados bajo cero.
—Cierra de una vez. Vas a coger un buen resfriado.
Marina, lejos de obedecer, se puso de rodillas y sacó medio cuerpo.
—¡Te has vuelto loca! ¡Vamos a tener un accidente! —exclamó Luis asustado. Buscó un sitio para detener el coche, pero la estrecha carretera de montaña no ofrecía muchos lugares para ello. Disminuyó la velocidad y la agarró del brazo para introducirla en el interior.
—¡Déjame en paz, bruto! —Intentó desasirse Marina, lanzando golpes y patadas.
Él no pudo esquivarlos y perdió el control del coche. Sintió en el rostro y en el pecho el impacto del airbag y la oscuridad lo engulló.
—¿Y Marina? —preguntó Luis alarmado. Oyó un suave murmullo seguido de un quedo sollozo, pero nadie respondió a su pregunta—. Padre, dime cómo se encuentra Marina y, por favor, enciende la luz—. La irritación comenzaba a dejar paso al temor.
Un nuevo sollozo seguido de un carraspeo le convenció de que no le iba a gustar la respuesta.
—Verás, hijo… —Unos largos segundos de silencio, que a Luis se le parecieron eternos, dieron paso a un desgarrado gemido—. ¡Marina ha muerto!
El llanto de su padre se hizo incontenible.
Luis se quedó muy quieto durante unos minutos, asimilando la noticia que acababa de recibir. Su mujer había muerto y con ella el niño que se gestaba en su vientre. Entonces comprendió el alcance de lo sucedido y un doloroso lamento escapó de sus labios. ¡Él los había matado!
—Soy el doctor Valera, señor Aranda. Desgraciadamente, no se ha podido hacer nada por salvar a su esposa. Murió en el acto —notificó una nueva voz.
Los sollozos de su padre llegaban a sus oídos. ¿Y él, por qué no podía llorar?
Volvió a tocarse el rostro. Un grueso vendaje lo cubría casi en su totalidad, dejando la nariz y la boca libres. Quiso quitárselo. Necesitaba mirar a su padre, consolarle. Él quería mucho a Marina y esperaba ese nieto con ilusión.
—No, hijo, no… —dijo la voz de su padre, al tiempo que le agarraban la mano que intentaba arrancarse las vendas del rostro.
—Ha recibido un fuerte golpe en la cabeza y, en consecuencia, el nervio óptico ha resultado dañado. Tiene afectada la visión —le informó el doctor.
—¿Quiere decir que me he quedado ciego?
—No es eso… —intentó consolarlo su padre.
—Deja que el doctor me explique la situación real —lo cortó Luis con aspereza.
—Creemos que no es irreversible. En la actualidad, la ciencia médica ha avanzado mucho. Le recomendaré una clínica en Suiza que está consiguiendo verdaderos milagros en este campo, siempre que el tratamiento se inicie lo antes posible. Con el paso del tiempo las posibilidades de éxito serán cada vez menores.
—¡Claro que sí! En cuanto le den el alta nos pondremos en camino, ¿verdad, Luis?
Él no respondió. Una sorprendente resignación lo invadió. Marina y el niño habían muerto y él estaba ciego; esa era una justa expiación por su culpa y también la única forma de tranquilizar su conciencia.
Capítulo 1
Madrid, junio 2002
—¿Por qué no contestas a ese anuncio, Ana? Parece interesante y diferente a los otros. ¿No estás cansada de cambiar pañales y leerles cuentos a esos pequeños tiranos? ¡Qué aburrido! Además, de ese modo podrías salir alguna noche y divertirte un poco, que buena falta te hace. Pareces una amargada solterona, siempre estudiando y…
Ana dejó de prestar atención a la charla de Teresa. La voz le llegaba algo apagada desde el baño, donde su amiga se arreglaba para salir. Siempre sucedía igual. Cuando no trabajaba de canguro, algo que hacía con bastante frecuencia, le insistía para que la acompañase en sus recorridos por los lugares de moda. A ella nunca le apetecía. Prefería quedarse estudiando a perder el tiempo en una ruidosa discoteca y regresar agotada a altas horas de la madrugada.
Tampoco podía permitirse ese lujo. Debía terminar la carrera lo antes posible para ahorrarles a sus padres el gasto que les suponía ayudarle en sus estudios. La beca que recibía todos los años le permitía pagar la matrícula y algo más para libros, pero la vida en Madrid era muy cara y los pisos, aunque fuesen compartidos, tenían un precio elevado.
El sueldo de su padre, empleado municipal de un pequeño pueblo de la provincia de Huesca, no daba para mucho, y también tenían que costear los estudios de su hermano menor, que pronto comenzaría la universidad. Por ese motivo, desde que llegó a la ciudad no había dejado de trabajar en todo lo que podía, y con ello sufragaba gran parte de su manutención y los pequeños gastos que se ocasionaban a diario.
Habían sido unos años muy duros, sin permitirse un respiro, con días de estudio y noches cuidando niños o haciendo los trabajos de otros; todo ello con el único fin de acabar el curso completo y con buenas notas para continuar disfrutando de la beca. En los veranos siempre se quedaba sin vacaciones, trabajando para obtener algunos ingresos que le ayudaran a mantenerse un año más.
Estaba agotada, al límite de sus fuerzas, pero ya quedaba poco. Solo le faltaba un examen y con él terminaría la carrera. Estaba convencida de que aprobaría todas las asignaturas y podría solicitar la beca de ampliación de estudios en el extranjero que tanto ansiaba. Era su mayor ilusión. Soñaba con ello. Estudiar un año en la prestigiosa Facultad de Arte de Florencia le abriría muchas puertas en su futura búsqueda de empleo. Sería un estupendo broche para su magnífico currículum. Además, como el importe de la beca era cuantioso, le permitiría pagar la estancia y los estudios casi por completo.
—¿Qué dices, Ana? ¿Vienes conmigo esta noche?
El sonido de la voz de Teresa a su espalda la impresionó. Estaba absorta en sus pensamientos y no la había oído llegar.
—Ya te he dicho que no puedo. Tengo un examen pasado mañana y me queda mucho por estudiar. Algo que tú deberías hacer de vez en cuando si quieres acabar la carrera —le regañó Ana con cierta sequedad. Al ver la expresión ofendida en la cara de su amiga, se arrepintió—. Lo siento, estoy algo agobiada. Ve y diviértete por mí.
Teresa la miró con pesar. Llevaban juntas cinco años, desde que comenzaron sus estudios en la misma facultad, aunque ella no siguió el ritmo y se había quedado retrasada. Sin embargo, no existía rivalidad ni había surgido el menor roce entre ellas, y eso se debía principalmente al carácter bondadoso y paciente de Ana, que siempre se mostraba dispuesta a ayudar a los demás.
Teresa la apreciaba. Como hija única, siempre añoró la presencia de hermanos, y encontró en Ana una hermana y una amiga al mismo tiempo. La echaría mucho de menos cuando se marchara a Italia el curso próximo. Había intentado convencerla de que se quedara. Sabía que no le sería difícil encontrar trabajo, pero estaba tan ilusionada que no quiso continuar presionándola y se resignó a no verla durante un año.
—Está bien, no insistiré; pero cuando termines ese maldito examen saldremos a divertirnos. Yo invito. Pronto será mi cumpleaños y para entonces no estaremos juntas —le advirtió, consciente de los apuros económicos de su amiga.
Ella no tenía esos problemas, por lo que intentaba ayudarla de la única forma que podía: invitándola a comer con frecuencia, regalándole ropa o libros que simulaba comprar para ella y que luego decía no necesitar. Le dolía verla sacrificar horas de sueño o diversión con el fin de no agravar los gastos de su familia.
—Te lo prometo. Y ahora, márchate y déjame estudiar. —Ana la miró con ternura, apreciando sus disimulados intentos por ayudarla.
—Como quieras, pero tú te lo pierdes. Esta noche salgo con un chico estupendo: alto, rubio, con unos ojos azules impresionantes… y tiene un amigo tan guapo como él. —Teresa hizo un expresivo gesto con la boca a la vez que ponía los ojos en blanco.
—¿No estabas saliendo con un moreno de ojos verdes? —preguntó Ana, que no pudo resistir una carcajada.
—¿Te refieres a Alex? —Teresa hizo un gesto de desdén y continuó—. ¡No! Comprendí enseguida que era un cretino. No dejaba de hablar del dinero de su papá y del próximo deportivo que se iba a comprar. No aguanté con él ni la tercera cita. Me marché dejándolo plantado en medio de la pista de baile. —Se acercó a Ana y la rodeó con un brazo—. Mario es tan diferente… —admitió con expresión soñadora—. Hemos salido pocas veces, es cierto, aunque ha sido suficiente para darme cuenta de sus grandes virtudes. Es amable, educado y siempre está pendiente de mí. ¡Hasta le gusta oírme hablar! —Suspiró feliz y sonrió—. Creo que me estoy enamorando de él.
Teresa se separó de su amiga dándole un rápido beso en la mejilla y se dirigió a la puerta. Cogió el bolso y se giró para mirarla.
—Tú deberías hacer lo mismo. Ya tienes veintidós años y apenas has salido con chicos. Y no será por falta de candidatos. Conozco a varios en la facultad que darían cualquier cosa por salir contigo.
Ana la observaba con expresión divertida.
—¿Y a qué están esperando para pedirme una cita? —bromeó. Lo cierto era que no le apetecía enredarse con esos temas ahora. Tenía un futuro proyectado y no podía perder el tiempo con enredos sentimentales.
—¿Cómo van a atreverse si saben que los rechazarías? Nunca vas a las fiestas que se organizan ni te dejas ver por la cafetería en los descansos. Si fueras más accesible, se acercarían a ti —dijo, acompañando sus palabras con una mirada acusadora. Se marchó cerrando la puerta con un sonoro golpe.
Ana quedó pensativa. Apreciaba a Teresa, aunque cada vez aguantaba menos sus continuas regañinas. Si hubiese seguido su ritmo de vida aún estaría en tercero, como ella.
Se dirigió a la cocina para preparar una taza de café. Se presentaba una larga noche y quería estar despejada para aprovechar al máximo las horas de estudio. Debía hacer un último esfuerzo y aprobar ese examen con buena nota. Ya se tomaría unos días de descanso antes de encontrar un empleo para el verano. Los ingresos que obtuviera con él, le permitirían mantenerse unos meses, en caso de no obtener la beca. Si se la concedían, lo necesitaría para el viaje a Florencia.
Se sentó en la mesa de la cocina a esperar que se hiciera el café y comenzó a hojear el periódico. Reparó en el anuncio que Teresa le había mencionado. En él pedían una chica de entre veinte y veinticinco años para acompañar a un invidente durante los meses de verano, y el lugar de trabajo era una finca situada en la provincia de Toledo. No especificaba el sueldo ni el horario efectivo, aunque Ana imaginó que se trataría de jornada completa con algún pequeño descanso semanal.
Parecía un trabajo sencillo y resultaría más cómodo que atender a clientes maleducados en alguna cafetería durante doce horas al día, como había ocurrido en veranos anteriores. Le atraía la idea de pasar dos meses en la tranquilidad del campo, alejada del asfixiante calor de la ciudad. No perdía nada por intentarlo, pensó. Por la mañana llamaría al teléfono que indicaba el anuncio y concertaría una cita.
Contenta con la decisión tomada, se sirvió el café y fue a la sala. Una vez que se puso delante de los libros desapareció de su cabeza cualquier otro pensamiento y se centró en lo que tenía delante.
Capítulo 2
Cuando Teresa regresó a las tres de la madrugada, encontró a su amiga en el mismo lugar donde la había dejado horas antes.
—Te vas a agotar, Ana. Deja ya de estudiar. ¡Si te lo sabes de memoria! —le regañó con cariño, y se derrumbó en el sofá.
—No puedo. Me queda un tema por repasar y mañana dispondré de poco tiempo. Tengo que terminar el trabajo que me ha encargado un compañero y por la noche he quedado para cuidar a los niños de los Beltrán —respondió Ana con voz cansada.
Teresa, indignada, se acercó a ella y la miró con una expresión de reproche.
—¿Cómo se te ocurre trabajar de canguro la víspera de un examen? Si tienes escasez de dinero podías habérmelo pedido, ¿no te parece?
—No es eso. Ya sabes que no me puedo negar cuando me piden que cuide a sus hijos. Ellos me han ayudado mucho durante estos años y les debo ese favor.
—Pues ya pueden ir acostumbrándose a prescindir de ti. ¿O piensas venir desde Italia cada vez que quieran salir de noche?
Ana sonrió ante el comentario de Teresa. Recogió los libros y se dispuso a hacer lo que le aconsejaba.
—No te enfades. Será la última vez —prometió. Cogió a Teresa del brazo y la sentó en el sofá, haciéndolo ella a su lado—. Ahora, cuéntame cómo lo has pasado.
El disgusto de Teresa desapareció en el acto y una soñadora sonrisa iluminó su cara. Se estiró y emitió un suspiro de placer.
—Oh, Ana, ¡le quiero! Mario es maravilloso. Nunca me había sentido así. No imaginas lo feliz que soy.
Ana la abrazó. Ella también lo era al verla tan ilusionada. Había llegado a quererla como a una hermana en esos años de convivencia. Congeniaron desde la primera vez que se vieron, al iniciar el primer curso, y al poco Teresa le ofreció compartir el apartamento que ocupaba. Ella aceptó encantada. Estaba deseosa de abandonar la lúgubre pensión en la que se hospedaba y se mudó de inmediato. Pronto comprendió que, más que para ayudarle a pagar el alquiler, lo que Teresa quería era una amiga con la que compartir las horas de soledad.
Teresa costeaba la mayoría de los gastos y Ana colaboraba en la alimentación y, en especial, de la forma que mejor podía hacerlo: ayudándola en sus estudios y encargándose del cuidado de la vivienda, algo para lo que su amiga demostraba poca habilidad, acostumbrada desde pequeña a tener servicio que se ocupaba de esos quehaceres. Con todo, Ana no se sentía como una sirvienta.
Teresa era algo inmadura y, aunque tenían la misma edad, Ana la consideraba una hermana pequeña a la que protegía y cuidaba. Durante todo el tiempo que llevaban viviendo juntas, había sido su confidente y el hombro sobre el que llorar los continuos desengaños, tanto amorosos como familiares. Los padres de su amiga, ocupados en sus negocios y su intensa vida social, parecían haberse olvidado de su única hija, que estudiaba a muchos kilómetros de distancia. Ana la había visto llorar esperando una llamada de felicitación por su cumpleaños o, simplemente, para interesarse por ella. También sabía de los solitarios veranos en su residencia de Tarragona mientras los padres se encontraban de viaje en lejanos países.
Muchas veces comparaba sus respectivos hogares. En el suyo se pasaba escasez, aunque no de cariño y atención por parte de todos sus miembros. Sus padres la llamaban a menudo, se interesaban por sus problemas, le contaban sus novedades y, en los pocos días que iba a visitarles, se desvivían por atenderla, por agradarla, por amarla.
Teresa la acompañó unas Navidades al pueblo en el que residía su familia tras enterarse de que sus padres se marchaban de viaje a Londres y no estarían en casa por esas fechas. A la vuelta estaba más triste y deprimida. Ana pensó que se debía a la falta de comodidades de la sencilla vivienda o la escasez de diversiones de la localidad y se sorprendió al conocer la verdadera razón.
—¿Sabes por qué estoy triste? —le confesó Teresa con lágrimas en los ojos—. Me he dado cuenta de que carezco de lo más importante. No tengo una familia ni un verdadero hogar. Tú lo tienes y te envidio por ello.
Ana le prodigaba sincero afecto, pero era consciente de que con ello no suplía el que sus padres deberían ofrecerle. Al hablar del chico con el que estaba saliendo, el rostro de Teresa mostraba una expresión de felicidad que nunca le había visto. Esperaba que Mario correspondiera a sus sentimientos, y no se tratase de una atracción pasajera como la mayoría de relaciones que había tenido. Era la única forma de alcanzar la estabilidad emocional de la que carecía.
—Me alegro mucho —le aseguró Ana. Se separó un poco para mirarla y le preguntó con fingida seriedad—. Y ahora, cuéntame cosas de tu príncipe azul. ¿Cómo es? ¿A qué se dedica? ¿Dónde vive?
—¡Para, que pareces mi madre! —la interrumpió entre risas, que pronto cambió por una mueca de decepción y tristeza para añadir: —No, no te pareces a ella. En realidad, a mi madre no le interesaría. Está demasiado ocupada con sus comités benéficos para importarle con quién sale su hija.
—No digas eso. Tus padres te quieren y se preocupan por ti. Están pendientes de tus caprichos y te dejan hacer lo que te da la gana. ¡Ojalá los míos fueran iguales! —quiso consolarla, aun sabiendo que era cierto.
Teresa la miró y negó con énfasis.
—No intentes disculparlos. Ellos piensan que con dinero pueden suplir su abandono y están equivocados. Esa «libertad» que me otorgan es solo falta de interés. No pretendas hacerme creer que actúan como padres porque no lo conseguirás.
Se levantó y caminó hacia la ventana, separó las cortinas y apoyó la frente en los cristales para observar el exterior con mirada ausente. Sin volverse, continuó hablando:
—Sé que no querían tenerme. En alguna ocasión los he oído decir que fue un embarazo inesperado, aunque imagino que no tuvieron valor para deshacerse de mí. Si hubiese sido chico, mi padre mostraría interés en mí porque podría sucederle al frente de la empresa; al ser mujer no considera necesario involucrarme en el negocio. Tampoco me ha preguntado lo que opino ni ha averiguado si tengo capacidad para ello. Solo esperan que termine mis estudios porque eso está bien visto en la «buena sociedad». Esa es una de las razones de que no me apetezca estudiar. Solo me dedico a perder el tiempo y a gastar su dinero. —Se secó de un manotazo las lágrimas que sus ojos derramaban y se encogió de hombros—. ¿Qué más da? No merece la pena preocuparse por ello, y menos ahora que he conocido al hombre de mi vida.
Se volvió y miró a Ana con una sonrisa en los labios, borrando de ese modo la amarga expresión de momentos antes. La levantó y comenzaron a girar por la habitación, abrazadas y riendo durante unos minutos, hasta que Ana se dejó caer en el sofá.
—¡Para, loca!, estoy mareada —ordenó con voz entrecortada—. Cuéntame cosas de él. Estoy deseando conocerle.
Teresa se sentó a su lado y se llevó una mano al corazón para calmar sus furiosos latidos.
—¡Le quiero tanto, Ana!
—Eso ya me lo has dicho. Ahora quiero saber qué hace, su profesión o trabajo actual… —Frunció el entrecejo y la miró recelosa—. ¿No será otro cazafortunas que no da ni palo?
—No temas. Está terminando la carrera de Arquitectura y trabaja como proyectista para pagarse los estudios. Cuando la acabe, le han prometido un puesto en la misma empresa; entonces nos casaremos —confesó con entusiasmo.
A Ana le asombró tanta precipitación.
—¿Ya habéis pensado en casaros? ¡Pero si solo has salido con él un par de veces!
—Cuatro —la rectificó—. Y desde el primer momento ya lo deseaba. Fue un auténtico flechazo. Desde la primera mirada nos sentimos atraídos el uno por el otro. Parece increíble… Pensaba que solo ocurría en las novelas románticas, pero mira por dónde a mí me ha sucedido.
Ana suspiró. Teresa no cambiaría nunca. Siempre tan impulsiva, tan apasionada, queriendo conseguirlo todo al instante. Eran tan diferentes que le extrañaba que congeniasen.
Ella se consideraba más fría, más sensata y no se dejaba llevar por sus impulsos. Una de sus prioridades era la perseverancia. Pensaba que con paciencia y tesón se podía conseguir todo lo que uno se propusiera en la vida. Hasta ahora le había dado buen resultado y esperaba continuar de ese modo. Tampoco le apetecía perder el tiempo con chicos; ya tendría ocasiones para eso. De todas formas, no había conocido a ninguno que le provocara los sentimientos que su amiga describía, ni mucho menos había experimentado un flechazo, ni lo esperaba. No creía en esas ideas románticas de amores apasionados y deseos intensos.
El escepticismo que mostraba hacia las relaciones de pareja se basaba en su mala experiencia. Los chicos con los que había salido en el instituto resultaron una decepción, que le dejaron recuerdos poco agradables y un negativo concepto de las relaciones sexuales. Cuando se trasladó a Madrid para comenzar la carrera universitaria, decidió que se olvidaría de todo lo que no fueran sus estudios, y no le había costado trabajo hacerlo.
Eran muchas las diferencias que había entre ellas, incluso en el aspecto físico. Ana era alta y delgada. Teresa le decía que poseía tipo de modelo y que se podría haber dedicado a esa profesión; algo con lo que ella no estaba de acuerdo. Tampoco se consideraba guapa, como su amiga insistía en afirmar. Tenía, eso sí, un rostro de rasgos regulares en el que destacaban los ojos rasgados de intenso color azul y una boca de generosos labios que, según su amiga, le aportaba un exótico atractivo. El rubio cabello le caía en suaves ondas hasta los hombros, pero por comodidad y falta de tiempo solía llevar recogido en una coleta.
Teresa, en cambio, era menuda, pero de voluptuosas formas y muy bella. Poseía unos impresionantes ojos verdes bordeados por tupidas pestañas. Su nariz era pequeña y respingona, los pómulos altos y una boca con labios bien dibujados. Era morena, de largo y rizado cabello que llevaba arreglado con esmero, al igual que toda su persona. Solía vestir de grandes firmas, lo que acentuaba su natural elegancia. Una hermosa mujer que provocaba el deseo en todo hombre que se cruzase en su camino; prueba de ello era la cantidad de nombres que engrosaban su larga lista de conquistas. Esperaba que Mario no fuese uno más a añadir.
—Estoy deseando ver a ese Superman. ¿Cuándo lo conoceré? ¿No temes que te lo quite? —preguntó Ana bromeando.
—Ni se te ocurra mirarlo, ¿entiendes? ¡Es mío! —exclamó Teresa con fingida ferocidad.
—Tendré que hacerlo para saber si me gusta y es el adecuado para ti. He de velar por tu futuro —dijo entre risas.
—Está bien. Pero nada de miradas tiernas y sonrisas insinuantes —accedió Teresa con falso enojo. Y con un brillo ilusionado en la mirada, continuó—: ¡Oh, Ana! Estoy deseando que lo conozcas. Te va a encantar. Es tan diferente de los chicos con los que he salido hasta ahora… Tiene veintiséis años y es muy inteligente. No ha terminado la carrera porque trabaja mucho para ayudar a su madre, que es viuda, y a su hermana pequeña. Le he pedido que se traslade aquí para ahorrarse el alquiler, pero no quiere. Dice que no acepta que lo mantengan. ¡Es tan tradicional en algunos aspectos! —se quejó pesarosa.
—Solo demuestra sentido común. Además, no os conocéis, aunque insistas en afirmar que es el hombre de tu vida —opinó Ana—. Es un gran paso que debes meditar. Y no estaría mal que lo consultases con tus padres. A ellos les gustaría saber con quién compartes tu vida, ¿no crees?
—No les importa lo más mínimo con quién vivo, y menos a quién meto en mi cama. Están cada vez menos interesados en mi existencia. Hace casi un mes que no hablo con mi madre, y en esa ocasión me llamó para comunicarme que estarían todo el verano de viaje y no esperaba que nos viéramos hasta finales de agosto. Me recomendó que fuera a casa de mis tíos en Mallorca si no quería pasar sola las vacaciones otra vez. Pero no me moveré de Madrid. Mario tiene que trabajar y solo dispondrá de unos días libres a primeros de agosto antes de preparar los exámenes de septiembre. Le quedan dos asignaturas y tiene la intención de aprobarlas. Si lo consigue, nos casaremos antes de que finalice el año. —La abrazó entusiasmada—. ¡Tienes que asistir porque quiero que seas mi dama de honor!
—Bien, ya veremos. —La calmó Ana. No le gustaba la precipitación de Teresa y estaba ansiosa por conocer a Mario y descubrir sus verdaderas intenciones. No sería el primero que iba tras su fortuna—. Ahora, contesta a mi pregunta: ¿cuándo le conoceré?
—Mañana hemos quedado a las siete, cuando salga de la oficina. Podemos vernos sobre esa hora e ir a cenar —propuso ansiosa. Estaba deseando presentárselo. La quería y la respetaba tanto que necesitaba conocer su opinión.
—No sé si podré —dudó Ana—. Debo estar en casa de los Beltrán a las nueve y antes tengo que entregar el trabajo y presentarme a la entrevista para el empleo del periódico. Te lo diré mañana cuando concierte la cita.
—Entonces, ¿estás decidida a intentarlo? ¿No te aburrirás encerrada todo el verano en el campo?
—No creo que tenga mucho tiempo para aburrirme si he de cuidar de un inválido. Además, me vendrá bien cambiar de actividad y descansar un poco. —Se tapó la boca para disimular un bostezo—. No adelantemos acontecimientos. No sé si me interesará el empleo y, sobre todo, aún no me han seleccionado. —Se levantó y tiró de la mano de Teresa—. Vamos, perezosa, es hora de dormir. Ya me has entretenido demasiado con tus locuras. Acuéstate y no pienses demasiado en tu príncipe azul porque te desvelarás —le aconsejó, y la empujó hacia su habitación.
—No creas que te vas a escapar, guapa. Te llegará la hora de enamorarte y terminarás haciendo las mismas tonterías que todos y ni te darás cuenta, tenlo por seguro —dijo con una risita. Le sacó la lengua burlonamente y cerró la puerta.
Ana sonrió y se dirigió a su cuarto. No dudaba de que también le pasaría, pero no de forma tan repentina y turbulenta.
Ella creía más en el enamoramiento paulatino surgido de la relación diaria, en el conocimiento mutuo, en la camaradería y el compañerismo, y no en esos flechazos apasionados que te dejaban marcada para siempre. Se consideraba incapaz de dejarse arrastrar por la violencia de los sentimientos; era demasiado cerebral y práctica.
Los chicos con los que había salido, muy pocos en realidad, se cansaban de ella en las primeras citas, cuando les negaba la intimidad que pretendían. Martín, el único al que consideró novio y con el que perdió la virginidad, la tachó de fría por no responder a sus caricias de la forma que esperaba. Debía de ser cierto, porque apenas llegó a sentir un tibio deseo entre sus brazos. No le importaba, prefería ser desapasionada a sufrir los continuos desengaños de Teresa. Se podía vivir sin padecer ese sentimiento tormentoso que acarreaba más desdicha que satisfacción.
Se preparó para acostarse, pero antes se dirigió a la habitación de su amiga para ver si ya estaba dormida. Abrió la puerta. La luz estaba encendida y Teresa se hallaba sobre la cama, destapada y abrazada a la almohada. Se acercó a ella y la cubrió con la manta, al igual que en otras ocasiones.
Cuando se tendió en la cama, Ana descubrió lo cansada que estaba. Había sido una jornada agotadora y la siguiente lo sería más. Estaba al límite de sus fuerzas. Por suerte, dentro de unos días habrían acabado los exámenes y podría descansar hasta encontrar una ocupación para el verano. Volvió a pensar en el anuncio del periódico. Imaginó que se trataría de un anciano al que sus hijos no podían o no querían cuidar durante esos meses. No sería difícil y ella aprendía rápido. Pero no debía hacerse demasiadas ilusiones. El puesto atraería a muchas aspirantes. Suspiró, bostezó y al momento se quedó dormida.
Capítulo 3
Ana observaba la amplia sala donde la habían introducido momentos antes. Era confortable y estaba decorada con elegancia, al igual que el resto de lo que había visto hasta el momento. Debía de tratarse de una empresa importante para gastar tanto dinero en la decoración de sus oficinas, que ocupaban toda una planta en un céntrico edificio de la ciudad.
Cuando por la mañana llamó para concertar la cita, no le facilitaron muchos datos sobre las características del empleo ofertado, solo le indicaron lugar y hora para la entrevista. Pensó que se trataba de una casa particular, por ello se asombró al comprobar que eran las oficinas centrales de la Compañía de Importación-Exportación Aranda y Asociados.
Se alegraba de haberle hecho caso a Teresa, que le había insistido en que se pusiera su único traje para acudir a la cita. También le permitió que la maquillara y que la peinara con un bonito moño de estilo italiano que, según su amiga, le daba el aire serio y eficiente que una asistente personal requería. Para completar su refinado aspecto llevaba un bolso de piel, que armonizaba con los únicos zapatos de tacón que ella poseía y que Teresa insistió en prestarle. Cuando se miró al espejo antes de salir tuvo que reconocer que su imagen había mejorado bastante.
Volvió a mirar el reloj. Ya pasaban veinte minutos de las seis, la hora fijada para la entrevista, y continuaba esperando. Estaba impaciente. Había quedado con Teresa en un restaurante cercano para conocer a Mario y sabía lo importante que era para ella que no faltara a la cita.
—¿Quiere hacer el favor de seguirme, señorita Ballester? El señor Aranda la espera.
Ana se sobresaltó al oír a su lado la voz que la nombraba. Se trataba de una mujer de unos cincuenta años, de sonrisa franca, vestida con elegancia y adornada con discretas joyas. El cabello lo llevaba peinado en una media melena de tonos castaño con reflejos cobrizos, en el que se apreciaba la mano de un buen estilista. Las gafas de cristales al aire dejaban ver unos bonitos ojos, bondadosos e inteligentes.
Ana se levantó y la siguió por el largo pasillo hasta llegar a una puerta cerrada al final. La mujer, tras llamar, abrió la puerta y se hizo a un lado para dejarla pasar.
—Señor Aranda, la señorita Ballester —anunció.
—Gracias, Aurora.
Leandro se levantó y alargó la mano para estrechar la de Ana.
—Siéntese, por favor —dijo tras un rápido escrutinio, y le indicó con un gesto uno de los sillones de piel situados frente a la elegante mesa de cristal y maderas nobles que él ocupaba.
Ana, un tanto nerviosa, se dedicó a observar a su interlocutor mientras él ojeaba unos papeles. Se trataba de un hombre que no aparentaba más de sesenta años, alto y robusto. Vestía un traje oscuro que alegraba con una camisa blanca y una colorida corbata de seda. Desprendía un aire de distinción y poder que abrumó a Ana, haciéndola sentir como un insecto a punto de ser aplastado por su cuidada mano.
Intentó rehacerse y comenzó a observar la habitación en la que se encontraba. Era casi tan grande como el apartamento en el que vivían Teresa y ella y estaba decorada con sobria distinción. Sofás de piel, mesas de caoba con finos trabajos de taracea, mullidas alfombras y cuadros de modernos pintores se distribuían por la amplia sala dando una impresión de riqueza y poder.
Pensó con desaliento que ella, con sus humildes orígenes y su pobre vestimenta, estaba fuera de lugar y que era una completa locura soñar que le dieran el puesto. Pero no se acobardaría ante el lujoso entorno que la rodeaba y el hombre que tenía delante. Estaba orgullosa de su familia y de lo que ella misma había conseguido con tanto esfuerzo. Irguió los hombros en actitud desafiante, dispuesta a no dejarse humillar o, al menos, a no salir maltrecha del encuentro.
Leandro levantó la cabeza y se dedicó a estudiarla. Sus fríos ojos grises la recorrieron de arriba abajo con cierto brillo divertido. Ese escrutinio aumentó el nerviosismo de Ana, que logró mantenerle la mirada con gran esfuerzo. Una persona acostumbrada a ordenar y que no solía perder el tiempo en pequeñeces de ese tipo, pensó ella, por lo que el problema debía de ser grave para que se decidiese a resolverlo personalmente.
—Según leo en su currículum, está usted a punto de licenciarse en Historia del Arte, ¿no es así, señorita… Ballester?
Su voz denotaba cansancio y exasperación. Habría soportado un largo día de entrevistas y estaría deseando marcharse a casa para descansar junto a su mujer y sus hijos; mejor así, eso haría la reunión más corta y menos penosa para ella, se dijo Ana.
—En efecto, señor —contestó con voz serena, irguiéndose más en el asiento—. Mañana tengo el último examen y albergo grandes esperanzas de aprobarlo. Con ello, terminaré la carrera.
Él asintió y miró de nuevo los papeles que tenía delante.
—Posee experiencia en el cuidado de niños, ha trabajado como camarera, dependienta y dando clases particulares; además, corrige textos para estudiantes, escritores… —Levantó los ojos y le preguntó con ironía—: ¿De dónde saca usted el tiempo para estudiar si se pasa el día trabajando, señorita?
A Ana le ofendió el recelo que advirtió en sus palabras.
—Señor Aranda, no tengo la suerte de poseer unos padres ricos. Cuando decidí estudiar en la universidad sabía que tendría que trabajar duro para pagarme parte de los gastos. He tenido que sacrificar muchas horas de sueño y todas las diversiones para terminar la carrera sin suponer una carga excesiva para mi familia. Por lo tanto, si cree que he falsificado el currículum, dé por terminada la entrevista y no pierda más el tiempo conmigo. Buenas tardes. —Se levantó y se dirigió hacia la puerta.
—¡Siéntese! —La detuvo Leandro con voz autoritaria. Al momento, reconociendo su brusquedad, suavizó el tono y le rogó—: Por favor, siéntese y continuemos. Ha sido un día muy largo y estoy cansado de entrevistar a chicas que no me han contado nada más que mentiras. Esa es la causa de que desconfiara de usted y de su magnífico currículum.
Ana se sintió avergonzada por su arrebato y volvió a sentarse. Se había excedido llevada por tontos prejuicios. Él no tenía la obligación de creer todo lo que le dijese.
—No se apure. Me ha gustado su forma de defenderse. Demuestra coraje y yo aprecio a las personas valientes. —Le sonrió, mostrando por primera vez un talante menos serio y más cercano—. Es usted una muchachita singular: inteligente, culta, bien preparada en muchos aspectos… No comprendo por qué solicita un trabajo de este tipo cuando debería estar buscándolo en algún museo o galería importante.
Más tranquila ante el cambio de actitud de su interlocutor, Ana se relajó y hasta sonrió también. Su mirada tierna le recordó a su padre, al que no veía desde hacía tres meses.
—Decidí presentarme a esta selección por tratarse de un empleo temporal y porque creo que estoy cualificada para desempeñarlo. —Calló unos segundos, valorando hasta dónde podía sincerarse con él. Una vez que hubo tomado una decisión, continuó—. El caso es que voy a solicitar una beca para ampliar estudios en el extranjero y espero que me la concedan. Esa es la causa de que no busque un trabajo permanente. Esta propuesta me pareció interesante y los ingresos me ayudarían a sufragar el viaje sin tener que recurrir a mis padres, que ya han soportado una pesada carga todos estos años.
Leandro miró a Ana con renovado interés. Le gustaba la mezcla de orgullo y timidez que mostraba y la forma desafiante con la que levantaba su bonita cabeza; justo lo que estuvo buscando durante todo el día. El problema era que debía explicarle su plan y no estaba convencido de que lo aprobara.
—Me alegra que sea sincera, porque esa es otra cualidad que aprecio en las personas. Ahora me toca serlo a mí. —Suspiró con gesto abatido—. Necesito ayuda, señorita Ballester, pero, sobre todo, la necesita mi hijo.
Parpadeó para ahuyentar las lágrimas que se agolpaban en sus ojos y se levantó. Se acercó a la ventana y, de espaldas a Ana, estuvo durante unos segundos mirando las sombras que la creciente oscuridad dibujaba en la ciudad. Luego, con voz apenada, comenzó su relato:
—Luis quedó ciego en un accidente de automóvil en el que falleció su esposa, embarazada de tres meses. Sucedió en la madrugada del uno de enero, cuando volvían a su casa tras asistir a una fiesta en un céntrico hotel de la ciudad. Aunque no había bebido, iba a demasiada velocidad o se distrajo… No se sabe la causa exacta porque no quiere hablar del suceso. —Hizo una pausa y se volvió a mirarla. Sus ojos seguían húmedos y su rostro expresaba una enorme desolación.
Ana estaba conmovida. Su naturaleza bondadosa le llevaba a compadecerse de aquel hombre que parecía atormentado por algo a lo que no podía hacer frente con dinero.
—La juventud tiende a cometer excesos de todo tipo, aunque Luis nunca fue un loco. —Movió la cabeza con gesto apesadumbrado y se sumergió de nuevo en sus recuerdos—. Su madre murió cuando él contaba doce años y yo tuve que asumir la responsabilidad de educarlo. Terminó a los veintitrés años la carrera de derecho con brillantes notas y comenzó a trabajar en la empresa. Quiso hacerlo desde el puesto más bajo, para conocerla en su totalidad. Cuando tuvo el accidente desempeñaba el cargo de director general, puesto que se ganó a pulso, sin concesiones por mi parte. —Una leve sonrisa de satisfacción curvó su boca, fiel reflejo del orgullo que sentía por su hijo—. Era un chico alegre, simpático, caía bien a todo el mundo… —Volvió a callar. Parecía que le costaba ordenar sus pensamientos—. Conoció a Marina en una fiesta de la empresa a la que asistió por ser hija de un empleado. Era una mujer muy hermosa y jovial. Tenían ambos la misma edad, veintiséis años, aunque ella parecía mayor, más madura. Se casaron al poco de conocerse y se instalaron en su nueva casa, que fue mi regalo de bodas. Lo veía menos entonces, solo algunas horas durante el trabajo y no todos los días. Ella era encantadora y fueron muy felices durante los años que duró su matrimonio, a pesar de no pasar juntos demasiado tiempo. Él se dedicaba a viajar para supervisar las diferentes sucursales repartidas por el país y paraba poco en casa. Marina no le acompañaba. Su salud era algo delicada y prefería quedarse para evitar el cansancio de aquel continuo ajetreo. Lo único que les faltaba para completar su felicidad, y que Luis deseaba desde el primer día, era un hijo. Y cuando al fin se quedó embarazada… ocurrió la tragedia. —Su voz se quebró al pronunciar las últimas palabras y volvió a girarse hacia la ventana para evitar mostrar ante ella su desesperación.
Ana permaneció en silencio durante todo el relato, entendiendo que él agradecería que no le interrumpiera. Ya era demasiado dura su confesión como para responder a continuas preguntas.
—Perdone que la haya aburrido con mi historia, pero era necesario para que comprendiera la causa que ha llevado a mi hijo al estado en el que ahora se encuentra —continuó tras unos segundos de silencio, que necesitó para reponerse. Se acercó a la mesa y se sentó en el sillón que antes había ocupado. Abrió un cajón y extrajo de él un marco de fotografías. Se lo alargó a Ana para que lo mirara.
—Estos son… eran Luis y Marina. La fotografía corresponde al día que anunciaron su compromiso.
Ana la observó. En ella se veían dos figuras: la masculina pertenecía a un joven alto y delgado, de atractivo rostro, vuelto hacia la mujer, a la que miraba con rendida admiración. Ella era muy bella y con una exquisita figura, que el ceñido vestido rojo moldeaba a la perfección. Mostraba a la cámara una sonrisa contenida y un exultante brillo de triunfo en los ojos. Le repelió esa mujer desde el primer instante. Le pareció fría y calculadora, despiadada. Se arrepintió de sus pensamientos al recordar que estaba muerta. Devolvió el marco a su dueño, que volvió a dejarlo en el mismo lugar de donde lo había sacado.
—Como le decía, en el accidente murió Marina. No llevaba el cinturón de seguridad puesto y salió despedida del coche. Luis, que sí lo llevaba, recibió un fuerte golpe en la cabeza y el tórax. Cuando despertó en el hospital y se enteró de la muerte de su esposa y de su futuro hijo, pensé que iba a enloquecer. No quería aceptarlo y se consideraba culpable de sus muertes; aún se considera. Aceptó su ceguera con resignación, puede que por considerarlo una penitencia, un castigo, una forma de expiación… —Negó varias veces con la cabeza, delatando su contrariedad—. Los doctores que lo han examinado creen que su falta de visión tiene cura. El nervio óptico no está paralizado por completo y hay probabilidades de que recupere la vista si se opera lo antes posible. Pero él se niega y ya han transcurrido casi seis meses desde el accidente. —Su voz delataba la impotencia que sentía. Se pasó las manos por la cabeza, en un gesto de total desaliento y frustración ante una decisión que no comprendía y que se negaba a aceptar—. Desde que abandonó el hospital se encuentra en Arroyo Claro, nuestra finca en Toledo, con la única compañía del matrimonio que cuida la casa desde hace años y a los que conoce desde niño. Yo voy los fines de semana y alguna noche más, aunque no todo lo que quisiera. Al no estar él para ayudarme con el negocio, el trabajo es excesivo. —Suspiró con gesto de cansancio—. Temo caer enfermo, pero no puedo darme por vencido. Debo intentar convencerlo para que se opere lo antes posible. No pienso resignarme a verle vegetar el resto de sus días. ¿Comprende mi problema, señorita Ballester? —En la firmeza de su tono se advertía el deseo de salvar a su hijo.
Ana estaba conmovida ante el drama familiar que ese hombre estaba viviendo. Lo vio retorcer la pluma entre sus dedos. Parecía agotado psíquicamente, a punto de caer en la depresión. Lo único que le impedía claudicar era su férrea voluntad y el amor que sentía por su hijo.
—El caso es que he de marcharme un par de meses al extranjero —continuó al cabo de unos minutos—. Queremos aprovechar el hecho de haberse implantado el euro como moneda común en muchos de los países de la Unión Europea para introducirnos en los mercados de la eurozona con los que no tenemos relación. Era un proyecto que mi hijo codiciaba con entusiasmo. Él lo diseñó todo antes del accidente y pensaba realizar el viaje con su mujer. Decía que iba a ser como una segunda luna de miel. —Sonrío con tristeza, embargado por sus recuerdos—. Lo he ido posponiendo para que fuera él quien lo llevara a cabo y ya no puedo aplazarlo más. Llevamos seis meses de retraso. Las condiciones del mercado podrían cambiar y no nos sería posible implantarnos allí, malográndose al final el proyecto de Luis. Me marcho a últimos de este mes y no creo que regrese hasta primeros de septiembre. Necesito que alguien me reemplace a su lado durante ese tiempo. No tenemos parientes, solo alguno lejano que no estaría dispuesto a sacrificar el verano en un lugar apartado y cuidando de un amargado y taciturno invidente que, además, no desea compañía. Tampoco los amigos se prestarían a ello. Solo me queda la opción de contratar a alguien que desempeñe esa labor. No puedo permitir que Luis empeore durante los meses que yo esté fuera. Necesito a alguien que continúe con mi tarea de animarlo, de hacerle comprender que la vida tiene que continuar, de ayudarle a superar su complejo de culpa… —Suspiró. Se negaba a que el desánimo acabara ganando la partida—. He conseguido muy poco, pero temo que en mi ausencia se produzca un retroceso en él y vuelva a los primeros meses, cuando permanecía encerrado en su habitación sin querer ver a nadie. Ahora da largos paseos acompañado de su perro, escucha música, permite que le lea… Incluso charla con el médico del pueblo cercano, que va con frecuencia a visitarlo. Son pequeñas acciones que suponen un gran adelanto en su recuperación, según los doctores que lo tratan. El problema radica en que Luis es tan obstinado que se negaría a aceptar a alguien que hubiese sido contratado para ello. No ha querido en ningún momento enfermeras o ayudantes que lo cuiden… —Calló, temeroso de continuar. Esa chica era su última esperanza y no podía equivocarse a la hora de abordar el tema.
Ana advirtió su indecisión e imaginó que no le iba a gustar la propuesta que iba a hacerle.
—Continúe, por favor —le animó.
Leandro se animó ante la receptividad que mostraba.
—Alberto Romero, uno de mis consejeros y que me acompañará en el viaje, es viudo y tiene una hija más o menos de su edad. Luis sabe de la existencia de la joven, aunque no la conoce en persona. Ella suele pasar los veranos trabajando de cooperante en una ONG y este año también lo hará; es más, creo que ya se ha marchado a Marruecos. Le ofrecí el empleo. Era la cobertura ideal. Con su padre de viaje, y al no tener familia cercana, la invitación para esos meses en los que ella se quedaría sola en el piso era lo correcto y mi hijo no sospecharía que su intención era acompañarle. Pero no aceptó. Parece ser que está enamorada de otro cooperante y no ha querido dejar pasar la oportunidad de estar a su lado. —Leandro la miró con intensidad antes de continuar hablando. Temía la repercusión a sus siguientes palabras—. La única solución que se me ocurre es contratar a otra que la suplante, que se haga pasar por Victoria Romero hasta que yo regrese.
La reacción de Ana, tal y como él esperaba, no fue entusiasta. Se removió inquieta en su asiento. No le gustaba participar en un engaño y menos en el que estuviese involucrada una persona con las facultades físicas disminuidas. Sería cruel si llegaba a enterarse, algo que podía suceder en cualquier momento. Y, aunque no llegara a saberlo jamás, consideraba poco ético someterlo a esa farsa.
Miró al hombre con pesar, pero su recta conciencia suponía un obstáculo para hacer lo que le pedía.
—Señor Aranda —comenzó a decir, manteniendo con firmeza su mirada—. Entiendo las razones que tiene para recurrir a esa comedia, aunque no lo creo justo ni honrado para su hijo. En mi opinión, sería muy perjudicial para él si llegara a enterarse del engaño y…
—Comprendo sus escrúpulos, señorita, pero estoy desesperado. No se me ocurre nada más. —La interrumpió él. Su voz sonaba angustiada y en sus ojos se apreciaba el gran sufrimiento que padecía.
A Ana se le encogió el corazón. Era consciente de que tenía puestas sus esperanzas en ella.
—Luis no se enterará de la sustitución —continuó en un último intento por convencerla—. Usted es inteligente y parece honrada, por ello me he decidido a contratarla después de pasar todo el día entrevistando a ineptas y oportunistas. Sé que sabría salir airosa. Romero la ayudará en todo lo que pueda para que responda a las preguntas de Luis. Aunque él es poco dado a curiosear en la vida de los demás y no creo que se interese mucho por su historia familiar. —Su expresión se animó al observar vacilación en la cara de Ana—. Será sencillo. Mi hijo solo sabe que Romero tiene una hija universitaria de unos veinte y pocos años. Tampoco la ha visto ni hablado con ella. Usted es muy similar a la hija de Romero, casi de la misma edad, culta y con espíritu compasivo. Victoria estudia Filología Inglesa, pero muy bien podría estar estudiando Historia del Arte, porque Luis lo ignora. —Leandro evaluaba el impacto que sus palabras ejercían en la voluntad de la joven.
Ana seguía indecisa. El plan no le parecía tan descabellado como al principio. Estaba convencida de poder desempeñarlo, aunque continuaba dudando de su honradez.
—Pero usted olvida que van a ser dos meses de continua convivencia. No podré mantener el engaño durante todo ese tiempo. Cometeré algún error y lo descubrirá todo. —Intentó hacerle comprender lo arriesgado del plan, también por convencerse a sí misma.
—No crea, le será fácil. Solo tiene que actuar con naturalidad. Ella se llama Victoria, aunque usted podría seguir llamándose Ana si le dice que ese es su segundo nombre y el que prefiere usar. Como no tiene madre, hermanos o parientes cercanos, las referencias a ellos serán nulas; solo el padre, al que ve poco y del que desconoce su ocupación. Por otra parte, mi hijo no tuvo trato con Romero, ya que lleva pocos años trabajando con nosotros y en otro departamento —insistió, cada vez más esperanzado.
—Aunque lograse engañarle mientras esté allí, terminaría por enterarse algún día y le acusaría de esta burla. ¿Se da cuenta del riesgo que entraña lo que está dispuesto a hacer?
—Señorita Ballester, si consigo que mi hijo se opere y recupere la vista, él mismo me lo agradecerá. —Levantó los hombros en un gesto de impotencia—. Y si continúa ciego cuando se entere, ¿cree que importará? Me quedaría el consuelo de haber intentado ayudarle con todos los medios a mi alcance y su odio sería más soportable.
Ella coincidía con esos razonamientos, pero seguía dudando. Se levantó y comenzó a pasear. Leandro se acercó a ella. La sujetó por los hombros y la obligó a mirarlo.
—Por favor, tiene que ayudarme —suplicó con la mirada húmeda—. Usted es la última esperanza que me queda. Desde el primer momento he sabido que es la persona que necesito. Posee la paciencia e inteligencia necesarias para soportar la tozudez y el mal humor de mi hijo y un gran corazón, que le llevará a querer ayudarle en cuanto lo conozca. No me decepcione, se lo suplico.
Ana no podía seguir mirándole a los ojos y bajó la cabeza. Le apenaba la agonía que veía en ellos. Quedaron callados e inmóviles durante unos minutos mientras ella se debatía entre innumerables dudas. Leandro lo comprendió y no quiso presionarla más. Tras unos largos segundos, Ana se volvió a mirarlo.
—Está bien, le ayudaré… —aceptó con un suspiro de resignación.
—¡Dios la bendiga, criatura! —La abrazó emocionado—. Me marcho a finales de la semana próxima. ¿Cree que para entonces habrá resuelto todos sus problemas? —Ante el gesto afirmativo de ella, exclamó—: ¡Perfecto! La llevaremos a la finca antes de ir a coger el avión, así mi hijo no tendrá tiempo de protestar mucho. Nos acompañará Romero, que despedirá a su hija, a la que va a estar más de dos meses sin ver. —Se dirigió a la mesa y cogió dos carpetas, que le entregó a Ana—. Son los datos personales de Romero y su hija. Estúdielos, pero no se identifique demasiado con ella. Sea usted misma en todo lo que pueda. Eso evitará que cometa errores. Pásese el lunes por aquí sobre las seis de la tarde para concretar los últimos puntos. Iremos a cenar con Romero. Le conocerá y él le informará sobre aspectos de su hija que no estén reflejados en el informe. —Inspiró con satisfacción, como si se hubiese quitado un gran peso de encima—. No la entretengo más. Tal vez haya quedado con alguna persona… —No terminó la frase porque le vino a la mente una cuestión—. Se me olvidaba preguntarle si tiene pareja, novio o algún tipo de compromiso. No lo he visto reflejado en el informe que nos remitió.
—No tengo compromisos de ese tipo.
—Es difícil de creer que una chica tan bonita y dulce como usted no tenga pareja, aunque me alegro. Resultaría muy embarazoso tener esperando a un novio celoso ante la idea de que usted pueda estar con otro hombre —dijo con una sonrisa, y le acarició la mejilla en un gesto paternal.
—Espero no defraudarle. Creo que confía demasiado en mi habilidad para llevar este asunto.
—No tema, lo hará muy bien. Tengo buena intuición y siempre me he dejado guiar por ella. De no ser así, no habría llegado tan lejos con el pequeño negocio que me dejó mi padre. —Le apretó la mano con agradecimiento—. Confíe en mí. Todo saldrá bien. —La llevó hacia la puerta y la invitó a salir—. Hasta el lunes, Ana.
Ella se despidió y se marchó. Una vez en la calle, miró el reloj.
Eran más de las ocho y debía darse prisa si quería llegar a tiempo a casa de los Beltrán. Decidió coger un taxi. No le gustaba ser impuntual y, de ir a pie, no lo conseguiría. Pensó que ese pequeño gasto no arruinaría su economía. De pronto recordó que no habían tratado el tema económico. No importaba. Por poco que le pagaran, siempre igualaría al sueldo de camarera. Además, este trabajo iba a ser mucho más interesante y gratificante, se dijo al recordar el atractivo rostro de Luis Aranda, y también más arriesgado.
Al no disponer de tiempo para encontrarse con Teresa, la llamó para explicarle lo sucedido y le prometió recompensarla, dedicándole a Mario todo el tiempo que ella quisiera al día siguiente, después del examen.
Dominada por una secreta alegría a la que no encontraba explicación, se introdujo en el taxi y le dio la dirección al conductor.
Capítulo 4
El elegante Mercedes-Benz circulaba veloz por la carretera. Ana se hallaba sentada en el cómodo asiento trasero del espacioso automóvil mientras Aranda, que conducía con Romero a su lado, seguían enfrascados en su conversación.
Hacía una hora que habían salido de Madrid y aún le faltaba otra media hora para llegar. La estrecha carretera no estaba en tan buenas condiciones como la rápida autovía que acababan de dejar.
Cansada de mirar el paisaje, decidió cerrar los ojos y dormitar un poco. No lo consiguió y comenzó a recordar los acontecimientos de la última semana.