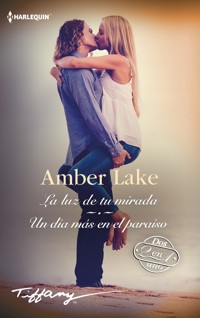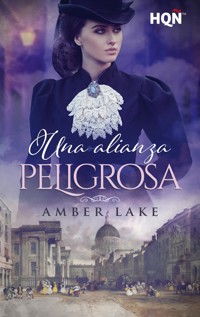
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: HQÑ
- Sprache: Spanisch
Si no puedes escapar de tu destino, alíate con él. A Ulysses McRae, sagaz inspector de policía, le encargan que investigue la muerte en extrañas circunstancias de un diplomático. Lo que parecía un caso sencillo se complica cuando en el escenario de un nuevo crimen se encuentra con Beatrice Leighton, a la que no descarta como sospechosa pese a que su intuición le dicta lo contrario y la fuerte atracción que siente por ella, algo contra lo que deberá luchar para no perder la objetividad y cometer errores que dejen libre a un asesino. Beatrice recela que su prometido tiene un turbio pasado que le oculta y que la expone a un inminente peligro. Decidida a descubrirlo, se alía con Ulysses en la investigación que lleva a cabo y en la que ella es parte interesada, sin advertir el riesgo que corre de entregar su corazón al hombre que puede llevarla ante la justicia. Otro título de la serie Detectives londinenses: Una pasión imprudente - Una combinación irresistible de romance y misterio en época victoriana. - Una mujer fuerte, acostumbrada a luchar por lo que desea y que no se somete a las arcaicas reglas de la alta sociedad a la que pertenece. - Un policía honesto y sagaz, con un pasado tormentoso que le ha marcado hasta el punto de convertirse en un hombre solitario. - Las mejores novelas románticas de autores de habla hispana. - En HQÑ puedes disfrutar de autoras consagradas y descubrir nuevos talentos. - Contemporáneo, histórico, policiaco, fantasía… ¡Elige tu románce favorito! - ¿Dispuesta a vivir y sentir con cada una de estas historias? ¡HQÑ es tu colección!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 477
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S. A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
© 2024 Josefa Fuensanta Vidal
© 2024 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S. A.
Una alianza peligrosa, n.º 385 - abril 2024
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S. A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, HQÑ y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Shutterstock
The Post Office, St. Paul’s Cathedral, and Bull & Mouth Inn, London in 1829; G. J. Emblem adaptando a Thomas Allom © Crown Copyright, UK.
I.S.B.N.: 9788410627802
Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Cita
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Capítulo 35
Capítulo 36
Capítulo 37
Capítulo 38
Capítulo 39
Capítulo 40
Nota de la autora
Si te ha gustado este libro…
El amor es la más noble flaqueza del espíritu.
John Dryden
Prólogo
Oxford Street, Londres.
Marzo de 1862.
El caballero de elegante presencia y rostro agraciado caminaba a paso rápido por la atestada acera recién pavimentada. Sorteaba con agilidad los tenderetes de los vendedores ambulantes, a las prostitutas que ofrecían sus servicios sin recato y a los numerosos clientes de aquella calle comercial del centro de la ciudad, afanados en realizar las compras antes del mediodía.
Las gotas de lluvia comenzaron a caer con regularidad y aumentaron la destemplanza de aquella mañana gris, más propia del invierno que de la primavera recién estrenada. El caballero concluyó que nunca se acostumbraría a aquel clima, tan diferente de la soleada y luminosa Florencia donde tenía su hogar.
Se levantó el cuello del abrigo de grueso paño inglés confeccionado dos semanas antes en Henry Poole & Co, la mejor sastrería de Londres, y se caló un poco más el sombrero de copa que apenas le protegía de la lluvia. Maldijo otra vez por haber olvidado el paraguas, un elemento indispensable del atuendo en aquella ciudad, y aceleró el paso; no quería llegar tarde a la cita que tenía concertada.
A la altura del cruce con Duke Street se acercó a la calzada con la intención de cruzarla. El tráfico de carruajes, tanto ligeros como pesados, era muy intenso y aguardó unos segundos. El ruido de los cascos se mezclaba con las voces de los cocheros arreando los caballos, de los vendedores que pregonaban con estridencia sus mercancías y las conversaciones de los transeúntes; aun así, escuchó con claridad una voz que, a su espalda, pronunciaba su nombre.
Se giró con prontitud para ver quién le había nombrado y se encontró con una persona casi pegada a él que se resguardaba de la lluvia bajo un gabán encapuchado. El gesto de fastidio que se formó en el rostro del caballero, pronto cambió por uno de estupor cuando sintió un fuerte golpe en el estómago que le hizo tambalearse y doblarse de dolor. Intentó incorporarse para responder y la misma mano que le había golpeado le empujó con fuerza en el momento que un pesado carromato, cargado con sacos de carbón y tirado por un caballo percherón, llegaba a su altura.
El impacto sobre el sucio adoquinado de la calzada dejó aturdido al caballero y le impidió reaccionar. El primer golpe de las patas delanteras del caballo le fracturó varias costillas. Sintió que le faltaba la respiración e intentó girarse para esquivar las patas traseras. No lo consiguió. Una de ellas impactó sobre el rostro y le hundió el tabique nasal. Aún sin perder el conocimiento, vio aproximarse una de las ruedas de la carreta y encomendó su alma a Dios.
Cuando el pesado vehículo pasó por encima de su pecho, aplastándole la caja torácica y triturando todos los órganos que encontró a su paso, él ya había dejado de sentir; un bendito alivio, debió pensar el cochero y el resto del público que, con gestos de horror y algún gimoteo por parte de las mujeres presentes, habían presenciado tan cruento suceso.
Todos menos uno. La expresión exultante del hombre encapuchado revelaba malévola complacencia cuando, con rapidez, se alejó del tumulto y se perdió en las intrincadas callejuelas del centro de la ciudad.
Capítulo 1
Dos meses después.
Ulysses McRae bajó del ómnibus en Charing Cross y caminó con rapidez hasta la cercana Whitehall Place. No utilizaba ese medio de transporte para desplazarse por la ciudad pese a que había experimentado una gran popularidad debido a lo económico y rápido que resultaba. Él prefería llegar caminando a su lugar de trabajo y, cuando la lluvia dificultaba ese sano ejercicio, cogía un coche de alquiler.
El hecho de que hubiese alterado sus hábitos se debía a las numerosas denuncias interpuestas a la London General OmnibusCompany. Desde tres semanas antes, coincidiendo con la inauguración de la Exposición Universal en los jardines de la Real Sociedad de Horticultura, habían aumentado los robos y atropellos a los usuarios de esa línea, la más popular de la ciudad. Las condiciones eran propicias, según había observado Ulysses. El ómnibus solía ir repleto de personas y los traqueteos que se producían durante el trayecto facilitaban el trabajo de los rateros.
Ulysses veía difícil la solución al problema. Ni colocando un vigilante en cada vehículo, algo que la compañía no aprobaría por lo costoso que resultaba, acabarían con los hurtos. Esperaba que muchos de los malhechores que habían acudido a Londres atraídos por las oportunidades que ofrecía la Exposición Universal, regresaran a su lugar de origen y los delitos menguasen; así lo reflejaría en el informe de la investigación que le había encargado su superior.
Antes de llegar a Whitehall Place, Ulysses tomó la calle a su izquierda, por Great Scotland Yard, y traspasó las grandes puertas que cerraban el patio posterior del edificio de ladrillo rojo y piedra de Portland en el que se ubicaba la sede de la Policía Metropolitana. Saludó al agente que montaba guardia en la estrecha garita y entró en el inmueble. Para evitar interrupciones, subió con rapidez a la primera planta donde tenía su despacho.
Fergus Graham, el agente ayudante a su cargo, estaba sentado frente a una de las dos mesas de aquel diminuto cuarto que Ulysses ocupaba desde tres años antes, cuando lo ascendieron a detective inspector. Él era uno de los cuatro con los que contaba aquella división, la A-Westminster, del Departamento de Detectives de la Policía Metropolitana; un número insuficiente para el enorme crecimiento de población que había registrado la ciudad y que ocasionaba un incremento de los delitos. Ulysses confiaba en que contratasen a más inspectores o aumentasen los efectivos de agentes ayudantes que aliviaran aquella situación.
—Buenos días, señor. Parece que el tiempo ha mejorado —dijo Fergus, y esbozó una de sus espontáneas sonrisas que le ensanchaban aún más su mofletudo rostro.
Fergus Graham no podía ocultar sus raíces escocesas, aunque su familia llevaba afincada en Londres desde antes de que él naciera. El abundante y rizado cabello pelirrojo, los vivos ojos color avellana, su alta y robusta complexión, similar a la de Ulysses, así lo declaraban. A su aspecto de niño grande se unía un carácter alegre y servicial que le había granjeado las simpatías de sus compañeros.
Solo llevaba tres meses en ese puesto y ya había demostrado su valía. Cuando ingresó en la policía un año antes fue destinado al servicio en los astilleros, una zona peligrosa y con turnos de noche. El que le hubiesen trasladado allí lo consideraba un regalo y sabía que Ulysses había sido el artífice de ese cambio. A raíz de un caso que llevó al inspector McRae a los muelles, este reparó en la buena disposición del agente Graham y lo recomendó a su superior para que lo asignaran como su ayudante.
Fergus no ocultaba la admiración que sentía por su jefe directo que, con solo treinta y dos años, era el inspector más joven de aquella división. La sagacidad con la que resolvía los casos más intrincados, el esfuerzo que dedicaba a todos ellos, ya estuvieran relacionados con gentes pudientes o con pobres diablos que no tenían ni un techo que los cobijase, y la honradez que guiaba sus actos, eran un constante ejemplo a seguir; por ello no resultaba extraño que se hubiese ganado la inquina de muchos de sus compañeros, que ponían la mano y volvían el rostro ante los delitos cometidos por los delincuentes que debían detener.
—Confiemos en que se mantengan las agradables temperaturas, Graham.
Ulysses colgó el abrigo en el perchero y se sentó a la mesa cubierta de papeles. Observó que un ejemplar de The Times y otro de The Morning Chronicle descansaban en una esquina de la mesa de su ayudante.
—¿Algo interesante en la prensa? —preguntó mientras revisaba las varias notas que había pinchadas en el soporte puntiagudo.
Fergus comenzó a hacer el habitual resumen.
—Ambos diarios hablan de la inauguración mañana del nuevo puente de Westminster, con lo que se aliviarán los problemas de circulación que existen desde hace meses en esa zona. Y en ambos también se sigue el descontento general por el aumento de los atracos con violencia, la mayoría con la técnica del garrote. The Morning Chronicle describe la ciudad como «una guarida de bandoleros y asesinos nocturnos» y The Times hace hincapié en que «se deben aumentar los efectivos policiales para que las personas respetables puedan caminar por las calles a cualquier hora sin el peligro de perder la vida» —leyó textualmente—. Todas las publicaciones califican al sistema penal de blando y exigen que se tomen medidas. Desde el caso de lord Fulton, que usted resolvió con prontitud y diligencia, no han dejado de crecer este tipo de delitos.
Ulysses recordaba aquel trabajo, en el que asaltaron a garrote a un aristócrata a la salida de su club. Este método resultaba en ocasiones mortal y consistía en sorprender a la víctima por la espalda y estrangularla con una cuerda o el brazo para incapacitarla mientras un cómplice la despojaba de los objetos de valor, de ahí que muchos recurrieran a utilizar collares de grueso cuero, algunos con púas, o corbatas con hojas de afeitar cosidas para evitar el ataque.
El asunto de lord Fulton le fue encargado por sir Richard Mayne, uno de los dos comisionados existentes. La víctima era un amigo personal y sir Richard movilizó a sus mejores hombres para encontrar a los autores del asalto y recuperar los objetos sustraídos, entre ellos un anillo con un valioso diamante que pertenecía a la familia desde siglos antes, cuando les fue obsequiado por la misma reina Isabel.
Desde el principio, Ulysses intuyó que no se trataba de un robo sino de una simulación. Algunas acertadas preguntas entre la servidumbre y las pesquisas que realizó por otros medios le llevaron a averiguar que el aristócrata se encontraba en graves apuros económicos y la venta de aquella joya le reportaría unos ingresos con los que hacer frente a los numerosos acreedores, aparte de la suma con la que la entidad aseguradora le recompensaría. Nada de eso salió a la luz y acabaron pagando un par de rateros de poca monta que, si bien se lo merecían, recibieron un castigo ejemplar por un delito que no habían cometido y el aristócrata continuó con su imagen impoluta.
A Ulysses le costaba silenciar esa injusticia y llegó a presentar la dimisión. El superintendente Cushing no la aceptó y le convenció para que siguiera en su puesto. Como servidor de la ley desde hacía tres décadas, Cushing sabía que no era práctico ir contra corriente o se crearía demasiados enemigos que le arruinarían la vida. Ulysses acabó accediendo a cambió de una recompensa, que no iba destinada a él.
Unos meses antes, un compañero había fallecido mientras perseguía a un delincuente y a la viuda se le negaba la pensión que por derecho le correspondía. Los altos mandos alegaban que se había expuesto de forma innecesaria y no lo consideraron una muerte en acto de servicio. Ulysses accedió a no revelar a la prensa la implicación de lord Fulton en el robo si se aceptaba la reivindicación de la viuda. Así se hacían las cosas en aquella sociedad injusta, en la que los poderosos seguían mandando y las clases inferiores no tenían otra opción que transigir.
—Lo mismo de todos los días —terció Ulysses, cansado de las frecuentes críticas a la policía por parte de los medios de comunicación, que les servían para alentar a los descontentos e incrementar la venta de los diarios.
—Más o menos, señor. También hablan del éxito que está teniendo la Exposición Universal, con gran afluencia de público. Se espera que la reina realice una visita antes de la clausura, ya que no acudió a la inauguración y delegó esa tarea en su primo, el duque de Cambridge.
Ulysses lo dudaba. Desde el fallecimiento de su esposo a finales de diciembre pasado, la reina se había acogido a un luto riguroso y no parecía tener intención de abandonarlo en muchos meses. Comentaban que estaba enclaustrada en sus habitaciones y no salía de ellas ni para el encuentro semanal con lord Palmerston, el primer ministro, lo que a este le daba la oportunidad de hacer y deshacer a su antojo, como otros antes que él.
En los últimos años, y debido a los sucesivos embarazos, la reina había adoptado un papel secundario y era su consorte quien se ocupaba de los asuntos del Estado. Las malas lenguas, que las había, achacaban al príncipe Alberto la pretensión de mantener a su esposa permanentemente encinta para conseguir ejercer de rey, como había sido su intención cuando accedió a casarse con su prima. Ahora, con la muerte de su amado esposo, Victoria había delegado todo tipo de asuntos y parecía que no le importase lo que ocurriera en el país que regía.
Habituado a los prolongados mutismos de su superior, Fergus continuó con el monólogo mientras Ulysses cogía un par de carpetas con los casos aún sin resolver.
—Y aparte de algunas caricaturas en la revista Punch sobre la amplitud de las faldas de las damas, que no deja de crecer, no he leído nada que fuera de interés. ¿Quiere verlas, señor? Son muy divertidas —ofreció.
—En otro momento. Tenemos trabajo —declinó Ulysses.
Fergus se apresuró a doblar los diarios y prestar atención a su jefe. Los casos se acumulaban y no era cuestión de perder demasiado tiempo.
—Hay que interrogar al dueño de El León Rojo, la taberna en Parliament Street donde se vio a Benjamin Jones por última vez. Que le informe sobre la hora en la que salió de allí y las personas que estaban en el local. Con los nombres que le proporcione, localícelos e indague; a ver qué nos pueden decir para contrastarlo con las declaraciones del socio del finado. —Ulysses estaba convencido de que él había sido el autor de la agresión a Jones que acabó con su vida y que quiso hacer pasar por un atraco para quedarse con su mitad del negocio.
—Iré esta misma mañana, señor —indicó Fergus sin levantar la vista de la libreta donde anotaba las indicaciones que estaba recibiendo.
Ulysses cogió otra carpeta de las que descansaban en el escritorio. La pila no era demasiado alta, si se comparaba con las de otros compañeros, y eso le enorgullecía. Que dedicase mayor número de horas a su trabajo y menos a beber en las tabernas de la zona influía, aparte de su reconocida perspicacia y amor por el detalle. Todo ello contribuía a que fuese el detective con mayor porcentaje de resolución de casos en aquella división; algo que molestaba a muchos de sus compañeros, que se dedicaban a difundir habladurías sobre él y a menospreciar su trabajo. A Ulysses no le molestaba esa actitud. Tenía el reconocimiento de sus superiores y de la mayoría de los agentes con los que solía trabajar.
—Cuando acabe, pase por el laboratorio para ver si tienen el informe del análisis de la botella que encontramos en la cocina de los Pierce. —Si había contenido arsénico, como imaginaba, la esposa apuntaba como responsable de la muerte de su marido. La arrestaría y acabaría confesando, aunque él se encargaría de informar al juez de los malos tratos que venía recibiendo desde hacía años por parte de su esposo para que, si era posible, le conmutase la pena de muerte por la de prisión.
—Muy bien, señor. Si no tiene nada más que encargarme…
—Eso es todo de momento. Pediré al sargento Morris que designe un agente para que le acompañe y ahorrar tiempo en el caso de Jones.
Ulysses salió de su despacho y se acercó a la mesa de Morris.
—Sargento, necesito que me preste un agente por unas horas, si hay alguno que no esté muy ocupado en otros asuntos. Quiero que acompañe a Graham en unas pesquisas.
—Todos tienen trabajo, señor McRae, pero podré prescindir de alguno —aseguró. Miró a su alrededor de forma evaluativa y gruñó por lo bajo, su manera de expresar que estaba satisfecho—. Taylor, venga aquí —dijo alzando la voz.
El aludido, un jovencito que acababa de ingresar en el cuerpo y que, gracias a las influencias de su familia, había conseguido aquel destino tan cómodo, se apresuró a acercarse.
—Póngase a las órdenes del inspector McRae para lo que él le mande, ¿entendido? —dijo Morris con el típico gesto adusto con el que pretendía infundir respeto a sus subordinados.
El joven se giró hacia Ulysses y se cuadró ante él.
—Usted dirá, señor.
—Acompañe al agente Graham. Él le dirá lo que tiene que hacer.
Al chico se le iluminaron los ojos; intuía algo de actividad. Estaba cansado de hacer recados y llevar notas de una planta a otra del edificio.
—A sus órdenes, señor.
Ulysses sonrió con disimulo y regresó a su oficina para continuar con el trabajo. El número de casos crecía y urgía resolverlos. Comenzó a redactar el informe sobre los robos en la London General Omnibus Company que su superior le había encargado investigar.
Estaba acabando cuando el sargento Morris apareció en la puerta con su gran corpachón embutido en el ajustado uniforme azul oscuro.
—Señor, el superintendente requiere su presencia —le comunicó. En la mano llevaba una nota manuscrita que le entregó a Ulysses.
—Gracias, sargento.
Ulysses la cogió con disgusto. Cada vez que Cushing lo llamaba a su despacho era para algún encargo enrevesado y que incumbía a alguna persona importante, lo que le desagradaba. No le gustaba moverse entre la alta sociedad, cuyos miembros tenían tanto poder que solían librarse de pagar por sus delitos.
Capítulo 2
Ulysses subió al piso superior y enfiló el pasillo hasta la puerta acristalada donde se encontraba el despacho de su jefe directo. Tocó con los nudillos y esperó hasta escuchar un apagado «pase». Abrió la puerta y entró.
El hombre, sentado a la gran mesa de madera de roble envejecido por los años y repleta de papeles, levantó el rostro y miró al recién llegado por encima de los lentes con marco de plata que descansaban sobre la aguileña nariz. Con un gesto de la mano izquierda indicó a su visitante que se sentara en la butaca situada delante del escritorio y él volvió a lo que estaba haciendo.
Ulysses esperó con paciencia a que terminara. Sabía que no le gustaba que le interrumpieran cuando estaba en mitad de un trabajo.
Robert Cushing era un veterano que llevaba más de treinta años en el cuerpo, desde que ingresó con dieciocho. En todo aquel tiempo había ido ascendiendo y conocía casi todas las comisarías de la ciudad. Cuatro años antes, al morir su antecesor, había accedido por méritos al puesto de superintendente de la división A-Westminster.
De mediana estatura, delgado y fibroso, Cushing se encontraba en plena forma, tanto física como mental. Ulysses valoraba su gran talento y tesón, que le habían llevado a ser uno de los primeros detectives y de los más renombrados. También le estaba agradecido por ser el artífice de su promoción a detective inspector.
Se conocieron seis años antes, cuando Ulysses prestaba servicio en la policía de los muelles y Cushing lo reclutó como su ayudante. Pronto lo recomendó para un ascenso a sargento y después a inspector detective. Le debía tanto que era incapaz de negarle nada de lo que le pidiera. Cushing lo sabía y se aprovechaba de ello.
El superintendente acabó el escrito y lo dejó en una de las bandejas que había sobre la mesa. Se quitó las gafas y miró al hombre que tenía delante con genuino aprecio.
—¿Cómo está, McRae? —dijo a modo de saludo.
—Muy ocupado, señor; como es habitual. —Ulysses confiaba en que la indirecta surtiera efecto.
Cushing frunció la frente e hizo un amago de sonrisa ante la hábil maniobra de su interlocutor, que el bigote no consiguió ocultar. Reconocía y valoraba las muchas virtudes que poseía el mejor detective que había tenido bajo su mando. No todos valían para un trabajo como aquel, en el que se requería inteligencia, intuición, disciplina, paciencia y grades dosis de diplomacia. McRae poseía todas esas virtudes que, unidas a su experiencia en la investigación de delitos, le convertían en el idóneo para apreciar la responsabilidad que toda investigación conllevaba. A él recurría cuando tenía un caso complicado que precisaba de discreción.
—Sé que está saturado de trabajo, pero la investigación que quiero encargarle tiene prioridad.
Ulysses se temía algo así e intentó evitarlo.
—¿No podría ocuparse otro inspector? Los casos se me amontonan y todos son urgentes. Al haber tenido que prescindir de algunos agentes para dedicarlos a la vigilancia de la Exposición Universal, me las tengo que apañar con Graham y poco más —presionó sin perder la esperanza.
—Lo siento, McRae; este precisa de su agudeza y tacto —indicó Cushing sin falsa adulación. Esas eran dos de las mejores características del hombre que tenía ante él, algo de lo que carecían los inspectores a su cargo.
Pese a no proceder de una familia pudiente, Ulysses poseía una esmerada educación, amplia cultura y una innata elegancia que le hacían idóneo para tratar con las clases altas, tan susceptibles a los malos modales con los que se conducían la mayoría de los miembros de las fuerzas policiales.
De madre escocesa y padre no reconocido —aunque se comentaba que era un militar de alta graduación—, Ulysses se había criado entre libros ya que su abuelo poseía una importante librería en Edimburgo. Su espíritu aventurero le había llevado a enrolarse en el ejército a los diecisiete años. Lo abandonó seis después, tras haber sido herido en combate, e ingresó en el cuerpo de Policía. Cushing se alegraba de esa decisión.
Ulysses suspiró resignado. Era consciente de que no iba a librarse de aquel encargo.
—¿De qué se trata?
Cushing cogió una carpeta que tenía cerca y se la alargó. Ulysses leyó el resumen que aparecía detallado en la primera página: Giulio Palmieri, conde Di Pontia, ciudadano del Reino de Italia, comisionado especial por su país en la Exposición Universal, había sido atropellado por un carruaje la mañana del 23 de marzo en Oxford Street a la altura del cruce con Duke Street. Falleció en el mismo lugar de resultas del atropello.
Ulysses levantó la vista y lo miró con confusión.
—No veo caso, señor. Fue un accidente, según indica el informe. Además, se produjo en el área de otra división. ¿No debería ocuparse la D de Marylebone o la C de Mayfair?
—Lo ha hecho la división D. Ese es el informe y los familiares no están de acuerdo con él. Afirman, en especial su esposa, que fue asesinado. El comisionado Mayne me ha encargado que se investigue.
—¿Y qué les lleva a esa hipótesis? Los accidentes son frecuentes en las calles de cualquier ciudad populosa como esta —cuestionó Ulysses.
Accidentes de ese tipo ocurrían a diario en Londres. El tráfico era cada vez mayor, parejo al gran aumento de población que la ciudad estaba sufriendo en los últimos veinte años. Los carruajes solían circular a mucha velocidad y no se alarmaban ante los incautos transeúntes que decidían cruzar las calles. Muchas mujeres, con amplias crinolinas que aumentaban de forma excesiva el volumen de las faldas, ocupaban demasiado espacio en las aceras y resultaba difícil circular por ellas, de ahí que se invadieran las calzadas. Algunas de esas mujeres perecían entre las ruedas de los carruajes o pisoteadas por los cascos de los caballos cuando las faldas les impedían caminar con soltura y rapidez, sin descartar a los locos que se arrojaban al paso de un carruaje o les ayudaba a hacerlo una mano ajena; ¿había sido esa la causa en esta ocasión?
—Piensan que alguien le empujó. Opinión que se basa en que, al parecer, el conde sufrió unos días antes otro accidente. Cabalgaba por Rotten Row cuando fue embestido y derribado del caballo por un carruaje que circulaba a gran velocidad. La fortuna quiso que no sufriese ningún percance en esa ocasión, solo alguna magulladura y el consiguiente sobresalto —argumentó Cushing.
—Pudo tratarse de una lamentable casualidad y no de algo intencionado. Hay muchos conductores irresponsables que se dedican a hacer carreras con apuestas en esa zona.
—La viuda no está conforme con esas conjeturas, y más después de descubrir una nota dirigida a su marido que ella califica de amenazante. Ha apelado a instancias mayores, a través de la embajada de su país, para que se investigue y se descarte cualquier otra posibilidad que no sea un accidente fortuito.
—¿Dónde está la nota? —preguntó Ulysses al no encontrarla en el expediente.
—No ha aparecido.
—¿Y qué decía?
—Algo como «Ahora tú», y lo más incongruente, añadía estas palabras. —Cushing escribió VI Oxford en un papel que tenía sobre la mesa y se lo mostró.
Ulysses lo miró de forma interrogativa.
—¿Es un nombre, una dirección, una fecha…?
—Cualquier cosa. La viuda afirma que eso es lo que leyó, pero puede estar equivocada. Aparte de que es extranjera, dice que solo la vio unos segundos y no le concedió mayor importancia hasta que ocurrió el accidente y se acordó de ella. Cuando fue a buscarla, no la encontró. El conde debió destruirla.
—Tal vez se trate de algo inocente. Una cita, de ahí que estuviese en Oxford Street. ¿Han comprobado el número 6 de esa calle por si aludiese a esa dirección?
—No se ha investigado nada hasta el momento. Le he llamado por esa razón. El comisionado ha pedido que se realice una investigación a fondo y eso haremos. Al tratarse de un diplomático de alto rango, con una familia influyente y de un Estado recién creado con el que la Corona desea mantener las mejores relaciones, el primer ministro no quiere que la menor sombra de duda recaiga sobre esa muerte.
—No creo que se trate de un crimen político. Si el autor fuese algún enemigo o disidente descontento con la unión de los estados habría reivindicado la muerte del diplomático. Los atentados se realizan con un fin, y de este hace dos meses y nada se ha sabido.
—Caben todas las posibilidades, de ahí que necesite una mente despierta como la suya para que las clarifique y llegue al meollo de la cuestión, si es que lo hay. Tiene que averiguar lo que ocurrió, McRae. Mientras no se esclarezca este suceso, ni la familia del difunto ni el comisionado quedarán contentos.
Ulysses emitió un leve bufido que llegó a los oídos del superintendente.
—Ya sé que no le va a resultar fácil. Piense que lo hace por su país, para evitar una crisis diplomática, y más en estos momentos. Con la Exposición Universal en marcha somos el escaparate en el que el mundo se mira y no podemos permitirnos sembrar polémicas.
Cushing sabía que, si alguien era capaz de resolver ese caso era el hombre que tenía delante. Ulysses McRae era como un sabueso, y no dejaba de seguir la pista cuando su olfato detectaba algún indicio por pequeño que fuese.
—Infórmeme de cualquier dato relevante que encuentre. El comisionado Mayne está impaciente, no le gustan las presiones. Y no creo necesario advertirle que se conduzca con la mayor discreción y diplomacia. Es un caso delicado que prefiero que lleve usted solo; ¿comprende? —Miró a su subordinado con fijeza y continuó al verle asentir—. Bien, eso es todo. Puede retirarse. —Se colocó los lentes y volvió a fijar la vista en los papeles que tenía sobre la mesa.
Un gesto de desagrado se formó en el rostro de Ulysses. A él tampoco le gustaban las presiones. Se levantó y se marchó más contrariado que cuando había llegado. Regresó a su oficina y, antes de abordar el atropello del diplomático, revisó los asuntos más urgentes para que su ayudante continuara con las indagaciones. Tendría que pedirle al sargento Morris que le asignara a Taylor como refuerzo para que ayudase a Graham; entre los dos continuarían con el trabajo y le informarían de los avances.
Después de haber dejado por escrito instrucciones a los agentes sobre lo que debían hacer, se metió de lleno con el expediente del conde italiano.
El informe del doctor Hogarth, el médico de la morgue, era tan concienzudo como tenía por costumbre y describía con todo detalle las lesiones que le habían provocado la muerte: aplastamiento de la caja torácica con colapso de corazón y pulmones, así como múltiples traumatismos causados durante el atropello. No se observaba ninguna herida sospechosa ocasionada por arma blanca o de fuego. Si fue empujado, los hematomas de esa agresión estaban camuflados por el resto, y no se podía determinar si el atropello había sido fortuito o voluntario.
El cadáver había sido identificado por su esposa, Allegra Maroni, condesa viuda Di Pontia. El fallecido tenía veintiséis años en el momento de su fallecimiento. Era de estatura mediana, constitución atlética, y no padecía ninguna enfermedad reconocible. En el retrato aportado por la viuda se apreciaba un hombre moreno, de tez bronceada, pobladas cejas, nariz recta y grandes ojos almendrados de color castaño. El atractivo de su aspecto se veía acentuado por el elegante atuendo que vestía.
Poco más decía el informe, lo que le sugería a Ulysses que se había tachado de accidente desde el principio y no se investigó. Solo se recabó el testimonio de un par de testigos, entre ellos el cochero del carromato que lo atropelló y una persona que pasaba por allí en ese momento y se mostró propicia a relatar lo que había visto.
El carbonero solo pudo decir que sintió el crujido bajo las ruedas. No se había fijado en nada que no fuese la atestada calle y aseguraba que no vio a ninguna persona tendida en la calzada.
George Thornton, el testigo al que se tomó declaración, no aportó mucho. Estaba de visita en la ciudad y se marchaba en un par de días a Sheffield, lugar en el que residía. Escuchó el relincho del caballo ante el brusco tirón de las riendas para que se detuviera y miró. Fue cuando vio el cuerpo casi partido en dos debajo del carromato. No observó el momento del impacto porque estaba frente a una sombrerería, donde su esposa había entrado momentos antes. Al agente que le tomó declaración nada hizo sospechar que tuviese algo que ver.
El informe incluía que se preguntó a varias personas más, sin detallar nombres, y ninguna aportó datos aclaratorios. A esa hora, poco antes de las doce del mediodía, todos iban con prisas por terminar las compras y regresar a casa.
Le extrañaba que los investigadores no hubiesen obtenido más información. ¿Había alguien cerca de él?, ¿llevaba algún objeto en las manos?… Oxford Street era una calle eminentemente comercial y a esa hora del día siempre había mucha gente pululando por allí, lo que era beneficioso y contraproducente. El número de transeúntes hacía que una persona pasara desapercibida y, a la vez, había más ojos para observar. Recordaba que solía haber vendedores ambulantes que exponían sus mercancías en tenderetes, limpiabotas, prostitutas y rateros. Intentarían robarle y, al forcejear con el ladrón, este le empujó en el fatídico momento que cruzaba el pesado vehículo.
Si fue así, el robo se frustró. En la relación de objetos que figuraban entre sus pertenencias había un reloj de oro con su correspondiente y gruesa leontina, un par de anillos, un valioso alfiler de corbata y un total de diez libras en la cartera, más varias monedas en uno de los bolsillos; un buen botín para cualquier ladrón.
Aunque había transcurrido demasiado tiempo, seguiría el proceso normal en toda investigación: visitaría el lugar de los hechos, preguntaría a los potenciales testigos que pudiera encontrar e investigaría posibles motivos para asesinarle, lo que incluía interrogar a los familiares, socios en los negocios si los había, amigos…; una ardua tarea por delante si tenía que realizarla solo y con rapidez.
Para acabar con aquel farragoso asunto lo antes posible, Ulysses se puso de inmediato a investigar. Decidió que, en este caso, sería una pérdida de tiempo preguntar al doctor Hogarth, que se había encargado de certificar la muerte del conde, por si tenía algo que añadir al informe presentado. Era muy preciso y no había encontrado nada que le hiciese sospechar que no era una muerte por atropello.
Obviado ese paso, fue al siguiente. Como el trayecto hasta el lugar donde se produjo el atropello era largo, cogió un cabriolé de pago en Charing Cross. Pese al tiempo transcurrido tenía la esperanza de encontrar a alguien que recordase el suceso y pudiera darle algún dato que le ayudara a avanzar.
Capítulo 3
Veinte minutos después, el cab —cómodo cabriolé de dos plazas que se estaba imponiendo como coche de alquiler— dejó a Ulysses frente al número 6 de Oxford Street, un inmueble estrecho de dos plantas. En la baja se encontraba una zapatería y taller de reparaciones, como anunciaba el tosco y desgastado rótulo sobre la puerta. Junto a esta había una ventana escaparate en la que se exhibían algunas muestras de los artículos que se vendían.
La fachada era modesta y debía de atraer a una clientela de bajo poder adquisitivo, como la mayoría de los comercios de aquella parte de la larga calle, que distaba de las zonas más boyantes del otro extremo, donde Palmieri fue atropellado; un lugar al que un aristócrata como él no tendría ninguna razón para acudir.
Entró en el pequeño y oscuro comercio. Tras un corto mostrador se encontraba una mujer corpulenta de unos cincuenta años que se apresuró a levantarse.
—¿En qué puedo servirle, señor?
—Soy el inspector McRae de la Policía Metropolitana. —Ulysses le mostró la cédula que le identificaba como perteneciente al cuerpo. La prefería al brazalete que hacía la misma función y que era más fácil de falsificar—. Llevo a cabo una investigación y me gustaría hacerle unas preguntas.
Ulysses observó preocupación en el rostro de la mujer. La desconfianza en la policía era común entre la mayoría de los ciudadanos, aunque no tuviesen nada que esconder.
—Permítame que avise a mi marido. ¡Edgar! —llamó la mujer con voz apurada.
Casi de inmediato, la cortina que había detrás de ella se corrió y apareció un hombre con un gran delantal de cuero cubriendo su vestimenta.
—Disculpen que les moleste. Solo quiero que me digan si conocen a esta persona. —Ulysses sacó el retrato del conde fallecido del bolsillo interior de su chaqueta y se lo mostró.
Ambos lo estudiaron con detenimiento. Sus rostros no expresaron ninguna señal de reconocimiento. El hombre miró a la mujer y ella hizo una señal de negación.
—No lo hemos visto, inspector —afirmó Edgar.
—¿Quién vive en la planta superior?
—Desde que nuestra hija se casó y se trasladó a vivir a Bristol, solo mi esposa y yo. —Indicó con un gesto a la mujer.
—¿Cuánto tiempo hace que se casó su hija?
—Diez años, señor —contestó la mujer en esta ocasión. Su voz denotaba la tristeza que ese hecho le causaba.
—¿Y llevan mucho tiempo viviendo en este mismo inmueble?
—Yo llevo toda la vida. El taller era de mi padre y continué viviendo aquí cuando nos casamos —comentó Edgar con orgullo en la voz.
Ulysses comprendió que allí no iba a obtener ninguna información. No imaginaba ninguna razón por la que a un aristócrata extranjero se le hubiese citado en ese lugar. Si las palabras de la nota indicaban una dirección, cosa que dudaba, no era esa. Apostaba por que se trataba de las iniciales de un nombre o de un título. Tendría que indagar si existía algún título nobiliario relacionado con Oxford.
—Gracias por su colaboración.
Ulysses salió y caminó en dirección oeste, hacia el lugar en el que había sucedido el atropello. Oxford Street era una calle muy concurrida incluso a primeras horas de la mañana. La mayoría de los edificios albergaban tiendas de todo tipo en su planta baja. Había panaderías, pañerías, joyerías… y varias tabernas cerca del Princess’s Theatre. Lo que le otorgaba un elemento pintoresco que la diferenciaba de otras calles comerciales cercanas como Bond Street o Park Lane era el gran número de vendedores ambulantes que ocupaban sus aceras con todo tipo de mercancías y, en especial, las prostitutas que ofrecían sus servicios a las puertas de pensiones baratas en las calles aledañas.
Las aceras, muy estrechas en algunos tramos, soportaban un incesante trasiego de gentes que entraban y salían de los numerosos comercios, charlaban con conocidos o esperaban para coger algún coche de alquiler. En varias ocasiones había tenido que caminar por la calzada, en la que la circulación de carruajes era muy intensa, para continuar avanzando. Una vía muy peligrosa en la que los accidentes no resultaban extraños.
Cuando llegó al cruce con Duke Street observó el lugar con detenimiento. En aquella zona el tráfico de personas y carruajes era más intenso por la proximidad a Cumberland Gate, una de las puertas de entrada a Hyde Park; si bien la cantidad de comercios era menor y de mayor rango y abundaban las mansiones señoriales. En la esquina había una joyería y junto a ella una sombrerería en cuyo escaparate se exhibían primorosos modelos femeninos adornados con coloridas flores y plumas exóticas junto a sombreros de copa forrados de brillantes sedas negras. En la acera de enfrente había una botica y un restaurante.
Entró en los comercios más cercanos y preguntó a los dueños. Recordaban el suceso, aunque no lo presenciaron y no pudieron darle datos. Se enteraron de lo sucedido al ver el revuelo que se creó. También le comentaron que no era inusual ese tipo de incidentes en una calle tan transitada.
Ulysses no se desanimó. Indagaría entre los vendedores ambulantes, que estaban más en contacto con los transeúntes pese a que, por experiencia, sabía que los que trabajaban en las calles desconfiaban de la policía y eran reacios a hablar. Se acercó al tenderete ubicado a pocos metros del cruce, que exhibía sobre una mesa con un paño verde recuerdos para turistas y golosinas para los niños.
—¿Es usted habitual en este lugar, señora? —le preguntó a la mujer sentada junto a la mesa. A su lado había dos niños que no contarían más de tres años, muy parecidos, y otro más, este un bebé de meses, que dormía en un cestillo en el suelo.
—Sí, este es mi puesto asignado.
—¿Suele estar aquí todos los días?
—Solo por las mañanas. Por las tardes me puede encontrar en la puerta de entrada al parque —contestó, y señaló en dirección a Cumberland Gate.
La vendedora pensó que era un comerciante interesado en establecerse en las proximidades y quería informarse sobre la zona. Descartó desde el primer momento a un recaudador del ayuntamiento; esos solo entraban en los comercios.
Ulysses volvió a mostrar su cédula identificativa.
—Soy inspector de la policía y estoy recabando información.
La mujer mostró sorpresa. No conocía a ningún inspector, pero los policías que había visto no mostraban tanta amabilidad en el trato ni tenían ese aspecto cuidado.
—¿Estuvo aquí durante la mañana del día 23 de marzo en la que atropellaron a un caballero en este cruce?
—No, señor. Solo llevo ocupando este lugar desde primeros del mes de abril; antes me ponía más arriba de la calle, cerca del cruce con St. James Street.
Ulysses sabía que los puestos no se ocupaban al azar. Había un estricto código entre los vendedores ambulantes que, por lo general, era respetado y se adjudicaba por antigüedad. Mientras no se dejaba voluntariamente o por fallecimiento, no era ocupado por otra persona a la que se lo había cedido de forma oral y ante testigos o mediante un escrito.
—¿Sabe quién tenía asignado este lugar por esas fechas?
—Desde luego. Era la vieja Bette, la florista. Cuando falleció, yo lo ocupé. Me lo habían adjudicado hacía tiempo. Tengo testigos —dijo a la defensiva.
Ulysses recibió la noticia como un jarro de agua fría. Abrigaba la esperanza de obtener información de un testimonio más cercano. En la acera de enfrente había otro par de puestos callejeros, pero la distancia y el ajetreo de la calle les debió impedir presenciar lo ocurrido.
—No lo pongo en duda. ¿Sabe si alguien solía acompañar a la florista? Me gustaría preguntarle si recuerda ese día.
La mujer se tranquilizó al ver que no amenazaba su negocio.
—Bette iba sola. No tenía a nadie que le ayudara. A veces se paraba a hablar con ella alguna de las rameras que merodean por aquí, sobre todo Sally «la pelirroja». Le compraban las colonias que elaboraba.
—¿Dónde puedo encontrar a Sally «la pelirroja»?
—Las de su oficio suelen estar por Duke Street y calles cercanas. Es probable que no la encuentre a estas horas. Aparecen después de mediodía —dijo en tono bajo, avergonzada de que sus hijos la escucharan. El tono reprobatorio que añadía a sus palabras daba a entender lo que pensaba de esas mujeres.
—Gracias, señora. —Ulysses fue a marcharse cuando un pensamiento le asaltó—. ¿Cuándo falleció la florista?
—No sabría decirle el día, señor. La encontraron muerta en su casa a finales de marzo. Debía de estar enferma. Recuerdo que el día que ha mencionado se marchó mucho antes de su hora. Pasó por mi lado y le noté mala cara. Le pregunté qué le ocurría y me dijo que tenía que marcharse. No se detuvo y continuó empujando su carrito con prisas. Pensé que el accidente la había alterado.
—¿No la vio por aquí después de ese día?
—No señor. Al ver que llevaba días sin aparecer, fui a su casa y me dijeron que había fallecido. Por eso ocupé su lugar.
—¿Sabe cómo se llamaba la florista y dónde vivía?
—No conozco su nombre completo, siempre la he llamado Bette. Vivía en Whitechapel, cerca del hospital. Pregunte por allí. Todos la conocían.
—Gracias por su tiempo. —Ulysses se marchó con una idea en la cabeza. ¿Y si el asesino se había dado cuenta de que la florista lo había visto empujar a su víctima y quiso silenciarla? No se sabría a menos que la mujer lo hubiese confesado a alguien. Tendría que investigarlo.
Dio una vuelta por la zona con la intención de encontrar a Sally o alguna otra prostituta a la que interrogar. Solo halló a un par de ellas que hacían su turno a la puerta de una pensión. Le comentaron que Sally aparecía por la tarde, luego dedujo que no había estado allí en el momento del suceso y poco podía aportar.
Como estaba próxima la hora del almuerzo, decidió comer algo en una de las tabernas de esa calle para trasladarse después a Whitechapel, donde vivía la vieja Bette, por si podía sacar alguna información allí.
Casi dos horas más tarde, y con el apetito saciado, Ulysses llegó a la callejuela donde la florista había tenido su hogar. En esta ocasión se colocó el brazalete en el brazo izquierdo para desalentar a posibles carteristas. Después de preguntar a varias personas, dio con la casa. La pequeña y destartalada vivienda estaba ocupada por otra familia que se había mudado en cuanto las autoridades concluyeron con los trámites. Ellos no le aportaron ningún dato, pero le informaron de que la mujer que vivía enfrente fue quien la encontró.
Cuando llamó a la casa, una niña de unos seis años, vestida con un raído camisón, abrió la puerta.
—Hola, pequeña, ¿están tus padres en casa?
La niña se alejó hacia el interior sin contestar, dejando la puerta abierta y a Ulysses en ella. Al poco apareció una mujer con gesto huraño que se secaba las manos en un vestido de algodón azul desteñido.
—¿Qué desea, agente? —preguntó con recelo al distinguir la insignia que Ulysses llevaba en el brazo.
—Inspector McRae. ¿Puede concederme unos minutos, señora…?
—Simons, Martha Simons; y si viene por la muerte de Bette, ya me preguntaron en su día. Poco más le puedo decir.
—Si no le molesta, señora Simons, me gustaría hablar con usted.
La mujer cedió con un suspiro cansado. No tenía mucho tiempo que perder, ni podía negarse a colaborar con la policía. Se adentró por el estrecho pasillo e invitó a Ulysses con un gesto a que la siguiera hasta una pequeña estancia que hacía las veces de cocina y comedor. Una escueta ventana y una puerta que daba a un ralo patio trasero proporcionaban algo de luz. La mujer permaneció de pie apoyada en el fregadero.
—¿Qué desea preguntar?
—Conocía a la florista, según me han comentado. ¿Puede hablarme de ella, cómo se llamaba y si estaba enferma?
—Bette Meade. Era viuda y vivía sola No estaba enferma, que supiera; al menos, no más que muchos de aquí. Para su edad, estaba fuerte.
—¿Cómo fue que la encontró?
—Llevaba dos días sin aparecer. Envié a la cría a su casa y regresó diciendo que no contestaba. Fui a comprobarlo y, al ver que no me abría la puerta, llamé a mi marido y él la derribó. La encontramos en la cama, ya fría. Se lo dije al alguacil y ellos llamaron a un médico. Dijo que había muerto mientras dormía.
—¿No vio nada raro en la casa cuando entró, algo fuera de lugar que le llamara la atención?
Martha frunció el ceño en un gesto de concentración, lo que añadió arrugas a su ya marchito rostro.
—Me extrañó que estuviera la ventana abierta. Ella nunca la dejaba en esos días; helaba por la noche. Además, el último día que la vi me pareció intranquila. Se encontraría mal y regresó antes, ya que ella solía quedarse hasta que anochecía. Tenía buena clientela entre la gente que iba a las funciones del teatro y las mujeres de la calle.
—¿Le comentó si había sucedido algo que la alterara?
—Le pregunté qué le ocurría y solo me dijo que la maldad se podía encontrar en las personas que menos esperabas o algo parecido, no recuerdo las palabras exactas. Parecía muy triste. Quise seguir preguntándole, pero mi marido llegó y entré a ponerle la comida. Puede que su mente desvariara debido a la edad.
—¿Sabe lo que hicieron con su cuerpo y sus pertenencias?
—La enterraron en el cementerio de Highgate, en la parte oeste, que es donde dan sepultura a los pobres —dijo con una mueca de desagrado—. En cuanto a sus cosas, como no se le conocía familia, nos las quedamos los vecinos, ropa y cosas así; todo lo demás era del casero.
Ulysses imaginó que, si tenía algo de valor, ya habrían dado buena cuenta de ello.
—Gracias por su tiempo, señora Simons. Si recuerda algo más, le agradecería que se lo comunicara al agente de ronda con el encargo de que me lo haga llegar. —Le dejó una tarjeta con su nombre, número y unidad en la que servía para que se la entregara al agente que acudiera, ya que imaginaba que ella no sabía leer.
Martha asintió y se guardó la tarjeta en el bolsillo de su vestido.
Cuando Ulysses se marchó de allí estaba más predispuesto a creer las sospechas de la familia del conde, que insistía en que fue empujado bajo las ruedas del carromato. Si la vieja florista lo presenció, ¿por qué no lo comunicó a la policía? ¿No le vio el rostro al asesino o no quiso buscarse problemas? El hecho es que, al callar, firmó su sentencia.
Agotados los testigos que pudieran aportar datos sobre el suceso, a Ulysses le quedaba el siguiente paso: descubrir quién y qué motivos tenían para asesinar a Palmieri, y eso incluía investigar en el entorno del finado.
Había postergado la visita a la condesa viuda para hacerla coincidir con una hora más acorde y, para qué negarlo, porque era una de las tareas que menos le gustaban. No le agradaba recordarles a los familiares un suceso tan luctuoso, ni relacionarse con aristócratas o personas pudientes que, en su mayoría, menospreciaban a los que no eran de su clase social; como a los policías, a los que consideraban sirvientes de baja condición que se entrometían en sus vidas de forma insolente. Esperaba que, al tratarse de una extranjera, su conducta fuera diferente.
Capítulo 4
La vivienda que el conde difunto había alquilado en Londres, una mansión de tres pisos con jardín delantero cerrado por una verja de hierro y con entrada lateral que llevaba a las caballerizas, se encontraba en St. James Square, una de las mejores zonas de la ciudad. La renta debía de ser altísima, calculó Ulysses; aunque, si el conde había acudido a Londres en misión oficial, los gastos debían de correr a cargo de su país.
Pasaban unos minutos de las dos de la tarde cuando traspasó la reja de entrada y caminó por el sendero adoquinado hacia la puerta principal; no iba a caer en el servilismo de dirigirse a la de servicio. Debido al luto reciente, esperaba que la viuda no hubiese abandonado la mansión ni, por lo temprano de la hora, tuviese visitas.
El lacayo que abrió la puerta, ataviado con un sobrio atuendo, lo examinó con desconcierto. El aspecto que presentaba Ulysses, le indicaba que no era un recadero. El traje oscuro era de buen corte y el paño resistente y de calidad, propio de personas con ingresos moderados que desean que las ropas les duren más de unos pocos usos. Un corbatín cerraba el cuello de la blanca camisa, parcialmente cubierta por un chaleco del mismo color en el que se vislumbraba una fina cadena de oro que se perdía en uno de los bolsillos. Cubría la cabeza con un sombrero hongo de fieltro.
Lo que más le hizo dudar al lacayo fueron los botines, de resistente cuero y sin lustre, propios de una persona que no era muy dada a utilizar carruajes para desplazarse; algo que un caballero de buena posición social nunca haría. Concluyó que debía ser el dueño de algún comercio que venía a cobrar una factura o de un funcionario de rango medio de la embajada.
—Si tiene alguna entrega que hacer, vaya a la parte posterior de la casa y utilice la puerta de servicio —indicó.
Ulysses no se molestó por el manifiesto desdén del sirviente. Se irguió aún más y lo miró de forma retadora al tiempo que mostraba su identificación.
—Soy el detective inspector Ulysses McRae y he venido a hablar con la condesa viuda.
El lacayo reconsideró su postura y se mostró más accesible. Desconocía los rangos en la policía y no sabía bien cómo debía tratarle. Cuando vinieron a comunicarle a la condesa el fatal desenlace de su esposo, lo hizo un policía uniformado y lo envió a la puerta trasera. El señor Perkins le recibió en su salita y se hizo cargo de comunicárselo a la señora. Lo mejor era hacerle pasar y avisar al señor Perkins.
Abrió la puerta y se hizo a un lado para que Ulysses entrase. Señaló una silla junto a la pared y dijo:
—Si hace el favor de esperar aquí…
Ulysses permaneció de pie y el lacayo desapareció por una puerta al fondo. Mientras aguardaba, se dedicó a observar su entorno. El amplio vestíbulo estaba adornado con sobria elegancia y las normales señales de luto: cortinas corridas, ausencia de flores en los jarrones, espejos y cuadros cubiertos con telas negras…
Tras una corta espera apareció un individuo vestido con frac negro y blanca pechera. De estatura mediana y adusto semblante, se acercó a él. Ulysses dedujo que era el mayordomo.
—Inspector McRae, la señora le recibirá en unos minutos. Haga el favor de acompañarme.
Ulysses siguió al mayordomo por un pasillo a la izquierda hasta llegar a una habitación muy luminosa y calentada por los rayos del sol. Daba a la parte lateral del edificio, velada de la curiosidad de la calle, de ahí que no hubiese los signos del luto reciente que había observado al entrar a la mansión. Estaba decorada con telas florales de tonos pastel en tapicerías y cortinas y un hermoso jarrón con flores frescas ocupaba una mesa baja junto al gran ventanal.
Debía de ser la estancia que la dama utilizaba con frecuencia y, debido a la categoría social de su visitante y a la misión que le había traído allí, no consideró necesario recibirle en otra más formal.
—El inspector McRae, condesa —anunció Perkins. Salió y cerró la puerta con sumo cuidado.
Sentada en un sillón junto al ventanal que daba a un jardín, se hallaba una figura femenina muy menuda, por la impresión que le dio a Ulysses, y vestida de negro, hecho que contrastaba con la palidez de su rostro y el dorado de sus cabellos. Los rasgos eran delicados y armoniosos sin llegar a ser bellos, tal vez por la larga nariz y los finos labios.
Los claros ojos de Allegra Maroni lo miraron con desolación, un sentimiento que se había apoderado de ella desde la trágica tarde en que le dieron la nefasta noticia. Con un lánguido gesto de la mano izquierda, en la que portaba un pañuelo de lino teñido de negro y adornado con delicadas puntillas del mismo color, le indicó a Ulysses que se sentara en un butacón frente a ella.
—Siento molestarla en hora tan intempestiva, señora. Necesito información sobre su difunto esposo —se excusó Ulysses, y tomó asiento como le había indicado.
—No es ninguna molestia, inspector, siempre que su cometido sea esclarecer la muerte de mi marido —dijo con voz lenta, en la que se apreciaba un fuerte acento extranjero. Inclinó la cabeza y acercó el pañuelo a sus ojos para eliminar unas lágrimas que habían acudido a ellos.
—Mis superiores me han encargado que investigue.
—Agradezco que atiendan mi petición al fin. Llevo semanas insistiendo en que, de ningún modo, la muerte de Giulio fue fortuita, como determinaron desde el primer momento.
La energía que imprimió a esas palabras contrastaba con su enclenque aspecto y las hacía menos comprensibles al articularlas de forma descuidada. Ulysses no tuvo problema para entender lo que decía y dedujo que había estudiado el idioma con buenos profesores en su país o había vivido con anterioridad en el Reino Unido, algo que no aparecía en el informe. En él constaba que llevaba solo un par de meses en la ciudad.
—¿Qué le hace sospechar que no fue un desgraciado accidente, señora?
Allegra inspiró hondo y lo miró a los ojos. Los suyos presentaban los iris enrojecidos por el llanto, cosa que no le importó mostrar.
—En primer lugar, mi esposo no cruzaría una concurrida calle de forma temeraria poniendo en peligro su vida, luego descarto el accidente; tampoco se le habría pasado por la cabeza la intención de suicidarse, como se ha llegado a decir. Él amaba mucho la vida. —Las palabras de la condesa encerraban un matiz de resentimiento que no le pasó desapercibido a Ulysses.