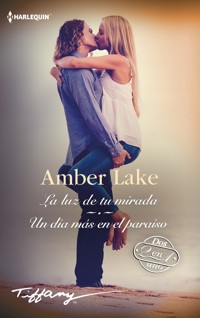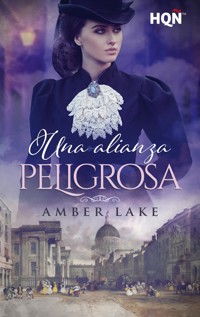3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: HQÑ
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Novela ganadora del VI Premio Internacional HQÑ Eugenia Madrigal, hija del marqués de Aroche, regresa a Sevilla tras pasar unos meses en Madrid, donde su padre ha intentado conseguirle un esposo acaudalado que resuelva sus problemas económicos. Se reencuentra con Rafael Tablada, burgués enriquecido por el comercio y que se ha convertido en un paria en una sociedad dominada por los aristócratas. Son momentos convulsos. El levantamiento del pueblo madrileño el 2 de mayo contra los invasores franceses y la posterior renuncia de los Borbones al trono de España a favor de Napoleón son la mecha que enciende la sublevación de los españoles contra el destino que les han trazado. En este violento escenario se desarrolla la historia de amor entre Eugenia y Rafael. La oposición del padre de ella, que guarda un secreto odio hacia los Tablada, y las circunstancias por las que el país atraviesa ponen trabas a esa unión, debiendo luchar ambos para conseguir que su amor venza a la adversidad. - Las mejores novelas románticas de autores de habla hispana. - En HQÑ puedes disfrutar de autoras consagradas y descubrir nuevos talentos. - Contemporánea, histórica, policiaca, fantasía, suspense… romance ¡elige tu historia favorita! - ¿Dispuesta a vivir y sentir con cada una de estas historias? ¡HQÑ es tu colección!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 488
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2018 Josefa Fuensanta Vidal
© 2018 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
La máscara del traidor, n.º 191 - abril 2018
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, HQÑ y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imágenes de cubierta utilizadas con permiso de Fotolia.
I.S.B.N.: 978-84-9188-192-6
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Índice
Dedicatoria
Cita
Primera parte
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Segunda parte
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Capítulo 35
Capítulo 36
Capítulo 37
Epílogo
A mis padres, a quienes tanto les debo.
De acero el pecho fuerte,
De acero el brazo armad,
Independencia o muerte,
¡Muerte!
¡O libertad!
Canción guerrera
FRANCISCO MARTÍNEZ DE LA ROSA (1787-1862)
Poeta, dramaturgo, político y diplomático español
PRIMERA PARTE
Capítulo 1
El Heraldo de Sevilla, 24 de marzo de 1808
Graves sucesos en el Real Sitio de Aranjuez han acabado con la abdicación de Carlos IV en su hijo, el Príncipe de Asturias.
Relato de los hechos: Durante todo el día 17 una gran multitud, llegada desde diferentes lugares y atraída por los rumores de que la Familia Real pretendía huir del país, se congregó ante el Real Sitio e impidió que los Reyes lo abandonaran. Esa misma noche, grupos de revoltosos armados con palos, azadas y teas se dirigieron al palacete del primer ministro con la intención de prenderlo. Los insurrectos entraron en la casa destrozando y saqueando todas las estancias, sin lograr dar con él.
Al día siguiente, forzado por los acontecimientos y las demandas del populacho, el rey decidió destituir a Godoy de todos sus cargos y asumir él mismo esos poderes, con la esperanza de contentar a los agitadores y salvar la vida de su favorito. Pero los amotinados, no contentos con esas medidas, continuaron con los tumultos y enfrentamientos hasta obligarle a abdicar en su hijo don Fernando el día 19….
Rafael dobló el periódico con gesto de preocupación. Aunque conocía la noticia desde la tarde anterior, no estaba al tanto de los motivos que habían provocado la abdicación, y estos le inquietaban; presagiaba que el problema no se iba a resolver de forma fácil.
Desde mediados de mes, y a causa de la numerosa presencia de tropas francesas asentadas a las afueras de la ciudad, se conocía la intención de los reyes de abandonar Madrid y viajar hasta Sevilla, sin que ese hecho supusiese su deseo de huir a México.
Estaba convencido de que el partido fernandino, partidario de la abdicación de Carlos en su hijo, había hecho correr ese rumor, alentando la revuelta ante el temor de que el exilio del rey impidiera a su candidato toda opción de hacerse con el trono.
Pese a no defender la política llevada hasta ese momento por Godoy, Rafael era escéptico en cuanto a la labor de Fernando en el trono. El nuevo rey parecía más deseoso que su padre de agradar a Napoleón y, como se había demostrado, ese tipo de alianza no daba ninguna garantía.
No le sorprendía la entusiasta respuesta de la muchedumbre a la hábil manipulación de los fernandinos, pues era cuestión de tiempo que ocurriese algo similar. Desde hacía meses, venían sucediéndose pequeñas revueltas y conatos de levantamientos por todo el país, que eran sofocados con rapidez por las autoridades, pero que mostraban el malestar general y hacían presagiar acontecimientos de mayor envergadura. El pueblo no podía soportar por más tiempo los desatinos de un rey inútil, la avaricia de su primer ministro y el yugo opresor del ejército galo asentado en buena parte del territorio desde varios meses antes.
Esperaba que Fernando se mantuviese firme y exigiera a Napoleón la inmediata retirada de las tropas. Si ya fue imprudente dejarlas pasar para la pretendida invasión de Portugal, había sido un gravísimo error permitirles quedarse en nuestro suelo ocupando las principales ciudades del norte del país —enclaves importantísimos desde el punto de vista estratégico— sin ser molestados y con el beneplácito de los gobernantes, que no veían los muchos peligros que acarrearía esa decisión; no obstante, se temía que Bonaparte no iba a acceder por las buenas a los deseos de los españoles.
La entrada de unas personas en la sala apartó a Rafael de sus lúgubres pensamientos. Se trataba de tres mujeres, una mayor y dos jovencitas. Cuando pasaron frente a él las observó con detenimiento. La mujer mayor, de agrio rostro y famélica figura vestida de negro —signo de un luto reciente—, se sentó en una silla situada en el rincón más alejado e indicó con un gesto a las otras dos que ocuparan el diván a su lado.
Rafael centró su interés en una de las jóvenes, la más alta y espigada, que llamaba la atención por su esbeltez y belleza. En su rostro, de una palidez lechosa poco habitual entre las mujeres andaluzas, destacaban unos enormes ojos de un raro azul violeta y una hermosa boca de generosos labios. En cuanto a su cabello, que apenas podía vislumbrar bajo la mantilla, le pareció tan pálido como el trigo en verano.
Después de observarla durante unos minutos, su rostro le resultó familiar. Se preguntó dónde había visto con anterioridad a aquella joven que se sonrojaba ante su insistente mirada. Era una agradable visión que contribuyó a alejar de su mente la intranquilidad por el caótico estado del país.
—¡No deja de mirarte!
—Cállate, Amalia; nos va a oír —pidió Eugenia a su amiga.
Eugenia estaba aturdida y evitaba mirar al caballero sentado ante ellas, convencida de que no se equivocaba. A pesar de los cambios en su aspecto, lo había reconocido desde el primer momento. Era Rafael Tablada, el hombre del que se había enamorado a los trece años.
—Es guapo, ¿no crees?
Eugenia miró a Amalia con disgusto. ¿Es que no podía mantener la boca cerrada? Si bien, tenía que darle la razón. Rafael había ganado en gallardía durante esos cinco años que llevaba sin verle. Incluso la forma de mirarla era diferente, casi indecente; como indecentes eran los pecaminosos pensamientos que sus ojos abrasadores le provocaban. «Debo de estar como una grana», pensó, por el calor que sentía en el rostro.
Él no le quitaba ojo desde su llegada; ¿la habría reconocido?
—¿Qué estará haciendo aquí? ¿Esperando a su esposa o a su amante? Apuesto por lo segundo —continuó Amalia divertida, y ocultó el rostro detrás del abanico para ampliar la sonrisa. No comprendía la repentina timidez de su amiga. Debería estar acostumbrada a la admiración de los hombres.
Una nueva mirada de Eugenia, en esta ocasión reprobatoria, tampoco hizo enmudecer a la locuaz joven. Ella también se lo había preguntado, convenciéndose de que estaría casado o, al menos, comprometido.
—Debe de ser un gran amante, con esas manos tan grandes y el brillo diabólico de sus ojos —cuchicheó de nuevo Amalia—. ¿No negarás que lo has pensado?
El gemido de impotencia de Eugenia fue coreado por la risita traviesa de su amiga.
—Creo que es mejor que nos marchemos. Ya vendremos en otra ocasión que haya menos gente —indicó Mariana con gesto adusto y mirando al hombre sentado en el otro extremo de la habitación.
—Tía, si cancelo la cita, doña Manuela no podrá terminar el vestido para el baile de la Sociedad Patriótica —se quejó Eugenia.
—Se tomará buen empeño en terminarlo para esa fecha. No va a consentir perder a una de sus clientas más distinguidas.
Mariana se levantó de la silla y las jóvenes la imitaron. Rafael se puso en pie y se inclinó en galante gesto cuando pasaron ante él. Mariana lo ignoró y se dirigió con altivez a la salida. Eugenia se negó a obrar tan groseramente como su tía y saludó con una tímida inclinación de cabeza. Amalia, por el contrario, le sonrió con descaro y dejó caer su abanico para que él lo recogiera.
Cuando iban a abandonar la estancia, se oyeron voces por el pasillo.
—¿Se marcha, señorita Madrigal? Siento el retraso. La atiendo de inmediato —se apresuró a decir doña Manuela, entrando en la habitación seguida por una joven.
—Me he acordado de que debo hacer un recado. Aunque si ya puede atenderme… —aventuró Eugenia mirando a su tía.
—¿Eugenia? —La voz procedía de la joven que acompañaba a la modista.
Eugenia la miró y los ojos se le agrandaron por la sorpresa.
—¡Beatriz! —exclamó con alegría al reconocerla, y la abrazó—. ¡Cuánto tiempo sin verte! Las hermanas me dijeron que ya no asistías a las clases.
—Las abandoné el verano pasado cuando… cumplí los dieciocho años —contestó nerviosa, y se apresuró a cambiar de tema—. ¿Dónde has estado todo este tiempo?
—El verano lo pasé en la hacienda como todos los años, y a finales de septiembre acompañé a mi padre a Madrid. Allí hemos estado hasta hace unas dos semanas, por eso no he tenido tiempo de visitarte. Pero, dime, ¿te has comprometido ya con tu apuesto pretendiente?
Beatriz empalideció ante la pregunta, lo que no pasó desapercibido a Eugenia.
Se oyó un ligero carraspeo a sus espaldas y Eugenia se volvió para toparse con la intensa mirada de Rafael, que se había acercado al grupo sin que ella lo hubiese advertido.
—Tal vez recuerdes a Rafael, mi hermano. Me acompañaba en ocasiones al convento cuando éramos niñas —indicó Beatriz con alivio en la voz.
—Es un placer, señorita Madrigal —saludó. Le cogió la mano que ella le ofrecía y se la llevó a los labios para depositar un ligero beso en el dorso.
Rafael estaba sorprendido. No acababa de creer que aquella niña delgaducha, con cara de ratoncillo asustado y mirada huidiza a la que su hermana tenía tanto cariño, se hubiese convertido en la hermosa mujer que tenía ante él. ¡Vaya si había cambiado la hija del marqués de Aroche!
Eugenia sintió la presión y el calor de esos labios sobre el guante de encaje y un estremecimiento la recorrió. Turbada, retiró la mano que él continuaba sujetando con la suya. ¿Cómo era posible que Rafael Tablada continuase alterándola después de tantos años? Se repuso con esfuerzo y les presentó a sus acompañantes.
—Mi tía, doña Mariana Jiménez de Arilza y Aliaga, y Amalia Solís de Vereda y Ortiz de Chávarri, hija de los condes de Bermejo y antigua condiscípula nuestra.
Tanto Mariana como Amalia se limitaron a inclinar la cabeza, desviando la mirada de inmediato.
—Señoras… —saludó Rafael con una cínica media sonrisa, divertido a su pesar ante los esfuerzos que hacían por ignorar su presencia. No le molestaba que se mostraran groseros con él, pero sí que lo hicieran con algún miembro de su familia.
Eugenia se sintió abochornada por el desplante hacia Beatriz y su hermano.
—No puedo continuar charlando contigo, doña Manuela me espera. ¿Querrás venir esta tarde a casa? Tenemos mucho que contarnos —propuso Eugenia, intentando relajar la tensa situación.
—¡Me encantará! —respondió Beatriz con entusiasmo.
—En eso quedamos.
Se abrazaron y Eugenia, seguida por Mariana y Amalia, acompañó a la modista a una de las habitaciones de pruebas.
—No debiste invitarla, Eugenia —le susurró Amalia—. Mañana se sabrá en toda la ciudad.
—¿Y por qué no debí hacerlo? Es mi amiga y llevo mucho tiempo sin verla —replicó aún alterada. Tenía que pensar con calma en las emociones que Rafael le provocaba porque ahora no era el momento.
—Ya te contaré —volvió a susurrarle de forma misteriosa.
Ambas callaron ante la tosecilla de Mariana detrás de ellas, una clara advertencia de que terminasen con los cuchicheos de inmediato.
—No sabía que conocía a la señorita Tablada —comentó con curiosidad doña Manuela una vez dentro del probador.
—Nos conocimos en el convento de las Madres Clarisas, donde ambas acudíamos desde niñas.
Una ayudante comenzó a desvestir a Eugenia mientras la modista daba algunos retoques al traje, que se encontraba colgado de un perchero.
—Lástima que no atendiera los sabios consejos que las buenas monjas debieron de darle; se habría evitado toda la tragedia que acarreó su loco comportamiento.
Eugenia levantó los brazos para que le colocaran el vestido. La mujer era muy curiosa y parlanchina. Ella desaprobaba esa tendencia a la murmuración y sabía que no debía dejarse tirar de la lengua, pero se sentía interesada por el secreto que rodeaba a Beatriz y que todo el mundo parecía conocer.
Miró a Amalia que, sentada junto a Mariana, sonreía de forma enigmática. Su tía le advirtió, con un gesto de cabeza, que no continuara interesándose por el tema. Ella lo ignoró.
—¿Le ha ocurrido alguna desgracia que desconozca?
—¿No se ha enterado? —preguntó a su vez la mujer, sorprendida de que no estuviese al tanto del escándalo provocado por los Tablada casi un año antes y del que se continuaba hablando.
—Lo cierto es que no. A Madrid llegan muy pocas noticias de las provincias —se justificó Eugenia—. Cuénteme, por favor.
Doña Manuela se sintió feliz por tener la oportunidad de explayarse en el tema. Lanzó una fugaz mirada a Mariana que, con malhumorado gesto, se esforzaba en escuchar lo que hablaban, y continuó ajustando con alfileres las sueltas costuras de la prenda.
—A pesar de que no me agradan los chismorreos sé que acabará enterándose, por ello la pondré al corriente. Resulta que la señorita Tablada se vio envuelta en un desagradable asunto hace unos ocho meses. —Hizo un corto silencio para aumentar la expectación y prosiguió en voz baja—. Tuvo un romance con el capitán Ramón Quesada de Almela, segundo hijo del conde de Palomares, y huyó con él. Algo reprobable sin duda, pero que podría haberse pasado por alto si al final hubiese terminado en el altar como tantas otras. Lo malo es que, según cuentan, esa acción disgustó tanto al hermano de ella que acabó retando al novio a duelo. El capitán tuvo la mala fortuna de resultar muerto, dejando a la joven deshonrada de por vida. Tras ese escándalo, a la pobrecilla se le han cerrado las puertas de las mejores casas de Sevilla y, desde el trágico suceso, apenas ha salido a la calle —lamentó con un gesto de pesar—. He oído decir que piensan trasladarse a Cádiz. Allí la sociedad es más tolerante con estas cosas, dicen; sin embargo, no creo que dejen pasar por alto algo tan vergonzoso.
Capítulo 2
El relato de doña Manuela dejó muda de asombro a Eugenia, que sintió al mismo tiempo una gran pena por su amiga. No comprendía cómo Rafael había sido capaz de matar al hombre que Beatriz amaba. ¿Por qué no dejó pasar la pequeña afrenta y permitió que se legalizase la unión entre ellos en vez de llegar a ese fatal desenlace? A él le tocaba tomar la decisión ya que era el cabeza de familia y responsable de su única hermana. ¿Cómo era posible que aquel joven amable y jovial, que le robó su púber corazón, se hubiese convertido en el monstruo que la modista describía?
—Dese prisa, doña Manuela. Tenemos muchos recados que hacer antes de la comida —apremió Mariana, molesta por los cuchicheos entre ellas.
—Ya casi he terminado, señora.
La mujer se apresuró. No quería que la tía de la marquesita, como solía llamar a Eugenia, tuviese motivo alguno de queja. Desde su regreso a Sevilla convertida en toda una mujer, le había encargado tres vestidos y quería asegurársela como clienta habitual. Su padre era un aristócrata muy influyente en la ciudad y ese tipo de parroquianos le daban prestigio a su establecimiento, eran solventes y realizaban gran número de pedidos.
La mayoría de sus clientas, de la pequeña burguesía o nobleza menor, apenas le encargaban un par de trajes por temporada y, por lo general, tardaban en pagarle o no lo hacían. Ella tenía una familia que alimentar y un taller con diez empleadas que mantener. No podía permitirse ser tan generosa.
Ayudada por una de sus oficialas, terminó de coger el bajo del vestido con alfileres y dio una vuelta alrededor de Eugenia, que estaba subida en una peana de madera, para comprobar el resultado. Tras ello, indicó con un gesto a otras dos jovencitas que acercaran un gran espejo para que la joven se contemplara en él.
—¿Qué le parece, señorita Madrigal?
Eugenia observó la imagen reflejada en el espejo y se giró un poco para mirar la parte trasera del vestido, que se alargaba en una pequeña cola. Comprobó que doña Manuela había reproducido con fidelidad sus indicaciones.
—Ha quedado muy bien. —Su sonrisa de aprobación dejaba constancia de la satisfacción que sentía por el resultado.
—¿No le gustaría el escote un poco más bajo? —sugirió la modista.
—Sí, Eugenia. Con los hombros al descubierto quedaría más elegante —opinó Amalia, que ya no podía aguantar por más tiempo las ganas de hablar.
—Creo que está demasiado bajo para lo que dictan las normas de la decencia. Esto no es Madrid, Eugenia. Bastante vas a dar que hablar con los brazos al descubierto y esa tela tan fina que casi deja trasparentar lo que hay debajo —señaló Mariana, mirándola con disgusto.
Eugenia frunció el ceño, pero no replicó. Su tía tenía razón. El estilo inglés, de líneas sencillas y telas livianas, era aceptado sin reservas en la capital. No así en aquella ciudad provinciana y castiza, en la que era habitual ver a las mujeres ataviadas con las basquiñas y jubones típicos del «traje a la española» y cubiertas sus cabezas con mantillas y peinetas, en vez de los sombreros o elegantes tocados que utilizaban las damas en Madrid. Debía conformarse si no quería disgustar a su tozudo padre y poner más en contra a su insufrible tía. Ya tendría tiempo de ir introduciendo las novedades poco a poco.
«Su sobrina había adquirido ideas demasiado revolucionarias durante esos meses», se dijo Mariana. Entre las familias de rancio abolengo como la suya no eran bien vistas esas modas tan descocadas. Estaba ansiosa por presenciar el momento en el que su cuñado se echase a la cara a su hija, vestida con aquella especie de camisón impúdico que se le pegaba al cuerpo marcando todas sus formas. Esperaba que no la hiciese responsable a ella, que había intentado disuadirla de que continuase con el proyecto.
Si se tratase de su propia hija sería otro cantar. Ella sabía cómo educar a una jovencita. En cambio, Esteban era un blando con Eugenia y la malcriaba, accediendo a todo lo que le pedía. Como la estancia en aquel colegio tan caro en Madrid.
Una mujer no necesitaba aprender esas ridículas lenguas que ya no se hablaban; tampoco francés, aunque fuese lo que se acostumbraba en la Corte. Ser una buena cristiana, saber llevar una casa y bordar primorosamente eran suficientes cualidades para convertirse en una buena esposa; lo demás solo servía para perder el tiempo y el dinero.
—¿Para cuándo estará terminado, doña Manuela? —Eugenia estaba ansiosa. No veía el momento de tenerlo en su poder.
—Mañana con toda seguridad, señorita Madrigal. Los zapatos tardarán un par de días más. El artesano que los está haciendo ha sufrido un accidente y se ha retrasado con el encargo. Pero me ha prometido que los terminará para la fecha señalada. Descuide, podrá lucirlos en el baile como es su deseo.
—Gracias. Cuando lo tenga todo, envíelo a casa.
Eugenia acabó de vestirse y, junto a Mariana y Amalia, abandonó el taller.
—Ha sido un grave error invitar a Beatriz Tablada. Debiste pedir permiso a tu padre antes de hacerlo. No creo que le agrade ver en su casa a gente de su calaña —la recriminó Mariana una vez subidas a la calesa que aguardaba en la puerta.
—Es cierto; desde el escándalo, los Tablada no son recibidos en las casas decentes —secundó Amalia.
—¿Y por qué no iba a estar mi padre de acuerdo? Ella no tiene la culpa de lo que pasó.
—Por supuesto que la tiene. No debió fugarse con su pretendiente. Esa conducta es impropia de una joven respetable. El hecho de no proceder de familia noble no es excusa para comportarse de forma deshonesta. Ahora está deshonrada. Me atrevo a asegurar que a tu padre le molestará que te relaciones con ella, y más de forma tan íntima —insistió Mariana.
—Mi padre no es dado a hacer caso a murmuraciones —afirmó Eugenia.
—No seas infantil. Ya has oído a doña Manuela, la historia está en boca de todos y nadie de la buena sociedad le da entrada en su casa. Y ella ha contado la versión más benévola de las que circulan para no desprestigiar demasiado a una de sus clientas. Lo que yo he oído en varias bocas es que tu amiga persiguió durante meses al hijo del conde de Palomares, una familia ilustre e intachable, y se entregó a él de la forma más vergonzosa, pensando que le obligaría a casarse con ella y emparentar por ese medio con la nobleza. Pero el joven no estaba dispuesto a unirse a una ramera que había tenido tratos con otros compañeros de su mismo regimiento y rechazó el matrimonio. El hermano de ella, haciéndole responsable de la desgracia recaída sobre la familia y sin tener en cuenta que Quesada era solo un pobre inocente engañado por esa descarada con aires de grandeza, le retó a duelo y lo mató con malas artes. ¿Te parece razón suficiente para que se les repudie? —concluyó Mariana con manifiesta reprobación.
—¡Esos comentarios son falsos! —A Eugenia le horrorizaron las palabras de su tía, a las que no daba crédito—. Beatriz siempre se ha distinguido por su honestidad y es incapaz de acciones tan infames. Las noticias se tergiversan y más entre mentes cerradas.
Estaba convencida de que nadie sabía a ciencia cierta lo ocurrido. Las afirmaciones de ese tipo solo contribuían a enfangar el buen nombre de su amiga, y ella no estaba dispuesta a tolerar que se criticase en su presencia a personas que no se podían defender.
—Doña Mariana repite lo que dicen todos, Eugenia. No deberías dar más crédito a esos advenedizos que a una familia con linaje como los Palomares —opinó Amalia—. Los Tablada son unos simples burgueses a los que se les tolera por su dinero, que vete a saber cómo lo han conseguido. Ya antes del escándalo eran escasas las familias nobles que les daban entrada en sus casas, solo algunos de su ralea y los políticos porque sacan buena tajada de ellos.
—¿Cómo puedes ser tan cruel, Amalia? ¡Fue tu compañera de estudios! —se encrespó Eugenia. Nunca había tolerado las injusticias y menos con personas a las que apreciaba desde años—. Si Beatriz ha cometido un error, debemos ser comprensivos y no castigarla como hacéis vosotras. Tampoco creo que su hermano matase adrede al capitán Quesada. Espero que mi padre sea justo y no permita que se la excluya de nuestra casa.
—Tu padre es una persona recta y opina lo mismo que la mayor parte de la alta sociedad sevillana. Demuestras no conocerlo cuando hablas así. Le darías un gran disgusto obligándolo a aceptar en su casa a esa impúdica. Por ello, le enviarás un recado excusándote de recibirla esta tarde. Ya encontrarás alguna explicación adecuada —indicó Mariana sin querer darse por vencida.
—No pienso hacer tal cosa, tía. La recibiré si ella viene y le agradeceré que la trate con respeto. Es más, pienso continuar invitándola cada vez que me apetezca.
—¡No puedes obligarme a aceptar a personas que desprecio! —se indignó.
—No tema, esa no es mi intención. Es más, no creo que sea apropiado que permanezca en la casa cuando Beatriz llegue. Debe de tener algo que hacer a esa hora, como acudir a la iglesia para rogar al Señor que le procure un juicio más tolerante con las flaquezas de los demás.
Mariana se sintió congestionada por la ira. ¿Cómo era posible que esa mocosa descreída y caprichosa le faltase al respeto, y delante de testigos? Fue a responderle como merecía, pero se contuvo. Aún no estaba en posición de enfrentarse a ella. Su situación era precaria y no debía ponerla en peligro. Al no tener fortuna ni casa propia en la que vivir, subsistía de la generosidad de su cuñado.
Debía ser prudente y aguantar sus desplantes si no quería regresar al humilde hogar de su madre, al que tuvo que recurrir cuando, tras la muerte de su esposo, descubrió que estaba arruinada. Aun así, esa grosera necesitaba un buen escarmiento y ella se encargaría de proporcionárselo a su debido tiempo.
Eugenia advirtió el relámpago de cólera brillar en los ojos de Mariana y sonrió. Le agradaba devolverle un poco de su propio veneno. Nunca le había profesado la menor simpatía e imaginaba que el sentimiento era mutuo, pero la animosidad entre ambas se había acentuado desde que su padre la invitó a acompañarlos a Madrid.
El tenerla esos meses a su lado, vigilante y censurando todo lo que hacía, había originado que terminase odiándola. Y si llegó a pensar que con su regreso a Sevilla lograría librarse de su presencia, veía frustradas sus esperanzas. Ella continuaba insistiendo en acompañarla a todos lados, lo que la desesperaba. A cada momento salían a relucir sus ideas trasnochadas y su severo carácter. Sabía que no iba a cambiar, pero no permitiría que la intimidara ni que eligiese sus amistades.
Beatriz, casi un año mayor que ella, era una persona excelente, alegre y generosa, con la que congenió desde el primer momento; y el sufrir los rigores de la estricta educación monástica sirvió para unirlas de forma entrañable.
Crecieron y maduraron juntas, compartiendo sus más íntimos secretos. Por ello, Eugenia sabía que su amiga estaba enamorada de un joven oficial, con el que se había prometido en secreto hasta que consiguieran el permiso familiar.
¿Qué había sucedido para que terminase en tragedia aquel amor tan apasionado? ¿Tanto desagradaba a Rafael el pretendiente de su hermana que le prohibió casarse con él, o fue la familia del difunto la que se negó a que esa boda se celebrase? Se inclinaba por lo último.
Los condes de Palomares tenían fama de celosos guardianes de su ilustre apellido y no estarían dispuestos a emparentar con alguien que no ostentase rastro alguno de hidalguía. Si ese era el caso, comprendía la reacción de Rafael.
Decidida a conocer la verdad, Eugenia se preguntaba quién le proporcionaría una versión fidedigna de los hechos. Se temía que solo los implicados podrían dársela, pero ella no estaba dispuesta a preguntar a Beatriz.
Capítulo 3
—Se comenta que el mismo rey Fernando encabezaba la revuelta que hizo abdicar a su padre y que varios nobles disfrazados de labriegos, entre los que se encontraba el conde de Montijo, apalabraron a los servidores del palacio y a muchos soldados de la guardia del rey Carlos para que los secundasen a cambio de una generosa recompensa.
—Convencieron a los paisanos de las cercanías de que Godoy quería llevarse a los reyes fuera del país para arrancarles la repudiación al príncipe de Asturias y usurpar él la Corona.
—Cierto. Los fernandinos han sabido manejar bien la situación y sacar provecho de ello. Ya tienen lo que pretendían.
—Al menos nos hemos librado de Godoy. Está preso en el castillo de Villaviciosa de Odón, a las afueras de Madrid.
—Deberían haberlo ajusticiado. No se merece otro destino que la horca.
—Lo que deberían haber hecho es dejarlo en manos del populacho que asaltó su casa. Ellos habrían dado buena cuenta del Príncipe de la Paz.
—Tardaron varios días en encontrarlo, según cuentan. Al parecer, estaba escondido en una de las buhardillas bajo esteras viejas. El muy cobarde tuvo que salir de allí cuando la sed le apretó el gaznate.
Una carcajada general coreó las últimas palabras, emitidas por uno de los miembros de aquel grupo de tertulianos.
Rafael escuchaba las opiniones que se vertían a su alrededor sin prestar demasiada atención. Sus pensamientos estaban ocupados desde hacía días por otras cuestiones, y una de ellas tenía nombre de mujer.
No era entusiasta de ese tipo de celebraciones en las que se reunía la flor y nata de la sociedad sevillana, en su mayoría aristócratas, que continuaban mirando con reparos a los que se atrevían a escalar posiciones y amenazar su cerrado círculo social, como él mismo.
Era consciente del rechazo de la mayoría de los presentes. Su condición de simple plebeyo enriquecido con el comercio, y el hecho de haber matado a uno de los suyos en duelo, suponía una gran lacra que pesaría durante mucho tiempo sobre su cabeza.
No le importaba. No necesitaba a esas personas ni le agradaba relacionarse con ellas, aunque en ocasiones no pudiera evitarlo. Tampoco tenía una buena opinión de la mayoría. Había descubierto que no eran más que parásitos que se valían de sus privilegios hereditarios para medrar. Despreciaban a los burgueses, a los que envidiaban su solvencia económica, pero recurrían a ellos para paliar sus propias carencias, ofreciendo favores políticos a cambio de algunos dividendos en los negocios.
Rafael pensaba que un hombre debía demostrar su valía con sus hechos y no por el apellido que llevase o el escudo que adornase el portal de su casa. Ese concepto se lo había inculcado se padre, demostrándolo con su propio ejemplo.
Pedro Tablada había sido un simple jornalero que, con el esfuerzo de muchas horas de trabajo de sol a sol, logró crear una pequeña serrería y, poco después, un modesto astillero que se convirtió con los años en un próspero negocio. A su muerte, él lo había ampliado, dedicando al comercio con los países del otro lado del Atlántico algunos de los barcos que construía y en los que llevaba las mercancías de muchos de los presumidos caballeros con título que se encontraban en aquel salón; esos mismos caballeros que ni le habían dirigido una leve inclinación de cabeza a modo de reconocimiento.
—¿Qué opina de ello, Tablada?
Con franco desconcierto, Rafael giró la cabeza hacia la voz que le había nombrado.
—Disculpe, don Mateo, no he oído bien la pregunta.
—Ya le veo algo despistado esta noche, joven —rezongó el anciano militar—. Le preguntaba si cree que el nuevo rey mantendrá los acuerdos que su padre y Godoy suscribieron con Napoleón.
—Pienso que esa cuestión no depende de él. Lo que deberíamos preguntarnos es si el Emperador va a permitirle conservar el trono o le obligará a restituirlo a su anterior propietario —opinó Rafael.
—Sí. Veremos lo que le dura a Fernando la corona sobre su cabeza —le apoyó otro de los contertulios.
—¿Insinúa que Napoleón intrigará para que Carlos sea restituido? Creo que usted ve fantasmas donde no los hay, Tablada —discrepó don Antonio Morote, dueño del Heraldo de Sevilla, uno de los periódicos con mayor tirada en la ciudad y partidario de los fernandinos.
—No sería extraño dado que no debe confiar en el joven Fernando desde la fallida confabulación de hace meses, en la que ya intentó usurpar el trono a su padre, y por ello no ve con buenos ojos la abdicación. Me temo que intentará restablecer a Carlos en el trono y con él a Godoy, su fiel lacayo; siempre que no esté pensando en alguien más adecuado a sus intereses —insinuó Rafael sin querer comprometerse.
Esa era otra de las razones por las que desconfiaba del nuevo rey. Fernando, una vez descubierto el complot urdido por su camarilla y encabezado por él mismo, no dudó en delatar a sus colaboradores con el fin de obtener el perdón real. Ese hecho decía mucho de su carácter.
—¿Y en quién podría pensar como sucesor del rey Carlos si no es en el legítimo heredero al trono? —insistió don Antonio.
¿A nadie le parecía extraña la entrada en Madrid del ejército francés al mando de Murat, según había leído esa misma tarde en El Heraldo?, se preguntó Rafael exasperado ante la ceguera casi general. Daba igual el bando al que perteneciesen, la mayoría de las personas con las que hablaba estaban convencidas de que Napoleón solo pretendía lo mejor para el país.
Fue a contestar cuando descubrió a Eugenia avanzando por el salón del brazo de su padre. Los ojos le brillaron de admiración al contemplar a aquella preciosa jovencita con cuerpo de mujer, que el atrevido vestido se encargaba de remarcar. Aunque no fuese la más bella de las que se encontraban allí, resultaba la más llamativa, y no solo por el atuendo a la última moda. Sus hermosos ojos claros y el color de sus cabellos, de un dorado más brillante que los rayos del sol a mediodía, destacaban entre tanta belleza morena de oscuros iris.
No había dejado de pensar en ella desde el encuentro en casa de la modista unos días antes, creciendo en él el deseo de volver a verla. Pero, consciente de que nada bueno les acarrearía a ambos, lo había reprimido con firmeza. Lo que no esperaba era encontrarla allí esa noche; algo de lo que, para ser sinceros, se alegraba. La que iba a ser otra de las tediosas reuniones sociales a las que se veía obligado a acudir podía convertirse en una agradable velada.
Al igual que Rafael, todos los que formaban el grupo se giraron hacia la dirección en la que tenía puesta la mirada, quedándose impactados por la presencia de la joven.
—La hija del marqués de Aroche se ha convertido en toda una belleza. ¿No opinan lo mismo, señores? —intervino con malicia don Antonio Morote, al ver el interés que había despertado en Rafael.
Se escucharon varios murmullos de aprobación que irritaron a Rafael, consciente de que todos los hombres que llenaban el salón, la mayoría viejos crápulas, estarían desnudándola con la mirada.
Musitó una disculpa y se alejó de allí, dedicándose a observarla con avidez desde un solitario rincón. Pero lo que veía no le gustaba. Eugenia parecía encontrarse muy feliz entre los agasajos y las miradas de deseo de los hombres, de los que siempre tenía un buen puñado rodeándola como los zánganos a una olorosa flor. La vio coquetear con unos y otros, bailar sin descanso, reír ante los comentarios ingeniosos de los acicalados petimetres y sonrojarse por las lisonjas de los aduladores. Todo ello bajo la mirada vigilante de su padre, que se mostraba muy orgulloso de su bella hija.
Rafael imaginaba que el marqués estaría evaluando a los posibles candidatos para decidir cuál le proporcionaría un matrimonio más ventajoso. Él nunca podría contarse entre ellos.
Don Esteban Madrigal de Castro y Mendoza, quinto marqués de Aroche, uno de los aristócratas más notables de la ciudad, miembro de la Real Maestranza de Caballería, antiguo miembro del Cabildo Municipal y declarado simpatizante del partido que había conseguido acabar con Godoy y entronizar a Fernando VII, lo detestaba al igual que la mayoría de los de su clase, aunque su inquina sobrepasaba el mero desprecio de sus congéneres y él conocía la causa.
Tres años antes, cuando Rafael adquirió las bodegas del suegro de don Esteban, se negó a comprarle las uvas que producía en su hacienda al precio que antes recibía del padre de su mujer, y que era desorbitado para la baja calidad de las mismas. Ello obligó al marqués a malvenderlas con el consiguiente descalabro económico. A partir de ese momento, y gracias a la influencia que ejercía en las altas esferas de la administración local, Aroche había intentado vengarse de esa afrenta vetándole los permisos de exportación de vinos y licores. Que no lo hubiese conseguido aún era un auténtico milagro, lo que le debía causar un enorme disgusto.
Con el nuevo cambio político que se avecinaba, en el que los fernandinos acabarían ocupando la mayoría de los cargos en la administración local, temía que su rival iba a lograr la anhelada revancha. No le preocupaba. La mayor parte de sus negocios se encontraban en Cádiz y allí el gobierno de la ciudad no estaba tan dominado por las oligarquías aristocráticas como en Sevilla.
Don Esteban era un hombre poderoso y se vanagloriaba de ello, creyéndose con derecho a despreciar a los que no podían presumir de hidalguía y olvidando que él tuvo que recurrir a los mercaderes que tanto denigraba. Porque, pese a su orgullo de noble estirpe y los rígidos y arcaicos principios que marcaban su existencia, por todos era sabido que se casó con la hija de un burgués para continuar manteniendo su posición social.
La espléndida dote que su mujer inglesa aportó al matrimonio le salvó de la ruina y le permitió poner en funcionamiento otra vez la hacienda, que se dedicaba a la cría de toros y caballos para los festejos y en la que también se cultivaban viñedos, olivares y otros productos agrícolas estacionales.
Con todo, había oído comentar que Aroche estaba otra vez al borde de la ruina debido a un conjunto de factores adversos. A la serie de malas cosechas que habían asolado cultivos en toda Andalucía durante los últimos años, debía sumar el menor precio recaudado por la cosecha de uva y por la supresión de las corridas de toros en 1805. Todo ello había acabado con su bonanza económica, algo que el orgulloso marqués no estaba dispuesto a admitir.
Sabía que había tenido que desprenderse de algunos bienes no sujetos al mayorazgo para continuar manteniendo la ostentación que tanto le agradaba. Su palacio en el barrio de San Bartolomé era uno de los más suntuosos de Sevilla y ese invierno tampoco se había privado de pasarlo en el palacete que tenía en Madrid. Todo ello le llevaba a pensar que don Esteban no tardaría en encontrar un acaudalado pretendiente para su hija que aliviase sus deudas y le permitiera reparar su maltrecha economía.
Rafael continuó observando a Eugenia durante un buen rato hasta que la vio dirigirse hacia la parte privada de la residencia y decidió seguirla. Era una imprudencia, lo sabía, pero deseaba hablar con ella. Si se hubiese guiado siempre por la prudencia, la fortuna no le habría sonreído de igual manera.
Como don Esteban se había quedado charlando con algunos miembros del Concejo Municipal, aprovechó la oportunidad. La siguió por el corredor hasta que la vio desparecer por una puerta. Rafael dedujo que se trataba del cuarto dedicado a la toilette femenina al ver salir y entrar a otras mujeres, y se apostó ante ella para esperar a la única que le interesaba esa noche.
Eugenia, sentada en un diván, se abanicaba con energía para mitigar el bochorno de aquel cuarto repleto de mujeres dedicadas a aliviar sus necesidades fisiológicas y a retocar su ya esmerado aspecto. Las doncellas que las atendían procuraban mediar entre los conatos de disputas surgidas de las rivalidades por ser la primera en recibir sus cuidados. Las jóvenes no podían demorarse mucho en aquel lugar pues corrían el riesgo de perder la oportunidad de conquistar a algún buen partido, de ahí la urgencia por terminar lo antes posible los retoques.
Ella no tenía prisa. Prefería el bullicio que reinaba en la pequeña sala al agobio del salón de baile. Allí podría descansar unos minutos y reponer fuerzas para enfrentarse a la corte de admiradores que la venían asediando desde su llegada.
—¿No te refrescas, Eugenia? —preguntó Amalia.
Ella aceptó el ofrecimiento y dejó que la doncella le rociase el rostro y el cuello con agua de rosas pulverizada. Denegó, en cambio, que le aplicara polvos de arroz en el rostro, a los que el resto de mujeres eran tan aficionadas pues aclaraba su cetrina tez. Ella ya tenía la piel demasiado clara y no necesitaba blanquearla más. Además, prefería prescindir de cosméticos. Le gustaba llevar la cara limpia, sin afeites, recurriendo al polvo de pétalos de rosas para dar color a sus mejillas y a un ungüento en los labios confeccionado con una mezcla de cera y pétalos de geranio, que su madre solía utilizar para animar la palidez de su cutis.
Capítulo 4
Una vez que Amalia hubo terminado de acicalarse, salieron del cuarto. A Eugenia se le aceleraron los latidos del corazón al ver la alta figura apoyada en la pared a pocos metros de ella. ¡Rafael Tablada!
«¿A quién estaría esperando?», se preguntó tras el primer momento de desconcierto. Sabía que Beatriz no había acudido, por lo que debía de estar aguardando a su prometida.
Eugenia reconocía que aquel sentimiento que nació en ella tiempo atrás continuaba anidado en su corazón. No sabía si se trataba de amor o solo la sugestión típica de una impresionable chiquilla de trece años, pero lo cierto era que las emociones estaban allí y resultaban igual de intensas.
Recordó la primera vez que lo vio, una tarde de abril cinco años atrás. Beatriz estaba nerviosa porque su hermano iba a llevarla a clases de equitación y ella la tranquilizó asegurándole que no tenía nada que temer. Eugenia era una experta amazona ya que montaba desde los cuatro años. Su madre había insistido en ello y se ocupó de enseñarla durante los largos veranos que pasaban en la hacienda. En la ciudad no tenía oportunidad de montar y lo echaba mucho de menos.
Cuando esa tarde Rafael se presentó a recoger a su hermana a la salida de las clases, Eugenia quedó fascinada por el atractivo joven que se inclinó y le besó la mano. Desde ese día vivió solo para aquellos momentos, esperando ansiosa su llegada, devorándolo con la mirada escondida detrás de la verja del convento, incapaz de superar el aturdimiento que su presencia le provocaba.
No dejaba de acosar a Beatriz para que le hablara de Rafael. Cualquier cosa que le mencionase, por insignificante que fuese, representaba un gran tesoro para ella. Fueron días de total ensoñación, desesperando por la lentitud de las horas que separaban aquellos dichosos momentos. Y, si en alguna ocasión él reparaba en ella y le dirigía una sonrisa, su felicidad era completa.
Un día, tres semanas después, Beatriz le anunció que ya no acudiría a las clases. Eugenia se sintió angustiada; ¿cuándo lo vería?
Se las ingenió para que Beatriz la invitara a su casa con la esperanza de encontrarlo allí, pero la noticia que recibió fue demasiado para su pequeño corazón anhelante: Rafael había emprendido viaje en barco hacia América y tardaría dos años en volver. El dolor que sufrió ante esa noticia fue tal que creyó morir en ese mismo momento.
Tardó más de un mes en reponerse de la postración en la que la sumió el desconsuelo, convencida de que no volvería a verlo. Con el tiempo fue olvidando aquellos sentimientos y a la persona que se los había inspirado. Incluso, si alguna vez rememoraba ese periodo tan tumultuoso de su pubertad, sonreía asombrada de su candidez. Ahora se daba cuenta de que nunca llegó a olvidarle por completo. Había bastado una mirada para que los rescoldos de aquel ingenuo enamoramiento se avivaran, prendiendo un fuego que amenazaba con consumirla.
La proximidad de Rafael le alteraba los sentidos con una fuerza mucho mayor que cualquier otro. No era como los fogosos pero torpes petimetres que la habían acosado desde su llegada, ni como los orgullosos aristócratas que había conocido en los bailes y reuniones durante su estancia en Madrid.
Él continuaba conservando ese brillo salvaje en su mirada, de inconformista, de espíritu aventurero, que la cautivó tantos años antes. Ahora, el joven atractivo e impetuoso se había convertido en un hombre arrebatador, de oscuros y seductores ojos que prometían placeres que ella ni sabía mencionar y que habían invadido sus sueños de vergonzosos anhelos insatisfechos.
—Disculpe, señorita Madrigal; ¿podría hablar con usted? —preguntó Rafael acercándose a ella.
Eugenia se tensó, sobrecogida por una inoportuna agitación. Amalia intervino con semblante serio y un gesto despectivo en la boca ante la vacilación de su amiga.
—Debemos regresar al salón, Eugenia.
—Solo serán unos minutos —insistió él, ignorando la advertencia implícita en las palabras de la joven.
Eugenia se encontraba en un gran aprieto. Su padre le había ordenado, en la disputa que mantuvieron tras la visita de Beatriz días antes, que no volviera a relacionase con los Tablada ni que los invitase a su casa. Justificaba su intransigente postura afirmando que le desagradaban las jóvenes que se comportaban de una manera indecente y deshonrosa, al igual que no aprobaba que se recurriera a los duelos para zanjar los litigios de honor. Pero ella no iba a ser tan grosera de negarles el saludo por mucho que a su padre le incomodase.
Sin darse cuenta, se oyó diciendo con decisión:
—Me reuniré contigo en el salón, Amalia. No es necesario que me esperes.
Amalia la miró de forma reprobatoria. Ante el firme gesto de Eugenia, comenzó a caminar por el pasillo, preocupada por haber dejado a su amiga sola con un hombre al que consideraba poco menos que un asesino.
—Usted dirá, señor Tablada.
—¿Le apetece que salgamos al jardín? Aquí hace demasiado calor.
Eugenia aceptó y posó su mano sobre el brazo que él le ofrecía.
Rafael se dirigió a una de las puertas laterales para evitar que el marqués los viera. Sabía que, en cuanto lo descubriera en compañía de su hija, acudiría para arrebatársela y armaría un buen escándalo. Nada le agradaría más que causarle un buen disgusto a don Esteban, pero no estaba dispuesto a ocasionarle una afrenta a Eugenia en un lugar público.
El jardín estaba muy concurrido. Las buenas temperaturas que se disfrutaban en aquellas fechas animaban a los asistentes a salir al exterior, aparte de proporcionar algunos apartados rincones donde las parejas se perdían en busca de intimidad.
Rafael condujo a Eugenia hasta un banco cercano a la gran fuente central y la invitó a sentarse, haciéndolo él a su lado.
A ella le costaba desprenderse de la turbación que sentía y se recriminaba por ello. Tampoco tenía una clara opinión de Rafael tras los comentarios escuchados durante esos días. Sin embargo, no quería juzgarlo sin conocer la verdad de los hechos que llevaron al duelo y su fatal desenlace. Decidió concederle el beneficio de la duda y oír lo que tuviera que decirle. No creía la opinión general, que le tachaba de tirano sin conciencia que no se detenía ante nada cuando alguien le molestaba.
Eugenia recordaba a Beatriz hablándole con cariño y admiración de su hermano mayor, que se había hecho cargo de la familia y del negocio a la muerte de su padre cuatro años antes. Siempre lo describía como una persona generosa y amable que cuidaba de ella y de su madre con auténtica devoción. ¿Tanto había cambiado en un año para convertirse en el déspota sanguinario que todos señalaban?
Cuando Beatriz acudió a su casa, Eugenia no se atrevió a preguntarle qué había ocasionado su caída en desgracia y el ostracismo social. Como no daba crédito a la versión de Mariana, decidió indagar para conocer las verdaderas circunstancias que desembocaron en ese trágico suceso. Escuchó comentarios tan dispares que llegó a la conclusión de que solo los implicados podrían esclarecer la verdad.
—Quería agradecerle la deferencia que tuvo con mi hermana al invitarla a su casa. Como ya sabrá, a nuestra familia se le han cerrado muchas puertas y el que usted no lo haya hecho es un detalle que la honra. Beatriz no tiene apenas amistades y el conservar la suya es muy importante para ella… y para todos nosotros. —Rafael la miraba de forma directa y sin atisbo de orgullo en los ojos.
Eugenia se emocionó al advertir la preocupación que sentía por su hermana. Parecía estarle muy agradecido por el gesto.
—Señor Tablada, desde niña me enseñaron a no dar pábulo a los chismorreos ni dejarme llevar por lo que dicta la mayoría, y me complace hacer gala de ello. Beatriz siempre fue mi amiga y espero que continúe siéndolo; así se lo he comunicado —respondió con total sinceridad, confiando en que su padre depusiese su intransigente postura y le permitiese reanudar la relación entre ambas con total normalidad.
—El permanecer fiel a sus amistades es un gesto que le honra, señorita Madrigal. Espero que nos haga el honor de obsequiar nuestra casa con su presencia en el momento que desee. Creo que conoce a mi madre.
—Cierto. Recuerdo cuando acompañaba a Beatriz al convento.
Eugenia se sintió acalorada al asaltarle otra vez los recuerdos. «¿Se acordaría él de aquellos días?», se preguntó ilusionada.
—En ese caso, no debe dejar de acudir. A mi madre le agradará saludarla y que le comente pormenores de su estancia en la capital.
—Iré encantada. Tengo muchas ganas de volver a verla —se comprometió con una sonrisa que iluminó su rostro.
Una vez superada su inicial timidez, Eugenia se sentía muy cómoda al lado de Rafael. Estuvieron hablando durante largos minutos de aquellos remotos días, sorprendiéndole que él la recordase. Incluso le describió un bonito sombrero que solía llevar y que había pertenecido a su madre.
—La acompañaré al salón. Su padre debe de estar buscándola —ofreció Rafael.
A Rafael le habría gustado permanecer más tiempo en su compañía reviviendo los recuerdos del pasado y disfrutando de la camaradería surgida entre ellos, pero no debía comprometerla más. Prefería dejar los roces con el marqués para otra ocasión y evitar amargarle la noche a su hija.
—Cierto —admitió ella. Le costaba separarse de él.
—¡Eugenia!
La autoritaria voz de don Esteban se escuchó con toda su potencia. Ambos se giraron para descubrir al hombre que se acercaba con el rostro sombrío.
Rafael inclinó la cabeza a modo de saludo, gesto que el marqués ignoró.
—Ve al salón, que es donde debes estar y no en el patio como una vulgar mujerzuela —le espetó con ira contenida.
Eugenia enrojeció por las hirientes palabras y el desaire hacia el hombre que la acompañaba.
Rafael torció el gesto ante la hostilidad del marqués. No era momento ni lugar de enzarzarse en una disputa y hacerle ver que acababa de insultar a su propia hija.
—Ya iba a entrar, padre. Solo quería tomar un poco el fresco y Rafael ha sido muy amable al acompañarme.
—La próxima vez que decidas aliviarte el calor te agradecería que me lo comunicases y yo mismo te acompañaré o mandaré a alguien adecuado para que lo haga. —El gesto de desprecio en el rostro era tan expresivo que casi le desfiguró los rasgos, acentuando la larga cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda.
Eugenia, avergonzada, miró de reojo a Rafael. Este exhibía una cínica media sonrisa sin mostrar el haberse inmutado por las ofensivas palabras.
—Le agradezco que me haya dedicado estos minutos, señorita Madrigal —dijo Rafael antes de marcharse.
A Eugenia le invadió una profunda congoja. Se giró hacia su padre y se encaró con él.
—¿Cómo ha podido ser tan descortés? —le recriminó indignada.
—Te advertí que no te relacionaras con los Tablada. No vuelvas a desobedecerme —respondió Esteban con voz cargada de rencor.
—¿Por qué, padre? ¿Qué mal le ha hecho esa familia?
—Te expliqué mis razones el otro día. Aparte de eso, que ya es grave, no pienso rebajarme a tener tratos con simples mercaderes que, por haber hecho fortuna con sus sucias artes, se creen que pueden compararse con los de nuestra clase. Y de todos ellos Rafael Tablada es el peor. Es un pendenciero, un hombre sin honor… —intentó justificarse.
—¿Cómo puede hablar así? No son de ilustre linaje, pero los tiempos han cambiado y es estúpido aferrarse a esas arcaicas costumbres. No todos tienen la suerte de haber nacido con un título. Es su forma de vida y hay que respetarla. En cuanto al duelo, no debe juzgarlo con tanta severidad. Muchos nobles se ven envueltos en ellos con idéntico resultado y no se les margina, como ha sucedido con él.
—No le defiendas sin conocer la naturaleza de sus actividades. Es un contrabandista y un negrero. ¿O cómo crees que se ha enriquecido con tanta rapidez? Esa infame forma de ganarse la vida merece el mayor de los desprecios.
Eugenia no lo creyó. El traficar con personas era la actividad más atroz que conocía. Debía de ser otra falsa acusación guiada por los prejuicios que muchos aristócratas tenían hacia los burgueses que se dedicaban al comercio. Le exasperaba la estrechez de miras y la testarudez de su padre. Era incomprensible que continuase defendiendo esas rancias ideas cuando se había casado con la hija de un burgués adinerado y, según las malas lenguas, por su dinero.
Tuvo que escuchar esos comentarios más de una vez por parte de alguna malintencionada compañera de clase y le dolieron, preguntándose si tenían razón. Lo cierto era que nunca vio que su padre dedicara ningún gesto cariñoso a su esposa, y eso le hacía dudar de su amor.
Ella sabía que su madre sí le había amado. Aunque tenía solo siete años cuando murió, ya podía apreciar esas cosas. Recordaba que pasaba horas arreglándose para recibirle cuando llegaba a casa para la cena, la adoración con la que lo miraba, la constante inquietud por satisfacer sus necesidades… Todo ello demostraba que estaba muy enamorada de su esposo, pero su intuición le decía que no era correspondida como se merecía y necesitaba.
Eugenia no estaba de acuerdo con los casamientos acordados por intereses de las familias. Eran prácticas vetustas que, por suerte, tendían a desaparecer. Tras su estancia en Madrid, y a pesar de que la Corte estaba marcada por las tradiciones, había comprendido que un paso tan importante en la vida de una mujer no podía dejarse a criterio de su familia, sin dar opción a la interesada de elegir marido.
Era lo que su abuelo le aconsejaba en sus cartas: «Cuando te cases, hazlo con el hombre al que ames y asegúrate de que eres correspondida. Nunca cedas a un matrimonio arreglado pues tu vida podría convertirse en un infierno». Eugenia no sabía si se refería al suyo o al que había concertado para su única hija. Eso le influyó hasta el punto de que no concebía una boda sin amor, en el que cada uno de los contrayentes aportaba algo material que el otro deseaba, excluyendo los sentimientos. Resultaba mezquino, como un contrato comercial.
Eugenia estaba decidida a no ceder a un arreglo de ese tipo. Prefería quedarse soltera a casarse con alguien al que no amase solo por complacer a su familia. Sabía que la intención de su padre al llevarla ese invierno a Madrid fue, en último término, buscar un buen partido. De hecho, en los pocos bailes y reuniones sociales a los que asistió, su padre se esforzó en presentarle varios caballeros que ensalzaba ante sus ojos. Hasta pensó en dar una gran fiesta para celebrar su cumpleaños, a la que asistiría lo más granado de la aristocracia madrileña y en la que esperaba cerrar algún compromiso matrimonial.
Ese proyecto se vio malogrado por la repentina decisión de abandonar la capital un mes antes de esa fecha debido a las preocupantes noticias de las revueltas contra el rey y su primer ministro y el descontento de la población por la libre circulación de las tropas francesas.
En cuanto a Rafael Tablada, no comprendía la inquina que su padre sentía hacia él y su familia, y que parecía tener su origen en algo más que el escándalo que los rodeaba o su poco honrada ocupación. El genuino odio reflejado en sus facciones no se justificaba con las excusas que se empeñaba en mantener. Su padre era un hombre apegado a las tradiciones y al linaje, aunque de noble carácter.
Los duelos constituían una forma frecuente de solventar las disputas, sin que fuese necesario que terminasen de forma trágica. Lo habitual era que el vencedor se conformase con la primera sangre y la admisión de su derrota por parte del vencido. Al menos, Rafael había recurrido a un medio honorable en el que él corría el mismo riesgo de perder la vida. Otros se limitaban a contratar a unos matones para que castigasen a su rival o acabasen con su vida.
Si el pretendiente de Beatriz fue tan insensato de poner en entredicho su honor fugándose con ella, bien se merecía un escarmiento por parte de la familia ofendida. Que hubiese resultado muerto en el duelo solo se podía achacar a la mala fortuna. Por lo tanto, debían de existir otras razones que justificasen la animosidad que su padre sentía por los Tablada y ella estaba decidida a averiguarlo.
Capítulo 5
Mi querida amiga.
Tanto para mi madre como para mí, sería un honor recibirte en nuestro hogar esta tarde a la hora que estimes conveniente. Asimismo, nos agradaría que decidieras acompañarnos en la cena.
Recibe un afectuoso abrazo.
Beatriz
Eugenia sonrió satisfecha al leer la nota que, como respuesta a la suya, el sirviente acababa de traerle.
¿Qué le había impulsado a actuar de esa forma, consciente de que estaba incumpliendo las órdenes de su padre? No iba a engañarse inventando excusas porque lo cierto era que no había conseguido quitarse la imagen de Rafael Tablada de la cabeza.
El deseo de volver a verlo se había convertido en necesidad y esa mañana no pudo aguantar más. Sabía que era una locura y que cabía la posibilidad de que no lo encontrara allí, pero tendría una oportunidad al menos. Debía comprobar si el desasosiego que no la dejaba descansar por las noches se debía al recuerdo de unos oscuros ojos que plagaban sus sueños de inquietantes anhelos.
—¿De qué se trata, niña? —preguntó Emilia curiosa.