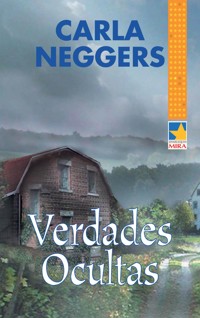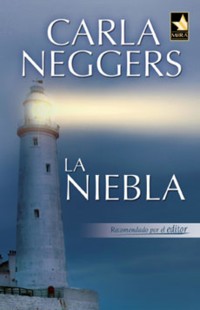
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Mira
- Sprache: Spanisch
Las cosas parecían ir mal cuando Lizzie Rush descubrió que el aventurero multimillonario Norman Estabrook estaba involucrado con una red criminal internacional. Pero cuando él desapareció después de la explosión de una bomba en Boston, lo peor estaba aún por llegar. Como salido de la nada apareció el misterioso Will Davenport. Lizzie no estaba segura de qué lado estaba, pero era posible que aquel espía pudiera ponerle fin a la violencia. Ahora, después de un año de secretos y mentiras, a Lizzie no le quedaba más opción que confiar en un hombre que ya apenas confiaba en nadie. Cuando la niebla se disipara, y la aterradora verdad quedara al descubierto, nada volvería a ser lo mismo en la vida de Lizzie.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 457
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56 28001 Madrid
© 2009 Carla Neggers.
Todos los derechos reservados.
LA NIEBLA, Nº 279 - agosto 2011
Título original: The Mist
Publicada originalmente por Mira Books, Ontario, Canadá
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios.
Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-9000-674-0
Editor responsable: Luis Pugni
Epub: Publidisa
Nota editores
Carla Neggers domina como nadie el suspense romántico, por eso no queremos desaprovechar la oportunidad de recomendar La niebla, una trepidante historia de espías al más puro estilo de James Bond.
El título hace referencia tanto al fenómeno meteorológico, que aparece en numerosas ocasiones en los parajes en los que se desarrolla la acción, como al estado anímico de la protagonista.
Lizzie Rush trabaja en el negocio hotelero de su familia, pero las circunstancias la han convertido en una confidente anónima del FBI. Así conoce a Will Davenport, un consumado espía al servicio de Su Majestad.
El amor a primera vista que surge entre ellos se va consolidando mientras nuestros protagonistas tratan de encontrar a un asesino obsesivo y vengativo.
El absorbente argumento y la gran cantidad de interesantes y complejos personajes que Carla ha creado en La niebla, hacen de ella una de las mejores novelas de nuestra autora de bestsellers.
Esperamos que disfrutéis de su lectura.
Los editores
Para Jim y Maureen, y para Todd y Martha. ¡Familia!
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Promoción
1
Península de Beara, suroeste de Irlanda
16.45 horas, hora local 25 de agosto
Lizzie Rush, sentada en una mesa junto al fuego, se puso tensa mientras miraba por el rabillo del ojo cómo un hombre alto y de pelo claro entraba en el pequeño pub de la aldea y cerraba firmemente la puerta dejando al otro lado el vendaval y la constante lluvia que llevaba horas azotando la costa suroeste irlandesa. El hombre llevaba una cara gabardina desabrochada encima de un jersey marrón oscuro que se tensaba sobre un plano abdomen, unos pantalones marrones oscuros y unos zapatos de piel que, a pesar de ser apropiados para caminar por las aisladas colinas de la remota Península de Beara, parecían estar libres de barro y estiércol.
La media docena de pescadores y granjeros locales que Lizzie había estado viendo llegar durante la última hora habían colgado en percheros unas chaquetas desgastadas y empapadas y habían caminado arrastrando sus zapatos y botas de goma o se habían despojado de ellos y los habían dejado junto a la puerta. Esos hombres ahora estaban reunidos alrededor de pintas de Guinness y tazas de café en tambaleantes mesas situadas junto a la ventana. No le prestaron atención a la recién llegada, ni tampoco lo hizo el springer spaniel marrón y blanco tumbado junto a la chimenea. El perro era del camarero y al parecer estaba acostumbrado a las idas y venidas del pub.
Lizzie dio el último trago de su café solo.
El día anterior había sido un torbellino de actividad: un vuelo nocturno de última hora desde Boston hasta Dublín, unas pocas horas para registrarse en el pequeño hotel que su familia tenía allí y para intentar convencerse de no viajar hasta la Península de Beara, cosa en la que no tuvo suerte. Después, de vuelta en el aeropuerto para tomar un breve vuelo hacia el otro lado de Irlanda, hacia el diminuto aeropuerto del condado de Kerry, y un trayecto en coche alquilado hasta el lugar donde se encontraba ahora.
Dejó su taza y pasó una página del hermosamente ilustrado libro de leyendas irlandesas que estaba leyendo mientras disfrutaba de un café y de un pastel crujiente de zarzamora junto al fuego. Por muy tentador que fuera, sabía que no podía dejarse llevar por el atractivo de la acogedora y romántica atmósfera del pub y bajar la guardia. Cuando el recién llegado caminó hasta la barra, se recordó que podría tener un arma, ya fuera una pistola o un cuchillo, oculta bajo su gabardina o enganchada a uno de sus tobillos.
O también podría ser un simple turista… eso sí, muy bien vestido… refugiándose del vendaval.
El camarero, un irlandés rubio y larguirucho llamado Eddie O’Shea, llenó una pinta de un grifo de cerveza. La había estado mirando con una mezcla de recelo y curiosidad desde que se había quitado su empapada chaqueta y la había colgado, goteando, en un perchero de madera junto a la puerta; por el contrario le dio al recién llegado un recibimiento más cálido.
—¡Ah! —exclamó con una sonrisa y un poco de sorpresa—, ¡pero si es el mismísimo lord Will!
Lord Will.
Lizzie se obligó a pasar otra página tranquilamente.
—Hola, Eddie —dijo el recién llegado con un acento británico de clase alta.
Eddie dejó la cerveza sobre una bandeja en la resplandeciente y pulida barra de madera de metro y medio y suspiró.
—No habrás venido a Irlanda a jugar al golf, ¿verdad?
—Me temo que hoy no.
Lizzie observaba la exuberante acuarela de una pintoresca granja irlandesa, ovejas pastando y un grupo de hadas. De todas las cosas que había anticipado que pudieran salir mal en ese viaje, el hecho de que William Arthur Davenport se presentara en la misma aldea irlandesa, y en el mismo pub donde estaba ella, no había sido una de ellas.
Posó la mirada sobre los detalles de la cautivadora acuarela: el amanecer rosa y lavanda sobre las colinas verdes, el cardo púrpura a lo largo de un sendero rural, las pícaras sonrisas de las hadas. El libro era obra de Keira Sullivan, una ilustradora y folklorista afincada en Boston con profundas raíces irlandesas. Lizzie aún tenía que conocer personalmente a Keira, pero ya conocía a Simon Cahill, el agente del FBI con quien Keira mantenía una relación sentimental.
Simon, se recordó Lizzie, era la razón por la que ella estaba en Irlanda. Había oído que estaba allí con Keira en la Península de Beara mientras ella pintaba e investigaba una vieja historia irlandesa. Por mucho que Lizzie odiara molestar a la pareja, sentía que no tenía elección. Tenía que actuar ahora, antes de que Norman Estabrook pudiera cumplir su amenaza de matar a Simon y a su jefe, el director del FBI, John March.
Norman también la mataría a ella si descubría el papel que había desempeñado en la investigación del FBI sobre sus actividades ilegales durante el pasado año y que había culminado en su arresto dos meses atrás justificado por la sospecha de blanqueo de dinero y la aportación de material de apoyo a traficantes de droga. Era un multimillonario ávido de emociones con un amplio radio de acción y ella no tenía duda de que él jamás iría a juicio y, mucho menos, de que acabaría en prisión. Para Norman Estabrook, la muerte era mejor que el cautiverio. Ahora estaba bajo arresto, había entregado su pasaporte, había pagado una cuantiosísima fianza y había accedido a permanecer en su rancho de Montana bajo vigilancia electrónica. Pero esa situación no duraría mucho. Se decía que estaba a punto de cerrar un trato con unos fiscales federales y que podría salir de allí.
Y cuando eso sucediera, pensó Lizzie, él iría tras las personas que creía que lo habían traicionado: Simon Cahill, John March… y la fuente anónima de éstos.
Ella.
Cuando finalmente había decidido ir a Irlanda y hablar cara a cara con Simon, se había inventado una historia de tapadera que explicaría su presencia en la Península de Beara sin delatarla y que, a pesar de no ser del todo verdad, tampoco era una mentira descarada.
Por otro lado, no había contado con que el guapo y peligroso amigo británico de Simon se presentara también en Irlanda. No tenía ningún deseo de aparecer en el radar de Will Davenport.
Lizzie decidió que en ese momento no le importaría ser un hada diminuta o tener el poder de metamorfosearse. De ser así, podría convertirse en hormiga; una hormiga podía desaparecer en una grieta del suelo y lograr que el hombre que había junto a la barra ni se percatara de ella.
Le había investigado. Will Davenport era el hijo pequeño del británico marqués de algo… no podía recordar el título exacto. Peter, el hermano mayor de Will, regentaba la vieja propiedad de quinientos años de antigüedad de la familia en el norte de Inglaterra y Arabella, su hermana pequeña, diseñaba vestidos de novia en Londres. A sus treinta y cinco años, Will poseía varias propiedades en Inglaterra y Escocia, con oficinas en un edificio londinense de ladrillo rojo recubierto de marfil.
Eso no era todo lo que hacía. Dos años antes… supuestamente… había abandonado repentinamente su carrera como oficial del SAS, Servicio Especial Aéreo, para hacer fortuna. Sin embargo, Lizzie sospechaba que simplemente se había pasado del SAS al SIS, el Servicio de Inteligencia Británico, conocido popularmente como el M16.
Conocía a sus espías.
Con disimulo, se colocó unos mechones de cabello negro bajo su bandana roja. Más que disfrazarse, lo que había pretendido era evitar que después alguien pudiera describirla fácilmente. «Ah, sí, claro. Vi a una mujer en el pub. Llevaba una bandana roja y ropa de montaña».
Si las cosas le iban mal en Irlanda, y parecía que fuera a ser así, esa descripción no les valdría de mucho ni al FBI, ni a la Garda Irlandesa, ni al M16.
Lizzie levantó su tenedor y se terminó su pastel caliente, en el que unas gordas zarzamoras sobresalían de debajo de una sencilla corteza de azúcar, harina y mantequilla. Se sentó de espaldas a la pared y mirando hacia la barra. «Es difícil que te apuñalen por la espalda si la tienes puesta contra la pared», le había explicado su padre el día de su trece cumpleaños. «Por lo menos tendrás oportunidad de defenderte si alguien intenta apuñalarte en el corazón. Puedes ver el ataque aproximarse».
Harlan Rush no veía la vida con gafas de color de rosa y le había enseñado a Lizzie, hija única, a hacer lo mismo.
Pero ella quería unas gafas de color de rosa. Aunque sólo fuera por unos minutos, quería ser alguien que pudiera estar tranquilamente en un pintoresco pub irlandés en una tarde lluviosa y de viento sin pensar que un asesino pudiera entrar por la puerta buscándola.
Al fondo del pub, con su marcado acento de West Cork, los lugareños bromeaban y discutían. Sola en su mesa, sola en ese país, a Lizzie le impactó la familiaridad con que se trataban unos a otros, una familiaridad que hablaba de toda una vida juntos. Ella estaba sola y, por propia elección, desde el pasado año, por lo menos en lo referente a su relación con Norman Estabrook y al FBI.
—Esperaba que Keira estuviera aquí —dijo Will Davenport, con un atisbo de preocupación en su voz.
¿Sólo Keira? ¿Por qué no Simon también?
Lizzie se recostó en su silla y bajó el brazo para darle una palmadita al perro, cuyo pelo estaba cálido por el fuego.
Algo iba mal.
Eddie dejó otra pinta llena de espuma sobre la barra.
—Keira ha ido a Allihies a pasar el día para investigar esa vieja historia, la de los tres hermanos y el ángel de piedra. Ya la metió en problemas una vez. No ha vuelto a suceder, ¿verdad?
—He parado en Allihies antes de venir aquí —dijo Davenport—. No estaba allí, pero no he venido por lo de la historia.
—El abuelo de la mujer que se la contó a Keira oyó la historia en las minas de cobre de Allihies. La última se cerró hace años. Keira tenía planeado visitar el museo que está abierto en la vieja iglesia de Cornish que hay allí.
El irlandés puso las pintas en una bandeja y miró fijamente a Davenport.
—La mansión que los propietarios británicos se construyeron se ha transformado en un hotel de lujo.
El británico no mordió el anzuelo.
—Las cosas cambian.
—Sí que cambian, sí, y a veces para mejor. Otras veces, no.
—¿Ha dicho Keira cuándo volvería?
—Lo normal es que ya estuviera de vuelta, dado el vendaval. Esa historia suya ha atraído a turistas curiosos todo el verano —cuando salió de detrás de la barra con la bandeja, Eddie miró hacia Lizzie—. Todos quieren encontrar al ángel de piedra.
—Suponiendo que exista —apuntó Davenport.
El irlandés se encogió de hombros, con gesto esquivo, y les llevó las cervezas a los aldeanos. Lizzie era consciente de que tanto Will Davenport como él habían desempeñado un papel importantes a la hora de destapar la identidad de un asesino en serie que se había obsesionado con la historia de Keira. Simon y ella, por lo que había oído Lizzie, habían encontrado el verdadero mal. Eso había sucedido dos meses antes, cuando se suponía que Simon estaba incapacitado antes del arresto de Norman.
Mientras Eddie servía las bebidas, Davenport fue hacia la chimenea con la mirada fija en ella. Estaba acostumbrada a estar rodeada de hombres. Era la directora de servicios de conserjería y excursiones de los quince hoteles de lujo que tenía su familia y había crecido con sus cuatro primos que ahora tenían entre veintidós y treinta y cuatro años. Todos poseían un físico increíble, por lo que estaba muy acostumbrada a estar rodeada de hombres guapos, pero aun así se sintió algo excitada bajo el escrutinio del británico. Tenía buen porte y unos rasgos afilados que podrían hacer que incluso la mujer más independiente del mundo fantaseara con tener un Príncipe Encantador que la rescatara.
Lizzie aplastó ese pensamiento; para ella no habría ningún príncipe encantador. Ni ahora, ni nunca.
Él asintió con la cabeza hacia su libro, aún abierto por la fascinante ilustración de la granja.
—¿Es ésa la Irlanda que has venido a buscar? — Lizzie vio que sus ojos eran de un intenso color avellana con tonos azules, verdes y dorados que cambiaban con la luz—. ¿Hadas, tejados cubiertos de paja y preciosos jardines?
Lizzie sonrió.
—Tal vez sea la Irlanda que he encontrado.
—¿Crees en el leprechaun?
—Tengo una mente abierta. Keira Sullivan es una artista, ¿verdad? Le he oído hablar con el camarero. Supongo que la conoce.
—Nos conocimos a principios de verano. ¿Acabas de comprar su libro?
—Sí. Lo he comprado en Kenmare esta tarde.
No era verdad. Se lo había regalado Fiona O’Reilly, una prima suya que vivía en Boston y que era estudiante de arpa, pero Lizzie decidió que eso no era algo que Will Davenport tuviera que saber.
—He oído lo de la historia que trajo a Keira hasta aquí. Tres hermanos se pelean con unas hadas por un antiguo ángel de piedra celta. Los hermanos creen que el ángel les traerá buena fortuna de una u otra forma, y las hadas creen que no es un ángel, sino un hada convertida en piedra.
Davenport se quedó mirándola con los ojos entreabiertos.
—Es una historia maravillosa —añadió Lizzie.
—Sí que lo es —dijo él con un tono que no expresó nada.
Lizzie empujó su plato vacío hasta el centro de la mesa. Quería más café, pero había bebido dos tazas y suponía que ya le habían proporcionado suficiente cafeína como para contrarrestar cualquier efecto del jet lag. Estaba acostumbrada a cambiar de zonas horarias, pero desde el vuelo de Boston sólo había podido dormir a intervalos.
Le dio la vuelta al libro, exponiendo la fotografía de la contraportada de Keira Sullivan con un vestido de terciopelo verde oscuro. Tenía unos bonitos ojos azules y su largo cabello rubio estaba adornado con flores frescas.
—Keira podría pasar por una princesa de las hadas, ¿no cree?
—Sí que podría, sí.
Lizzie dudaba que ella pudiera pasar por una princesa de las hadas, por mucho terciopelo que llevara y muchas flores que adornaran su cabello. Y no es que no fuera guapa, pero sus ojos, de un verde claro, parecían tener unas perpetuas ojeras últimamente. Había pasado unos días duros.
Un año duro, en realidad.
—¿Conoces a Keira? —preguntó Davenport.
—No, no nos hemos visto nunca.
—Pero conoces la historia…
—Salió todo en los periódicos —dijo Lizzie sin dejarlo terminar—. Sí.
Ahora se mostraba realmente suspicaz, pero a ella no le importaba. Su presencia y la ausencia de Simon fueron inesperadas y requerían una revisión de su plan. Por mucho que hubiera terminado contándole a Simon, no tenía intención de contarle nada a su amigo lord Davenport. Necesitaba más información sobre lo que estaba pasando, sobre dónde estaban Simon y Keira.
—¿Qué te ha traído a la Península de Beara? —le preguntó Davenport.
—Voy a recorrer a pie el Camino de Beara —no era verdad y no le gustaba mentir, pero era más sencillo, y posiblemente más seguro, que decir la verdad—. Aunque no de principio a fin. Son casi doscientos kilómetros y no tengo tanto tiempo libre.
—¿Estás sola?
Ella le lanzó una brillante sonrisa.
—Es una pregunta muy atrevida para hacerle a una mujer que está tomando un café y un bizcocho crujiente. Los ojos de él se oscurecieron levemente. —Supongo que tendrás una habitación donde pasar la noche. Hace un tiempo horrible —señaló hacia la barra donde Eddie había regresado con su bandeja vacía—. Tal vez Eddie podría decirte dónde hay un hostal.
—Es muy decente por su parte que se preocupe — Lizzie dudaba que se preocupara por ella; había despertado su interés por tener el libro de Keira, por estar sola junto al fuego. Si iba a quedarse cerca, él querría tenerla vigilada—. Tengo una tienda de campaña. Siempre puedo acampar donde sea.
Vio un atisbo de sonrisa. Él tenía una fuerte mandíbula y el cabello rubio oscuro ligeramente ondulado. Por muy guapo que fuera y por muy cara que fuera su ropa, no tenía un aspecto ni dulce ni refinado.
—No me habría imaginado que eres una mujer a la que le gusta dormir en una tienda de campaña —dijo con un mínimo toque de humor.
Lo cierto era que tenía razón. Haría falta más que un espía británico desconfiado para que acabara durmiendo en una tienda de campaña, independientemente del tiempo que hiciera. No es que no lo hubiera hecho antes o que no fuera a hacerlo si hiciera falta, pero tendría que tener una buena razón. Viento, lluvia, rocas, terreno desnivelado, sin agua corriente... No era remilgada, pero le gustaba disfrutar de unas comodidades básicas.
Se puso de pie. Sus zapatillas de caminar, que se había comprado esa misma mañana justo antes de dejar Dublín y que había arrastrado y rayado para que parecieran menos nuevas, tenían la forma de los dedos de los pies, como si fueran un pico de pato. Eran feas, pero cómodas y, supuestamente, indestructibles.
—La ventisca está amainando —intentó volver a sonreír a Davenport, pero no obtuvo ningún resultado—. Hace diez minutos que no oigo las ventanas retumbar.
—Eres norteamericana. ¿De dónde?
—Las Vegas —algo discutible, dado su estilo de vida. En Las Vegas había un hotel Rush y había pasado en él mucho tiempo.
—¿Es tu primer viaje a Irlanda?
—No, pero es mi primera visita a la Península de Beara —le dio la vuelta al libro de leyendas, donde estaba la ilustración de portada de un exuberante valle con aspecto mágico y hadas haciendo travesuras en la hierba—. Keira Sullivan tiene un don para pintar lugares en los que la gente puede creer, lugares que la gente quiere creer que son reales. ¿Cree en las hadas, lord Will?
—Will a secas. Dejo que Eddie me lo llame sólo para que se divierta. ¿Cómo te llamas?
Ella no quería dar nombres.
—Tengo que irme —respondió mientras guardaba el libro en la mochila y dejaba suficientes euros en la mesa para pagar su cuenta.
Will no dijo nada mientras ella se echaba la mochila al hombro. El perro alzó la mirada hacia ella con sus grandes ojos marrones y Lizzie se agachó para susurrarle:
—Slán a fhágáil ag duine —algo que, si no recordaba mal, era una forma de decir «adiós» en irlandés. Le gustaba pensar que era una expresión que su madre, irlandesa de nacimiento, le habría enseñado si estuviera viva.
Los lugareños la miraron desde sus mesas y Eddie O’Shea, desde detrás de la barra. Todos ellos estaban acostumbrados a las rutinas de sus vidas: granja, mar, aldea, iglesia, familia. Y todos habían participado en la charla que Lizzie había escuchado. Su propia vida estaba llena de rutinas, pero dudaba que la de Will Davenport las tuviera.
Descolgó su cazadora del perchero que había junto a la puerta y se la puso; se subió la cremallera mientras los hombres se reían a carcajadas con la historia que uno estaba contando. ¿Por qué no se quedaba junto al fuego a pasar la noche sin importarle la razón por la que había ido a Irlanda y a esa diminuta y apartada aldea?
Pero, por supuesto, eso era imposible.
Salió afuera. El viento y la lluvia habían amainado dejando tras de sí una fina y persistente niebla. Sacó el teléfono móvil y vio que tenía dos mensajes de su primo Jeremiah, el tercero de los primos Rush. Trabajaba en el Whitcomb, el hotel que la familia tenía en Boston. Tenía el pelo rojizo, los ojos azules, era guapo y, al igual que sus hermanos, decía que Lizzie los tenía a todos metidos en el bolsillo.
Una exageración.
Jeremiah nunca utilizaba abreviaturas en las palabras al escribir mensajes; el primero decía lo siguiente:
Cahill y March en Boston.
Nada sobre Keira.
Lizzie volvió a leer el mensaje para asegurarse de que no había cometido ningún error. ¿Simon Cahill, agente especial del FBI, y John March, director del FBI¸ estaban en Boston?
¿Por qué?
Se había encontrado con Simon una docena de veces durante el último año. Era un hombre guapo, con hombros anchos, pelo negro y ojos verdes; un seductor nato que había convencido a Norman Estabrook de que era un ex agente del FBI con un interés personal contra March, su antiguo jefe.
Sin embargo, no era así.
¿Ya había salido Simon hacia Boston cuando ella había salido hacia Irlanda la noche anterior? Lizzie casi se rió a carcajadas. Eso sí que era una ironía. Había ido a Irlanda para convencer a Simon de que hiciera todo lo que pudiera por mantener a Norman bajo arresto y que no se creyera lo que él decía sobre haberse visto de pronto implicado en una red de violentos criminales. Había dicho en serio cada una de las amenazas que había lanzado contra Simon y el director March. Por otro lado, no se trataba sólo de venganza.
Norman ya no estaba dispuesto a mantenerse al margen: se moría por hacer algo espectacular y violento.
Lizzie volvió a guardar el teléfono en el bolsillo de su cazadora mientras el frío aire de la tarde le producía un escalofrío.
Si Keira Sullivan no había ido a Boston con Simon, ¿dónde estaba?
Y, ¿por qué estaba allí Will Davenport?
Lizzie captó el olor del humo de pipa y se fijó en un anciano sentado en el banco de una mesa de picnic de madera situada junto a la puerta del pub; vestía las tradicionales prendas de granjero. Tenía el rostro surcado por arrugas y unas cejas pobladas sobre unos ojos de penetrante mirada y un azul claro e intenso. Levantó su pipa y el humo se enroscó entre la niebla.
—Imagino que querrás ir al círculo de piedra.
Ella se quitó la mochila del hombro.
—¿Para qué?
—Para lo que estás buscando, querida.
—¿Cómo sabe usted lo que estoy buscando?
El señaló con la pipa hacia una calle tranquila.
—Allí. Al final del sendero y subiendo la colina. Por allí encontrarás tu camino —sus ojos, resplandecientes de intensidad, se clavaron en ella—. Siempre lo encuentras, ¿no es así?
Aferrándose al suelo para no dejarse arrastrar por una repentina racha de viento que sopló a sus espaldas desde el puerto, Lizzie miró las hileras de casas pintadas en tonos fucsia, azul, amarillo, rojo y mostaza; todas ellas, un antídoto de bienvenida contra un clima gris. Adoraba esa luz única, la sensación tan especial de estar de vuelta en Irlanda.
¿Pero encontrar su camino adónde?
Cuando se giró para preguntar, el anciano ya se había ido.
El springer spaniel de Eddie O’Shea salió del pub y subió corriendo la calle de la aldea por donde se alejaba el hombre.
No había nadie más por allí. Una cesta de flores colgaba del poste de una farola y se agitaba con la brisa; Lizzie pudo identificarse con sus mustios y goteantes geranios rosas, petunias moradas y ramilletes de lavanda.
El perro se detuvo y miró atrás sacudiendo la cola.
Lizzie ya no podía oler el humo de la pipa en el húmedo aire. Si hubiera bebido Guinness en lugar de café, seguro que se habría creído que podía invocar al hombre. Sin embargo, de eso… ella no tenía ni idea.
—De acuerdo —le dijo al spaniel—. Te sigo.
2
Península de Beara, suroeste de Irlanda
17.50 horas, hora local 25 de agosto
Will Davenport hundió la punta de su zapato en la húmeda grava delante de la pequeña y tradicional casita de piedra donde Keira se alojaba mientras Simon estaba en Boston. La casita estaba situada junto a un estrecho sendero que recorría un antiguo muro paralelo a la bahía y a las montañas. Un viento constante arrastraba unas oscuras nubes sobre las escabrosas y áridas colinas que se extendían desde el puerto hasta el centro de la península.
Había resistido las tentaciones del pub de Eddie O’Shea, una pinta, una chimenea y camaradería, y había vuelto a su coche para ir hasta allí. Un aroma a rosas perfumaba el frío y húmedo aire mientras los restos de la tormenta cruzaban Irlanda hacia el este. Al norte, al otro lado de la Bahía Kenmare, podía ver los recortados contornos de la cordillera Mcgillycuddy Reeks de la Península de Iveragh, otra lengua de tierra que se adentraba en el Atlántico.
El coche de Keira estaba aparcado en el camino que había junto a los rosales y, aunque una luz brillaba en la cocina de la casita, ella no había ido a abrir la puerta cuando había llamado.
¿Estaría dándose un baño, tal vez?
Había llegado a Irlanda en junio para pintar e investigar en la Península de Beara los orígenes de la leyenda que había oído en una cocina del sur de Boston. Las Slieve Mikish, las montañas Mikish en la punta de la península, contenían ricas vetas de cobre que habían atraído a pobladores hasta la región miles de años atrás. Había conducido a lo largo de la Bahía de Bantry en el lado sur de la península y el tiempo había ido empeorando cuanto más se acercaba al Atlántico y a Allihies. Esperaba encontrar a Keira husmeando entre los escuetos restos de las minas de la era industrial abandonadas hacía ya mucho tiempo y que estaban desperdigadas por el remoto y absolutamente bello paisaje. Cuando no la encontró, se había ido al pub en la Bahía de Kenmare donde descubrió, no al nuevo amor de su amigo, sino a una montañera con unos impactantes ojos verdes claros y uno de los libros de Keira.
Apartando de su cabeza una molesta sensación de preocupación, Will comprobó su BlackBerry y vio que tenía un mensaje de Josie Goodwin, su asistente en Londres, que le había reservado el vuelo hasta Cork y el coche que lo había esperado allí.
Las palabras de Josie iban directas al grano: Estabrook libre a las 9 a.m., huso horario del Pacífico.
Con una mueca de disgusto ante la no tan inesperada noticia, Will marcó el número de Josie.
—Estaba a punto de llamarte —dijo ella sin preámbulo al contestar—. Tengo más. Al parecer, Estabrook no ha podido esperar a salir de su rancho y marcharse en su avión privado inmediatamente después de firmar su acuerdo de aceptación de culpabilidad. Tengo entendido que no es una persona de estarse quieta. Debe de estar loco después de dos meses.
—¿Se ha ido solo?
—Sí.
—Entonces, ¿ha mantenido su promesa de darles a las autoridades todo lo que sabe sobre sus amigos traficantes de drogas?
—Los americanos deben de estar satisfechos porque, de lo contrario, no lo habrían dejado libre.
—Josie, el hombre amenazó con matar a Simon y al director March.
—Insiste en que hablaba metafóricamente.
Alguien que no conociera bien a Josie podría no captar su tono irónico, pero Will y ella llevaban tres años trabajando juntos y a él no se le escapaba.
—Metafóricamente —dijo él—. Tendré que recordarlo.
—Irlanda está muy lejos de Montana, Will. Estabrook no tiene antecedentes de violencia y tampoco es sospechoso de haber estado involucrado en los crímenes violentos de sus socios. Aunque no se puede decir que participar en la propagación del veneno que suponen las drogas ilegales no sea una forma de violencia.
—Ahora estoy en la casa de campo de Keira —dijo Will—. Su coche está aquí, pero ella no. Debe de haber salido a pasear.
—Por lo que me ha dicho Simon, le encanta caminar. Son una pareja excepcional, ¿verdad, Will? El amor verdadero es algo poco común, pero ellos lo han encontrado.
En esa ocasión Will captó nostalgia en la voz de Josie. Tenía treinta y ocho años, era madre de un hijo adolescente y una mujer a la que le habían hecho demasiado daño. Además era un miembro competente e ingenioso del Servicio de Inteligencia Secreto Británico y Will confiaba en ella sin dudarlo. Al igual que él, Josie comprendía que sus vidas y su trabajo funcionaban mejor y eran menos complicadas estando libres del peso de las relaciones amorosas. Ella había aprendido la lección por las malas a través de su propia experiencia… Y él la había aprendido viéndola a través de otros.
Sin embargo, todo eso era un asunto en el que pensaría otro día.
—¿Has hablado con Simon? —le preguntó.
—Un poco. Agradece que estés en Irlanda y que Keira no esté sola. Jamás la habría dejado de saber que soltarían a Estabrook. March y él esperaban que lo mantuvieran detenido.
Will se resistió a hacer cualquier comentario sobre el director del FBI. March y él tenían una historia en común, una historia no muy buena.
—Una mujer estaba en el pub ahora mismo leyendo uno de los libros de Keira. Era una excursionista. Delgada, pequeña, ojos verdes claros y pelo negro. Norteamericana. ¿Reconoces la descripción?
—¿Pelo largo o corto?
—No lo sé. Largo, creo. Sólo he visto unos mechones. El resto lo llevaba debajo de una bandana.
—Ah.
Will suspiró.
—Ha dicho que era de Las Vegas y que está aquí haciendo excursionismo por el Camino de Beara.
—¿Sola?
—Por lo que sé, sí.
—Me parece genial hacer algo así —dijo Josie—, pero no la crees, ¿verdad?
Él no vaciló.
—No.
—¿No te sentirías atraído por una aldea irlandesa donde un ángel de piedra antiguo y mágico al parecer ha sido descubierto en unas ruinas?
—Josie…
—He anotado la descripción y ya veré lo que puedo averiguar. Nunca se sabe. Buena suerte buscando a Keira. Simon confía en ti plenamente.
—Le debo una, Josie.
—Sí que es verdad.
Will miró hacia el puerto a través de la niebla gris y pensó en lo sucedido dos años atrás, en dieciocho trágicas y violentas horas en Afganistán que terminaron con Simon Cahill salvándole la vida. Era una deuda que ambos comprendían que jamás podría ser pagada y aun así, Will seguía intentándolo. Pero ésa no era la razón por la que había ido hasta Irlanda. Había ido allí simplemente como amigo.
—Will —añadió Josie sucintamente—, Simon sabe que no eres un petimetre que se pasa todo el tiempo pescando y jugando al golf. A estas alturas ya sabe que no estuviste en Afganistán cazando mariposas.
Colgó antes de que él pudiera responder.
Will se metió la BlackBerry en el bolsillo de la gabardina, pero parte de él seguía en Afganistán, solo, deshidratado, herido y ensangrentado, decidido a mantenerse con vida por una razón: le debía la verdad a la memoria y al servicio de dos soldados del SAS, sus amigos, que habían muerto a su lado unas horas antes aquella larga noche cargada de violencia. Corriendo un gran riesgo con sólo un hacha, una cuerda y su propia fuerza bruta a su disposición, Simon había llegado hasta la cueva bombardeada y lo había liberado. Juntos sacaron los cuerpos de David Mears y Philip Billings, que habían muerto porque él había confiado en el hombre equivocado.
Otro amigo.
Myles Fletcher.
Se obligó a repetir en silencio ese nombre, el del oficial militar británico y agente del servicio de inteligencia que había comprometido su misión altamente confidencial para acabar siendo capturado por los mismos enemigos con los que se había aliado.
Después de reunir a Will con sus colegas del SAS, Simon se había reincorporado a su misión secreta llevada a cabo por el FBI. Jamás había pedido una explicación sobre la presencia de Will en la cueva ni había esperado que le diera las gracias por haberle salvado la vida.
Después de dos años, los restos de Myles Fletcher aún no habían sido recuperados. Al parecer, sus aliados terroristas lo habían traicionado y matado después de sacar de él lo que necesitaban. No existía la más mínima evidencia de que siguiera vivo, pero Will no se quedaría satisfecho hasta tener una prueba definitiva.
El FBI había estado buscando una conexión entre el tráfico de drogas y el terrorismo, que se había evaporado cuando fracasó la misión de Will. John March consideraba que Will era el máximo responsable de la traición de Myles.
Simon no le culpaba de nada, pero Will había descubierto en sus dos años de amistad que pocas cosas desconcertaban a Simon Cahill.
Pocas cosas, excepto estar en un lado del Atlántico mientras la mujer a la que amaba estaba en el otro.
Se abrochó la gabardina y cerró esos recuerdos con llave mientras recorría el sendero en busca de Keira.
3
Península de Beara, suroeste de Irlanda
18.20 horas, hora local 25 de agosto
Lizzie se quitó la bandana y saboreó la agradable sensación del frío viento y la niebla en su cabello. El perro de Eddie la había conducido hasta un sendero rural que se extendía a lo largo de un muro de piedra entre la bahía y las montañas. Intentó disfrutar de su paseo entre rosas empapadas, acebo y flores silvestres que desprendían un agradable perfume en esa húmeda noche de verano. Sonrió al ver unos corderos acomodándose para irse a dormir y permaneció un momento frente a una vieja y abandonada casita de piedra, un recordatorio de la hambruna vivida hacía mucho tiempo y de las consiguientes décadas de emigración masiva que había sacudido con fuerza al West Cork.
Delante, el spaniel se detuvo y miró atrás sacudiendo el rabo. Lizzie se rió, desechando la posibilidad de que estuviera intentando conducirla hasta alguna parte o que estuviera relacionado con su extraño encuentro con el viejo granjero. Demasiada falta de sueño. Demasiadas leyendas irlandesas de hadas.
Llegó hasta una casa de una planta pintada con un alegre tono amarillo. Una mujer pelirroja estaba junto a la pila de la cocina mientras un hombre, guapo y sonriente, llevaba unos platos a la encimera y unos niños pequeños coloreaban en una mesa situada detrás de ellos. Sintiendo un inesperado golpe de emoción, Lizzie siguió recorriendo el sendero. Como poco, el aire fresco y el reparador paseo la ayudarían a aclararse las ideas para poder saber qué hacer ahora que Simon Cahill estaba en Boston.
Podía oír el intermitente balido de las ovejas que pastaban en las peñascosas colinas. Una neblina gris pálida se arremolinaba sobre la más alta de las cimas posándose en rocosas depresiones y surcos. Dada la historia que se había inventado como tapadera, había metido en su mochila un equipo de montaña, ropa seca, una linterna, comida para el camino e incluso una tienda de campaña. Lo único que tenía que hacer ahora era llegar al Camino de Beara y caminar. Caminar de verdad. Podía dejar su coche en la aldea y seguir el amasijo de caminos y senderos que recorrían la península hasta Kenmare o hacia abajo, hacia Allihies y la isla de Dursey.
¿Cuántas veces había debatido consigo misma sobre el hecho de alejarse de Norman Estabrook y de todo lo que sabía de él? Lo había conocido hacía sólo dieciséis meses cuando él se había alojado en el hotel que su familia tenía en Dublín. Era un brillante director de fondos de protección que tenía recursos para concederse toda clase de caprichos… y es que, como todo adicto a la adrenalina, tenía muchos caprichos. Era conocido tanto por sus aventuras, que desafiaban a la muerte, como por su inmensa fortuna. Sin embargo, no era un temerario; daba igual si tenía planeado recorrer el mundo en globo, saltar de un avión o hacer montañismo en condiciones extremas; hiciera lo que hiciera, se preparaba para todo lo que pudiera salir mal.
Al principio, Lizzie había creído que estaba tratando con traficantes de drogas porque era un hombre ingenuo, pero había terminado sabiendo que no era así. Ahora sospechaba que Norman había calculado que si lo atrapaban, los fiscales estarían más interesados en sus amigos de los cárteles de la droga que en él, un genio de las finanzas que los había ayudado con su dinero. Rara vez era impulsivo y sabía cómo controlarse y como evitar riesgos.
Lizzie había estado en su rancho de Montana a finales de junio cuando él se enteró de que los agentes federales estaban a punto de arrestarlo. Era un hombre de cuarenta años, corpulento y con aspecto insulso, que nunca había estado casado y jamás lo estaría. Impactado y lívido, en aquel momento se había girado hacia ella y le había dicho: «Me han traicionado».
Se había referido a Simon Cahill, no a ella. Norman había contratado a Simon el verano anterior para que lo ayudara a planear y llevar a cabo sus aventuras de alto riesgo. Sabía que Simon acababa de dejar el FBI y que por lo tanto no estaría dispuesto a mirar a otro lado si descubría que su cliente estaba metido en actividades ilegales, sobre todo con importantes traficantes de droga.
Pero resultó que Simon no había dejado el FBI.
En aquellas tensas horas previas a su arresto, Norman ni siquiera había admitido que por lo menos había sido un imprudente al acercarse a los criminales. Por el contrario, se había lanzado en improperios contra aquéllos que lo habían traicionado. Aparte de algunos miembros del servicio doméstico, Lizzie había sido la única que estaba con él en aquel momento. Que ella supiera, nunca había tenido una relación amorosa seria y, por supuesto, no había tenido ninguna con ella. La gente que conformaba su vida, familia, amigos, empleados y colegas, eran meros planetas circulando alrededor de su sol.
Norman Estabrook había ido a Harvard con una beca, había empezado a trabajar en un respetado y reconocido fondo de protección justo después de licenciarse y acto seguido había creado su propio fondo con veintisiete años. A los cuarenta, tenía varios millones de dólares y podía desempeñar un papel menos activo en sus fondos.
Lizzie había caminado de un lado a otro de la sala delante de los enormes ventanales con vistas a las tierras de su rancho y al gran cielo del oeste y había intentado convencerlo de que llamara a sus abogados y cooperara con las autoridades. Pero si había aprendido algo durante el último año, eso era que él siempre hacía lo que quería. La mayoría de la gente que está a punto de ser esposada y de oír cómo le leen sus derechos no agarraría el teléfono para amenazar a un agente del FBI y a su jefe, pero Norman, como tantas veces él mismo había señalado, no era «la mayoría de la gente».
Ella había visto su odio y determinación al enfrentarse a la realidad de que Simon, el hombre al que le había confiado su vida, era en realidad un agente federal encubierto.
A la realidad de que John March había ganado.
Al apartarse de las magníficas vistas, Estabrook había levantado el teléfono.
—No, Norman —le había dicho Lizzie, aunque no estaba segura de que, ni siquiera, la hubiera oído.
Con saliva en las comisuras de los labios y los ojos encendidos de ira, había llamado a Simon a Boston y lo había amenazado.
—Estás muerto. Muerto, muerto, muerto. Primero mataré a John March y después te mataré a ti.
Lizzie recordaba haber contemplado los álamos, tan verdes contra el claro cielo azul, mientras pensaba que ella también estaría muerta, muerta, muerta, si Norman descubría que durante casi un año había estado pasándole información sobre él al FBI de manera anónima. Hasta su arresto, no había sabido si el FBI estaba tomándose en serio su información ni que hubieran estado investigando a Norman. Y lo que con toda seguridad no había sabido era que habían tenido a un agente encubierto.
Ellos tampoco sabían nada de ella. Nadie lo sabía.
E incluso cuando los agentes habían invadido el rancho de Norman, cuando la habían interrogado, ella no había dicho nada sobre el papel que había desempeñado en la detención. Cuando decidió marcharse a Irlanda, había tomado medidas para mantenerlo en secreto. De ahí la mochila, las zapatillas de caminar y la historia sobre hacer senderismo por el Camino de Beara. Era mejor que Simon pensara que iba a hacerles una visita a Keira y a él mientras estuviera por allí. Le haría hablar sobre Norman, su mutuo ex amigo, y sobre su creencia de que él ya tenía a gente en disposición de ayudarlo cuando había llamado a Simon para amenazarlo desde su rancho aquel día; de que hablaba en serio y que estaba tramando un plan que el FBI debía destapar. Durante los pasados dos meses, había pensado que el cargo de «conspiración para cometer homicidio» se añadiría a la lista de acusaciones que tenían contra él. El FBI tenía su amenaza grabada y seguro que estarían investigando si Norman podía ejecutarla o no.
Tal vez estaban haciéndolo, pero allí estaba ella, con su cazadora sacudiéndose contra el testarudo viento irlandés y Simon Cahill y John March al otro lado del Atlántico, en Boston. Al menos esperaba que estuvieran evitando que Norman quedara en libertad.
Llegó hasta un sendero que serpenteaba por las colinas y vio unas pisadas frescas en el suelo mojado. Suponiendo que eran del springer spaniel, las siguió por el empinado camino. Avanzaría un poco y después volvería a su coche. No podía volar a Boston esa noche, pero sí podía volver a Dublín o encontrar un hostal. Necesitaba dormir, comer y obtener información sobre Norman en Montana y sobre Simon y March en Boston.
El camino de barro se curvó y se niveló donde había un cartel clavado a un poste y escrito a mano que decía: Cuidado con los toros. Lizzie se detuvo y miró hacia la pradera donde la silueta de un círculo de piedra prehistórico se dibujaba contra las oscuras nubes.
El perro de Eddie saltó por detrás de una gran roca y la hizo sobresaltarse.
—Ahí estás —le gritó riéndose ante su propia reacción—. Espera, ya voy.
Pero el perro no esperó y saltó por encima de unos matorrales y unas rocas grises hacia el círculo.
Estaba claro que sabía que ella lo seguía.
Lizzie saltó la valla de alambre y cayó sobre la hierba húmeda al otro lado, esquivando una boñiga de vaca. Evitando más excrementos, cruzó el escarpado terreno del pasto. Al instante, el perro retrocedió y corrió hacia la valla y el camino de barro dejándola allí. Ella se encogió de hombros, sin darle importancia, y decidió que seguiría hasta el círculo de piedra, uno de los más de cien monumentos megalíticos de West Cork y del sur de Kerry. Al acercarse, fue saltando de una piedra a otra para evitar el barro. Entró en el círculo entre dos de las grandes y grises rocas que llevaban ocupando ese lugar miles de años.
Una brisa soplaba suavemente desde la bahía.
Lizzie contó ocho grandes piedras de diferentes alturas que formaban el borde exterior del círculo. Una novena había caído, y había un espacio vacío donde antes habría estado la décima. Una losa baja y plana que parecía estar colocada de lado, la piedra eje, hacía un total de once.
Por debajo de donde se encontraba, más allá de los verdes campos, estaba el puerto, gris y agitado por la última tormenta. Se quedó muy quieta, empapándose de esa atmósfera. Nunca había estado en un lugar tan escalofriante, tan extrañamente silencioso y tranquilo. Aquellos antiguos pobladores habían elegido un enclave de lo más encantador para erigir su círculo de piedra, fuera cual fuera su propósito.
—Puedo entender por qué la gente ve hadas por aquí —susurró para sí.
Oyó unas pisadas y, al girarse, vio una gorda vaca marrón bordeando los cedros que rodeaban el círculo.
Se sintió inquieta, nerviosa, y no sabía por qué.
Una presencia.
¿Otra vaca? ¿El perro?
¿Estaba allí el viejo granjero, entre las sombras y la niebla?
Recordó sus extrañas palabras:
—«Imagino que querrás ir al círculo de piedra».
—«¿Para qué?»
—«Para lo que estás buscando, querida».
Lizzie sintió movimiento en una pequeña arboleda y respiró hondo mientras escuchaba y miraba hacia las colinas y se quitaba la mochila.
Allí había algo… alguien.
No estaba sola.
4
Península de Beara, suroeste de Irlanda
19.10 horas, hora local 25 de agosto
Al retroceder entre las dos altas rocas, Lizzie sintió cómo su pie derecho se hundía; ignoró el agua y el barro que se filtraban por sus calcetines y colocó una mano sobre una de las frías y húmedas piedras.
Las ráfagas de viento aullaban sobre las expuestas colinas y las rocas trayendo con él una fresca lluvia.
Tembló. Tal vez eso era todo, una tormenta.
Oyó un sonido detrás y se giró bruscamente. En frente, una esbelta mujer entraba en el círculo con su largo cabello rubio sacudiéndose contra el viento. Llevaba un jersey de pescador irlandés demasiado grande que le llegaba casi hasta las rodillas, y Lizzie sospechó que la prenda pertenecía a Simon Cahill porque esa mujer tenía que ser Keira Sullivan.
Se detuvo según se aproximó a la piedra eje.
—No pasa nada, soy una amiga —se apresuró a decir Lizzie, sin querer sobresaltarla. Tal vez «amiga» era una exageración, pero ya podría explicárselo más tarde—. Conozco a Simon. Simon Cahill. Eres Keira, ¿verdad?
La mujer estrechó los ojos; su piel se veía pálida bajo la suave luz gris.
—He venido caminando desde mi casa de campo. He cruzado la pradera. Me siento inquieta. Hoy he estado en las minas de cobre y he intentado culpar de ello a los fantasmas que hay allí y al vendaval —dijo sin dar muestras de temor—. ¿Qué ha sido eso?
Lizzie también lo había oído; unos sonidos por la zona de las arboledas. No era la tormenta. Allí había alguien.
—No son ni los fantasmas ni el vendaval —dijo Lizzie dejando caer un poco más su mochila y dispuesta a soltarla y correr, a usarla como un arma… como un escudo—. Tenemos que irnos.
Unas nubes negras surgieron de entre las colinas. La fría lluvia, emitiendo silbidos, empapó la cazadora de Lizzie y su cabeza, y el pelo y el jersey de lana de Keira. Sin embargo, Keira no pareció darse cuenta de que las condiciones estaban empeorando repentinamente.
—¿Quién crees que está ahí?
—No lo sé —Lizzie vio cómo la vaca echó a correr y se alejó de los árboles—. Deberíamos darnos prisa. Keira señaló en la misma dirección. —Allí. Lizzie no tuvo tiempo de responder. Un hombre ataviado con un gorro de nieve salió al claro y corrió hacia el círculo.
—Va a por ti —dijo Lizzie—. ¡Corre, Keira, corre!
—No puedo dejarte aquí…
—Sé luchar. Vete, por favor.
El hombre se abalanzó sobre Keira, pero ella lo esquivó metiéndose detrás de una de las rocas.
Él maldijo y se giró para ir tras ella. Tenía un cuchillo en la mano derecha. Lizzie se interpuso en su camino y sacudió su mochila con fuerza contra el filo del cuchillo. Con un grito de sorpresa, él perdió el equilibrio y cayó hacia atrás sobre una roca saliente. Antes de poder recobrar la estabilidad, ella golpeó el cuchillo con la mochila y le dio una patada en la rodilla izquierda.
El hombre gritó de dolor y soltó el arma. Lizzie sabía que tenía que presionar ahora que llevaba ventaja y rápidamente le dio otra patada en la espinilla. Le pisó con fuerza en el empeine del pie, sin pensar, confiando en sus instintos y en cómo la habían entrenado. Había practicado esos movimientos miles de veces.
El asaltante cayó de espaldas y se retorció sobre el barro, el estiércol y la hierba húmeda. Lizzie agarró su cuchillo antes de que pudiera hacerlo él y se puso de rodillas; posó el cuchillo contra su garganta mientras él se ponía de costado e intentaba levantarse.
—Mantén las manos donde pueda verlas —le dijo ella—, y no te muevas.
Él obedeció inmediatamente, con la respiración entrecortada, como si tuviera miedo de que fuera a cortarle si tragaba o jadeaba. Tenía un lado de la cara contra el barro.
Lizzie giró el filo del cuchillo para que él pudiera sentirlo contra la fina piel que cubría su carótida. —Haz lo que te digo o estás muerto. ¿Lo comprendes?
—Sí, lo comprendo.
Hablaba con acento irlandés. Sería de la zona, lo habrían contratado allí, o tal vez podía estar fingiendo el acento. Lizzie también podía imitar un buen marcado acento irlandés y eso que había nacido en Boston. El hombre tendría unos treinta y tantos años y una cicatriz a lo largo de la mandíbula que parecía como si se la hubieran hecho en un forcejeo con un cuchillo.
—Me has roto la puta rodilla —dijo él.
—Lo dudo.
A pesar de su dolor, el hombre hablaba sin miedo, como si supiera que sólo era cuestión de tiempo antes de recuperar su cuchillo y completar su misión.
Matar a Keira Sullivan.
Lizzie jamás había matado a nadie y esperaba no tener que hacerlo nunca, aunque sabía cómo. Su padre se había asegurado de ello.
—Comprobaré si lleva más armas —dijo Keira.
Lizzie asintió, con la respiración entrecortada.
Keira se arrodilló sobre el cieno y registró al hombre de pies a cabeza con una seguridad y una eficacia que no sorprendió a Lizzie. El tío de Keira era detective de homicidios en Boston y Keira se había enfrentado a un asesino en junio.
Encontró otro cuchillo, pero ninguna arma más.
Lizzie controló su reacción a pesar de que los pensamientos se le agolpaban en la cabeza. Norman no estaba esperando, ya había entrado en acción. ¿Había especificado lo que quería que le hicieran a la mujer que amaba Simon, cómo quería que la mataran?
Por supuesto que sí. Norman habría especificado ese tipo de detalles. ¿Estaba yendo tras Simon en Boston? ¿Tras John
March?
¿A por quién más iba?
No soltó el cuchillo.
—El hombre que te ha contratado no sólo va detrás de Keira. ¿Quién es el siguiente?
—No sé nada —respondió él sin poder apenas respirar. —Amigo, tienes que ser claro conmigo —se detuvo antes de volver a preguntar—: ¿Quién es el siguiente? Él intentó tragar contra la afilada punta del cuchillo. —No importa. Llegáis demasiado tarde. No puedo detener lo que va a pasar. Y vosotras tampoco.
—Eso no es lo que te he preguntado.
Con cuidado, el hombre escupió un poco de hierba y de barro. —Vete al infierno. No responderé nada. Estaba marcándose un farol; Lizzie no sabía si debía o no cortarle con el cuchillo para obligarlo a hablar.
Oyó a un perro gruñir justo fuera del círculo de piedra; fue un sonido grave y fiero que no podía provenir del springer spaniel de Eddie.
Con el otro cuchillo del atacante en una mano, Keira se echó atrás cuando el gran perro negro entró en el círculo de un salto y se posó sobre la piedra eje junto a ella, directamente en el campo de visión del irlandés, que miró nervioso al animal. Un cuchillo en el cuello no parecía impresionarlo, pero un perro salido de la nada, al parecer sí.
Keira se dirigió al matón con voz calmada.
—Dile a esta mujer lo que quiere saber. El perro se calmará. Siente el peligro que supones para nosotras. El hombre se humedeció los labios. —No me gustan los perros. —Entonces, respóndeme —contestó Lizzie—.
¿Quién es el siguiente?
Él vaciló un segundo.
—La hija del director del FBI.
—Abigail —dijo Keira con la respiración entrecortada y con la mirada llena de terror posada en Lizzie—.
Abigail Browning. Es una detective de homicidios de Boston.
Lizzie lo sabía todo sobre Abigail Browning, la hija viuda de John March, pero mantuvo su atención fija en el irlandés.
—¿Cuál es el plan?
La lluvia había amainado y ahora era una fina llovizna, pero aun así ella podía sentir cómo el barro y el agua calaban sus pantalones de montaña.
—Dímelo.
—No puedo. Me matarán.
El perro lanzó un gruñido y se inclinó sobre la piedra, bajando la cabeza como si en cualquier momento fuera a saltar sobre el hombre.
—Hay una bomba —susurró el irlandés, cerrando los ojos y abriéndolos inmediatamente. Estaba claro que no se atrevía a perder de vista al perro.
—¿Dónde? —preguntó Lizzie.
—En el porche trasero.
—Es un bloque de tres pisos. ¿En el porche trasero de quién?
Keira emitió un grito ahogado al oírla, pero Lizzie no podía tomarse el tiempo necesario para explicar cómo sabía que Abigail Browning vivía en el primer piso del edificio Jamaica Plain y que lo compartía con otros dos detectives del Departamento de Policía de Boston, siendo uno de ellos Bob O’Reilly, el tío de Keira.
El asaltante no respondió.
—Dímelo ya —dijo Lizzie.
El perro enseñó unos colmillos salivantes y el irlandés respondió tembloroso.
Estaba claro que no era un amante de los perros.
Se mordió el labio inferior.
—Primer piso. La casa de Browning.
—¿Cuándo? —preguntó Lizzie.
Él apartó la mirada del perro y la posó sobre Lizzie.
—Ahora.