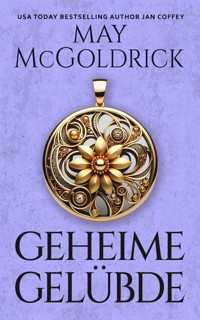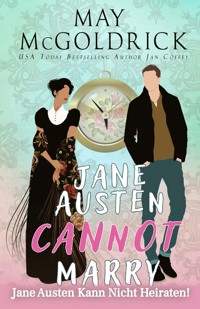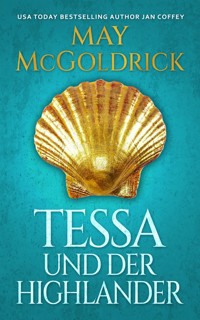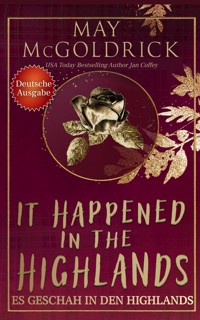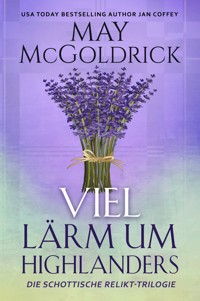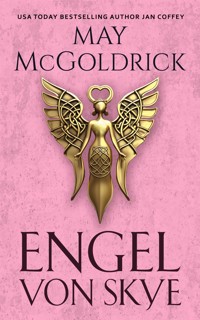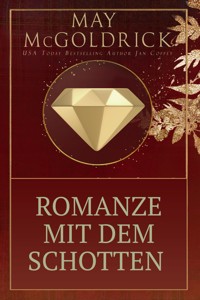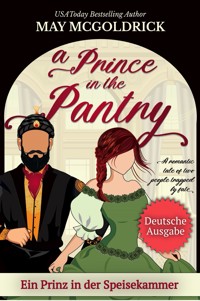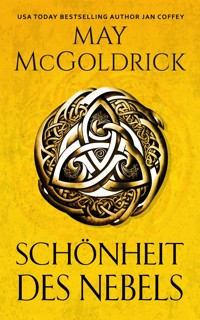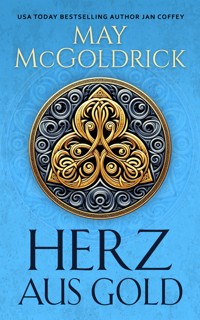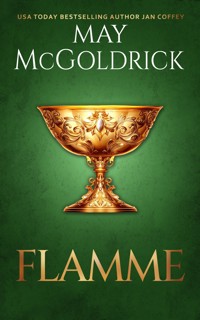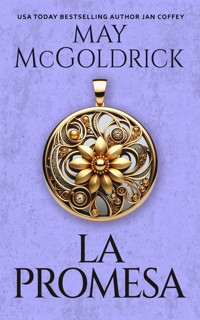
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Book Duo Creative
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Trilogía del Sueño Escocés
- Sprache: Spanisch
¡BESTSELLER DE USA TODAY! PRECUELA DE LA SERIE DE LA FAMILIA PENNINGTON PARA PROTEGER En un viaje desesperado a América, Rebecca Neville promete a la moribunda esposa del conde de Stanmore criar y cuidar a su hijo recién nacido, James. Una vez en el Nuevo Mundo, Rebecca comienza su nueva vida, como madre... PARA CRIAR Diez años después, el conde de Stanmore se entera del destino de su familia. Envía a las colonias por su joven heredero para poder criarlo como uno más del reino. Sin intención de renunciar a su voto, Rebecca regresa a Inglaterra con James para enfrentarse a un futuro solitario sin su amada hijo. Pero también debe enfrentarse a su tumultuoso pasado... AMAR A primera vista, el formidable Stanmore hace tambalearse a Rebecca. Pero bajo su fría y atractiva fachada y su aparente indiferencia ante la difícil situación de su hijo, las emociones se agitan. Stanmore y sus motivos son mucho más de lo que parece. El enigmático Lord tiene una promesa que cumplir y una pasión innegable por Rebecca...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 584
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
The Promise
LA PROMESA
2nd Spanish Edition
May McGoldrick
withJan Coffey
Book Duo Creative
Derechos de Autor
Gracias por su lectura. Si le ha gustado este libro, por favor, comparta su opinión dejando un comentario, o póngase en contacto con los autores.
La Promesa (The Promise) Copyright © 2010 por Nikoo K. y James A. McGoldrick
Traducción al español © 2024 por Nikoo y James A. McGoldrick
Todos los derechos reservados. Excepto para su uso en cualquier reseña, queda prohibida la reproducción o utilización de esta obra, en su totalidad o en parte, en cualquier forma y por cualquier medio electrónico, mecánico o de otro tipo, conocido o por inventar, incluidos la xerografía, la fotocopia y la grabación, o en cualquier sistema de almacenamiento o recuperación de información, sin el permiso escrito del editor: Book Duo Creative.
Publicado por primera vez por NAL, un sello de Dutton Signet, una división de Penguin Books, USA, Inc. septiembre de 2001
A nuestras madres
Índice
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Epílogo
Nota de edición
Nota del autor
Sobre el Autor
Also by May McGoldrick, Jan Coffey & Nik James
CapítuloUno
Londres, Inglaterra
Julio de 1760
La mano nerviosa, revoloteando por la mesa de trabajo, volcó el tintero, esparciendo el líquido por la superficie y manchando la falda de la joven, que se inclinó rápidamente para enderezar el frasco de tinta.
—Ten piedad, Señor —susurró Rebecca en voz baja mientras borraba rápidamente la tinta de la mesa con trozos de papel usados. La repentina aparición de la sirvienta en la puerta no hizo sino aumentar su creciente angustia—. Ah, Lizzy. Has vuelto.
—Sir Charles quiere verla ahora, mi Lady, y no es de las personas que esperan —los rápidos ojos de la sirvienta inspeccionaron la habitación, tomando nota de los daños—. Será mejor que se vaya antes de que el señor se enfade de verdad, si no le importa que se lo diga. No querrá que vaya él mismo a por usted. Dejadme que me ocupe de este desastre.
Rebecca se vio apartada mientras Lizzy se encargaba de limpiar la tinta derramada. Se quedó mirando un momento el trapo que la sirvienta le había entregado en la mano.
—¿Ha vuelto Lady Hartington?
Una sonrisa de complicidad se dibujó en el joven rostro de Lizzy mientras fregaba la superficie de la mesa. —La señora acaba de irse a la ópera hace una hora. No creo que vuelva en horas.
Rebecca no conseguía limpiarse la mancha de la palma de la mano. —Creo que debería ir a ver cómo están los niños. Creo que la pequeña Sara no se sentía muy bien durante nuestra lección de lectura.
—Maggie está con ellos, mi Lady. Y ése es su trabajo —Lizzy dejó de limpiar la mesa y se encontró con la mirada de Rebecca—. Usted sabe que no se puede posponer. Será mejor que se vaya y lo afronte. Tarde o temprano se saldrá con la suya.
¡Hazlo! Sintió las palabras resonar en su mente. ¡Ya basta!
Pero sólo le habían ordenado que fuera a ver a Sir Charles a su biblioteca. A solas. Mientras su esposa se había ido por la noche. Mientras sus hijos dormían sólo un piso más arriba en sus dormitorios.
El escalofrío que sacudió el cuerpo de Rebecca fue violento. Metió las manos temblorosas en los pliegues de la falda y se dirigió a la puerta.
—Tengo que ver este vestido primero.
—No le importará. Le importará un bledo lo que lleve puesto —las palabras de Lizzy sonaban agudas por la experiencia.
Con lágrimas quemándole los ojos, Rebecca huyó de la habitación.
Pero no podía escapar, ya que se encontró cara a cara con el mayordomo en el pasillo que conducía a la parte principal de la casa. Desesperada, Rebecca trató de contener sus emociones mientras miraba los botones del chaleco oscuro del hombre.
—Sir Charles está esperando, señorita.
No podía levantar la mirada para encontrarse con los ojos del anciano. Sabía que lo que Lizzy había dicho era cierto. Ella misma lo había sentido. Durante los quince días transcurridos desde que Sir Charles Hartington regresara del continente, había sentido sus ojos sobre ella constantemente. Varias veces se había acercado a la habitación donde ella daba clases a sus hijos, inclinándose sobre ella, presionándola. Sus atenciones eran inconfundibles.
¿Qué le hacía pensar que se detendrían?
Sin embargo, con la continua presencia de su esposa y de los demás sirvientes en la casa, Rebecca se había engañado a sí misma, esperando que estaría a salvo. A salvo, al menos, hasta que su súplica a la señora Stockdale fuera atendida. En su carta había rogado a su antigua maestra que empezara a buscarle un nuevo puesto. Pero incluso con el nuevo carruaje postal que iba directamente a Oxford, la señora Stockdale podría no haber recibido la carta todavía.
—Deberías ir con él ahora.
La joven se obligó a mirar al mayordomo. —No puedo. Creo que me quedaré en mi habitación hasta que vuelva Lady Hartington.
El ceño perpetuo del hombre se frunció aún más. —Sir Charles no estará contento. Él es el amo y señor de esta casa. Si sabes lo que es mejor, harás lo que él te pida.
—Fui contratada por Lady Hartington como tutora de sus hijos. Los niños están todos en la cama. Mi trabajo ha terminado por hoy.
—Si no bajas a la biblioteca, Sir Charles seguramente subirá por ti. No es a quien se le puede desobedecer, y en los años que llevo sirviendo a esta familia, debo decirte que he sido testigo varias veces de su mal genio… —no tuvo que terminar las palabras. La advertencia era clara.
El sabor de la bilis le quemaba en la garganta. Rebecca apoyó una mano en la pared para estabilizarse. Tardó un momento en encontrar su voz y reunir fuerzas. Cuando habló, su voz sonó mucho más clara y segura de sí misma de lo que esperaba. Mucho más de lo que sentía.
—No bajaré con él, Robert. Creo que iré a mi habitación y recogeré mis cosas. Dejaré de estar al servicio de Sir Charles esta noche. Ahora, de hecho.
En el rostro del mayordomo se dibujó un instante de incredulidad. Luego, durante un breve instante, los ojos del anciano brillaron con algo parecido al respeto antes de inclinarse y dejarla pasar. Pero la gratificante sensación que le produjo la aprobación de Robert sólo duró lo que duró su siguiente pensamiento.
Me voy. Esta noche. ¿Pero a dónde?
El estado mental de Rebecca, mientras se apresuraba, era un caos total. ¿Adónde iba a ir? Sólo tardaría un momento en hacer la maleta. Como tutora tenía poca necesidad de un guardarropa extenso, y había traído muy poco de Oxford. Pero la incertidumbre de adonde iba a ir, en medio de la noche, sin carruaje ni compañía ni ningún medio de protección. La confusión era casi paralizante.
Pero una cosa estaba clara. Quedarse en esta casa ni un momento más de lo necesario no era una elección.
Desde que Rebecca Neville tenía uso de razón, había vivido en la Academia para Señoritas de la señora Stockdale, junto a la vicaría de St. George, en Oxford. Hasta hace un mes, cuando dejó la escuela a los dieciocho años, nunca había pasado una noche en otro lugar. Hasta que llegó a la mansión londinense de Sir Charles Hartington, no había conocido otro hogar que la habitación que había ocupado en el segundo piso de la escuela.
Que ella supiera, no tenía familia. Rebeca sólo tenía un benefactor anónimo del que no sabía absolutamente nada. Lo único que decía la señora Stockdale, lo único que se le permitía decir, era que los fondos para la educación y manutención de Rebeca procedían dos veces al año de un bufete de abogados de Londres. Al crecer, siempre había imaginado que Londres estaba lleno de benefactores amables y generosos.
Rebecca cogió su capa del perchero de la pared. A pesar del calor de la noche de verano, la envolvió con fuerza. Abrió su pequeño monedero y contó rápidamente el dinero. Tres libras, cinco chelines y algo de cobre. Apenas unos ahorros, había dicho la señora Stockdale cuando Rebecca se marchó para ocupar su nuevo puesto. No obstante, su empleadora, Lady Hartington, le había pagado cuatro libras y ocho chelines de viaje a Londres y, con un sueldo de diez libras al año más alojamiento y comida, Rebecca estaba segura de que no necesitaría nada más. Sin embargo, la señora Stockdale no había advertido a Rebecca del peligro que representaban hombres como Sir Charles Hartington.
La pequeña ventana estaba abierta a la oscuridad del exterior. Una brisa, todavía muy cálida, soplaba en su habitación. Pero ella no la sentía. Rebeca estaba helada, por dentro y por fuera.
Metiendo el bolso en la bolsa de viaje, echó un vistazo a la pequeña pero ordenada habitación que tantas esperanzas y promesas le había ofrecido no hacía ni un mes.
La mayoría de las chicas de la edad de Rebecca que habían asistido a la escuela de la señora Stockdale en Oxford habían regresado con sus familias acomodadas en algún momento del verano del año anterior. Mientras veía alejarse sus carruajes, se dio cuenta una vez más de que era la única estudiante que no tenía adónde ir. No le esperaba ningún futuro más allá de la puerta principal de la academia. En honor a la señora Stockdale, la antigua maestra nunca le había insinuado que buscara un puesto, pero la joven llevaba mucho tiempo dándose cuenta de que debía tomar las riendas de su futuro. No podía vivir eternamente de la generosidad de su viejo benefactor.
El sonido de unos pasos que se acercaban por el pasillo puso a Rebecca en acción. Recogió su bolsa de viaje sin más demora y se dirigió directamente a la puerta. Ya afuera, el pasillo estaba vacío excepto por dos de las criadas del piso de arriba que la miraron sorprendidas mientras pasaban corriendo. Pudo oír sus cuchicheos mientras avanzaban por el pasillo.
Aunque el corazón le latía deprisa, los pies de Rebecca estaban como si fueran de plomo, cuando bajó la escalera de cuarterones. Una taberna en Butchers Row. Una tienda de ropa en Monmouth Street. La casa de Sir Roger de Coverley en St. James Square, donde había oído que siempre necesitaban criados. Todas estas posibilidades de empleo se presentaron en este momento de desesperación, afirmando su decisión.
Encontraría un puesto. Tal vez no como tutora, sino como sirvienta. Haría cualquier cosa. Todo lo que tenía que hacer era encontrar un lugar para pasar la noche. Por la mañana podría buscar empleo en cualquiera de los lugares que recordaba. Tenía que haber muchos más. Sin duda estaría bien, si pudiera aguantar hasta la mañana.
—No creí a Robert cuando me habló de tus insolentes intenciones.
Estaba a pocos pasos de las escaleras que conducían a la planta baja. Podía ver la puerta principal.
—Detente donde estás.
Sus pasos vacilaron al oír la orden. El frío pánico le recorrió la espalda cuando Sir Charles se acercó por detrás. Agarró con fuerza su bolso y trató de ocultar su terror mientras se giraba hacia él.
—No quise ser insolente, señor. Sólo le informé que me voy de su casa.
—¿Con la noche ya sobre nosotros? ¿Con bandas de jóvenes bandidos vagando por las calles? Sólo te encontrarías rodando en un barril colina abajo. O tal vez harían algo mucho, mucho peor —Rebecca reprimió un estremecimiento cuando él se acercó, pero su voz era grave y su insinuación inconfundible. El olor a brandy y a puro flotaba en el aire—. ¿Por qué clase de caballero me toma, señorita Neville? ¿Cree que podría permitir que una criatura tan deliciosa como usted saliera de aquí sin protección?
—No pido protección, señor —Intentó alejarse, pero el repentino agarre del hombre en su brazo detuvo su huida—. Sir Charles, por favor, déjeme ir.
—No antes de que lleguemos al fondo de esta precipitada decisión suya, Srta. Neville.
Se vio arrastrada hacia la biblioteca del «baronet». Con un grito, Rebecca freno bruscamente y se safo del agarre de un tirón mientras se volvía bruscamente hacia él. —¡No, señor! Quiero que me suelte ahora mismo.
Los pálidos ojos azules del hombre se agudizaron en un instante. El color apareció en los planos angulosos de su rostro, delatando su creciente mal genio. Rebecca dio un paso atrás y agarró con fuerza su bolsa de viaje.
—¿Qué tienes en esa bolsa?
Su pregunta la dejó atónita y miró la bolsa sin comprender. —Mis pertenencias.
—Yo diría que no es muy probable —agarró a Rebecca por el codo antes de que pudiera pronunciar palabra y la arrastró a la fuerza hacia el estudio. Una criada apareció por el largo pasillo, y él la llamó—. Tú. Llévate a Robert y a los demás. Quiero que registren esta casa en busca de lo que falta. La plata y los platos. Las joyas de mi esposa. Sí, asegúrate de revisar las joyas de mi esposa.
Rebecca se vio arrojada bruscamente a la biblioteca de Sir Charles y oyó que la puerta se cerraba de golpe cuando se dio la vuelta. Ambos sujetaban su bolso, y ella lo soltó, retrocediendo para alejarse de él. Con una mirada de satisfacción, hizo girar la llave en la cerradura. Rebecca retrocedió hacia la pared más alejada hasta apoyar los hombros en las estanterías de libros encuadernados en cuero. Pudo ver la expresión de su cara y se horrorizó. Sus ojos buscaron alguna vía de escape. No había ninguna.
—Sir Charles, no hay nada suyo o de su esposa en esa bolsa.
—Mi querida Srta. Neville. No sólo eres joven y tierna, sino también una tonta.
—Si piensa tan mal de mí, señor, entonces por qué no me deja ir.
Se rió mientras se deshacía de su bolsa de viaje y se quitaba el abrigo. —Dejarte marchar, querida, no es ni siquiera una remota posibilidad. Verás, las jovencitas como tú necesitan aprender una lección de vida. Tienes mucha suerte de que sea yo quien te eduque.
Casi paralizada por el pánico, se obligó a moverse y se colocó detrás del elegante escritorio de caoba. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver cómo él se desabrochaba los botones del chaleco. —¿Por qué yo? Puedes tener a quien quieras. Tienes una esposa. Por favor, por favor. A mí no.
Le dirigió una sonrisa brillante y cruzó la habitación lentamente, como un gato a la caza. —Tú, querida, eres la que debo tener. Verás, vienes de... ¿cómo decirlo?... de una línea muy fina.
Empujó una silla a su paso y retrocedió mientras él rodeaba el escritorio. —Se equivoca. No soy nadie. Nada especial. Por favor, Sir Charles. No puede haber satisfacción en arruinar a una don nadie como yo.
—¿Una don nadie? —repitió, desabrochando los botones de su ajustada ropa interior. —Un don nadie puedes ser en cuanto a título y fortuna, es cierto. Pero en cuanto a tu linaje... —sacudió la cabeza—. No, querida. Estás lejos de ser una don nadie.
Rebecca se estremeció violentamente cuando la parte delantera de su ropa interior se abrió. Su rostro era una máscara mientras continuaba hacia ella.
—Deténgase, Sir Charles. Se lo ruego. Se equivoca sobre quién cree que soy.
Se quedó quieto un momento, mirándola a través del escritorio.
—¿Se equivoca? —Sacudió la cabeza—. Su secreto ha salido a la luz, señorita Neville. Pero, a decir verdad, no me ha costado nada averiguar quién es usted en realidad. Imagínese a la hija de la famosa actriz Jenny Greene bajo mi propio techo. Fue una buena madre, lo reconozco, para proteger a su descendencia de los efectos de su reputación durante tanto tiempo. Y tan cerca de Londres, además.
Rebecca apenas podía comprender sus palabras. La confusión había hecho que su cerebro diera vueltas y sólo podía pensar en escapar. Retrocedió unos pasos hasta encontrarse de espaldas a la repisa de mármol de la chimenea.
—Pero en el primer momento en que puse mis ojos en ti, lo sentí. Los mismos ojos azul tormenta. El mismo pelo rojo dorado. El color del atardecer —sus ojos recorrieron su cuerpo—. Lo sabía.
Sus manos buscaron el espacio detrás de ella. Era mucho más grande que ella. Mucho más fuerte. Ahora estaba en el centro de la habitación. No había escapatoria.
—De muchacho solía sentarme en la galería superior del teatro de Haymarket, deseando a tu madre. Observaba a los «petimetres» que pagaban un suplemento para visitar a la célebre Jenny después de las representaciones. Suspiraba por ella, deseando ser yo quien disfrutara de sus encantos.
Él se acercó, su protuberante virilidad desmentía la actitud casi despreocupada que mostraba ahora. Ella contuvo la respiración y miró hacia un lado mientras él estiraba la mano y tiraba de la cinta de su sombrero de paja. Dejándola caer al suelo, le cogió un mechón de pelo con los dedos y se lo frotó de un lado a otro mientras ella sentía que sus ojos se fijaban en su rostro.
—Labios carnosos que piden a gritos ser saboreados—su mirada se desvió hacia abajo, su voz un susurro ronco—. Pechos hechos para ser lamidos.
Rebecca gritó cuando las manos de él se introdujeron bajo su capa, rodearon su cintura y tiraron de ella bruscamente contra su pecho.
—Por fin he disfrutado de tu madre. La llevé la semana pasada después de su obra en el teatro Covent Garden. Un poco de ginebra y estaba parloteando como una urraca. Conseguir que hablara de ti fue fácil. Tenía que tenerla por los viejos tiempos. Pero también para poder comparar a la madre con la hija.
Ella apartó la cara cuando él intentó aplastar su boca contra la de ella. Empujó bruscamente su pecho e intentó girar entre sus brazos. Él se rió.
—Estaba dispuesta. Fácil. Apenas tan excitante como tú ahora. Claro que ya no es la mujer que era —le estaba haciendo daño, y lo único que podía hacer era contener los sollozos y rezar—. Sabía que tú estarías divinamente mejor. Mucho mejor.
Sintió que la corbata de su capa se soltaba de su cuello. Lo miró furiosa. Tenía la mirada de un animal mientras agarraba el modesto escote de su vestido.
—¿Cuánto? —Su voz era apenas un graznido. Forzó las palabras—. Pagaste a mi madre. ¿Cuánto me pagarás a mí?
Sus ojos se tornaron sobrios por un instante cuando subieron y se encontraron con los de ella. Sus labios se curvaron maliciosamente. —Una ramera como la madre.
—¿Cuánto? —le encaro con una firmeza que era puro fraude—. Permaneceré en su casa. Mantendré mi puesto, y podrás utilizarme como desees.
Le brillaron los dientes, pero le soltó el escote del vestido. —¿Cuál es tu precio?
Ella retrocedió, dando medio paso hacia un lado. Él la dejó, con una mano agarrándole el brazo. —Tu mujer me contrató por diez libras al año. Que sean veinte.
Sus pálidos ojos azules la estudiaron con suspicacia durante un momento. —¿Y harás todo lo que te ordene?
Tragó saliva una vez. —Lo que usted quiera.
—¿Eres virgen?
Ella se quedó mirando su camisa y asintió. —Así es.
El silencio reinó en la sala mientras ella esperaba, y luego se sintió aliviada cuando él dio un paso atrás y le soltó el brazo. —Esto podría ser muy divertido.
Él dio un paso atrás, mirándola con las manos en las caderas. Ella lo miró a la cara.
—Muy bien. Te pagaré la diferencia. Y mi esposa no sabrá nada de nuestro acuerdo.
Ella asintió.
—Entonces te ordeno que te quites la ropa. Y cuando termines, deseo que te recuestes sobre el escritorio.
Rebecca se quedó mirando el escritorio de caoba oscura y se volvió rápidamente hacia la chimenea.
—Como usted mande—dijo, inclinándose para recoger su sombrero de paja.
Estaba allí, tal y como ella esperaba. Era su única oportunidad.
Ahora no vacilaba. Su mano se dirigió hacia el atizador y sus dedos helados se cerraron sobre el mango de latón. Luego, con un movimiento rápido, dio media vuelta y golpeo la barra de hierro con un crujido repugnante contra la cabeza de Sir Charles Hartington, que estaba apoyado, totalmente expuesto, contra su escritorio.
CapítuloDos
Ella había matado al hombre.
Dejando caer el atizador, Rebecca se tapó la boca para ahogar su propio grito de horror. El líquido carmesí brotó del cuero cabelludo de Sir Charles y empapó la alfombra en un arco que se ensanchaba rápidamente. Quedó tendido boca abajo en el suelo, a una buena distancia de ella. En su prisa por alcanzar la puerta, tropezó con un pie extendido y cayó pesadamente sobre las manos y las rodillas junto a él. Inmediatamente se puso en pie y jadeó al ver la sangre caliente de su atacante cubriéndole las manos. Miró fijamente su cuerpo inerte.
Sin duda había matado al hombre.
—¡No! —sollozó ella, pasándose las palmas de las manos una y otra vez por las faldas—. ¡No!
Sus dedos temblaban violentamente al intentar abrir la puerta. Mirando temerosa por encima de su hombro, todo lo que podía ver de él era la cabeza de cabello dorado y empolvado, ahora salpicado de las sombras oscuras de su propia mortalidad.
La llave giró y Rebecca salió al pasillo dando tumbos. Sin embargo, sólo consiguió dar unos pasos tambaleantes hacia la escalera, antes de agacharse y dar una arcada violenta sobre la alfombra brillantemente floreada.
—Señorita Neville. Rebecca.
Levantó los ojos desorbitados y vio al mayordomo bajando las escaleras. La criada Lizzy venía justo detrás de él.
—¡Oh, Dios mío! ¿Qué has hecho?
No tuvo oportunidad de contestar a Robert, ya que otra sirvienta empezó a gritar en la puerta de la biblioteca.
—¡Sangre!
Y aún más fuerte.
—¡Asesina!
Rebecca se tapó los oídos y sacudió la cabeza mientras se ponía en pie tambaleándose. Los gritos y el caos la rodeaban, pero no podía responder. En su garganta sólo se oían jadeos entrecortados.
Y luego corrió.
Sintió manos que la alcanzaban. Gritos detrás de ella. No se detuvo, bajó los escalones hasta la puerta principal y la abrió antes de que pudieran alcanzarla.
En la calle vio destellos de rostros en los arcos amarillos de las lámparas. Voces y gritos. Siguió corriendo tan rápido como le permitían sus pies. No había recorrido ni una manzana cuando se oyeron gritos de asesinato. El sonido de pasos corriendo. Más gritos.
En el cruce de la calle, Rebecca dobló la esquina y tropezó con el bordillo alto para adentrarse en la vía pública. Al recuperar el equilibrio, intentó cruzar a toda prisa, mientras la oscuridad del parque del otro lado le llamaba la atención. Pero la acometida de un carruaje que venía directo hacia ella la congeló en seco. No podía moverse, no podía respirar. Aturdida, observó los cascos de los caballos que se dirigían hacia ella.
Así que este iba a ser su final. No habría ahorcamiento. Sería pisoteada escapando del asesinato.
—Quítate de en medio. ¡Fuera del camino, tonta!
Rebeca vio al cochero forcejear con los caballos, pero no pudo moverse. El carruaje giró a la izquierda. Los caballos se encabritaron al pasar, y sintió que una mano tiraba de ella mientras las ruedas del carruaje pasaban atronadoramente.
Al momento siguiente, se encontró sentada en la calle. Los rostros la miraban con evidente preocupación y sorpresa, pero ninguno la acusaba.
Con los sentidos repentinamente agudizados, levantó la vista cuando el carruaje se detuvo a poca distancia. El cochero gritaba a su pareja de caballos e intentaba arrancar de nuevo el carruaje. Por la ventanilla se asomó el rostro ceniciento de una joven.
Cuando sus miradas se conectaron, Rebecca lo supo. En aquel rostro vio la misma desesperación que ella. Se puso en pie y corrió hacia el carruaje, tendiéndole una mano.
—Ayúdame —pidió—. ¡Por favor, llévame!
Por el rabillo del ojo, vio a una masa de gente doblando la esquina.
—¡Asesina! ¡Deteneos a esa mujer!
El carruaje ya estaba en marcha cuando vio abrirse la puerta. Apenas pudo oír las débiles órdenes del interior, pero vio que el conductor le devolvía la mirada.
Con fuerzas renovadas, Rebecca corrió hacia la puerta abierta y se metió dentro mientras el cochero hacía sonar su látigo. El carruaje avanzó bruscamente y en un instante atravesó a toda velocidad las calles de la ciudad, dejando atrás a la multitud que gritaba.
La pálida mujer del carruaje corrió las cortinas y la oscuridad las envolvió tapando la vista hacia el cochero. Rebecca tardó un buen rato en recuperar el aliento. Cuando sus ojos se adaptaron a la oscuridad, oyó que el cochero gritaba a la collera de caballos mientras reducía la velocidad para doblar una esquina.
La mujer que se sentaba frente a ella miraba fijamente a Rebeca. En su regazo, bajo una capa bien confeccionada, llevaba un pequeño bulto.
—Soy inocente —Rebecca se oyó a sí misma decir—. Mi nombre es Rebecca Neville. Viví en la Academia de la señora Stockdale en Oxford hasta hace un mes.
Su salvadora siguió estudiándola en silencio. La mujer era joven... no mucho mayor que Rebecca. Sus ropas denotaban una evidente riqueza. Pero había miedo en su rostro pálido y demacrado... una mirada de desesperación que Rebecca podía ver ahora con mayor claridad.
—Fui contratada como tutora por Lady Hartington para sus tres hijos y luego llegó su marido —se le escaparon las palabras cuando se le hizo un nudo en la garganta. Se secó las lágrimas con el dorso de la manga manchada—. Intentó... me atacó. La mujer no estaba. Le di con el atizador. Le maté. Y ahora me persiguen. Pero él intentó... yo...
No podía continuar. Enterrando la cara entre las manos, Rebecca se inclinó hacia delante y se perdió en su propia miseria mientras el carruaje se sacudía bruscamente de un lado a otro. Un momento después, un delicado pañuelo llegó a sus manos. Lo cogió agradecida y se secó las lágrimas.
—Lo siento. No debería haberte involucrado con...
—¿Tienes familia? —La voz de la mujer era amable pero débil, como si estuviera sufriendo.
—No la tengo. Esta noche me han dicho que podría tener un parentesco —sacudió la cabeza sin esperanza—. No tengo a nadie a quien acudir. Durante toda mi vida me han dicho que era huérfana.
—No importa lo que haya hecho, te colgarán.
Rebecca se miró las manos en el regazo. Las manchas de sangre de Sir Charles, mezcladas con la tinta que había derramado antes, creaban grotescas marcas en su vestido. El pañuelo blanco hacía un contraste chocante, incluso en la oscuridad del carruaje.
—No habría actuado de otro modo, aun sabiendo las consecuencias.
Volvió a secar sus lágrimas. Se oyó un ruido en el regazo de la mujer. Un pequeño gemido. Los ojos de Rebecca se entornaron al ver cómo su salvadora apartaba la capa y dejaba ver a un bebé envuelto en mantas.
—Está despierto —había ternura en el rostro de la joven mientras miraba al bebé en sus brazos.
—Tan pequeño —se encontró susurrando Rebecca mientras se inclinaba para mirar al niño.
—Nació esta misma mañana.
Sus ojos se alzaron hacia el rostro pálido. —¿Es usted la madre?
La mujer sonrió débilmente. —Soy Elizabeth Wakefield. Y sí, soy la madre.
El carruaje dio un salto y Rebecca apoyó una mano en la rodilla de Elizabeth, que se estremeció de dolor.
—No estás bien. Es demasiado pronto para que abandones la cama después de dar a luz.
—Estoy bien para cuidar de mi hijo —pasó un dedo por el ceño fruncido del niño—. Le llamaré James.
Había otras preguntas que rondaban la mente de Rebeca, preguntas más importantes que el nombre del niño. ¿Dónde estaba su marido, por ejemplo, y por qué Elizabeth viajaba sola a esas horas de la noche con su hijo? Pero la tristeza que envolvía a la mujer, el amor que brillaba en sus ojos cuando miraba al bebé, impidieron a Rebeca preguntar algo más.
En lugar de eso, se sentó, con pensamientos sobre su propia situación agolpándose en su cerebro. Pensamientos sobre lo insignificante que había sido toda su vida. Pensamientos sobre lo rápido que iba a terminar cuando la juzgaran y la ahorcaran por el asesinato de Sir Charles Hartington. Su mano se llevó inconscientemente a la garganta mientras se preguntaba por un momento lo doloroso que sería ser ahorcada.
Sus ojos se centraron de nuevo en la madre y el niño que tenía enfrente, y se preguntó si alguna vez había habido un momento así en su vida. Se preguntó si su propia madre la había abrazado alguna vez con tanta ternura.
Sacudió la cabeza y miró hacia otro lado mientras las emociones se le agolpaban como un nudo en la garganta. Demasiado tarde para esos pensamientos, se reprendió a sí misma. Aunque Jenny Greene fuera realmente su madre, era demasiado tarde para pensar así.
Desde que era una niña, Rebecca había sido educada con los constantes recordatorios de la señora Stockdale sobre el valor de la virtud que debe acompañar a la educación y la constante mejora de la mente de una niña. De hecho, se había convertido en una mujer educada en la diferencia entre el bien y el mal y, lo que es más importante, en la frágil naturaleza de la castidad de una mujer. Mucho más que con las demás alumnas, al parecer, la maestra se había empeñado en recordar constantemente a la joven Rebecca la necesidad de ocultar su «inusual» aspecto, de atar y domar sus voluntariosos y llameantes cabellos. No, nada debía apartarla, ni siquiera momentáneamente, del estrecho camino de la decencia y la respetabilidad.
Ahora todo tenía sentido. La insistencia de la señora Stockdale había sido simplemente el resultado de sus sospechas sobre la «mala» estirpe de la que probablemente procedía Rebecca. De hecho, se preguntó con una punzada de amargura qué pensaría su antigua maestra de sus acciones de esta noche.
El carruaje se detuvo bruscamente. A Rebeca se le subió el corazón a la garganta. Se agarró las faldas con las manos y se quedó mirando la puerta cerrada del carruaje. Podía oler el rancio olor del pescado y la madera podrida, y supuso que estaban cerca del Támesis. —Supongo que éste es el final.
—Hay un barco esperándome aquí.
Las palabras de Elizabeth atrajeron la mirada de Rebecca.
—Tomaré un barco de aquí a Dartmouth donde James y yo embarcaremos rumbo a América.
Todo lo que Rebecca podía hacer era contener la respiración.
—No estoy bien. Y viajamos solos.
Una lágrima rodó por la mejilla de Rebecca mientras contemplaba el rostro de su ángel de la guarda.
—Quiero que vengas con nosotros.
CapítuloTres
Filadelfia, en la provincia de Pensilvania
Abril de 1770
—No podemos enseñar a un niño sordo en nuestra escuela, Sra. Ford. Simplemente no podemos hacerlo.
Rebecca se obligó a permanecer sentada en el banco de madera y miró irritada al director de la renombrada «Friend's School». —James no es sordo, señor Morgan. Duro de oído, es cierto, si está junto a su oído malo. Pero no sordo.
El hombre de mediana edad se ajustó las gafas en la nariz y miró los papeles de su escritorio. —Mis dos profesores han pasado tiempo con su hijo, juntos y por separado. Dicen que su hijo no oye ni una palabra. Por lo que dicen, ni siquiera puede hablar.
—Sólo tiene nueve años. Estaba... bastante nervioso el día que lo traje aquí.
El director negó con la cabeza. —El señor Hopkinson me dice que vio al muchacho corriendo por el muelle con otros chicos la semana pasada, y que no respondió a su saludo de ninguna manera.
—¿Cuántos niños de nueve años conoce que hablarían con un adulto mientras están haciendo travesuras?
—Entonces, ¿su hijo también es un travieso?
Rebecca dejó escapar un suspiro frustrado y desenrolló los papeles que tenía sobre el regazo. —Hablaba de chicos jugando. Jamey —se aclaró la garganta—, mi hijo James no es un niño problemático, señor Morgan. Es un muchacho muy brillante y vigoroso que promete mucho en el aprendizaje. Mire estos papeles, señor —puso las hojas sobre el escritorio del hombre—. Son muestras de su caligrafía. También sabe leer. Ya le he dado clases de matemáticas, y lo hace tan bien como muchos de sus alumnos.
El director cogió los papeles y los hojeó rápidamente.
—Dígame, señor. ¿Cómo podría enseñarle estas cosas si fuera sordo?
—Sra. Ford... —Hizo una pausa, enrollando cuidadosamente los papeles y tendiéndoselos—. Es usted una profesora con talento. Muchos de nuestros alumnos se han beneficiado enormemente de su tutoría en los últimos años. Muchos padres no tienen palabras para elogiarte por tu forma de tratar a sus hijos. Pero sobre su hijo...
Rebecca cogió el bulto de papeles de la mano del hombre.
—...con respecto a Jamey, es mejor que continúes como has empezado. Tal vez sea el vínculo que existe entre una madre y un hijo lo que te permite superar el impedimento del muchacho. Es a ti... y sólo a ti... a quien parece responder.
—Pero no puedo enseñarle mucho más. No puede llegar muy lejos en la vida si toda su educación viene de mí.
—Basándome en lo que me has mostrado aquí, su hijo ya ha superado lo que la mayoría de... trabajadores... o comerciantes podrían necesitar en cuanto a educación en la vida. Ya ha aprendido lo suficiente gracias a usted.
—No, Sr. Morgan. No permitiré que mi hijo piense que convertirse en obrero o comerciante es lo mejor que puede hacer con su vida —Rebecca luchó por contener su creciente furia—. A pesar de un oído sordo, a pesar de una mano deforme, criaré a mi hijo para que sea lo que desee ser. Si decide ser médico, lo será. Si desea ser abogado o clérigo, me encargaré de que nada se lo impida. Me aseguraré de que Jamey tenga todas las oportunidades que existen para un chico que crece en Pensilvania.
—Sus intenciones son bastante admirables, Sra. Ford.
Miró ferozmente al director y se inclinó hacia delante en el banco. —La admiración no es lo que he venido a buscar, señor Morgan. Vine por comprensión, apertura, igualdad... cosas que usted y la «Friend's School» dicen defender. Vine aquí buscando la oportunidad de una educación para mi hijo.
El rostro del director enrojeció y se miró las manos. —Lo siento, señora Ford. Pero hemos dedicado bastante tiempo y atención a su petición. Pero con sólo dos profesores y con quien habla, ya estamos atendiendo a más de cien alumnos. Simplemente no hay forma de que podamos manejar a alguien con las dificultades de su hijo en esta escuela.
Rebecca se quedó mirando durante un largo rato la calva cabeza del director, las finas gafas que se habían deslizado más abajo en la nariz del hombre. Se levantó bruscamente.
—Que tenga un buen día, señor.
* * *
El sol de la tarde caía como oro líquido sobre la aguja de la Iglesia de Cristo cuando Rebecca salió a la calle Mayor, aunque apenas tenía ánimos para darse cuenta. Con una mano sujetaba con fuerza los papeles de Jamey y la otra sujetaba las cintas de su bolso, se abrió paso entre el bullicio de actividad que no mostraba signos de remitir a pesar de las sombras cada vez más largas de la tarde.
—Que tenga un buen día, Sra. Ford.
Giró la cabeza y asintió a ciegas mientras avanzaba por la acera de ladrillo. Había otras escuelas. Quizá la escuela de Germantown. Pero, ¿cómo llevar a Jamey allí, día tras día?
—Buenas tardes, Sra. Ford.
—Así es, Sra. Bradford —Rebecca forzó una sonrisa cortés a la mujer corpulenta. Ocultando su frustración con el director, alargó el paso.
Se mudarían. Si esa era la única manera de conseguir que Jamey fuera a una escuela, que así fuera. Estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario. Nueva York. Boston. Donde fuera. Y en cuanto a los trabajos que tenía aquí... tenía que haber otros puestos en otras ciudades.
Rebecca ignoró los gritos de los vendedores que pregonaban de todo, desde pasteles de carne hasta manzanas, pasando por la Gaceta del Dr. Franklin. Al doblar la esquina hacia el Callejón de Strawberry, las maldiciones de un carretero que conducía su lenta yunta de bueyes hacia la actividad de High Street apenas se hicieron notar mientras ella avanzaba por la atestada calle de tierra.
Había empezado una vida para ella y Jamey en Filadelfia en los últimos diez años. La gente la conocía, la respetaba. Nunca le faltaba trabajo, ya fuera dando clases particulares, cosiendo o ayudando en la panadería cuando la señora Parker necesitaba atender a su marido enfermo.
Pasó bajo carteles pintados que se extendían desde hileras de pulcras viviendas de ladrillo, carteles que indicaban la presencia de costureros, vidrieros, zapateros y carniceros trabajando duro en sus oficios en el interior. Sí, aquí había trabajo, pero si tenía que irse... bueno, encontraría trabajo en otra ciudad... en otra colonia. En cualquier sitio, siempre que encontrara una escuela dispuesta a pasar por alto las diferencias de Jamey y a tratarlo como a cualquier otro chico.
Rebecca cruzó el callejón con cuidado evitando los charcos, la suciedad y el tráfico, hasta el edificio de ladrillo rojo que albergaba la panadería de la señora Parker. Allí, por encima de la cada vez más numerosa familia Butler, ella y Jamey alquilaban dos cómodas habitaciones bajo el tejado inclinado.
Señaló con la cabeza a Annie Howe cuando la delgada y bizca trabajadora de la «Posada de la Muerte del Zorro» salió de la panadería con un brazo cargado de pan.
—Oh, Sra. Ford. Había un caballero preguntando por usted en la posada esta tarde.
Se detuvo en el rellano. —Gracias, Annie. Este caballero. ¿Buscaba un tutor para algún joven?
—No dijo nada de eso, señora. Pero no creo que necesite eso mi señora. Llegó a la ciudad hace dos días, con la intención de quedarse al menos unos días en la posada. Exigió una habitación para él solo, si puede imaginárselo.
—Bueno, gracias, Annie —Rebecca abrió la puerta principal.
—Es abogado, ya sabes... de Inglaterra.
Se le hizo un nudo en la boca del estómago a Rebecca y se quedó inmóvil con el pie en el umbral. Lentamente, se volvió hacia la mujer. —¿A quién exactamente está buscando?
Annie movió las bolsas con pan entre sus brazos. —Por usted. Preguntó por usted. La madre del chico de la mano lisiada. Para serle sincera, lo primero que pensé fue que tu Jamey no debía de estar haciendo nada bueno en el muelle. Si yo fuera usted, le pegaría en las orejas una vez al día, lo necesitara o no. Quería hablarle de eso. Yo mismo lo he visto ahí abajo, Sra. Ford. No crea que pretendo calumniar a cualquiera y luego juzgarlo. No es más que un muchacho, sin duda, pero usted no sabe cómo anda suelto por ahí abajo, asustando con su mano deforme a las elegantes muchachas que bajan de los barcos, y luego escapándose con esos revoltosos que viven debajo de ustedes —la mujer entornó los ojos hacia las ventanas de los mayordomos.
La tensión en el vientre de Rebecca se alivió un poco, pero no mucho. —Gracias por contarme todo esto, Annie. Tendré una larga charla con él.
—Una buena y fuerte caña de sauce en su trasero es lo que necesita, si me lo pregunta, Sra. Ford. Si su marido estuviera vivo...
—Muy bien, me ocuparé de ello. Gracias —Rebecca no esperó a oír más, y con un rápido gesto de la mano cerró la puerta y comenzó a subir los estrechos escalones que conducían a los pisos superiores.
No había mucho de lo que Annie había dicho que ella no supiera ya. Jamey se había vuelto un poco salvaje esta primavera, pero con tantas cosas que hacer, con Rebecca trabajando en tantos empleos, no había muchas horas en el día que ella pudiera estar dándole clases, o vigilándolo, o regañándolo. No es que tuviera ganas de reñirle mucho. Después de todo, él necesitaba estirar un poco las alas.
Pero ésta era otra razón por la que tenía que encontrarle una escuela. Necesitaba un lugar donde pudiera orientar su energía. Necesitaba una forma de moldear la creciente rebeldía de su carácter y convertirla en una cualidad positiva.
Como era de esperar, la puerta de Molly Butler estaba abierta al paso de Rebecca, y la vecina, con la barriga hinchada por el peso de un niño, le hizo señas para que entrara en el salón. Un pequeño fuego crepitaba en la chimenea de la pared del fondo y Molly le dio la espalda para remover una olla de estofado que colgaba de una barra de hierro sobre el hogar. Satisfecha, la mujer de mejillas sonrosadas miró a Rebeca mientras ésta se sentaba pesadamente en el gran banco junto al fuego. Las gemelas, que apenas eran unas niñas, dormían la siesta una al lado de la otra en una camita en un rincón.
—No tienes que decírmelo. Se te nota en la cara.
Rebecca dejó caer el rollo de papel y su bolso sobre la mesa antes de dirigirse a una de las dos ventanas delanteras. —Esa no es la última escuela. Hay otras.
—Sabes que lo quiero como si fuera mío, pero no por tu Jamey, no creo.
No tenía ganas de discutir y dejó pasar el comentario.
—Me doy cuenta de que ya estás pensando.
Rebecca se volvió y sonrió. —Ya me conoces, Molly. Siempre estoy pensando.
Cuando se sentó junto a su amiga, la embarazada cortó una rebanada de la barra de pan que había sobre una mesita al lado de la mesa. Sin preguntar, puso la mesa delante de Rebeca y empujó el pequeño tarro de mermelada de manzana junto al pan. —No has almorzado, cariño, y viendo lo pálida que estás, apostaría a que tampoco has comido nada esta mañana.
—¿Jamey no ha vuelto todavía?
—No te preocupes por él. Envié a mi Tommy para que cuide de George y Jamey. Como un hermano mayor, no hay muchos problemas en los que esos dos se atrevan a meterse.
Thomas, el mayor de los cuatro hijos de los Butler, tenía doce años y era bastante mayor para su edad. Ya viajaba ocasionalmente cuando el señor Butler transportaba pasajeros los lunes y jueves desde el callejón de Strawberry hasta el transbordador de Trenton para la primera etapa del viaje a Nueva York. George, en cambio, tenía exactamente la edad de Jamey y era igual de revoltoso.
—Rebecca, sigo pensando que deberías tener en cuenta el consejo del señor Butler y dejar que Jamey empiece a ganarse el sustento trabajando en una herrería o...
—No puedo —Rebecca negó con la cabeza, mirando fijamente la rebanada de pan que tenía delante—. Voy a escribir al director de Germantown. Es muy probable que lo acepten en la escuela de allí.
—El señor Butler me dice que ya tienen más de doscientos alumnos allí, y aunque fueran más comprensivos con la situación de tu Jamey...
—Tengo que seguir intentándolo, Molly.
Molly negó con la cabeza. —Tú, más que nadie, una mujer que se pone nerviosa cuando tu hijo pasa medio día fuera de tu vista. ¿Cómo vas a hacer frente a su internado con extraños en Germantown? Peor que eso, Rebecca, ¿cómo vas a permitírtelo?
Le dio un mordisco al pan. No se atrevía a revelar a Molly sus planes de mudarse. Las dos mujeres habían sido amigas desde que Rebecca y Jamey llegaron a Filadelfia. En esta misma casa, las dos familias habían vivido durante casi diez años. En esta misma habitación, Rebecca había aprendido mucho de su amiga sobre la crianza de los hijos.
Pero su amistad era mucho más que eso. Mucho más. Muchas noches, Rebecca y Jamey habían cenado con la familia Butler. ¿Cuántas Navidades habían compartido juntos? Desde el principio, siempre había habido un regalo para los dos... como si fueran parientes. Y cuando Jamey era un niño y ardía de fiebre, Molly se había sentado con ella junto a su cama. Y del mismo modo, cuando Molly estaba lista para dar a luz a los gemelos, Rebecca y Jamey habían acogido a Tommy y George durante quince días.
Con John Butler tan ausente como siempre, llevando al «Maestro» a Nueva York, las dos mujeres habían entablado una amistad que no había hecho más que profundizarse con el paso de los años. Era innegable que, aparte de Jamey, los Butler eran la única familia que Rebecca había conocido en toda su vida.
Pero ahora mismo, tan cansada como estaba, tan desanimada como se sentía, hablar de una mudanza que lo cambiaría todo no era la idea que tenía Rebeca de una discusión atractiva.
—Olvídate de comer. Viendo lo pálida que estás, deberías subir y tumbarte antes de tus clases de la tarde. Enviaré un poco de este estofado arriba cuando esté listo.
Rebecca negó con la cabeza. —Estoy bien... de verdad que sí.
Se levantó rápidamente al oír los gritos de Tommy y George desde la calle. Se acercó a la ventana y vio a los dos chicos mirándola.
—¿Ha vuelto Jamey? —llamó el chico mayor mientras se levantaba la faja.
Rebecca se asomó a la ventana. —Pensé que estaba con ustedes dos.
—Lo estaba —dijo George—. Pero un caballero elegante nos paró en la esquina de Front y High Street. Dijo que quería hablar en privado con Jamey.
La voz de Molly chilló por encima del hombro de Rebecca, despertando a las dos chicas. —No nos estarás diciendo que lo dejaste solo con un extraño, ¿verdad?
—No, mamá —se apresuró a responder Tommy—. Pero tampoco podíamos oír lo que decían los pretenciosos «Macaroni», que estaban a unos pasos de nosotros. Entonces, un par de barrenderos se acercaron empujando y arrastrando ladrillos. Bueno, para cuando los malditos chupadores de hollín se fueron, todo lo que pudimos ver es a Jamey empujando al hombre mientras salía corriendo. Nunca lo había visto correr tanto... excepto tal vez la vez que nos colamos en el campanario de Christ Church y casi nos atrapan bajando...
—¿Hiciste qué?
Rebecca se apartó bruscamente de la ventana, dando espacio a Molly para interrogar a los chicos sobre esta última fechoría. Había algo muy raro. ¿Qué era lo que Annie había dicho del abogado que había preguntado por ella? Pero realmente había estado haciendo preguntas sobre Jamey.
Tenía que encontrar a su hijo.
Sin mediar palabra, Rebecca corrió hacia la puerta y bajó las escaleras. Sin embargo, no había bajado ni dos escalones cuando vio su forma doblada en el último peldaño.
—Jamey —gritó, agachándose a su lado. Le cogió la cara con las manos y se la acercó hasta que pudo mirarle a la cara en la penumbra de la escalera—. ¿Qué pasa, James?
Tenía lágrimas en los ojos. Se las secó con el revés de una manga. Pero antes de que Rebecca pudiera volver a preguntar, él la rodeó con los brazos y enterró la cara en su regazo.
—No dejes que me lleven, mamá. Por favor, no dejes que me lleven.
—Yo nunca haría eso —le levantó la cabeza hasta que la miró a la cara—. ¿Me oyes? Te prometo que nunca dejaré que nadie te lleve.
Lo estrechó contra su pecho, meciéndolo entre sus brazos mientras las lágrimas corrían por sus mejillas.
Molly apareció al final de las escaleras. —Alabado sea Dios, ha vuelto. Voy a despellejar a esos dos pícaros míos... ¿Qué es lo que sucede?
Rebecca negó con la cabeza a su amiga. —Está bien, Molly. Sólo dile a los chicos que está aquí.
Cogiéndole de la mano, le llevó escaleras arriba hasta sus habitaciones. Molly los siguió, llevando el tarro de mermelada de manzana y el pan.
Jamey se limitó a sacudir la cabeza ante el ofrecimiento de comida de Molly y escapó a la pequeña alcoba de Rebecca.
—Algo va mal —murmuró Rebecca a Molly antes de ir tras su hijo.
En la otra habitación, encontró a Jamey acurrucada en su cama y agarrada con fuerza a su viejo chal.
—¿Quieres decirme qué te pasa?
Él no respondió. Se agachó junto a la cama y le cogió la barbilla, girándole la cara hasta que sus grandes ojos azules se encontraron con su mirada.
—¿Qué pasó, Jamey? ¿Quién era el hombre que te paró en la calle?
En los ojos del chico brillaban nuevas lágrimas.
—¿Qué quería? —Ella suavizó su tono—. ¿Qué dijo?
Le acarició el pelo rubio como la arena, apartándoselo de la frente. Usó un pañuelo de la manga y le secó las lágrimas.
—Mamá, él ya sabía mi nombre. Me llamó James sin que yo le dijera nada.
—¿Qué más, amor?
—Me agarró del brazo y me miró la mano.
—Calla —le arrulló mientras más lágrimas rodaban por sus mejillas. No era la primera vez que el niño se enfrentaba a gente que lo miraba como a un bicho raro. Es cierto que había hecho de cada uno de esos incidentes una batalla, una batalla contra la ignorancia, pero no recordaba que Jamey hubiera reaccionado nunca con tanta intensidad como ahora.
—Te quiero, mamá. Prometo hacerlo lo mejor que pueda —había hipo mezclado con las palabras—. Prometo que nunca fingiré no oír. Si me llevas de nuevo a la «Escuela de los amigos», te doy mi palabra de que esta vez me portaré bien. Responderé a sus preguntas y a todo. Sólo no me envíes lejos.
—Yo también te quiero. Y no vas a ir a ninguna parte sin mí. Pero necesito saber —dijo con más firmeza—, qué te dijo ese hombre, Jamey.
Pero antes de que pudiera contestar, Molly apareció en la puerta. Rebecca levantó la vista sorprendida.
—Hay alguien aquí quien quiere verte.
—Toma nota de su nombre y lo que desea, Molly. Y por favor, indícale la salida.
Su amiga negó con la cabeza e indicó a Rebecca que entrara en la otra habitación.
Un miedo tan potente y paralizante como el que había sentido en aquella biblioteca de Londres hacía tantos años le atravesó el cuerpo. Pasó una mano por la frente de Jamey antes de ponerse en pie. Sus movimientos fueron lentos, casi dolorosos, mientras cerraba la puerta tras de sí.
Molly hizo un gesto hacia la puerta que conducía a las escaleras.
Rebecca respiró hondo y la abrió, con los dedos apretados alrededor del pestillo.
—¿Sra. Ford?
Señaló con la cabeza al caballero elegantemente vestido del rellano.
—Soy Sir Oliver Birch, señora, del «Middle Temple» de Londres. Vengo en nombre del conde de Stanmore.
—¿Qué puedo hacer por usted, Sir. Birch?
—Vengo a recoger y acompañar a James Samuel Wakefield, futuro conde de Stanmore, de vuelta a Inglaterra.
Rebecca le miró fijamente sólo un instante antes de cerrar la puerta tan fuerte como pudo.
CapítuloCuatro
Londres
La seda blanca se deslizaba hacia arriba por la musculosa espalda de su amante. Sin embargo, cuando él se colocó la camisa sobre los anchos hombros, los labios de Louisa se curvaron en un mohín practicado. Se estiró como un gato entre las sábanas arrugadas de la cama gigante y lo observó vestirse.
Estaba satisfecha carnalmente, pero la imagen familiar de Stanmore abandonando su cama y su casa inmediatamente después de hacer el amor nunca dejaba de disminuir su placer. Incluso ahora tenía en la boca el sabor acre y metálico de la decepción, pero se obligó a parecer despreocupada, suave y seductora.
No le importaba pedirle que se quedara. Ni siquiera dejó de suplicarle. Pero se negó a ceder a tan fatal inclinación. Era demasiado lista para eso. Louisa Nisdale no deseaba unirse a la larga lista de amantes de Stanmore. Había invertido los tres años de su ridículo matrimonio y los dos primeros de su viudez en estudiar a fondo, aunque desde una distancia segura, al hombre y su inquietud. Samuel Wakefield, conde de Stanmore, desdeñaba abiertamente a las mujeres que se desmayaban a sus pies. Era totalmente arrogante con los hombres de su posición, especialmente con aquellos que intentaban involucrarle en actividades que él consideraba frívolas. Al parecer, la bebida, el juego y la prostitución estaban por debajo de él. Desde luego, parecía no importarle que el resto de los de su clase encontraran entretenidas esas diversiones.
El conde de Stanmore se tomaba en serio su política. Héroe de las guerras francesas en América, ahora era un miembro franco de la Cámara de los Lores. Tenía un porte ostentoso y estaba ferozmente orgulloso de su linaje, con antepasados que habían servido a sus reyes desde la época de Guillermo el Conquistador.
Pero lo más importante era que Lord Stanmore era increíblemente generoso con sus amigos. Y ésa era una virtud que Louisa apreciaba mucho en él, sobre todo teniendo en cuenta su gran afición por el juego y los gastos.
Fue como una obra de teatro encantadora, pensó. Y atribuyó el mérito a su propia astucia como actriz, ya que se encontraba al final de casi un mes de placer y pasión... sin ningún indicio de final a la vista.
Animada por sus propios pensamientos, Louisa apartó las mantas y rodó hasta el borde de la cama. Desde allí tenía una vista completa del apuesto rostro de Stanmore en el espejo mientras se anudaba el corbatín a la luz de las velas. Saboreó el calor que la invadió al ver cómo sus ojos se oscurecían al recorrer su espalda desnuda y sus nalgas. Se giró sobre un codo y le ofreció una vista completa de sus pechos.
—Sobre la invitación de Lady Mornington para el viernes por la noche —recogió su larga melena rubia con una mano y se echó hacia atrás sobre las almohadas. Sus ojos siguieron sus movimientos en el espejo. Ella levantó la cabeza y se quitó de las piernas lo que quedaba de las sábanas—. ¿Podrías venir a buscarme aquí a las seis y media? Prefiero llegar allí contigo y...
—Ya he declinado la invitación de Lady Mornington.
—Pero es muy buena amiga mía. Se sentirá muy decepcionada si no vamos.
Se apartó del espejo y cogió su chaleco. —Sólo hablé de mis propios planes con respecto a este compromiso. Eres, por supuesto, libre de hacer lo que desees.
—No puedo entender qué tienes contra ella. Es la quinta invitación de esa buena señora que rechazas en el último mes.
—Si fuera el quincuagésimo, seguiría declinando. No me interesan los establecimientos de juego ni las apuestas.
—Pero eso no es todo lo que ofrece a sus huéspedes. Es una respetada...
—No tengo ningún interés en asistir.
Louisa oyó el cambio en su tono. Era un cambio sutil, casi imperceptible, pero ella lo había oído antes y lo reconoció. Stanmore no levantó la voz, pero la nota de peligro era inconfundible.
—Ah, bueno... —dijo ella, deslizándose grácilmente de la cama y caminando lentamente hacia él mientras se ponía la chaqueta.
Sabía que hacía falta un poco de tiempo. Tiempo para que se le pasara el enfado. Tiempo para que sus ojos se centraran de nuevo en su cuerpo y apreciaran el despliegue de sus encantos. Pero el conde parecía distraído, si no desinteresado, y eso la alarmó más de lo que quería admitir.
Louisa Nisdale, sin embargo, tenía alma de jugadora, así que cogió su bata de la seda más pura y se la puso sin apretar.
—De hecho, Stanmore, tengo una idea mucho mejor —le pasó un dedo por la tensa piel del cuello y atrajo su mirada hacia su rostro. Se abrazó a él y frotó su cuerpo seductoramente contra él. Él se alzaba sobre ella. La bata se abrió y ella sintió un estremecimiento al sentir su piel suave contra la tela superfina, al ver su carne cremosa apretada contra la tela negra, al sentir el calor de sus muslos de ante apretados contra los suyos—. Tú y yo...sábado por la tarde...paseando por los jardines de Ranelagh. Mientras pasamos junto a los arcos con todos los invitados tomando el té, puedes susurrarme al oído todas las cosas perversas que te gustaría hacerme. Y yo, a mi vez, puedo susurrar todas las...
—No, creo que no —con suavidad pero con firmeza, la apartó y se volvió hacia la puerta.
Extendió la mano rápidamente y le agarró de la manga. —No tenemos que ir a ninguna parte —dijo, esforzándose por mantener la nota de pánico fuera de su voz—. Quizás aquí... podamos...
—Me voy de la ciudad a Hertfordshire por unos días. Quizás te vea la semana que viene, Louisa.
Ella le miró fijamente un momento. «Llévame contigo», estuvo a punto de gritar cuando él se inclinó para besarla en la frente. Pero sabía que no debía hacerlo y reprimió las palabras, en lugar de eso lo rodeó con los brazos y levantó los labios para que la besara.
De nuevo, se separó de ella y se dirigió a la puerta. Ella sintió que se sonrojaba.
—Lo comprendo. Estás inquieto porque te impacienta la espera. Ya han pasado varios meses, ¿no?
Se detuvo bruscamente junto a la puerta y volvió a mirarla. Sus ojos eran negros, pero ella pudo ver esa luz distintiva brillando en lo más profundo de ellos. Sintió que el peligro calentaba el aire a su alrededor. Había sobrepasado su posición, pero ahora sabía que tenía que mantenerse firme.
—¿Qué han pasado exactamente varios meses, Louisa?
Su voz era aún más baja ahora que antes, y ella tiró de la bata transparente a su alrededor.
—He oído cosas —no pudo mantener el contacto visual, así que cogió el cinturón de seda del vestido e hizo un elaborado ademán de anudárselo a la cintura—. Sólo quería que supieras que lo entiendo. Estoy aquí si me necesitas.
Le dedicó una sonrisa que esperaba fuera convincente.
—¿Qué es exactamente lo que has oído?
Se pasó las manos por los brazos para protegerse del frío que sentía. No había escapatoria. Esperaba una respuesta.
—Oigo rumores de cosas todo el tiempo. Simplemente oí que habías enviado a alguien a las colonias... bueno, a recuperar a tu hijo. Todo el mundo habla de ello. Ya sabes cómo habla la gente. Todo el mundo sabe lo duro que debe ser para ti después de diez años y, por supuesto, si Elizabeth decide volver, también... bueno...
Las palabras se marchitaron en la lengua de Louisa mientras una dureza que nunca había visto se deslizaba en los ojos oscuros de Stanmore. Su rostro había adquirido un aspecto de granito tallado. Frío y formidable. Louisa retrocedió un paso inconscientemente.
—Sólo estaba preocupada por ti.
—¿Preocupada? —El movimiento de su cabeza fue apenas perceptible. Su tono era frío, uniforme y estrictamente controlado—. Hemos disfrutado de nuestra mutua compañía, Louisa, pero no supongas que hay algo más entre nosotros. No te equivoques sobre nuestra relación —se volvió bruscamente y abrió la puerta—. En el futuro, no tendrá derecho de preocuparse de mis asuntos. Ni ahora. Ni nunca.
Louisa Nisdale lo miró irse y luego se hundió contra el borde de la cama. Se quedó mirando la puerta durante un largo rato y luego se levantó. Se había equivocado en aquella escaramuza, pero no estaba derrotada.
No, pensó. Había estado formulando su estrategia durante demasiados años como para tirarlo todo por la borda ahora. Conquistar a Lord Stanmore podría requerir luchar por él, pero era una campaña que no tenía intención de abandonar.
Ahora no. Ni nunca.
* * *
Filadelfia
La rabia y el miedo, como dos criaturas con garras de hierro, desgarraron las entrañas de Rebecca mientras daba la espalda a la puerta y miraba salvajemente a la cara de una sorprendida Molly. Volvieron a llamar a la puerta.
—Envíalo lejos, Molly. Haz que nos deje en paz. Dile... —Unas lágrimas ardientes le abrasaron de repente las mejillas y sintió que se le hacía un nudo en la garganta al ver la cara asustada de Jamey asomándose tras la puerta del dormitorio—. Dile que se ha equivocado de chico.
Los golpes eran ahora más fuertes, más persistentes.
—Dime de qué va todo esto, cariño...
Rebecca negó con la cabeza ante la pregunta de su amiga y se dirigió hacia el caballero de la puerta.