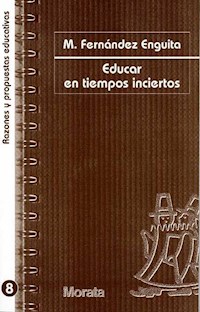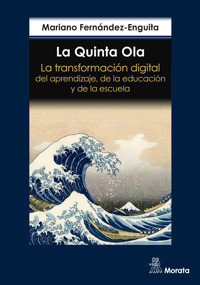
La Quinta Ola. La transformación digital del aprendizaje, de la educación y de la escuela E-Book
Mariano Fernández Enguita
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Morata
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Somos productos, y agentes, de las sucesivas olas transformadoras de la información, la comunicación y el aprendizaje. La primera ola, impulsada por el lenguaje y la educación, integró y produjo la hominización. La segunda, por la escritura y la escuela artesanal, hizo posible la civilización. La tercera, con la imprenta y los sistemas escolares, fue parte vertebral de la modernización. La cuarta, con la explosión de los medios de comunicación de masas y las reformas escolares comprehensivas, ha sido y es un periodo de desencuentro. La quinta ola, la transformación digital ubicua que vivimos, más amplia, más rápida y más profunda que cualquier otra anterior, cuestiona profundamente la organización educativa heredada, abriendo un sinfín de oportunidades, desatando no pocos riesgos y descolocando a quienes crecimos en un sistema y nos vemos ya en otro. Esta obra analiza los elementos esenciales de esta ola transformadora: el artilugio o la tríada digital formada por el dispositivo personal, el software como metamedio y la conectividad ubicua; el hipertexto y su extensión a los hipermedia, frente al languideciente dominio del libro de texto; la hiperaula, como radical transformación del aula, es decir, de la arquitectura física y organizativa del espacio, el tiempo, los recursos y la actividad escolares; la codocencia y la ciborgdocencia, que se abren paso entre el paisaje heredado de la docencia balcanizada y fragmentaria; la inteligencia aumentada de la profesión, gracias al desarrollo de la inteligencia artificial desde las primitivas máquinas de enseñar hasta los tan espectaculares como inciertos modelos generativos actuales.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 529
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mariano FERNÁNDEZ-ENGUITA
La Quinta Ola
La transformación digital del aprendizaje,de la educación y de la escuela
Fundada en 1920
Comunidad de Andalucía, 59. Bloque 3, 3ºC
28231 Las Rozas - Madrid - ESPAÑA
[email protected] – www.edmorata.es
© Mariano FERNÁNDEZ-ENGUITA
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar, escanear o hacer copias digitales de algún fragmento de esta obra.
Todas las direcciones de Internet que se dan en este libro son válidas en el momento en que fueron consultadas. Sin embargo, debido a la naturaleza dinámica de la red, algunas direcciones o páginas pueden haber cambiado o no existir. El autor y la editorial sienten los inconvenientes que esto pueda acarrear a los lectores pero, no asumen ninguna responsabilidad por tales cambios.
Equipo editorial:
Paulo Cosín Fernández
Carmen Sánchez Mascaraque
Ana Peláez Sanz
© EDICIONES MORATA, S. L. (2023)
Comunidad de Andalucía, 59. Bloque 3, 3ºC
28231 Las Rozas (Madrid)
Derechos reservados
ISBNebook: 978-84-19287-41-0
Compuesto por: M. C. Casco Simancas
Diseño de la cubierta de Ana Peláez Sanz con imagen de la impresión xilográfica La gran ola de Kanagawa.
Nota de la editorial
En Ediciones Morata estamos comprometidos con la innovación y tenemos el compromiso de ofrecer cada vez mayor número de títulos de nuestro catálogo en formato digital.
Consideramos fundamental ofrecerle un producto de calidad y que su experiencia de lectura sea agradable así como que el proceso de compra sea sencillo.
Por eso le pedimos que sea responsable, somos una editorial independiente que lleva desde 1920 en el sector y busca poder continuar su tarea en un futuro. Para ello dependemos de que gente como usted respete nuestros contenidos y haga un buen uso de los mismos.
Bienvenido a nuestro universo digital, ¡ayúdenos a construirlo juntos!
Si quiere hacernos alguna sugerencia o comentario, estaremos encantados de atenderle en [email protected] o por teléfono en el 91 4480926
Introducción: La quinta ola transformadora
CAPÍTULO 1. Educación, escuela y escolarización: tres transformaciones del aprendizaje
La primera transformación: lenguaje y educación
La segunda transformación: escritura y escuela
La tercera transformación: imprenta y escolarización
¿Revolución o transformación… y por cuál vamos ya?
CAPÍTULO 2. Medios y escuela de masas: transformaciones separadas y enfrentadas
Información y educación, alineadas
La (cuarta) transformación audiovisual… a raya
La (cuarta) transformación comprehensiva de la escuela
El divorcio del siglo: comunicación vs. educación
CAPÍTULO 3. La quinta transformación, alineada y digital
Educación y cambio: una relación constante
Disrupción, revolución, transformación…
En educación será una transformación
Digitización, digitalización y transformación digital
CAPÍTULO 4. La tríada digital: dispositivo, software y conectividad
De un medio a otro, sin renunciar a nada
Alan Kay: Un dispositivo personal dinámico para todos
El dispositivo y el software como metamedios
El poderoso artilugio, o la trinidad digital
CAPÍTULO 5. De la secuencialidad del texto a la apertura del hipertexto
El libro de texto, el texto y el hipertexto
Ted Nelson: el visionario del hipertexto
El libro en la era del hipertexto
El hipertexto en la investigación y el estudio
CAPÍTULO 6. Hipertexto, hipermedia, hiperrealidad
El hipertexto contra el currículum
De la pobreza audiovisual a la riqueza de los hipermedia
De conos, pirámides y otras simplezas virales
Hiperdatos, los mejores datos al alcance de todos
La hiperrealidad, o aprender más cerca de la realidad
CAPÍTULO 7. La hiperaula, entorno de aprendizaje innovador
La génesis y consolidación del aula-huevera
Tecnologías que abren y culturas que cierran
Hiperespacios, o la liberación del tiempo y el espacio
El espacio escolar, ese desconocido
Si es hiperaula, ha de ser hipermedia, híbrida, fluida
CAPÍTULO 8. Aumentar la inteligencia de la profesión
La profesionalización del magisterio
La profesión docente en un cambio de época (tras otro)
Y en eso llegó la inteligencia artificial
Hiperhistoria, hiperaprendizaje, tutorización inteligente
Competencia digital y codocencia
Pseudo-codocencia y ciborgdocencia
Epílogo: Entra en escena el gran charlatán
Del texto enlatado al lenguaje natural
Alarma en la escuela, una vez más
Imposible ignorar al elefante omnipresente
El profesorado debe estar a la altura
Bibliografía
Esto es agua. En 2005, David Foster Wallace abría su lección inaugural a los alumnos del Kenyon College, publicada póstumamente bajo ese título, con una historieta: Dos peces jóvenes se cruzan con otro mayor, que les saluda: “Hola, chicos, ¿cómo está el agua?” Cuando se alejan, uno de ellos mira al otro y pregunta: “¿Qué demonios es el agua?”. “El sentido inmediato de la historia de los peces se reduce a que las realidades más obvias, ubicuas e importantes son, a menudo, las más difíciles de ver y de explicar” (Wallace, 2009: 8). La escuela, o más concretamente el ecosistema formado por el aula, el curso, el grupo, el libro de texto, la lección, el examen, etc., es eso para el profesor, el contexto en que se encuentra, nunca mejor dicho, como pez en el agua (que tampoco para el pez es solo agua, sino oxígeno, plancton y vegetación, corrientes, fondos, temperatura, luz, etc.). Wallace recurría al símil como punto de partida para destacar la importancia de la educación, y en particular de una educación liberal, aquella en la que estaba inmerso su joven público, para aprender a pensar; dicho de otro modo, les invitaba a apreciar el valor de lo que tenían a su alcance, algo que a esa edad puede no ser instintivo. El propósito de este trabajo es hasta cierto punto el opuesto: invitar a maestros y profesores, a los agentes del sistema educativo en general, a pensar o repensar no la relevancia de la educación o de la escuela en general, que damos por descontada, sino el porqué de su presente configuración y, en consecuencia, qué hay en ella de necesario y de contingente. Los peces no crearon el agua y luego olvidaron por qué, sino que surgieron y evolucionaron en la medida de lo posible en su medio, es decir, que fueron más bien creados por ella. De las personas puede decirse también que somos, en gran medida, una creación, un producto, de la educación en general y de la escuela en particular: sin la escuela seríamos otra cosa, incultos, y sin ninguna educación seríamos, sencillamente, inhumanos, como el niño gacela o Kaspar Hauser. De los educadores, y en concreto de los docentes, cabe decir que no solo somos producto de la escuela sino adictos a ella: encantados de la experiencia o deseosos de perfeccionarla, entusiasmados o resignados a la idea de pasar también la vida en ella, tal vez no estemos en la mejor posición para juzgarla. Pero la educación y la escuela no estaban ahí antes que la humanidad, la sociedad y la cultura, como el agua antes que los peces, sino que fueron creadas por estas.
Algo se mueve, sin duda, en la educación. Tenemos el sentimiento de vivir plenamente inmersos en el inicio de una gran transformación, aunque no sepamos tanto como quisiéramos de en qué consiste o consistirá. La relación entre educación y cambio no es algo nuevo, pues aquella siempre fue efecto e instrumento de este. Pero puede decirse que las generaciones anteriores de educadores vivieron y trabajaron, en lo fundamental, en la convicción de saber de qué cambio formaban parte y qué cambio querían, mientras que las generaciones presentes lo hacen en un contexto y con una fuerte sensación de incertidumbre (eso que las consultoras, que viven de la necesidad de ser consultadas, compiten por definir como un entorno VUCA, BANI y lo que vendrá). Ello no quiere decir que la labor de nuestros antecesores profesionales fuera sencilla, ni que su perspectiva fuese o no acertada, ni que su acción tuviera el efecto esperado; en cualquier momento que contemplemos de la historia de la educación, al menos la de la segunda mitad del siglo XX y comienzos del XXI, parte de cuyos actores y sujetos seguimos vivos y activos, salta a la vista un paisaje que incluye logros y avances, pero también fracasos, frustraciones, resultados inesperados y problemas imprevistos. Los sociólogos sabemos bien que la historia social es la historia de los efectos no previstos, o no deseados, de la acción social (de hecho, ¿qué necesidad habría de sociología, o de cualquier ciencia social, si todo fuese según lo previsto?; la creencia en esta posibilidad es la base de la ingeniería social, que es otra cosa); y los analistas de las organizaciones, incluidos los sistemas educativos, aprendieron hace tiempo que, como reza la primera de las leyes de la complejidad dinámica, el pensamiento sistémico o, para los que prefieran su denominación esotérica, la quinta disciplina, “los problemas de hoy vienen de las ‘soluciones’ de ayer” (Senge, 1997). Pero, incluso así, actuar con la convicción de tener una visión clara y acertada del sentido de la acción, y en este caso de la dirección del cambio en que se integra y al que contribuye la educación, puede ser más estimulante, y seguro que es más cómodo, que la conciencia de vivir un presente turbulento disparado hacia un futuro incierto —lo cual también tiene su encanto, en todo caso el de ser interesante y desafiante. La fe siempre ha sido reconfortante, tanto más cuando se ha creído aliada de la razón. La cuestión es que ese futuro cuya forma apenas atisbamos no por ello está lejos, como solía estarlo la aurora del gran día en cualquier visión de progreso, sino que, en vez de conformarse con llamar a la puerta, que es lo que haría un futuro bien aleccionado, ya está entrando por las ventanas, al menos por las rendijas, y en un grado u otro ya está aquí: a veces como el elefante en el sofá, aunque no queramos verlo, y a veces como meros destellos de lo que se aproxima. Está aquí, sí, solo que, como afirmó ya al filo del siglo William Gibson, está desigualmente distribuido (QI, 2012) —y así seguirá, porque eso es parte de la esencia del cambio, tanto más cuanto más intenso. Nuestro desafío es identificarlo, comprender su dinámica y tratar de orientarlo en la mejor dirección posible y en beneficio del mayor número de personas.
Un indicio de esta efervescencia, a la vez que de la incertidumbre que la acompaña, es la profusión de calificativos con los que nos referimos al presente en curso: educación 2.0 (Waks, 2015), 3.0 (Lengel, 2013; Watson et al., 2015; Gerstein, 2014), 4.0 (Hussin, 2018; Ciolacu et al., 2017), aumentada (Sheehy et al., 2014), nueva (Bona, 2015; Davidson, 2017), líquida (Area y Pessoa, 2012), fluida (Chiang y Jarkalainen, 2022), disruptiva (Hayman, 2012), hipereducación (Dhingra, 2020) …; el aprendizaje también puede, por su parte, ser ubicuo (Cope y Kalantzis, 2009; Appleworth et al., 2010; Burbules, 2012) fluido (Falconer et al., 2013), enriquecido (Flavin, 2016), conectado (Álvarez, 2014), invisible (Cobo y Moravec, 2011), difuso (Fernández-Enguita, 2013), móvil (Brazuelo y Gallego, 2011; Santiago y Trabaldo, 2015), híbrido (Hwang, 2018), nuevo (Kalantzis y Cope, 2012), hiperaprendizaje (Hess, 2020), eLearning (Area y Adell, 2009)…; incluso la escuela puede ser expandida (Zemos98, 2018), digital (West, 2012), smart (Lubis et al., 2009), ondulante (Cabo, 2022), ciberescuela (Trend, 2001), hiperescuela (Colombi, 2019)… Algunos adjetivos se repiten, pero no importa, porque, en realidad, bien podrían todos ellos intercambiarse entre los distintos sustantivos.
El adjetivo de mayor éxito en los últimos tiempos tal vez haya sido híbrido: aprendizaje híbrido, enseñanza híbrida, educación híbrida, escuela híbrida: eso que, según se repite hasta la saciedad, ha llegado para quedarse. El término tiene una larga tradición donde también tuvo su origen, en la biología, para la que designa la mezcla de especies o su descendencia, pero hoy sabemos también ya de estados o regímenes políticos híbridos, guerras híbridas, tecnologías híbridas, teorías híbridas, materiales híbridos, dispositivos (informáticos) híbridos y, por supuesto, automóviles y otros vehículos híbridos. El problema aquí es que el adjetivo, en educación, no significa mucho, pues puede comprender desde la mera yuxtaposición de enseñanza presencial y a distancia, ambas en sus respectivos formatos más tradicionales, hasta una hibridación profunda y fluida en un sistema y un ecosistema hipermedia, como más adelante explicaremos. Mientras tanto, téngase en cuenta que su uso desenfadado y a la ligera puede llegar a resultar incluso dañino, pues mucho de lo que pasa por educación, enseñanza, escuela o aprendizaje híbridos, en particular si se designa como tal el recurso improvisado a la enseñanza (o a la mera, y pobre, comunicación) en línea durante la pandemia de 2019-2021, pudo ser un ejercicio heroico de parte de profesores y centros y seguramente la opción menos mala para los alumnos, pero raramente fue más allá de una torpe improvisación y un intento de replicar la mecánica presencial en el entorno virtual, si bien de forma manifiestamente venida a menos, con el resultado de reunir no lo mejor sino lo peor de ambos mundos (aunque fuera, insistimos, una opción necesaria o incluso la única posible).
Hace apenas un decenio, Ken Auletta, un reputado periodista, columnista y autor, publicaba en The New Yorker un artículo titulado “Get Rich U.” (algo así como: Universidad Hazte Rico), sobre las relaciones entre la Universidad de Stanford y el tejido empresarial del Silicon Valley desde su creación por el magnate Leland Stanford, pasando el nacimiento en su seno de Hewlett Packard, Google y un sinfín de prósperas empresas de alta tecnología, hasta el espectacular éxito del curso abierto y masivo en línea, sobre introducción a la Inteligencia Artificial (¡precisamente!), de Sebastian Thrun, quien poco después abandonaría Stanford para fundar Udacity (por las mismas fechas se creaba, desde el mismo campus, Coursera, el otro gran proveedor de MOOC, y Harvard y el MIT creaban EdX). El artículo de Auletta se centraba en buena medida en la interlocución con el entonces presidente de esa universidad, John Hennessy, y ambos compartían la impresión de que la educación en línea podría suponer para las universidades tradicionales lo que Amazon para las librerías o los blogs para la prensa. En ese state of mind, Auletta (2012) cerraba el artículo con esta afirmación de Hennessy, sobre la educación superior: “There’s a tsunami coming” (“Se acerca un tsunami”). La frase hizo fortuna en el New York Times, el Washington Post y, a partir de ahí, por doquier, y Hennessy (2012) insistiría en la metáfora y en la importancia de navegar la ola. Hoy ya sabemos bien que los MOOC no han sustituido a la universidad tradicional ni van a hacerlo, aunque se hayan hecho un buen hueco en la formación continua, sobre todo la interna a las grandes organizaciones y empresas; así lo reconocería pronto, a la vez que trataba de desdecirse de su profecía, el propio Hennessy, quien pasaría a apostar por fórmulas híbridas (Jaschik, 2015), aunque no con el significado que hoy se da al término sino más bien como una combinación de lección estelar y tutoría local, que tampoco ha prosperado.
Con menos tremendismo que el de un tsunami, la metáfora de las olas ha sido utilizada para describir ciclos más largos en la economía (Kondratiev, 1922), en la innovación tecnológica (Schumpeter, 1939) o en la historia (Braudel, 1979). Alvin Toffler (1980) empleó la metáfora de la tercera ola para describir la transición a la sociedad de la información, tras una segunda a la sociedad industrial y una primera a la agraria, y resulta de enorme interés seguir sus previsiones sobre lo que aquella significaría para la educación (especialmente para haber sido formuladas hace ya más de cuatro décadas). Es en este sentido que hablamos aquí de una quinta ola, como una gran transformación de largo plazo en el ámbito de la educación, pero también pensando en la idea de Hennessy de que, si viene un tsunami, o simplemente una gran ola, más vale surfearla que esperarla quieto o mirar para otro lado. Solo que antes de la agricultura y la escritura vino la lengua, ya en las sociedades de caza-recolección, y después de la industria y la imprenta lo hicieron los medios electrónicos audiovisuales y las reformas comprehensiva de la educación: por eso vamos por la quinta ola, no por la tercera, pero de eso ya hablaremos más despacio.
Para empezar a entender lo que está pasando y a tener una idea de lo que va a pasar necesitamos, como necesitarían los peces, distanciarnos mentalmente del agua. La mejor expresión, y la más común, de cuán difícil resulta hacerlo, nos la ofrece la reiterada invocación del binomio “educación (o escuela, o enseñanza, o aprendizaje…) y tecnología”. Todos los medios educativos son tecnología: lo son, por supuesto, los medios materiales como el libro, el libro de texto, la pizarra, el pupitre, el lapicero, el papel, etc.; lo son también los medios organizativos como el horario y el calendario de clases, la lección frontal, la agrupación por edades o la calificación de cero a diez; y lo son, igualmente, los medios simbólicos, como el lenguaje, la escritura o el dibujo en perspectiva de un objeto tridimensional. De hecho, de todos estos medios, los nucleares han sido y son los medios de comunicación: la lengua, la escritura, la imprenta… La cuestión no es, pues, la relación entre “la tecnología y la educación”, sino el uso de las distintas tecnologías, o más precisamente de tecnologías de distinta generación, en la educación y el aprendizaje, particularmente en y a la sombra de la escuela. Cuando nos interrogamos sobre la relación entre “educación y tecnología”, en realidad entre la educación escolar y la tecnología digital, lo que estamos haciendo es naturalizar las otras tecnologías, las del pasado. Sencillamente, no las contemplamos como tales, de la misma manera que no llamamos tecnología al frigorífico, que ya hace un siglo que comenzó a entrar en los hogares, ni a la conducción de agua corriente, que empezó a hacerlo con los romanos; pero lo son.
Este error, como explicaré luego con más detalle, viene inducido porque no solo la escuela es nuestra agua, que tanto nos cuesta imaginar distinta, sino que la experiencia reciente del cambio tecnológico, vista desde la institución, es peculiar; es, sobre todo, en la memoria de primera o segunda mano de la generación docente hoy en activo, la de sucesivos intentos de introducir en las aulas las tecnologías audiovisuales en soporte electrónico (cine, radio, televisión, vídeo…) y la primera tecnología digital (programación, enseñanza asistida por ordenador, ofimática…), pero aquellas implicaban llevar el modelo de la enseñanza frontal y simultánea al paroxismo y esta era una versión tremendamente empobrecida de la tutorización individual. O sea, una sucesión de fracasos no solo por la desconfianza e incluso hostilidad del profesorado, que existían y siguen existiendo, sino porque eran, sencillamente, herramientas inadecuadas que ofrecían algunas nuevas posibilidades, pero también empobrecían una parte de las actividades y agudizaban no pocos de los problemas ya presentes en otras.
Para poner los problemas, las necesidades y las oportunidades actuales en perspectiva, los tres primeros capítulos de esta obra se centran precisamente en esas grandes transformaciones simultáneas y entrelazadas (sinérgicas o antitéticas) en la comunicación y la educación. El capítulo 1 recorre el surgimiento del lenguaje, la escritura y la imprenta y, con ellos, el de la educación, la escuela y el sistema escolar, las tres primeras grandes transformaciones en los respectivos ámbitos. El capítulo 2 se detiene en la cuarta gran transformación comunicacional —los medios audiovisuales electrónicos—, la cuarta gran transformación educativa —la generalización de la enseñanza secundaria y su unificación u homogeneización parciales— y el divorcio entre estos dos ámbitos que supusieron. El capítulo 3 aborda ya la quinta transformación, la digital, tanto en la comunicación como en la educación, y dibuja un primer esbozo de su alcance.
Los tres capítulos siguientes se centran en el medio vertebrador de la quinta transformación en curso, que es el artilugio digital, la tríada o trinidad digital formada por el dispositivo (informático y personal), el software (metamedio universal) y la conectividad (global, ubicua y aumentativa). El capítulo 4 está dedicado al artilugio en sí, desde su concepción hace ya medio siglo hasta su esplendoroso despliegue actual, y a cómo está llamado a sustituir y sustituye al libro en general y al libro de texto en particular, no una simple herramienta sino un metamedio que asume y multiplica las capacidades de cualquier medio anterior. El capítulo 5 se ocupa del carácter revolucionario del hipertexto frente al texto, su promesa como forma indistintamente lineal o multidireccional, libre y asociativa de navegar entre la información, frente a la linealidad impuesta y excluyente del libro impreso. El capítulo 6 generaliza este análisis al contexto hipermedia, incluidos los hiperdatos y la hiperrealidad.
Los dos siguientes capítulos tratan de las implicaciones del nuevo metamedio para los elementos más importantes que acompañan al aprendizaje en la escuela: la materialidad del aula y la actividad docente. El capítulo 7 trata de las hiperaulas, o entornos de aprendizaje innovadores, y en particular de la flexibilización de espacios y tiempos y de los hipermedia (la versión fuerte de la hibridación). El capítulo 8 se adentra en las consecuencias de la transformación digital para el profesorado, desde las necesarias competencias digitales pasando por la codocencia en el aula y por el uso de los datos y la inteligencia artificial, hasta la ciborgdocencia, es decir, la colaboración hombre-máquina en la función docente.
El noveno y último capítulo no estaba inicialmente previsto, sino que fue añadido ante la irrupción de ChatGPT, cuando el resto del libro ya estaba en pruebas. Aunque la inteligencia artificial ya había sido tratada en el capítulo anterior y, en cuanto tal, ChatGPT no trajo nada esencial que no estuviera ya en los modelos GPT-2 y GPT-3 (de 2019 y 2020), su puesta a disposición del público, el fenomenal interés suscitado y su lograda aproximación al lenguaje natural demandaban mayor atención. El lado bueno es que se podía hacer, cuando sus luces y sombras se proyectan desde el primer día sobre la educación; el no tan bueno, visto como autor, que el despliegue presente e inminente de este y otros robots conversacionales, o más en general de IA generativa, va a hacer que cualquier cosa que se escriba quede pronto datada. Pero esto es parte de lo que hace apasionante nuestro tiempo.
Es un recurso ya habitual, con la finalidad de señalar la importancia de la revolución digital y el alcance previsible de sus consecuencias imprevisibles, compararla con la imprenta, que puede ser calificada como el motor de arranque de la modernización. Marshall McLuhan ya dató la era de la galaxia Gutenberg, la del hombre tipográfico, al declararla cerrada, o sucedida, por los mass media y la aldea global, y Manuel Castells, replicó la metáfora de la galaxia Gutenberg con la de una galaxia Internet. Algunos estudiosos de los medios han apuntado que el mundo comunicacional de la imprenta, que no hace mucho considerábamos definitivo o, al menos, una sólida base para cualquier salto posterior, podría ser contemplado también, con la perspectiva de hoy, como un paréntesis (Pettitt, 2007), y la idea no ha dejado de tener acogida en la educación (Area, 2017). Algunas de las mentes más visionarias en los inicios de la revolución digital vieron, asimismo, los (entonces) futuros dispositivos personales como el relevo del libro, otra manera de presentar la misma transición histórica (Kay, 1977; Barnes, 2007).
En este capítulo voy a tratar de desarrollar la idea de que, efectivamente, los grandes cambios en la educación han venido de la mano de grandes cambios en la información y la comunicación (y los han reforzado). Así fue con la imprenta y así va a ser con la digitalización o, por mejor decir, la transformación digital, que está siendo y será informacional y comunicacional, educacional y global, penetrante y pervasiva; pero, para ponerlo en perspectiva, nos detendremos también en otras grandes transformaciones anteriores: el lenguaje y la escritura en el ámbito informacional y comunicacional; la educación misma y la escuela en el ámbito del aprendizaje. Más adelante atenderemos a la quinta gran transformación tanto informacional como educativa, la transformación digital, que trataré en el capítulo tercero, pero no sin antes, en el segundo, abordar lo que fue la cuarta en ambas esferas, pero, por primera y, esperemos, única vez en el horizonte, escindida en dos transformaciones separadas, diferentes, discretas y en abierto conflicto, una peculiaridad que ha marcado la manera en que se contempla la tecnología desde la institución escolar y, más que nada, desde la profesión docente.
La primera transformación: lenguaje y educación
“La educación es el proceso de facilitar el aprendizaje…”, define la UNESCO (2021) al explicar el cuarto objetivo de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Quizá no sea una gran definición, pero bien puede servir como respuesta corta. Aprender es algo que no solo hacemos los seres humanos, sino, asimismo, probablemente todos los animales (sin duda todos los de cierta complejidad, al menos de la ameba en adelante), una variedad creciente de algoritmos y máquinas especialmente diseñadas para ello e incluso no pocos vegetales (Trewavas, 2003; Baluska et al., 2018). Educar, en cambio, es algo menos frecuente: no lo hacen las plantas, sin lugar a dudas; empiezan a hacerlo, o más bien a instruir, algoritmos y máquinas, en la medida y solo en la medida en que nosotros aprendemos a diseñarlos y programarlos para ello, algo sobre lo que habremos de volver con más detalle; tampoco lo hacen, en general, los otros animales, si bien cabría considerar algunas excepciones muy raras y de muy escaso alcance, limitados a conductas parciales y muy precisas, como las orcas de la Patagonia (López y López, 1985) o tal vez los chimpancés, en ciertas circunstancias (Musgrave et al., 2016). Fuera de estas raras conductas en muy contadas especies, y aun asumiendo que se encontrarán otras, educar se presenta como una actividad distintiva y casi exclusivamente humana (Hoppitt et al., 2008).
Esta característica única tiene su base en la necesidad y la posibilidad de un aprendizaje amplio y profundo; necesidad y posibilidad que, a su vez, ella misma amplía y refuerza. Por un lado, el desarrollo limitado del cuerpo y el cerebro humanos en el momento de la concepción hacen necesario ese aprendizaje, pues la conducta inscrita en la herencia genética queda muy lejos de asegurar la supervivencia. Por otro, un sistema nervioso incompleto y abierto al nacer, en formación, permite un aprendizaje de amplio alcance, más potente cuanto más oportunamente temprano. La variabilidad y la complejidad crecientes del entorno humano, además, no hacen sino reforzar su necesidad y, como veremos, sus recursos auxiliares.
Con el bajo nivel de exigencia con que estamos dispuestos a calificar de educación las conductas antes mencionadas de orcas y chimpancés, pues, parece obvio que los homínidos han debido de educar desde el comienzo mismo de su existencia, así como que, si fuésemos capaces de observar su vida, o un rastro suficiente de esta, antes incluso de la aparición del lenguaje encontraríamos abundantes de conductas equiparables y más avanzadas que las descritas, a lo largo y ancho del largo tramo de vida en que la niñez y la adolescencia permanecían al cuidado directo de los adultos. Mientras tanto, no lo olvidemos, las crías de todas las demás especies mínimamente complejas, y por supuesto las de los humanos, aprendían y aprenden sin ser educadas o al margen de serlo, sobre la base de la experiencia propia y, eventualmente, ajena, es decir de la observación. Conviene no olvidar ni por un instante que ha habido, hay y habrá mucho aprendizaje sin educación (así como, lamentablemente, no poca educación sin aprendizaje).
Pero hay algo que sin duda alguna cambió radicalmente el aprendizaje y la educación, tanto en la evolución de nuestra especie como frente a cualquier otra, aunque no tengamos un inventario claro y definitivo de sus efectos: el surgimiento del lenguaje. Se supone que lo hizo con el homo sapiens, hace unos doscientos mil años, aunque es muy difícil determinar cómo (hasta el punto de que la Sociedad Lingüística francesa llegó a prohibir, en 1866, cualquier debate sobre el tema en su seno). Vygotski (1934), referencia inexcusable en un ámbito educativo cada vez más volcado al constructivismo, fue uno de los más acérrimos defensores del desarrollo inicial independiente de pensamiento y lenguaje, frente a su asimilación teórica o práctica por la mayor parte de la psicología, pero no es posible dudar de la relevancia de su aparición y desarrollo para la educación, es decir, para la facilitación del aprendizaje del niño por el adulto o, simplemente, de un ser humano por otro. El lenguaje, sencillamente, permite, refuerza y escala el acercamiento, la anticipación, la reproducción o la mera invención de la experiencia, y el aprendizaje, en su forma más simple, no es sino la modificación de la conducta a partir de la experiencia, propia o vicaria.
La educación implica comunicación, desde la más elemental a la más compleja, directa o mediada, simbólica o no, y, por lo tanto, se ve condicionada, potenciada o alterada por ella. Lo que podemos considerar la primera gran transformación en la comunicación, el surgimiento del lenguaje, fue también por fuerza la primera gran transformación de la educación, y este alineamiento, o la ausencia del mismo, fue y sería decisivo en esta y en todas las transformaciones posteriores, como en su momento veremos. De hecho podríamos ir más lejos, aunque no sea necesario para nuestro argumento: hay motivos para pensar que la relación causal fue al revés, que la educación, esa actividad distintivamente humana, ha sido decisiva para la conformación del lenguaje (Csibra y Gergely, 2009, 2011) e incluso para su surgimiento (Laland, 2016). El lenguaje se habría visto llamado y reforzado como la forma más eficaz y efectiva de educación, o más exactamente de enseñanza, y la enseñanza (la transmisión de conocimiento), poco a poco, como el instrumento más eficaz para el aprendizaje en un contexto crecientemente cultural y cambiante como el del ser humano o incluso el más amplio de los homininos —aceptablemente cultural (Whiten et al., 1999), pero nulamente educacional.
Y lo seguiría siendo, sin añadidos y sin competencia, por largo tiempo. Los grandes maestros de las grandes civilizaciones tienen en común haberse servido de la palabra, no haber dejado una línea escrita conocida y haber sido reflejados en la escritura solo con posterioridad. Buda, Confucio, Jesús o Sócrates (Jaspers, 1985; Lenoir, 2009) transmitieron sus ideas con el ejemplo, con máximas, con anécdotas, parábolas y breves historias fáciles de recordar, con diálogos, en fin, con todos los recursos de una cultura oral, y solo con notable posterioridad se vieron llevados al texto, quién sabe con qué grado de fidelidad a las enseñanzas originales. Confucio, Buda y Sócrates vivieron entre los siglos VI y V a.C; Jesús, por definición, en el I d.C. Del primero sabemos que era aristócrata, sabio reconocido y funcionario por temporadas, lo que en la China de entonces ya exigía un elevado nivel de literacia y erudición literaria; del segundo, que fue igualmente de familia aristocrática y dedicó gran parte de su vida a la enseñanza; el tercero fue un ateniense de familia acomodada que pudo vivir sin problema de la herencia recibida y recibió una educación en consonancia, incluida la lectoescritura; el cuarto fue rematadamente pobre y podría haber sido iletrado como la inmensa mayoría de sus paisanos (aun profesando la primera religión del libro), pero los indicios presentes en los evangelios son contradictorios entre sí, siempre centrados en la palabra oral pero con episodios en los que escribe en el suelo o lee en una sinagoga, sin contar con el bien conocido, aunque no explícito al respecto, del niño perdido y encontrado en el Templo… debatiendo doctrina con los doctores (Vegge, 2005; Keith, 2009). Pero es posible que, en un tiempo en que la práctica totalidad de la humanidad era analfabeta, a pesar de existir ya la escritura, el atractivo de estos maestros estuviese precisamente en su capacidad de expresar su mensaje en los tonos y acordes de la cultura oral, más que en los modos y maneras, fríos, lejanos y esotéricos, de la cultura escrita. De hecho, sus enseñanzas resistieron largo tiempo antes de ser definitivamente codificadas: el Evangelio canónico más antiguo, el de Marcos, fue escrito tres o cuatro decenios después de la muerte de Cristo, los otros tres lo serían en torno al final del siglo y su canonización, es decir, su fijación, tuvo lugar todavía un siglo más tarde; los llamados primeros textos budistas es probable que fuesen escritos poco después de la muerte de Buda, pero la primera prueba física de su existencia viene del siglo I a.C., y la primera indirecta lo hace del tiempo de Asoka, o sea, del siglo III a.C.; las Analectas de Confucio fueron escritas por sus discípulos durante los dos siglos siguientes a su muerte y cobraron lentamente su forma definitiva a lo largo de otros cinco siglos más; Sócrates corrió en cierto modo mejor suerte, quizá por la mayor altura y concentración cultural de Atenas, pues lo que sabemos de él proviene principalmente de los escritos dedicados de sus discípulos directos (Platón y Jenofonte, sobre todo) y otros testimonios ocasionales de los contemporáneos. No deja de haber cierta ironía en que fuese este, el único que se manifestó abiertamente (según el diálogo Fedro) contra la escritura atribuyéndole efectos negativos para la memoria —es decir, para el aprendizaje—, el que menos tardó en ser traicionado por sus incondicionales llevándolo al papiro y, probablemente, el mejor reflejado de todos.
La segunda transformación: escritura y escuela
Sucede que mientras estos cuatro grandes maestros educan con la palabra y sin otro medio que la voz, sin al parecer sentir la más leve tentación de recurrir a la escritura, esta ya ha conquistado un espacio en la vida cultural y social. Sabemos, con relativa certidumbre, que era regularmente utilizada hacia el siglo XXXIV a.C. en Mesopotamia, XXXII en Egipto, XIV a.C. en China, IX-VI a.C. en Mesoamérica, VII-VI a.C. en India... El catálogo de las formas de escritura, desde la ideográfica a la alfabética, pasando por la logográfica o la silábica, fue desde el inicio, y sigue siendo hasta cierto punto hoy, muy variado, pero lo que todas ellas tenían en común era una capacidad de registro, fijación, transmisión y conservación con la que no contaba la expresión simplemente oral, y una complejidad que requería su aprendizaje sistemático, difícil y prolongado. Con independencia del debate inconcluso sobre la monogénesis o poligénesis de la escritura (su difusión desde un origen único o su surgimiento independiente en varios lugares y momentos), lo que parece común a las escrituras más antiguas (así como a las protoescrituras, aunque no tuvieran un contenido propiamente lingüístico) es su uso desde el inicio con fines administrativos y contables (el registro, la comunicación o la acreditación de operaciones comerciales, deudas y pagos, inventarios, tributos, levas, legados…). La escritura ya desarrollada servirá además para comunicar decretos, celebrar acontecimientos, registrar linajes y, por supuesto, codificar las tradiciones religiosas. Aparece así vinculada al desarrollo de la economía privada y mercantil, de la burocracia pública y de la jerarquía religiosa, en particular a los estados tributarios y las ciudades.
Aunque el grado de dificultad de la escritura es muy variable, pronto requirió un aprendizaje prolongado y guiado. Es fácil percibir la dificultad de una lengua logográfica, como el chino tradicional, con unos cincuenta mil caracteres aunque el uso común se reduzca a unos trece mil, o el japonés kanji, con unos treinta mil caracteres, de los que se necesitan unos cuatro mil para los usos habituales y no menos de diez mil para ser considerado una persona culta. La escritura silábica, que jugó un papel de transición importante entre la ideográfica (cuneiforme y jeroglífica) o logográfica (china y japonesa) y la alfabética, es muchísimo más simple que la primera, pero notablemente más compleja que la segunda, y se conserva en pocos lugares (que yo sepa, los kana japoneses, de uso regular como complemento al kanji, o la cheroqui, en extinción —salvo un revival como código de uso militar durante la Segunda Guerra Mundial— al igual la lengua que expresa), al margen de sus reminiscencias en la taquigrafía y la estenotipia. La escritura alfabética, que con menos de una treintena de caracteres requiere un esfuerzo mnemotécnico y caligráfico mucho más reducido y asequible, se abrió por ello paso por doquier, sustituyendo en su mayoría a las otras formas —el cambio más espectacular quizá fuera el del chino pinyin, forma fonética y alfabética del chino mandarín que se adoptó para facilitar la alfabetización de China a mitad del siglo pasado, aun conservando la grafía tradicional. Pero que el número de signos sea menor y su aprendizaje y memorización como tales mucho más fáciles en las lenguas alfabéticas no quiere decir que el aprendizaje de la lectoescritura sea ya por ello sencillo en sí. Los niños aprenden de manera natural, espontánea y muy eficaz a hablar (siempre que se hable con ellos, y no da igual quién, cuánto ni cómo), tal vez ayudados por el rastro genético de al menos cincuenta mil años haciéndolo, pero no aprenden así a escribir. El paso a la escritura requiere el análisis del lenguaje oral, o sea, su descomposición en fonemas, su traducción a grafemas y la síntesis de estos en palabras, frases y textos. Me limito a señalar la distinción lógica, sin entrar en cuestiones metodológicas ni pedagógicas sobre el mejor modo de enseñanza y aprendizaje de la lectoescritura, a día de hoy irresueltas o, al menos, lejos del consenso. El hecho es que el aprendizaje de la escritura ya no acompaña simplemente a la vida y el crecimiento personales, como lo hace el aprendizaje del habla, sino que requiere un largo y denso esfuerzo intencional y, dejando de lado contadísimas excepciones anecdóticas, acompañado y empujado por un largo proceso de enseñanza. Es posible que haya una gramática profunda, mental, generativa y tal vez incluso universal (Chomsky, 2000; Dabrowska, 2015) en el aprendizaje de la lengua hablada, pero en ningún caso para la lengua escrita, nada que ahorre el duro y, a menudo, penoso aprendizaje de la lectura, la caligrafía (al menos funcional), la ortografía, la sintaxis y, llegado el caso, el arte y la técnica de escribir bien (McGuinness, 1997).
La consecuencia de esto es que aunque, durante algunos milenios, la mayor parte de la humanidad continuaría siendo analfabeta, el uso instrumental de la escritura para la administración y el comercio y su adopción como instrumento de comunicación y rasgo de distinción por los grupos sociales privilegiados hicieron surgir, por doquier, las escuelas. Esta es la segunda gran transformación, o estas son las dos grandes transformaciones: la escritura en el ámbito de la información y la comunicación y la escuela en ámbito de la educación. Es esencial no confundir los usos del término escuela para poder siquiera empezar a hablar de ella. Desde luego, no confundir el origen del término, la skholè, o skholê, griega, o más bien ateniense, en la que jóvenes privilegiados desarrollaban lo que hoy llamaríamos un ocio activo (Kalimtzis, 2017), con la institución disciplinaria a la que la práctica totalidad de los niños del mundo y la inmensa mayoría de los adolescentes acuden hoy conscriptos, por obligación —sí, también es un derecho… los que vivimos en, para y del mundo educativo nunca olvidamos esto, solo olvidamos lo otro. Ya Huizinga, el autor de Homo Ludens, señaló la incongruencia o la honda ironía de que un término originalmente vinculado al ocio voluntario y exclusivo de un pequeño grupo social privilegiado hubiera pasado a designar una institución disciplinaria para las masas. La otra confusión a evitar, particularmente aquí, es entre la escuela en sentido estricto, como institución o establecimiento singulares, y la escuela como metonimia para referirnos al sistema escolar en su conjunto, al sistema educativo no universitario, a todo establecimiento escolar o a la estructura que les es común. Porque lo que surge en el período del que ahora tratamos es apenas un puñado de escuelas salpicadas en las ciudades, al amparo de palacios, templos o, excepcionalmente, bibliotecas, escuelas a las que ya cuesta llamar tales por cuanto que a menudo no son sino enseñanzas en el seno familiar, no son el inicio de proyecto alguno de escolarización universal, ni mayoritaria, ni masiva, ni con mayor alcance que el de cubrir las limitadas necesidades del comercio, la administración y el culto del momento, pues para ir algo más allá de eso habría de esperar a la siguiente gran transformación y, para llegar a ella, entre dos y cinco milenios según dónde. En suma, estamos solo ante la reproducción de un oficio minoritario, muy minoritario.
Pero son escuelas. Está fuera de cualquier duda que las grandes monarquías o imperios (Sumeria y Acadia, Egipto, China, India, los reinos maya…) contaron con escribas y, donde hay escribas, tiene que haber enseñanza. No educación en general, sino la enseñanza expresa de una técnica, la escritura, altamente compleja en todas sus formas, ideográficas o fonéticas, lo mismo que se encuentra la enseñanza, también limitada en su extensión y especializada en su función, de otros oficios. Ello con mayor o menor sofisticación, pues no era lo mismo, en el antiguo Egipto, por ejemplo, instruir en escritura jeroglífica que hierática, como no podía ser igual, en ningún momento ni lugar, reflejar transacciones cotidianas simples, como compraventas o pago de tributos, que escribir los epitafios de los reyes o los mandatos divinos. Sabemos que esos escribas no solo aprenderán a leer y escribir, sino también alguna aritmética (y así ya tenemos las tres Rs: reading, ‘riting and ‘rithmetic), las convenciones propias de cada tipo de registro o documento, inventarios y listas de uso común, criterios archivísticos, etc., algo que requería varios años para las funciones más básicas y varios más para las más sofisticadas como dirigir obras públicas, redactar leyes, gestionar el tesoro. Por lo demás, al trabajar con las leyes, los textos sagrados y, eventualmente, las obras literarias, de entre ellos surgirían los altos funcionarios, sacerdotes, eruditos, etc.
Decir que son escuelas es decir, en realidad, que son ya enseñanzas especializadas, no que necesariamente sean instituciones públicas, con espacios o edificios propios y toda la parafernalia que evoca el sustantivo. En su primer desarrollo, las enseñanzas pueden haber consistido en un padre preparando a su hijo para sucederlo como escriba, tal vez a más de un hijo, tal vez con los de algunos parientes, amigos o vecinos, pero en todo caso son enseñanzas sistemáticas que requieren continuidad, método y disciplina (Toorn, 2009). Con el aumento del número de escribas y la mayor dificultad de su trabajo se llega a la conveniencia y necesidad de instituciones especializadas, ahora sí escuelas, normalmente a la vera de un palacio o un templo, con o sin un espacio propio, pero en todo caso bajo su control o influencia. En realidad, no es necesario que se llamen escuela, y no lo hacen: en Mesopotamia las llaman simplemente la casa de las tabletas; en Egipto, parece que las denominaban establos, por su régimen de internado; pero, en todo caso, existieron, como sabemos por alusiones o referencias en los textos de la época, por algunas representaciones gráficas muy semejantes, mutatis mutandis, a una pequeña aula escolar (o a una academia de secretariado) y porque de ellas provienen algunas de las mayores concentraciones de tabletas encontradas por la arqueología, manifiestamente dedicadas a ejercicios y prácticas de aprendizaje.
Al menos desde que la escritura comienza a servir a fines políticos, religiosos y literarios, todo indica que su dominio se convierte además en un elemento de prestigio y distinción. En las sociedades de entonces y con sus técnicas de escritura, la enseñanza tenía que ser muy costosa, quedando solo al alcance de niños y jóvenes de familias privilegiadas y de las de los propios escribas, a su vez más o menos privilegiados. La llamada Sátira de los Oficios de Dua-Jeti, escrita hacia el 2400 a.C., se extiende ya sobre las incontables ventajas de estudiar para escriba en vez de formarse para cualquier otro oficio. En Egipto, ya que estamos, los escribas no estaban obligados a pagar impuestos, realizar trabajos forzosos ni ir a la guerra. En Mesopotamia, ya hacia el 2050 aC, el rey Shulgi alardea: “Cuando era joven estudié el arte de los escribas en la escuela […] Ningún noble era capaz de escribir una tableta como yo lo hacía [...].” Asurbanipal, que, siguiendo la costumbre real, se explaya sobre sus propias virtudes y méritos, también comienza: “He aprendido el secreto oculto del arte de los escribas por completo.” (Toorn, 2009: 54). Hay que tener en cuenta que los imperios antiguos, escenario exclusivo del surgimiento y desarrollo de la escritura, son formas de lo que se ha dado en llamar modo de producción tributario, despotismo oriental, etc., es decir, sistemas económicos cuya vertebración por encima de las economías familiares viene dada por una administración burocrático-religiosa-militar, cuya nobleza es una noblesse de robe no estrictamente hereditaria —aunque los oficios en sí, incluido el de escriba, lo sean en gran medida (Wittfogel, 1957; Polanyi et al., 1971; Amin, 1975). No es casual que, si bien el término meritocracia es un neologismo del siglo XX y la idea en sí es moderna, aunque puede encontrar sus raíces ideológicas en Platón, su primera presunta realización histórica se halle en uno de estos imperios, quizá el más burocrático de todos y en todo caso el más duradero: China, con su milenario sistema de exámenes (Miyazaki, 1981; Elman, 2013). Pero de la meritocracia y la escuela hablaremos algo más en el próximo capítulo.
Es esencial subrayar que estas escuelas no solo no son sistemas escolares universales ni masivos como los modernos y contemporáneos, ni lo pretenden ser en modo alguno, sino que, a escala micro, por dentro, como organizaciones, como escenarios de la educación extrafamiliar o extradoméstica, son también radicalmente diferentes. Una mezcla de presentismo histórico, autocomplacencia con el papel sedicentemente liberador y progresista de la escuela y escasez, hasta muy recientemente, de registros e investigaciones, llevaba a ver estas escuelas de la Antigüedad como simples versiones antiguas de la escuela actual. Abundan los manuales de historia de la educación empeñados en presentar la mera sucesión lógica de alfabetización, gramática y retórica como expresión de la existencia de un sistema piramidal de enseñanza primaria, secundaria y superior, o sus métodos de enseñanza como equiparables a los actuales pero, claro está, más monótonos, repetitivos, disciplinarios y represivos… es decir, a la espera del progreso y los recursos que, afortunadamente, ya han llegado, aunque todavía necesitamos muchos más y habrá algunos más. En realidad, lo único que tienen sistemáticamente en común aquellas escuelas y estas es que, en ambas, unos adultos que no son los padres se ocupan de la educación de unos menores que no son sus hijos en un espacio que no es el hogar o que va dejando de serlo. No hay prueba alguna de una ordenación formal de la enseñanza, aunque hubiera patrones usuales; no hay el más mínimo isomorfismo institucional, aunque términos como skholè se utilicen ya para designar el espacio o el tiempo dedicados a la educación, su carácter intencional o a sus actores distintivos. La escuela es simplemente el entorno poco definido y contingente del maestro, no una institución por la que aquel pasa: los maestros crean lo que llamamos escuelas, pero no hay escuelas esperando a sus maestros. Sobre todo, no hay nada parecido a los colegios que levantarán siglos después los jesuitas ni a las escuelas que pondrán en pie los moravos, los escolapios, los lasalleanos y, tras ellos, los estados nacionales modernos.
Hay maestros y alumnos, por supuesto, pero los maestros no tienen una formación equivalente y acreditada, ni un estatuto o un reconocimiento públicos; es un puro anacronismo representarse al didaskalos como el maestro de primaria, al grammatikos como enseñante de secundaria y al rhetor como el profesor universitario, más allá de la constatación de la complejidad creciente de los aprendizajes y, por tanto, de su enseñanza y, en consecuencia, la creciente escasez absoluta, no necesariamente relativa, de discentes y docentes al pasar de un nivel a otro. La alfabetización básica ya es rara (además de la economía y la sociedad hay que tener en cuenta que, antes de la imprenta, era inconmensurablemente más difícil en todos los aspectos), pero los niveles superiores de dominio de la lengua, no digamos de saberes más esotéricos como las matemáticas o la filosofía, decrecen geométricamente, y si la condición social era determinante para las oportunidades educativas de los varones mucho más lo era para las de las mujeres, en todo caso notablemente inferiores. Los alumnos de los que tenemos noticia son de edades y niveles muy variados; realizan su actividad en un espacio común, pero este no tiene por qué ser fijo ni estable, ni que materializarse en una edificación cerrada o siquiera cubierta, ni estar específicamente diseñado o prioritariamente dedicado a la enseñanza.
Entre los escasísimos documentos históricos de cualquier tipo con que contamos sobre la educación en la Antigüedad destacan las Hermeneumata Pseudodositheana (también conocidos como Colloquia), unos manuales de griego para latinohablantes, o viceversa, que datan del siglo III d.C. Como los manuales para enseñanza inicial de cualquier lengua extranjera de hoy, contienen abundante vocabulario, reglas básicas, y descripciones, narraciones y diálogos sencillos que tienen por contenido la vida cotidiana. Son, por tanto, descripciones accidentales por ello mismo bastante fiables (más que la literatura heroica o religiosa, desde luego) de esta, y uno de sus escenarios habituales es, comprensiblemente, la escuela, en particular la jornada de un alumno narrada en primera persona. Pues bien, no encontramos ahí grupos de alumnos de la misma edad o de nivel homogéneo y definido, sino una mezcla de todo, incluso de los grandes niveles como lectoescritura y gramática; no hay un horario con salidas y entradas simultáneas, preludio de una actividad sincronizada, sino un goteo individual y desenfadado, con saludos e interrupciones; no hay lecciones magistrales ni tareas colectivas, sino trabajo individual, colaboración espontánea y una intervención del maestro que hoy diríamos adaptativa, en todo caso más bien a posteriori, como evaluador informal y corrector; no es una escuela docéntrica, que gire en torno a la enseñanza, sino discéntrica, distribuida espontáneamente entre el aprendizaje a través del estudio personal, la colaboración ocasional entre iguales y la presencia de asistentes del maestro; no hay una norma de rendimiento, sino la simple constatación y aceptación de intereses, niveles y otras características individuales diferentes (Cribiore, 2001; Dickey, 2012, 2015, 2017).
La tercera transformación: imprenta y escolarización
La llegada de la tercera revolución educativa hubo de esperar a la tercera revolución informacional. Aquella, la educacional, consistió en el surgimiento de los sistemas escolares de masas, algo que suele considerarse obvio e incuestionable, la expansión a la larga imparable de la escuela (como la del universo), y en la formalización y normalización de la organización escolar, fundamentalmente como hoy la conocemos, algo que no siempre es tan obvio ni tan incuestionable (la clase, el aula, el currículum, la simultaneidad, la gradación); esta, la informacional, que en el tiempo fue primero, consistió, en la invención y desarrollo de la imprenta de tipos móviles y, tras ella y gracias a ella, a lo que aquí nos interesa, del libro de texto (Fernández-Enguita, 2018). La escuela de masas fue posible gracias a la imprenta, pero hay que decir que también fue necesaria por el desarrollo de las ciudades, la expansión del comercio, el surgimiento de una vanguardia científica y cultural (la república de las letras), las pugnas religiosas, la industrialización, la aparición y el auge de los estados nacionales… todo eso que, en conjunto, desemboca en la modernidad, el proceso de modernización. Estos cambios sociales que tiraron de la escuela, también fueron sustancialmente potenciados por ella, como lo fue la imprenta; en la historia y la vida social, la causalidad, incluso cuando es clara, nunca es meramente unidireccional, y los fines se integran en la cadena de las causas. Pero interesa subrayar aquí, al menos, dos aspectos menos obvios.
En el capítulo anterior mencionamos la enorme diferencia en la dificultad de aprender a leer y a escribir (no así a hablar ni a entender) un lenguaje logográfico o ideográfico, o sea jeroglífico, o simplemente cuneiforme, en un extremo, y silábico o, más aún, alfabético, en el otro. Se ha podido afirmar que nada esencial ha tenido que cambiar en la historia de la escritura desde la invención del alfabeto griego, que, mutatis mutandis, ha alcanzado aceptación universal (Powell, 209: 235). Pero la realidad es que, aun respetando el alfabeto, aún se podía hacer bastante más con la escritura para facilitar su realización y comprensión, y así se hizo —pero no en la escuela, que durante siglos y siglos empleó métodos de enseñanza y aprendizaje más que discutibles y todavía hoy no ha resuelto el problema a satisfacción de todos, sino en la imprenta. Para captarlo basta con examinar sucesivamente y comparar un códex elaborado por la mano de algún escriba antes de la imprenta, las primeras ediciones de Johannes Gutenberg (por ejemplo, la —oficialmente— primera de todas, la Biblia de 42 líneas), las primeras y últimas ediciones de Aldus Manutius (Manucci, Manuzio, Manucio o… Aldo el Viejo), el editor más importante e innovador del siglo XVI, y cualquier libro actual. Fueron Gutenberg, Manutius y otros impresores quienes no solo difundieron los autores clásicos y abrieron una ventana de oportunidad a los contemporáneos, abarataron espectacularmente los libros y les dieron un formato manejable (Manutius diseñó y lanzó los enchiridia, precursores de los libros de bolsillo), sino también quienes diseñaron tipos de letra cada vez más claros, asumieron y ampliaron los espacios entre las palabras, sistematizaron la puntuación (lo que ya habían intentado con éxito limitado Aristófanes de Bizancio, Isidoro de Sevilla o Alcuino de York), introdujeron los índices de contenido, etc. (Eisenstein, 1980; Barker, 1992), todo lo cual rebajó enormemente el listón inicial para el aprendizaje de la lectoescritura.
La contribución más relevante de la imprenta a la escuela, no obstante, fue servirle de modelo y de columna vertebral. Es de rigor señalar que la impresión es de por sí un proceso de producción en serie. La idea más extendida sobre la producción en serie es la que identifica su surgimiento con la fabricación del modelo T en las fábricas de Ford en Detroit. Aunque la identificación sea aceptable por el alcance y la profundidad de la revolución fordista, cualquier interesado en la historia puede matizar que ya años antes lo había hecho Oldsmobile o que Ford pudo haberse inspirado en el despiece de la carne de vacuno en los mataderos de Chicago (un proceso no de montaje, pero sí de desmontaje, ya en cadena, conveyor belt); pero mucho antes que eso, en el siglo XV, comenzó a fabricarse de forma masiva y homogénea un objeto que hasta entonces lo había sido de forma manual e individual: el libro o, más exactamente, el códice. Todo nuevo bien producido en masa, desde el Ford T, pasando por los discos de vinilo, hasta el iPhone, encuentra un público entusiasta que antes se había visto excluido de su consumo, o no podía alcanzarlo en la cantidad y la variedad deseadas. Así fue también con los libros, pero con la particularidad de que su primer público, los early adopters, fueron los intelectuales humanistas de la época. Erasmus de Rotterdam, por ejemplo, el representante más prominente del humanismo cristiano, enseguida vio en Manutius la oportunidad de publicar clásicos griegos y latinos de difícil acceso, así como su propia obra (Colin, 2021); hablamos, por cierto, del mismo autor que, por un lado, aboga intensamente por la educación de todos los niños y niñas (Erasmus, 2009; Phau, 1995) mientras que, por otro, califica las escuelas de su tiempo como letrinas malolientes y abomina de sus maestros (Erasmus, 1985), es decir, de alguien que cree en la educación pero no en la escuela, o que quiere una escuela pero ve otra.
La imprenta se abrió poco a poco paso en la escuela, como no podía ser menos. Aunque no hay una certidumbre total sobre cuáles fueron las primeras obra salidas de la imprenta de Gutenberg, sí parece seguro que entre ellas, quizá las dos más relevantes, estuvieron, cómo no, la Biblia de 42 líneas, que no llegó a terminar por sí mismo (le falló el plan de negocio, diríamos hoy, y se lo quedó su socio inversor), y la Ars Minor, un manual de introducción al latín, primera parte de la Ars Grammatica, de Donato; o sea, un libro de texto, aunque no para las escuelas sino para los colegios latinos. Se trata, en el caso de la Grammatica, de una obra del siglo IV que ha llegado hasta el XV, así como los Colloquia que antes citamos eran una obra del III que cuya última edición conocida y no para filólogos, será del XVI; pero esta prolongada vigencia, más que la salud de una obra individual, es un indicador de la inactividad colectiva, es decir, de que nadie parece haber que viera en los libros de texto un vacío a llenar. Esto iba a cambiar radicalmente con la imprenta, en parte por ella y sobre todo gracias a ella.
Aunque hubiera otros autores, el primer gran exponente de la nueva relación entre el libro y la escuela va a ser Pierre de la Ramée, latinizado como Petrus Ramus. Conocido especialmente, en vida y después, por su iconoclasta oposición a Aristóteles, sobre todo, pero también a Quintiliano, a Cicerón y, en general, a toda la ortodoxia escolástica dominante, que le ganó la animadversión absoluta de los jesuitas y de la Sorbonne, y autor de decenas de manuales de numerosas disciplinas para las universidades y los colegios latinos, su vida terminó trágicamente en la noche de San Bartolomé. Pero su impacto va mucho más allá de los debates escolásticos, alcanzando a la estructura misma de las instituciones educativas. Lo que hizo de Ramus una figura a la vez amada y odiada fue lo que podríamos calificar como la invención del currículum. Sus manuales proponían y seguían una estructura esquemática y secuencial para cada disciplina, dividiéndola en partes, ordenando los contenidos y determinando qué era digno de ser enseñado y qué no. Walter Ong, que consagró a Ramus su tesis doctoral bajo la dirección de Marshall McLuhan, hizo notar que, más allá del contenido concreto de sus propuestas de sistematización de las disciplinas, sus manuales representan el paso al predominio del texto, propio del libro, sobre la oralidad, propia del maestro (Ong, 1958; Sharrat, 1987). Surge con ello un método docente aplicable en el aula por doquier, a prueba de maestros, que convierte la lección magistral en una representación de la lección escrita (docencia y documento comparten raíz) y da así una nueva forma a la educación (Grafton y Jardine, 1986; Hamilton, 1999). Aunque siempre hay que quedar a la espera del próximo descubrimiento, la primera aparición conocida del término currículum aplicado a la educación está, que yo sepa, en el texto de una de las “tablas”, o más bien árboles, de contenidos que tan prolijamente produjo Ramus, concretamente en su Professio Regia, si bien se trata de una edición póstuma a cargo de Thomas Fregius, en 1576 (Hamilton, 1989: 44)
Pero Ramus se mueve en el entorno de los estudios superiores, la universidad y el colegio. El nombre a tener en cuenta en la escuela es otro, el de Jan Amos Comenius (Komensky, Komenskeho, Comenio), obispo de la iglesia evangélica Hermandad Morava. Verdadero entusiasta, creyente y evangelizador de la imprenta, Comenius representa mejor que nadie el paso de las escuelas al sistema escolar, a la escolarización masiva. Su Didáctica Magna, que honra plenamente el título, no es estrictamente original, o no lo es en todo, pues muchas de las reformas que apunta han asomado ya entre las Escuelas Pías (calasancias) o los colegios de los jesuitas, pero sí es la presentación más sistemática. Él mismo, autor del que se ha considerado el primer libro escolar y el primer libro de texto, el Orbis Pictus, de gran éxito en pocos años en Europa, no ve en el libro una simple herramienta adicional (como tantos profesores ven hoy los dispositivos personales, la conexión a internet o el software), sino la columna vertebral del sistema escolar que viene, y la imprenta como el modelo a seguir en este. La idea que todo lo envuelve es bien sencilla: imprimir en la mente de los niños (ya se sabe, la hoja en blanco, tabula rasa) como se imprime en el papel, hasta el punto de que propuso llamar a su método, sin mucho éxito, didacografía. Para que así sea se contará con la normalización del libro como libro de texto, la formación de clases homogéneas y la normalización de los maestros. Esta tercera transformación llevará hasta medio milenio: sus gérmenes están en los siglos XV (la imprenta), XVI (el currículum), XVII (la clase) y XVIII (el aula), pero no cuajarán hasta el XIX y no se universalizarán hasta el XX.
Lo que vendrá después es ya otra historia. Por un lado, en el ámbito de la comunicación, el surgimiento y la expansión de los medios audiovisuales alimentados por la energía eléctrica, desde el telégrafo a la televisión por cable; por otro, en el ámbito de la educación, el proceso de masificación y universalización de la enseñanza secundaria, empujado por la demanda social y la lógica política y arrastrado por el desarrollo de la industria y los servicios. Será la cuarta transformación… en ambos casos, pero en plural, porque en realidad va a tratarse de dos transformaciones en paralelo, separadas e incluso enfrentadas. Después, claro, el nacimiento y la explosión de todo lo que en su día se denominó simplemente la informática, las nuevas tecnologías, la informatización, la digitalización, etc., vistos como un proceso más o menos acotado, y hoy es ya la ubicua e imparable transformación digital de la sociedad y, por supuesto, de la educación, la quinta transformación. A la cuarta, o cuartas, está dedicado el capítulo siguiente y, a la quinta, el resto de esta obra.
¿Revolución o transformación… y por cuál vamos ya?