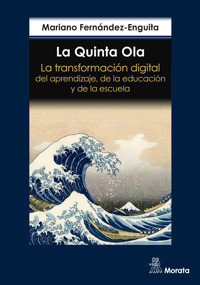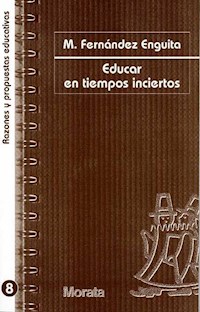Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Morata
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Decimos que vamos a hablar de educación y nos ponemos a hablar de la escuela. Es obvio, no obstante, que hay mucha educación sin escuela, así como que hay mucho aprendizaje sin educación. Apenas reflexionamos sobre hasta qué punto y con qué consecuencias se ha reducido el contenido de la escuela a la enseñanza y su organización al aula. La scholé griega clásica era una formación libre, muy lejos de lo que luego representarían la palmeta del maestro medieval o el aula de la era industrial. El aula encarna todo lo que en su día fue la escuela de la modernidad y hoy es una pesada carga decimonónica: la categorización burocrática del alumnado, los objetivos y procesos de talla única, el aburrimiento de unos y la frustración de otros, las rutinas que matan la creatividad, la soledad e impotencia del docente, el último reducto antitecnológico. Lejos de volver a proclamar la muerte de la escuela, el autor plantea que el problema no es esta, insustituible en nuestro tiempo tanto para el cuidado como para la educación de la infancia y la adolescencia, sino su reducción a un conjunto de aulas apiladas. Por eso las mejores y más potentes iniciativas innovadoras rompen con el axula metodológica e incluso físicamente, sustituyéndola por avances hacia la hiperaula, caracterizada por espacios más amplios, flexibles y libres; por la reorganización y porosidad de los tiempos; por la continuidad entre realidad física y virtual, entre lo proximal y lo distal, entre la escuela y la comunidad; por la alternancia del trabajo en grupo, en equipo e individual; por la combinación de las disciplinas en proyectos; por la integración permanente de microequipos docentes en ella.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 425
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mariano Fernández Enguita
Más escuela y menos aula
La innovación en la perspectiva de un cambio de época
© 2018 Mariano Fernández Enguita
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar, escanear o hacer copias digitales de algún fragmento de esta obra.
Todas las direcciones de Internet que se dan en este libro son válidas en el momento en que fueron consultadas. Sin embargo, debido a la naturaleza dinámica de la red, algunas direcciones o páginas pueden haber cambiado o no existir. El autor y la editorial sienten los inconvenientes que esto pueda acarrear a los lectores, pero no asumen ninguna responsabilidad por tales cambios.
© EDICIONES MORATA, S. L. (2018)
Nuestra Sra. del Rosario, 14, bajo
28701 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Derechos reservados
ISBNpapel: 978-84-7112-861-4
ISBNebook: 978-84-7112-862-1
Depósito legal: M-179-2018
Compuesto por: MyP
Printed in Spain – Impreso en España
Imprime: ELECE Industrias Gráficas, S. L. Algete (Madrid)
Imagen de cubierta: Aula-huevera (2017) por Íñigo Cosín. Reproducida con autorización.
Fotografía de la cubierta inspirada en lo que en inglés se conoce como egg crate classroom, concepto de aulas con el alumnado sentado en pupitres dobles o individuales con apenas posibilidad de movimiento. (Véase pág. 78).
A Marisa, por todo
Índice
No todos anhelaban la escuela 11
Hace falta una aldea... pero ya no quedan 12
Que la escuela no obstaculice la educación 15
Esa izquierda antaño desconfiada 16
La osadía de los desescolarizadores 21
Y ahora llegan los tecnoevangelistas 25
El triunfo de la institución 33
La Antigüedad, de la educación a la escuela 33
En la prehistoria de la institución 37
Una institución recreada en la modernidad 43
¿Cuál fue o es la escuela-fábrica? 46
Por qué la lectio aguanta mejor que el broadcast 51
¡Es el aula, estúpido! 57
Cuando en la escuela no había aulas 58
Cuando en la escuela no había clases 63
Ignacianos, moravianos y lasalleanos 67
El siglo xix: de la escuela al aula 75
El aula del futuro –un oxímoron 82
El nuevo entorno tecnológico 97
La tecnología siempre ha estado ahí 98
El libro de texto como organizador del aula 102
Dos efectos inconexos de la digitalización 106
Y de lo que puede venir, qué es lo interesante 112
Más escuela, pero no más de lo mismo 125
Distintos escenarios de futuro 126
Situar al centro en el centro 132
El estallido del aula convencional 140
La hiperaula y el retorno a la escuela 146
Profesores: ¿hay vida después del aula? 155
Cinco formas de coordinar el trabajo 155
¿Es posible una profesión sólida? 159
El microequipo en la hiperaula 161
Reprofesionalizar la función docente 167
Tres exigencias para estar a la altura 169
Bibliografía 181
Ilustraciones 193
¿Hay algo que no se haya dicho ya a favor de la educación? El arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo (N. Mandela), la premisa del progreso (K. Anan), la única posibilidad de una revolución sin sangre (F. Savater), el paso de la oscuridad a la luz (A. Bloom), nuestro pasaporte para el futuro (Malcom X), el desarrollo en el hombre de toda la perfección de que su naturaleza es capaz (I. Kant), la forma más alta de buscar a Dios (G. Mistral), el tema más importante en que debemos involucrarnos como pueblo (A. Lincoln), el gran igualador de las condiciones del hombre (H. Mann), la clave para la mejora de la sociedad (M. Montessori), no ya una vía hacia la libertad sino un prerrequisito (B. Obama), la llave que abre la puerta dorada de la libertad (W. G. Carver), la fuente de todas las virtudes (Plutarco), un seguro para la vida y un pasaporte para la eternidad (La Rochefoucauld), indispensable para que la humanidad pueda conseguir los ideales de paz, libertad y justicia social (J. Delors), la base de la democracia (F. Mayor), la primordial necesidad e inversión de nuestra sociedad (E. Punset), mis tres principales prioridades para el gobierno: educación, educación y educación (T. Blair), la primera prioridad (F. Holland), el único camino para emancipar al hombre (L. Brizola)... Ya llega. Alguna de estas citas puede ser apócrifa o inexacta, pero no importa: al contrario, eso les añade valor, pues refleja la elevada disposición social a loar en todo momento la educación. Y no es necesario aclarar que, aunque digan educación, quieren decir escuela, esto es, educación formal, legítima, socialmente aceptada y reconocida, institucionalizada... Ninguno de estos pensadores o líderes sociales negaría la importancia de otras vías de educación, pero no están hablando de eso, pues lo que todos y cada uno de ellos hacen es dirigirse a la sociedad sobre aquella parte de la educación que ésta regula, es decir, para hablarle de la escuela.
La institución escolar, el sistema educativo nacional, las enseñanzas regladas, los currícula... son todos objeto de escrutinio, debate y, a menudo, crítica y descontento, pero sobre el fondo inmutable de que, en general, son un bien para el individuo y la sociedad, que están asociados al progreso y el bienestar, etc. Críticas y descontentos, así como a menudo cierta crispación, se justifican precisamente porque la educación debería ser una cosa pero es otra, porque podría suscitar acuerdo pero no lo hace, porque cabría que beneficiase a todos pero perjudica a muchos, porque promete una cosa pero da otra... Por eso los constantes rifirrafes en torno a ella no impiden que todos coincidan en sus virtudes, aunque sea para denunciar a continuación cómo el otro las está echando a perder. Esto se expresa en una historia lineal de la educación y de la institución que la representa, la escuela, en la que todos se declaran y todo, menos aquellos a quienes se asigna el papel de malvados en el relato, tiene que estar a favor de concederle más peso, más atención, más reconocimiento, más tiempo para hacer lo que no ha hecho y, sobre todo, más recursos.
Esa historia lineal es siempre un relato de progreso, de acercamiento paulatino, aunque con periodos desesperadamente lentos y tropiezos siempre debidos al mal (ajeno), en el que no cabe pensar que nadie bien nacido y debidamente informado pueda oponerse a la escuela. Pero, haberlos, los hubo, los hay y los habrá, y sus argumentos, aunque no sean definitivos, tampoco han sido banales, por lo que vamos a empezar por prestarles un poco de atención.
Hace falta una aldea... pero ya no quedan
Se necesita toda la aldea para educar a un niño. Esta inspiradora frase se ha convertido en un lugar común cuando se habla o escribe de educación. Por sí misma ya daría para toda una conversación: ¿por qué unos dicen aldea y otros tribu, y quiénes eligen una u otra?; ¿por qué todos dan por hecho que se trata de un refrán africano cuando, en realidad, nadie lo ha encontrado, aun siendo muchos los que lo han buscado (africanos incluidos)?; ¿por qué se suele ignorar que lo popularizó Hillary Rodham Clinton, al usarlo de título para un libro sobre la infancia y los valores familiares? (It takes a village -and other lessons children teach us, 1996). Venía del cuento del mismo título, escrito e ilustrado por la canadiense Jane Cowen-Fletcher y publicado por Scholastic en 1993, en el que una niña, encargada por su madre de cuidar al hermano pequeño cuando ambos la acompañan al mercado, lo pierde de vista y no lo encuentra, imagina durante un búsqueda interminable que estará sufriendo hambre, sed, cansancio, miedo... pero descubre, finalmente, que otros comerciantes le han dado alimento, agua, compañía y hasta una alfombra para que eche una siesta; ha cuidado de él, con final feliz, toda la aldea. Es Cowen-Fletcher, que fue parte del Cuerpo de Paz en Benin a principios de los ochenta, quien afirma que se trata de un proverbio local, que traduce al inglés: It takes a village to raise a child; lo que no lo hace más cierto pero da cuenta del origen: se trata de la moraleja que la madre extrae para la niña de la experiencia y la explicación de que, al contrario que esta última, ella siempre haya estado tranquila. “Se necesita toda la aldea” no es el grito de socorro de la escuela sino la simple demanda y garantía de apoyo y reciprocidad de una familia o, para ser exactos, de una madre.
Aunque en el paisaje de una de sus ilustraciones aparezcan al fondo, de manera excepcional, dos automóviles y en otra un restaurante, todo lo demás, lo que de verdad cuenta, es un pequeño mercado tradicional en una pequeña aldea tradicional que lo mismo podría ser de hace uno o varios siglos. En esas imágenes bucólicas podrían encontrarse resonancias que van desde la defensa de la autoorganización de la gran ciudad invocada por Jane Jacobs hasta la Carta del movimiento de Ciudades Educadoras, pero sin duda su mejor reminiscencia a estas alturas es el pueblo de los padres o los abuelos, ese lugar al que tantas familias acuden todavía, si no ha desaparecido o no le han perdido por entero la pista, en las vacaciones veraniegas, ya fuera del calendario escolar, y que es un paraíso para los niños (y para los padres) precisamente porque todo él se ocupa de ellos, es decir, los conoce, sabe dónde deben estar y dónde no, y echa una mano si hace falta.
Pero cuando la cuestión se plantea en condiciones menos favorables, cuando la intimidad y el conocimiento mutuo de la aldea dejan lugar a la impersonalidad y el desconocimiento de la ciudad, cuando ya no todo el mundo se conoce o sus actividades cotidianas no lo mantienen en los mismos escenarios por los que deambulan y, a veces, se pierden, en cualquier sentido del término, los niños ¿qué se puede hacer si criar o educar a un niño requiere toda la aldea? Hay una respuesta relativamente intuitiva, en todo caso vieja y probada: poner en pie una escuela, es decir, un lugar-institución donde acoger y proteger a la infancia al amparo de una delegación de la población adulta, lo que no exime ni libera del todo al resto de la aldea pero sí que aligera de manera sustancial sus responsabilidades. Por eso un caldo primigenio de la escuela, su sopa primitiva, ha sido siempre la ciudad (su otro punto de origen, no de abajo a arriba sino de arriba a abajo, fueron las burocracias administrativas y sacerdotales). El manido proverbio, pues, se aplica especialmente a una sociedad sin escuela y la respuesta de esta, cuando la concentración humana alcanza cierta escala, no es otra que la escuela: así fue en la polis griega, como luego en la civitas romana, el burgo medieval, la cittá renacentista, etc.
It takes a village, sea en versión de Cowen-Fletcher o de Rodham-Clinton, es más bien una historia sobre la protección y el cuidado de la infancia.Entre la era de la aldea y la actual ha habido algún momento en toda sociedad en la que ésta ha visto la escuela como el núcleo de la respuesta al problema. Lo hicieron ya los griegos, en una forma que hoy consideraríamos festiva, y se ha venido haciendo desde entonces, pero para un público muy variable y en formas no menos variadas, hasta que, en algún punto, la institución alcanzó un punto de inflexión a partir del cual ya todo fue una expansión cuantitativa imparable hacia la universalización y una evolución cualitativa no menos imparable hacia lo que hoy encarna el aula. John Updike, el novelista, lo expresa con ironía: “Los Padres Fundadores —explicó mi padre— decidieron juiciosamente que los niños suponían una carga que sus progenitores eran incapaces de soportar. Por eso crearon unas cárceles a las que llamaron escuelas y en las que se llevan a cabo una serie de torturas que bautizaron con el nombre de educación. La escuela es ese sitio adonde le mandan a uno durante ese periodo en el que ni te quieren con ellos los padres ni tampoco te acepta la industria” (Updike, 1962: 68).
La de la escuela es, a la vez, una historia de éxito y de fracaso. De fracaso si se tienen en cuenta las desigualdades en el acceso y el logro, las promesas incumplidas hechas al público y a la sociedad o la insatisfacción recurrente de los actores implicados. De éxito si consideramos su crecimiento imparable, su legitimidad y su capacidad de sobrevivir a sus propios desastres. Muy pocos se atreven a discutir que la escuela es un bien en sí mismo ni que la solución a los males de la escuela no es otra que más escuela.
¿Puede haber alguien en contra de la escuela? Aunque la institución, y la profesión que la habita, exhiban pedigrí remitiendo sus orígenes a los tiempos más antiguos, tal como hoy la entendemos (universal, obligatoria, nacional), la escuela es una creación moderna que no data más allá del siglo XV y que solo alcanza cierta madurez con el desarrollo de los sistemas prusiano, francés y norteamericano, esas empresas a las que pusieron rostro J. Fichte, H. Mann o J. Ferry. En términos de alcance demográfico, apoyo económico, legitimidad política y demanda social no cabe duda de que nos hallamos ante una historia de éxito, aunque su carácter deslumbrante sin duda tiene que ver con una vieja constatación: que la historia la escriben los vencedores. Pero siempre hubo voces disidentes y parece que ahora aumentan.
Que la escuela no obstaculice la educación
Un foco de disidencia fue, a veces, la aristocracia, a menudo espantada por la vulgaridad de las escuelas abiertas al público. La literatura favorable a la no escolarización o la escolarización o educación en casa suele invocar una larga lista de ilustres homeschoolers: presidentes norteamericanos como Hamilton, Washington, Jefferson, Jackson, los Adams o los Roosevelt; inventores como Bell, Edison...; literatos y artistas como Mozart, Alcott, Carroll, Buck, Woolf, Tolkien; científicos como Mach o Schrödinger... La mayoría de ellos no fueron, en realidad, sino ocasional o temporalmente desescolarizados o instruidos por su familia o en su hogar, pero su integración en listas más o menos generosas tiene la función de mostrar no solo que es posible llegar lejos sin escuela, sino que muchas de las mejores cabezas de la historia lo habrían sido precisamente por librarse de ella. Una cita apócrifa de la antropóloga Margaret Mead (la autora de Growing Up in Samoa —aquí traducida, con espíritu publicitario, como Adolescencia, sexo y cultura en Samoa—, obra de culto entre los críticos de la escuela, y numerosos otros escritos relacionados con la educación), por ejemplo, ha sido repetida hasta el aburrimiento: “Mi abuela quería que tuviera una buena educación, por eso no me llevó a la escuela”. Pero la historia se entiende mejor en su contexto: su padre era profesor de la prestigiosa Wharton School (la escuela de negocios de la Universidad de Pennsylvania), su madre era socióloga free-lance y adoraba el mundo académico, y la familia cambió a menudo de domicilio; su abuelo paterno fue maestro y superintendente escolar en Ohio y, la abuela paterna, la que “no la llevó a la escuela”, además de psicóloga infantil había sido maestra en primaria y secundaria y directora escolar. No obstante, Mead acudió desde los once años a la Buckingham Friends School, una pequeña escuela privada cuáquera, y otras escuelas secundarias, y después a dos universidades privadas, De Pauw y el Barnard College, la segunda solo para mujeres (Mead, 1972). Cabe concluir, pues, que lo que no quiso su abuela fue llevarla a la common school, la escuela pública, que conocía bien por experiencia propia y por las crónicas conyugales. Este desdén por la escuela en general, o por la de la mayoría en particular, variantes a menudo difíciles de distinguir, no ha sido infrecuente entre intelectuales escolarizados y sin escolarizar: Mark Twain, Henry David Thoreau, Oscar Wilde, George Bernard Shaw, Winston Churchill, Albert Einstein, Bertrand Russell, entre otros.
Las clases altas han mantenido secularmente una relación de relativo distanciamiento con la escuela. Por un lado, siempre han podido recurrir a los preceptores individuales, como testimonia la crónica de la vida aristocrática que constituye gran parte de la literatura clásica; por otro, se concentraron en un reducido número de instituciones separadas del común: las escuelas humanísticas del Renacimiento italiano, los colegios de los jesuitas por doquier, las public schools inglesas (privadas, a pesar del falso amigo), los mejores lycées franceses, etc., por no hablar ya de las universidades que, durante mucho tiempo, fueron solo suyas.
Esa izquierda antaño desconfiada
Si contemplamos de lejos los procesos históricos de modernización que nos han traído a la sociedad actual, no cabe duda de que el avance de la escuela ha sido una marcha triunfal. No en términos de los resultados prometidos, pues los costes han sido muy altos y los cadáveres en la cuneta demasiados, pero sí por la debilidad y futilidad de cualquier resistencia. Más educación, más escuela, más aulas, más profesores, más presupuesto, más años de permanencia han sido en la mente de casi todos sinónimos de mejora y progreso para el alumnado y las familias, la sociedad y la economía, el presente y el futuro; es verdad que ahí han estado y siguen estando las desigualdades de acceso y logro, las elevadas cifras de fracaso y abandono, las sucesivas alarmas sobre repetición, rechazo, acoso, obsolescencia, etc., pero para la mayoría simplemente vendrían a indicar la necesidad de más educación, más escuela, más aulas, más profesores, más presupuesto, más años... más de lo mismo.
Pero este rodillo ideológico no siempre fue aceptado por todos. El anarquismo en general se mostró largamente hostil a los sistemas escolares existentes, si bien muchas de sus críticas y sus alternativas no pasaban de generalidades superficiales e intercambiables: contra la Iglesia, contra el dogmatismo, contra la manipulación política, contra el conformismo, contra la disciplina, etc. y por la racionalidad científica, por el desarrollo integral, por la libertad, por la vinculación a la práctica, etc.; para ellos, otra educación era posible, pero en la escuela. Fue el caso de Proudhon, Bakunin, Kropotkin y otros, pero no así el de William Godwin, Max Stirner, Lev Tolstói o Francisco Ferrer, cuyas críticas fueron mucho más penetrantes.
Puede considerarse a Godwin el primer libertario o anarquista de relieve que publicó un escrito sustantivo sobre la educación, The Enquirer (1797), subtitulado Reflexiones sobre la educación, los modales y la literatura, aunque sus ideas fuerza sobre la educación ya habían quedado plasmadas años antes en su obra política más general y relevante, Enquiry concerning political justice... (1793). Testigo de la crisis de las monarquías tradicionales, creía que, de las dos nuevas formas de poder que crecían ante sus ojos, el Estado moderno y la educación, esta última era con mucho la más dañina, pues afectaba a las conciencias. Por consiguiente, sería un craso error poner o dejar esa potente maquinaria en manos del Estado, que la utilizaría para modelar a los ciudadanos de acuerdo a sus fines. “Destruidnos si queréis, pero no pretendáis, por medio de una educación nacional, destruir en nuestro entendimiento la capacidad de discernir entre la justicia y la injusticia” (Godwin, 1793: 233). Pero Godwin no pasaría de ser, como otros, una voz que clamaba en el desierto, es decir, una rara voz disidente dentro del consenso generalizado en torno a las bondades de la educación y la apuesta por la escuela pública. De hecho ni siquiera su esposa Mary Wollstonecraft, líder del sufragismo, se mostró de acuerdo con él, pues siempre consideró que la educación pública sería una poderosa palanca para la emancipación de las mujeres.
Ese hilo hostil hacia el poder público, hacia el Estado, llegaría después hasta Ferrer y Guardia, para quien no cabe esperar nada de los gobiernos en materia de educación que no sea “imponer pensamientos hechos”, formar “individuos adaptados al mecanismo social”, enseñar “que siempre habrá pobres y ricos”, “perpetuar la dominación de una clase por otra”, etc. (Ferrer, 1908: 33-34). Es por ello que declarará: “Prefiero la espontaneidad libre de un niño que nada sabe, a la instrucción de palabras y la deformación intelectual de un niño que ha sufrido la educación que se da actualmente” (1908: 60). Aunque la crítica de Ferrer puede pensarse referida al atraso español de la época [“la suciedad católica domina en España”, escribe para abrir boca sobre la higiene escolar; “a los españoles nos pierde la falta de educación y de instrucción”; “nos pierde la rutina y la falta de fe en el trabajo” (1908: 35-36)], y con independencia de su acendrado laicismo, su juicio sobre los sistemas educativos estatales laicos, como los de Bélgica y Francia, que conocía de primera mano, no era mejor sino incluso peor. “Los gobiernos se han cuidado siempre de dirigir la educación del pueblo, y saben mejor que nadie que su poder está totalmente basado en la escuela y por eso la monopolizan cada vez con mayor empeño” (1908: 52).
Otros autores anarquistas o libertarios se centran menos en el papel del Estado y más en el de la escuela misma como institución, una diferencia que no es trivial. Godwin, a pesar de toda su hostilidad hacia la educación estatal, que en español llamaríamos pública, veía con simpatía la educación que, como inglés que era, denominaba pública (en la escuela), frente a la privada (en el hogar). Partiendo de considerar toda educación despótica (autoritaria), creía que la pública (escolar) era, al menos, más autolimitada y previsible; además, la escuela era una anticipación de la sociedad adulta, preferible al estrecho círculo familiar (Godwin, 1793: 52-56). Ferrer creía imposible confiar la escuela al Estado, fuera este confesional o laico, monárquico o republicano, autoritario o democrático-liberal, como lo muestran sus críticas indistintas a los sistemas europeos, pero creó y confiaba en su propia escuela racionalista (incluso en su Escuela Normal para formar maestros racionalistas, pues de los ya existentes no tenía una gran opinión), muy distintas en algunos aspectos pero similares en otros a las ordinarias.
Stirner, que tuvo una escolarización inicialmente irregular, por cuestiones familiares, se inició en la vida laboral como profesor de enseñanza secundaria, y compartió las páginas de la Gaceta Reanana con Marx y otros. Allí publicó su escrito más centrado en el tema: El falso principio de nuestra educación, o humanismo y realismo. En él afirma que, de las escuelas, que clasifica en humanistas y realistas (correspondiente a la divisoria alemana entre el Gymnasium y la Realschule), solo salen eruditos o ciudadanos de provecho, productos del dandismo o del industrialismo, pero todos ellos sumisos, filisteos (1842: 9-16). Volverá sobre el asunto, aun de pasada, en su obra más conocida e influyente, El Único y su Propiedad, para asegurar que ninguno de ellos es un hombre libre: “Tal es la especie de cultura que el Estado es capaz de darme: me adiestra para ser un buen instrumento, un miembro útil a la Sociedad” (1845: 227). Educado es lo contrario de libre.
Pero, en mi opinión, la crítica más interesante, aunque no la más influyente en su tiempo ni, aparentemente, después, sería la de Lev Tolstói, el gran novelista que fue también el creador de la escuela de Yásnaya Polyana. Tolstói distingue entre la cultura (entendida también como acción: cultivo, Bildung) y la educación, así como ambas de la instrucción y la enseñanza, siendo éstas medios concretos de la acción de un hombre sobre otro. “La educación es una acción obligatoria, forzada, de una persona sobre otra con el propósito de formar un hombre como nos parezca que es bueno; pero la cultura es la relación libre de la gente, basada en la necesidad de un hombre de adquirir conocimiento y de otro de impartir lo que ya ha adquirido”. “Educación es la tendencia de un hombre a hacer a otro igual a sí mismo” (Tolstói, 1862: 110, 111). “La cultura es libre y, por tanto, legítima y justa; la educación es obligatoria y, por tanto, ilegítima e injusta” (1862: 142). Así pues, la cultura como acción (o formación o cultivo) es el aprendizaje por cualquier medio (con o sin instrucción, enseñanza o escuela) de cualquier aspecto de la cultura como legado, una acción (auto)transformadora, mientras que la educación es una acción (hetero)reproductiva. Junto a esto, Tolstói entiende por escuela “no la casa en la que se da la instrucción, ni los profesores, ni los alumnos, ni una cierta tendencia de la instrucción, sino, en sentido general, la actividad consciente de quien da cultura sobre quien la recibe, no importa de qué modo se exprese esta actividad”, ejemplo de la cual serían desde la instrucción militar hasta los museos para quien accede a ellos, pasando por una conferencia pública o el adoctrinamiento religioso, pero a continuación propone una escuela no intrusiva. “Esta no intrusividad se logra garantizando a la persona en formación [cultura, cultivo] plena libertad para acceder a la enseñanza que responda a su necesidad, la que desee, y hacerse con ella hasta donde la necesite y la desee, y evitar la que ni necesita ni desea”(1862: 143). No es difícil intuir aquí a los desescolarizadores del siglo siguiente, en particular Illich y Reimer, o incluso llegar a la educación mínimamente invasiva de Sugata Mitra.
La tradición anarquista de rechazo a la educación obligatoria alcanzaría el ecuador del siglo XX en la figura del filósofo (renegaba de ser sociólogo, aunque a menudo se le viera como tal) Paul Goodman, un referente de la contracultura, el movimiento anti-guerra y la contestación estudiantil. Ya en Growing Up Absurd (título que, como es frecuente en la academia norteamericana, se puede entender en un doble sentido: el absurdo creciente o llegar a ser —uno mismo, al crecer— absurdo) proclamaba que la escolarización obligatoria, positiva en la fase expansiva de la sociedad industrial, se había convertido en una suerte de prisión entontecedora, y que el movimiento de la educación progresiva había en buena parte fracasado (Goodman, 1956: 224-5). Llegaría más lejos en Compulsory Mis-education, cuyo título avanza la hipótesis de que la escuela obligatoria deseduca o maleduca, porque lo hace en la idea de que “la vida es rutina inevitable, despersonalizada, venalmente jerarquizada; que es mejor cumplir y callar”; esto es la deseducación, “socializar para las normas nacionales y regimentar para las ‘necesidades’ nacionales” (1964: 29). La escuela obligatoria ha llegado a ser una “trampa universal”, fuera de la cual estarían mejor muchos jóvenes, tanto acomodados como pobres, por lo cual propondrá un conjunto de alternativas que representan diversos grados y formas de desescolarización: acudir solo a unas pocas clases, tenerlas en la ciudad fuera del recinto escolar, acoger como educadores a no-profesores de otros oficios y profesiones, eliminar la obligatoriedad de asistencia a clase, fragmentar los grandes centros escolares en otros mucho más pequeños o enviar a los alumnos a granjas un par de meses al año (1964: 40-41).
Estos disidentes, sin embargo, no se engañaron demasiado sobre sus posibilidades de cambiar la realidad. Vieron en la escuela una nueva Iglesia y en el magisterio su sacerdocio. Ferrer (1912: 53) denuncia que “los gobernantes, que antes dejaban a los curas el cuidado de la educación del pueblo [...] han tomado en todos los países la dirección de la organización escolar”. Tolstói (1862: 114) proclama que “las universidades, no solo las rusas sino las de toda Europa, [...] son tan monstruosas como las escuelas monásticas. Goodman (1964: 10) calificará de monjes escolares a “los administradores, profesores, sociólogos académicos y licenciados con diplomas que han proliferado en una clase intelectual investida peor que cualquier otra desde la época de Enrique VIII”. Anticipaciones —no tan pretenciosas— del dictum de Althusser sobre la sustitución del par familia-Iglesia por el par familia-escuela como aparato ideológico de Estado (Althusser, 1974). Ferrer (1908: 54) se lamenta de que “todos los partidos” quieren más escuela: “Su grito común es: ¡Por y para la escuela! y el buen pueblo debe estar reconocido a tanta solicitud. Todo el mundo quiere su elevación por la instrucción, y su felicidad por añadidura. En otro tiempo podían decirle algunos: Esos tratan de conservarte en la ignorancia para mejor explotarte; nosotros te queremos instruido y libre. Al presente eso ya no es posible: por todas partes se construyen escuelas, bajo toda clase de títulos”. Los que antes se oponían a la educación del pueblo, ahora la quieren, y los que quieren el bien de aquél no comprenden el daño que produce esta: “La mayor parte de los hombres de progreso todo lo esperan de ella, y hasta estos últimos tiempos algunos no han comenzado a comprender que la instrucción sólo produce ilusiones” (ibíd.: 56). Tolstói (1862: 107) también se lamentaba de la irresistible marcha de la institución y sus presupuestos indiscutidos: “No estoy hablando de lo que han hecho los hombres considerados no-progresistas, [sino de] la comprensión y aplicación de la educación por los llamados educadores excelentes y progresistas”.
Y su realismo se quedó incluso corto. La izquierda en general y el movimiento obrero en particular, incluidos los partidos socialistas y comunistas, pronto asumieron la idea de que la escuela era beneficiosa para toda la sociedad, tanto más para los trabajadores. Inicialmente con cierta resistencia y mucha desconfianza, pero pronto con una entrega incondicional. Los primeros congresos de la Asociación Internacional de los Trabajadores estuvieron marcados por la influencia anarquista, defendiendo en sus breves resoluciones la educación familiar por influjo de los proudhonianos, o la iniciativa privada por el peso de los bakuninistas, pero la opción estatista del marxismo se fue abriendo paso poco a poco. El Manifiesto Comunista ya reclamaba una “educación pública para todos los niños”, y en su discurso ante el Consejo General de la AIT de 10/8/1869, Marx (1869: 562-3) diría: “La enseñanza estatal está considerada como enseñanza bajo el control del gobierno, pero esto no es absolutamente indispensable. [...] La enseñanza puede ser estatal, sin estar bajo el control del gobierno. [...] El Congreso puede decidir sin demora que la enseñanza escolar debe ser obligatoria”. Al asignar la financiación, inspección general, etc. de la enseñanza obligatoria al gobierno, pero negarle su control, Marx pensaba probablemente en transferir este, quién sabe cómo, al proletariado o a sus organizaciones; sin duda no a los maestros, por los que sentía un desdén que había dejado bien patente en La Ideología Alemana, donde por veinticinco veces llama, precisamente a Stirner, maestro de escuela, aunque lo fuera de instituto (el otro epíteto que le dedica es Sancho Panza o San Sancho, 226 veces), siempre tratando de ridiculizar sus ideas. Pero, con o sin Marx, en ausencia del proletariado o, más en general, de la sociedad civil, no hacen falta dotes adivinatorias para anticipar a quién iría ese control de la educación que se niega al gobierno. Quizá eso ayude a explicar la popularidad del marxismo en las filas del profesorado, pese a no haber sido correspondida. “[D]ecís que abolimos los vínculos familiares más íntimos, suplantando la educación familiar por la social”, clamaba en Manifiesto. ”Acaso vuestra educación no está también influida por la sociedad? [...] No son los comunistas los que se inventan esta intromisión de la sociedad en la educación; lo que hacen, es modificar el carácter clasista que tiene actualmente y sustraerla de la influencia de la clase dominante” (Marx y Engels, 1848: 42-43). Otra escuela es posible... pero escuela en cualquier caso, por encima de todo.
La osadía de los desescolarizadores
En La muerte de Ivan Ilich, quizá la mejor novela de Lev Tolstói —e inusualmente breve—, el protagonista, tras una vida dedicada a trepar en la burocracia zarista y por causa de un pequeño y absurdo accidente al subirse a una (¿simbólica?) escalera doméstica, ve llegar lentamente su muerte, amargado por la palpable futilidad de la vida que ha construido. Aunque en sus obras no hay ninguna referencia al novelista en materia de educación (solo una, accidental, relativa a la muerte y en Némesis médica), resulta difícil pensar que Illich no leyera la que probablemente fuera su novela epónima, aunque solo fuera por curiosidad. El caso es que, con una terminología algo distinta, viene a defender una idea algo parecida. Tolstói consideraba que la educación, caracterizada por el hecho de ser obligatoria, ilegítima e impuesta, con el fin de moldear a otro de acuerdo con el patrón propio, además de enormemente ineficiente, había sustituido a la cultura, entendida no sólo como un ente, sino como un proceso (cultivo). Basta sustituir un par de términos, educación por escuela y cultura por educación, y ya tenemos el eje sobre el que Illich, junto con Reimer, hará girar su crítica de la escuela. Fuera del ámbito de la educación, no es difícil asociar el rechazo de la ciudad y la opción por la vida sencilla y campesina de Tolstói, que tantos intelectuales (jóvenes) harían suyo, con el mundo convivial (hoy diríamos también slow), sin escuelas ni hospitales, sin autopistas, etc. propuesto por Illich. Incluso en un relato corto tolstoiano (que James Joyce consideraría el mejor de la historia), ¿Cuánta tierra necesita un campesino?, en el que el aldeano Pajom, cuanta más acumula, más necesita, se anticipa ya el mito del consumo sin fin que Illich culpa a la escuela de crear y alimentar.
Aunque no sea lo más importante de su crítica, tanto Reimer como Illich comienzan sus respectivas obras (La escuela ha muerto y La sociedad desescolarizada) señalando la paradoja de que, lejos de terminar como promete con la pobreza, la institución escolar no hace sino reproducirla y legitimarla. La pobreza escolar es relativa, por lo que con la misma cantidad de educación se puede ser rico en un país y pobre en otro, tanto escolar como económicamente. Además, no sólo divide a los individuos en una escala de riqueza-pobreza sino también a los países, enfrentando a los más pobres con la tarea imposible de alcanzar a los más ricos. Lejos de fomentar la igualdad, el gasto educativo es un impuesto regresivo, pues da más a los que más tienen, ya que los hijos de las familias privilegiadas estudian más años y cada nivel educativo es más caro que el anterior. Illich era particularmente sensible a esto en el paisaje de América Latina, que conoció bien, donde afirmaba que “más dinero para las escuelas significa más dinero para unos pocos a costa de la mayoría”, algo que durante mucho ha sido de una evidencia insultante, como ha podido constatar cualquier observador de la región, y en gran medida todavía lo es. Illich y Reimer critican, además, que la escuela, con su promesa de salvación, se ha convertido en la religión de la sociedad tecnológica (y los profesores en sus sacerdotes), con la diferencia de que la salvación que aquélla promete es terrenal, pero también que no podrá venir de un arrepentimiento final. La escuela reconcilia a los pobres con su suerte, un argumento ya presente en otras críticas de la meritocracia.
Illich se sorprendía especialmente de que la demanda de educación fuera asumida sin más por la izquierda y que tan poca gente se atreviese a criticar la institución (algo que también había sorprendido a Tolstói). Muchos se atreven a criticar el sistema de autopistas, algunos a la industria farmacéutica, pero nadie critica la institución escolar como tal. Y esta, afirma, no sirve a los alumnos, sino simplemente a una profesión. “Es posible que las escuelas públicas beneficien a todos los profesores, pero benefician solo a los pocos estudiantes que alcanzan los niveles más altos del sistema” (Illich, 1973: 111).
Tanto Reimer como Illich identifican la escuela por cuatro componentes: la gradación de acuerdo con la edad, la función de los profesores, su régimen a tiempo completo y su currículum obligatorio. Por encima de cualquier fenomenología detallada, el problema esencial es que la escuela absorbe y monopoliza la educación, volviendo a la gente incapaz de educarse entre sí o aprender por sí misma. En ese sentido es una institución manipulativa y adictiva. Lo contrario de una institución manipulativa sería una institución convivial, aquella que no crea hábito, no es selectiva ni fomenta jerarquías, etc., tal como un parque, el servicio de correos o la red telefónica. Es importante entender que lo que hace a una sociedad escolarizada no es tener escuelas, mucho menos unos edificios llamados escuelas, sino el hecho de que la educación se vea reducida a éstas. La traducción de Deschooling society (Desescolarizar la sociedad) al castellano como La sociedad desescolarizada (Illich, 1970, 1974) no fue muy afortunada, y el título de la recopilación posterior encabezada por un texto de Illich (más otro a su favor y ocho en contra, todos, por supuesto, educadores), Un mundo sin escuelas (Illich y col.: 1973), menos todavía. Quizá lo explicara mejor John Holt: “Una sociedad escolarizada no es simplemente una sociedad llena de escuelas, o en la que mucha gente, durante muchos años, tiene que ir, quiera o no, a la escuela. [...] Más allá de eso es una sociedad en la que la mayoría de los instrumentos y recursos de aprendizaje están encerrados en las escuelas. Es una sociedad en la que se ha hecho muy difícil aprender o hacer muchas cosas fuera de la escuela y casi imposible obtener reconocimiento oficial por lo aprendido o hecho” (Holt, 1972: 188-9).
Desescolarizar la sociedad no sería otra cosa que romper el monopolio de la escuela sobre la educación y el aprendizaje y liberar los recursos para ambos. Lo primero pasaría, antes que nada, por eliminar la obligatoriedad escolar, o al menos restringirla. Illich sugería que un par de meses al año serían suficientes para que las escuelas ofrecieran lo que pueden ofrecer, aunque fuese a lo largo de más años en la vida. Holt proponía, si no fuera posible suprimir de plano la escolarización, mitigarla al menos: relajarla, enmendar las leyes, rechazarla, abolirla en los tribunales (Holt, 1969: 49). Illich proponía reformar la constitución norteamericana, a la manera de la Primera Enmienda que prohíbe al Estado sostener cualquier religión: “El Estado no hará ley alguna con respecto al establecimiento de la educación” (Illich, 1970: 7). Reimer añadía ampliar las leyes antidiscriminatorias por sexo, raza, religión, etc. para incluir los diplomas: nadie podrá ser discriminado por sus títulos académicos, o por la falta de ellos: “Debemos prohibir el favoritismo basado en la escuela al igual que el basado en la raza o la religión, y por las mismas razones” (Reimer, 1971: 145).
La alternativa propuesta por Illich y Reimer se compondría de cuatro grandes grupos de recursos: primero, un servicio de referencia de recursos educativos que incluiría desde museos, bibliotecas, etc., hasta objetos con otro uso habitual pero disponibilizables fuera de horario, p.e. maquinaria fabril o laboratorios; segundo, lonjas de habilidades (skill exchanges) en las que expertos ofrecerían sus servicios a los aprendices; tercero, emparejamiento de iguales (peer-matching), un servicio donde encontrar personas con intereses de aprendizaje compartidos; y cuarto, un servicio de referencia de educadores autónomos que, además de un directorio podría incluir algún sistema de valoración por sus anteriores clientes.
Por muy fantásticas que pudieran parecer estas propuestas al inicio de los setenta del pasado siglo, salta a la vista cómo el entorno digital ha alterado sus condiciones de posibilidad. Museos, bibliotecas y demás no solo siguen ahí, mejorados, sino que sus catálogos son accesibles desde cualquier lugar y, a menudo, también sus fondos en cualquier formato que permita la red; en cuanto a los recursos dedicados a otros usos, organizar su compartición en su tiempo ocioso sería trivial en comparación con lo que ya se hace con residencias, vehículos, etc. en la llamada economía colaborativa. Las otras tres redes propuestas por Illich ya rigen en la internet, si bien solapándose entre sí: cualquier interesado en cualquier tema puede buscar y encontrar con facilidad en chats, grupos de discusión y listas de correo, blogs colaborativos, etc. a otros que están interesados en el mismo aprendizaje y en la misma o parecida fase de este, a expertos que ya dominan lo que quiere aprender y a educadores dispuestos a enseñarlo de manera expresa. A las comunidades de interés mencionadas se añaden, además, sitios especializados en ofrecer apoyo experto (WikiHow, TodoExpertos, Quora...), sitios de oferta comercial de servicios educativos individualizados (el extinto pero pionero Google Helpouts, SuperProf, TrainerInside...), sin contar con los sitios generales de anuncios entre particulares. Hasta la evaluación de esos educadores autónomos, que Illich apuntaba tímidamente como una mera posibilidad, es ya rutina a través de los ratings que incluyen la mayoría de estos servicios.
Toda la atracción que pudo ejercer la crítica de los desescolarizadores a la institución, no obstante, se vio contrarrestada, yo diría que anulada, por la identificación de su alternativa con el mercado, la bestia negra del profesorado. Si Illich, Reimer y sus correligionarios querìan acabar con el monopolio escolar de la educación y el monopolio estatal de la escuela pero, a la vez, asegurar a todos tanto los medios de acceso a la educación como la capacidad de elegir esta, las alternativas sólo podían ser el don y el trueque, de alcance muy limitado y, por consiguiente, el mercado. Y, para que la gente pudiera elegir educación, la ayuda del Estado tendría que ser fungible, es decir, convertible en cualquier tipo de aprendizaje, y nada más fungible que el dinero o, precisamente porque este lo es en demasía (porque podría gastarse en cualquier cosa que no fuera educación), el cheque, o bono, educativo o escolar. El cheque escolar tiene una larga historia, que se remonta al siglo XIX y que incluye proponentes de todos los signos políticos, pero solo se popularizó con la obra de Illich y Reimer, primero, y con Free to Choose, el libro y la serie de divulgación de Milton Friedman, apóstol del neoliberalismo y padre de la escuela de Chicago, en los ochenta (aunque su idea databa de los cincuenta), lo cual fue letal para la propuesta y suficiente para ser despachada con cajas destempladas en el mundo docente, mayoritariamente funcionarial o con la aspiración de serlo.
No puede decirse que quedara mucho del legado de los desescolarizadores. Algunos ex-profesores militantes, desde el muy pedagógico John Holt hasta el bastante apocalíptico John Gatto, que tienen en común haber suministrado base teórica al minoritario pero pujante movimiento de homeschooling (escolarización en casa), unschooling o home education (escolarización, ni en casa), a la vez que una notable legitimidad por tratarse de dos profesores tan ejemplares inicialmente como arrepentidos de haberlo sido, después. Este movimiento no ha dejado de crecer, pero la novedad es que, junto al viejo público formado sobre todo por familias de creencias religiosas doctrinarias que creían ver en la escuela pública, o simplemente en la enseñanza obligatoria, una inaceptable intromisión del Estado, ahora surge otro, bien distinto, formado por familias que sacan a sus hijos de las escuelas ordinarias tras haber experimentado la aparente incapacidad de estas para atender a su singularidad (víctimas de acoso escolar, niños LGTBI que han sufrido rechazo, o con necesidades especiales varias, etc.) o porque, simplemente, creen que se puede aprender mucho más y mejor fuera de ellas (el paradigma son los techies tipo Jimmy Wales, creador de Wikipedia, y una legión de ingenieros de Silicon Valley, y parejas mediáticas como los Pitt-Jolie, Cruise-Holmes y otros).
Y ahora llegan los tecnoevangelistas
La última y recurrente amenaza, aunque nunca haya pasado de ahí, contra el paseo triunfal de la institución escolar han sido y son las tecnologías electrónicas de la comunicación y la información. Es conocida la postal de Jean-Marc Coté (Imagen 13, pág. 95), parte de una inédita colección sobre cómo sería el futuro en el año 2000, realizada con ocasión de la exposición universal de París de 1900 —momento en que la sociedad culta estaba fascinada con la electricidad—, inédita en su momento pero recuperada y publicada por Isaac Asimov en Future Days. En ella se representa a los alumnos recibiendo, a través de unos cascos y auriculares cableados al techo —eso sí, convenientemente alineados ellos en sus pupitres a la manera de siempre—, la información procedente de unos libros que el maestro echa en lotes a una suerte de trituradora similar a las de carne pero más grande, accionada a manivela por un joven (quizá el delegado de curso, un auxiliar, un becario o un MIR docente) (Asimov y Coté, 1987: 38). No está claro en la postal si la máquina simplemente lee o sintetiza (tritura), ni si lo que llega a los alumnos es sólo sonido, lo más probable, o la información toma alguna vía electromagnética más sofisticada (como aventura la actual investigación sobre estimulación transcraneal), pero sí que estamos ante una vieja aspiración de los aprendices, cuya primera manifestación conocida es la fábula del don de lenguas concedido a los apóstoles en Pentecostés, y una vieja pesadilla de los profesores, cuyo vestigio más antiguo son los improperios de Sócrates contra la escritura en el Fedro.
Prácticamente toda nueva tecnología de la comunicación ha encontrado algún tecnoevangelista convencido de que, con ella, se podría prescindir de la escuela. Edison, el gran inventor, declaraba en 1923 en la prensa que el cine estaba llamado a sustituir al maestro y al libro de texto. “Los hijos de los escolares de hoy recibirán su educación en una escuela en la que la pantalla cinematográfica sustituirá a la pizarra y la película ocupará el lugar de los libros de texto, predijo hoy Thomas A. Edison”, según un despacho de Associated Press. Edison aludía a experimentos realizados con niños que, según él, le habían llevado al convencimiento de que el 85% de todo el conocimiento se recibe a través de los ojos, y el cine es eficiente al cien por cien para su diseminación. “Creo que el cine acaba de comenzar y opino que, en 20 años, los niños aprenderán con películas y no con libros” (AP, 1923). Innovación basada en la evidencia, pues, y hace ya la friolera de un siglo.
Poco después vendría el turno de la radio. Su mejor valedor tal vez fuese Benjamin H. Darrow, fundador y director de la Escuela en las Ondas de Ohio. En un libro de 1932 titulado La Radio: el ayudante del profesor, Darrow defendía, según lo anunciado, el prometedor papel de la radio como ayuda para el profesor en el aula. “Pocos de sus defensores propondrán las emisiones radiofónicas como sustituto de la instrucción regular en el aula”, excepto para cursos vespertinos o a distancia (Darrow, 1932: 63). Por ese lado, los maestros podrían dormir tranquilos, pues tan solo se les ofrecía un apoyo técnico que podría añadir variedad y novedad al aula y aliviar algún trabajo rutinario. Aun así, el autor no supo evitar un motivo habitual de pánico, el mismo que hoy hiela el corazón de muchos profesores universitarios cuando se habla de los MOOC y se imaginan vigilando y corrigiendo masivamente exámenes locales en clases impartidas a distancia por profesores-estrella para decenas de miles de estudiantes por todo el mundo. “En resumen, el propósito central y dominante de la educación a través de la radio es traer el mundo al aula, hacer universalmente disponibles los servicios de los mejores profesores, la inspiración de los grandes líderes y la fuerza educativa de desplegar los acontecimientos mundiales que, a través de la radio, pueden llegar como un vibrante y desafiante libro de texto en las ondas” (Darrow, 1932: 79). Pero aun la modesta propuesta de Darrow se apoyaba en una experiencia excepcional. En 1925 se habían creado 128 estaciones de radio educativa en los Estados Unidos, la mayoría universitarias, pero en 1931 apenas quedaban 49 y funcionaban poco. La Ohio School of the Air, dirigida por Darrow, con una hora de emisión diaria, era ya excepcional (Craig, 2000: 212).
Reuniendo las virtudes del cine y la radio, imagen y sonido, no podía faltar, a su turno, la televisión, si bien las promesas incumplidas de los dos medios predecesores probablemente ayudaron a que, por esta vez, los entusiastas moderasen sus expectativas. Como el cine y la radio, la televisión se ofreció desde el primer momento como un instrumento llamado a facilitar el trabajo del profesor y a multiplicar su eficacia, no a sustituirlo. No obstante, su oferta fue inicialmente ambiciosa: la televisión instructiva (instructional TV) pretendía enseñar por sí misma. Ya en 1935, C.C. Clark, profesor de la New York University, había ofrecido la experiencia de una clase bidireccional (los estudiantes también podían preguntar a través de sus receptores-emisores) por radio de onda corta (Anónimo, 1935). En el número de la revista técnica que daba cuenta de la hazaña, Short Wave Craft, la redacción acogía con entusiasmo la propuesta de otro geek, J. Wesley Weeks, que explicaba cómo podría transmitirse una clase con imagen y sonido, por tanto radio y televisión sincronizadas (la televisión, que todavía no había llegado a los hogares, era entonces eso, imagen sin sonido), desde el despacho del profesor hasta la pareja de receptores a distancia para el alumno. Entonces podrían llegar a los hogares “lecciones de todo tipo imaginable”, incluidas las materias que, por requerir el uso de diagramas, dibujos, etc., resultaban impracticables por radio. En 1938, Clark daría un paso más: doscientos estudiantes de la NYU acudieron a la planta 62 del edificio de la RCA, donde quince televisores les permitieron seguir la clase del profesor (que emitía desde la tercera planta).
La televisión instructiva, es decir, la destinada al aula con la finalidad de sustituir en todo o en parte la tarea del profesor (no necesariamente al profesor mismo, sino más comúnmente una parte de sus lecciones), no fue muy lejos, no más allá de la educación a distancia o de experiencias singulares explicables por contextos muy especiales, como los de Samoa o El Salvador (Schramm, 1973a,b). El caso de Samoa ilustra las posibilidades de la TV en el aula: se introdujo masivamente en 1964, con una programación sistemática para todo el horario escolar (aunque sólo debía usarse dos horas en el aula), cuando los aproximadamente cinco mil alumnos de la isla acudían a escuelas en cabañas o poco más y ni uno solo de sus casi trescientos profesores contaba con una acreditación nacional; inicialmente fue objeto de gran alborozo por sus efectos sobre el aprendizaje, etc., pero a los pocos años empezaron a quejarse de su excesivo uso los alumnos mayores y los profesores, y para finales de la década siguiente estaba ya reducida a un uso auxiliar y circunstancial en el aula, de nuevo bajo control del profesor. Algo más de éxito tuvo la televisión educativa, es decir, los programas con fines educativos, que pretenden enseñar al público, infantil o no, algo que normalmente no sabe —relacionado con su educación formal o informal—, pero distribuidos por canales más amplios accesibles al público en general (incluidas, pero sólo como parte del mismo, las escuelas). Quizá el ejemplo más exitoso de la historia haya sido Barrio Sésamo, que, si bien no ha dejado de tener críticos acérrimos, fue muy favorablemente recibido por el público y, lo que es mucho menos frecuente y bastante más difícil, por la profesión docente (Fisch y Truglio, 2000). Sin embargo, una mirada fría al programa enseguida revela que, aparte de los ingeniosos teleñecos de Jim Henson, su contenido era y es sobre todo pre y proescolar, lo que seguramente es el secreto de su aceptación (Fisch, 2003). A la larga, lo que ha resistido el paso del tiempo ha sido la televisión como recurso auxiliar del profesor, es decir, las emisiones o grabaciones cortas que pueden ser encajadas por este en sus planes dentro del aula; en definitiva, lo que luego sería la videocasette: con fuerza visual, breve, no atada a un horario de emisión y fácil de manejar.
El aula, pues, se ha visto poco afectada por la televisión instructiva o educativa y solo ha llegado a aceptar aquello que encajaba bien en su arquitectura tradicional, lo que no ponía en cuestión ni los hábitos ni el control del profesor. Larry Cuban, que estudió en Teachers and Machines la introducción en las aulas norteamericanas del cine y la radio desde los años veinte del pasado siglo, y la televisión desde los cincuenta, recorre la limitada investigación de la época sobre los tres medios para llegar invariablemente al resultado de que su penetración fue siempre mínima. Y concluye que hay un ciclo que se repite, formado por cuatro etapas sucesivas: una primera de entusiasmo, manifiesto en optimistas visiones del futuro; la segunda, de credibilidad científica, basada en estudios que parecen sustanciar los beneficios de la innovación tecnológica para el aprendizaje, los costes, etc.; la tercera, la decepción y el desconcierto ante la escasa difusión y el desinterés o la oposición del profesorado; la cuarta, en fin, de leña al profesor por su conservadurismo y su resistencia a la innovación (teacher-bashing); un ciclo, añade, impulsado cada vez por los no-docentes que quieren cambiar las prácticas del aula (Cuban, 1986: 5-6).