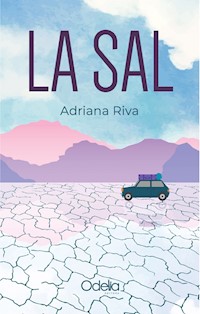
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Odelia editora
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Avalancha
- Sprache: Spanisch
"El silencio se estira. Hasta acá llegamos. Mamá es ese centímetro de piel inalcanzable entre mis omóplatos, ese pedazo que me pica y no me puedo rascar". A partir de un accidente en su infancia, Ema indaga en el vínculo con su madre y, embarazada de su segundo hijo, encara un viaje en busca de respuestas: ¿quién es realmente Elena? ¿La conoce lo suficiente? Su madre es distante y hay una zona que ella no logra franquear por más que lo intente; eso no cambió con el paso de los años. Con una prosa simple en apariencia pero cargada de imágenes certeras, Adriana Riva replantea los vínculos familiares con una precisión admirable, no exenta de humor y de crudeza, que convierte a La sal en una novela intimista y conmovedora.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 164
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tapa de 'La Sal'. Adriana Riva. Odelia Editora (2020)
Riva, Adriana La Sal / Adriana Riva. -1a ed. revisada-Ciudad Autónoma de Buenos Aires. María Eugenia Krauss, 2020. Archivo Digital: descarga y online ISBN 978-987-8644-70-7 1. Narrativa Argentina. I. Título. CDD A863
Fecha de catalogación: 29/04/2020.
ODELIA EDITORAodeliaeditora.comfacebook.com/[email protected]
Tipografías: © Dense Regular, © Montserrat
Foto de autor: PH Jazmín Teijeiro
Diseño gráfico de tapa e interiores: che.ca diseñoche.ca.dg
Copyright © 2020 Odelia editora
No se permite la reproducción parcial o total de este libro, en cualquier forma o por cualquier medio, sea electrónico o mecánico, mediante fotocopia, digitalización u otros medios, sin el permiso previo y escrito del editor.
Su infracción está penada por la Ley 11723 y 25446.
Digitalizado en EPUB v3.2(ABR/2020) por DigitalBe.com©.
Este libro cumple con la especificación EPUB Accessibility 1.0 y alcanza el estándar WCAG 2.0Level AA.
Para mamá
¡Qué extrañas estas madres que se quedan agazapadas allí en el fondo de nuestra vida, en las raíces de nuestra vida, en medio de la oscuridad, tan importantes, tan determinantes para nosotros! Uno se olvida mientras vive, o se le pasa, o cree que se le pasa, pero nunca se le llega a pasar del todo.
Natalia Ginzburg
La mitad de lo que digo no tiene sentido, pero lo digo solo para llegar a vos.
John Lennon
Índice
01
.
la caída
02
.
el viaje
03
.
el parto
bío
.
Guía
Tapa
Inicio de lectura
Paginación equivalente a la edición en papel (ISB# 978-987-86-1198-3):
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
125
127
128
129
130
131
132
133
134
01
De diciembre a marzo veraneábamos en Mar del Plata, en la casona de piedra de mis abuelos paternos, que tenía un techo de tejas musgosas. En lo más alto, la veleta de un Papá Noel en trineo nos protegía de las desgracias. Llevaba años oxidada, apuntando hacia el Este de manera caprichosa.
Mi hermana Julia y yo éramos las encargadas de decorar la casa para Navidad. Al costado de la chimenea armábamos el arbolito, un mamarracho de brazos plegables que, de tan escuálido, parecía uno de esos álamos desabridos de la precordillera. Lo reanimábamos con una colección estrafalaria de adornos: bolas de distintos colores y tamaños, un angelito con un solo ojo, una estrella de David áspera y fucsia, un cachorro adentro de una bota roja. El toque final se lo dábamos con una lluvia de guirnaldas y algodón. El algodón era clave: daba la ilusión de vivir rodeadas de blanco, un manto de felicidad.
Después armábamos el pesebre adentro de la chimenea. Las figuras de María y José eran de un mismo juego, pero el Niño Jesús era más grande que sus dos progenitores juntos. Había, además, dos Baltazares entre los tres Reyes Magos. Nadie se daba cuenta; la gente miraba nuestro rejunte y veía un pesebre, había un déficit de atención generalizado en casa. Por último, pegábamos con cinta scotch las tarjetas navideñas que llegaban cada año para las fiestas. En su interior, la mayoría llevaba solo la firma anodina de algún gerente colega de papá, pero juntas daban la dimensión de algo importante. Mamá no nos ayudaba con nada, era ajena a la tradición; en lugar de comprar pavita o vitel toné para la cena de Nochebuena, compraba sorrentinos de jamón y queso.
Dos días antes de una pegajosa Navidad, cuando estábamos por empezar a empapelar con tarjetones de buenos augurios los marcos de las puertas, la chimenea y la escalera, Julia dijo que ya no la entusiasmaba hacerlo. Tenía trece años, dos más que yo. Dejó caer la cinta scotch al piso y desapareció por el pasillo. Teníamos un problema de entendimiento, mi hermana y yo. Nos tirábamos del pelo, nos arañábamos, nos escupíamos, nos odiábamos durante días. Cuando le grité que volviese ni se dignó a contestarme. Agarré la cinta y, después de pegar las tarjetas, todavía encaprichada por el desplante, decidí sorprender a todos con un detalle único: adornar el trineo de la veleta con dos guirnaldas brillantes que habían sobrado del arbolito.
Las busqué y caminé hacia el exterior del garaje, donde siempre había una escalera apoyada contra la pared. Empecé a trepar. Las hortensias que rodeaban la casa se encogieron allá abajo. Cuando soplase el viento, pensé, las guirnaldas iban a transformar la cola de la veleta en una estrella fugaz. Miré hacia la calle desierta: solo había un auto estacionado en toda la cuadra. Era el de mamá, con la ventanilla del conductor abierta y un codo que asomaba hacia afuera.
Seguí subiendo. Detrás de la ligustrina del vecino, un labrador oscuro dormía tumbado sobre el pasto. En la casa de enfrente, un señor en musculosa limpiaba la pileta. Aunque nuestro techo era mucho más alto que los demás, no tenía miedo: me entusiasmaba el cambio de perspectiva, jugar a la jirafa. Cuando llegué hasta las tejas respiré hondo y con el dorso de la mano me aparté el pelo húmedo de la cara. El olor a lobo marino que traía el viento me hizo fruncir la nariz y, de golpe, la escalera empezó a separarse de la pared.
Me asusté y me sujeté con fuerza de los laterales, pero cuando comprendí que iba a caer de espaldas con la escalera encima me solté y salté, creyendo que estaba cerca del piso. Di una vuelta en el aire y golpeé de lleno contra el piso de lajas que bordeaba la casa. Después me dijeron que fue una caída de entre tres y cuatro metros. De lo último que me acuerdo es de una nube pálida y rezagada que se deshacía en el cielo y más abajo la visión fugaz de la cara de mamá adentro de su auto, mirándome caer con la boca abierta, una imagen que desde entonces intenté en vano digerir.
—No te muevas, Ema. Por favor no te muevas —me dijo mamá cuando desperté en el sanatorio, acostada boca arriba en una cama rígida y sin almohada. Me habían trasladado en ambulancia a Buenos Aires.
—¿Qué pasó? —le pregunté con la boca pastosa. Cuando traté de girar la cabeza para ver dónde estábamos sentí un cimbronazo tan penetrante que, antes de perder el conocimiento por segunda vez, alcancé a ver estrellitas girando a mi alrededor, como en los dibujos animados.
Cuando volví a abrir los ojos, papá me agarraba la mano. Supe sin mirarlo que era él porque reconocí sus dedos callosos y peludos. Tenía las manos de un salvaje.
—Ema, tenés que ser una estatua. Por cada minuto que no te muevas te doy un austral —me murmuró al oído—. Quieta, quieta —dijo, como si le hablara a una mascota. Cuando se aseguró de que había entendido el mensaje me explicó que me había aplastado tres vértebras dorsales: la tres, debajo de los omóplatos, la seis, un poco más abajo, y la once, ahí donde iba a tener tetas algún día.
—¿Qué es dorsal? —quise saber. Papá encontró una hoja en alguna parte de la habitación y dibujó un montón de rayas horizontales, una debajo de la otra, en fila. Esas rayas eran las vértebras de la columna, me explicó: la estructura que sostenía mi esqueleto. Las que se habían dañado eran tres. A esas les dio volumen y las remarcó de un lado, para explicarme que estaban acuñadas. Después dibujó una larga línea vertical por encima de las rayas horizontales, y dijo que eso era la médula. La pintarrajeó y le hizo rayitas alrededor para darme a entender que estaba inflamada. Cuando dio por terminado el dibujo, vi un jeroglífico amenazador y me sentí más desorientada que antes.
Mientras él hablaba yo había estado mirando el mundo de refilón, moviendo los ojos de un lado a otro igual que un reloj cucú para tratar de comprender mi nueva realidad. El sufrimiento había desaparecido junto con la nitidez. Me sentía borrosa. Por momentos me desdoblaba y me veía a mí misma desde ángulos imposibles. Años después supe que recibí morfina por vía endovenosa.
—Por eso es que no te podés mover, Ema, ni un poquito. Hasta que este camino central se mejore —dijo papá, apuntando a la médula con la birome. Antes de irse, me dio un beso en la frente y me pellizcó la pera.
Averiguar el significado de “dorsal” fue mi única obsesión durante mis primeros días de convalecencia. De a poco fui sabiendo, eso y unas cuantas cosas más, a través de murmullos escuchados a medias, voces roncas de médicos que le contestaban a la voz tensa de mamá en algún lugar de la habitación. Por culpa de esos susurros constantes, cambié brujas y espíritus por tullidos y mutilados, sin estar segura de a qué especie de monstruo le temía.
El traumatólogo que me asignaron me revisaba por las tardes con pinchazos en los pies y las piernas. Sonreía cada vez que yo decía duele, duele. Lo bauticé Corazón de Plomo. Nunca me regaló un caramelo ni me dedicó un comentario amable, pero supe que después recorrió el país contando mi caso en congresos y recibiendo diplomas con los que empapeló su consultorio. Mi accidente había sido catalogado de excepcional, fue un milagro que no quedase paralítica.
Las primeras dos noches que pasé en el sanatorio, mamá durmió conmigo, en una silla que no alcanzaba a ver, porque no podía mover el cuello. Sé que había también una ventana, porque las enfermeras la abrían a diario para airear la habitación, pero no conseguían ventilar el olor a yodo y lentitud que se pegoteaba en mis encías. Mi visión se limitaba al techo de un blanco lunar, donde las manchas de humedad formaban ratones, picos y caras sin bocas. Fueron los amigos invisibles que tuve durante mi internación.
La tercera noche, cuando le volvieron a decir que era imposible sumar una cama de acompañante en el cuarto, mamá se fue a dormir a casa y mandó en su lugar a Juvencia, una mucama paraguaya que había entrado tres semanas antes a trabajar con nosotros. Fue ella quien soportó dormir sentada en un butacón individual, sin apoyabrazos, el tiempo que estuve internada. Su única comodidad era una almohada que le contrabandeaban las enfermeras del turno noche y que ella devolvía clandestinamente cada mañana.
Juvencia era retacona, con piel morena y pelo de carpincho. Sus ojos marrones eran del tamaño de las bolitas de vidrio que guardaban mis primos en una lata. No sé cómo se vestía, porque solo le conocí el uniforme azul con lunares blancos que le apretaba a la altura de las caderas. Cuando aparecía alguien en la habitación corría a calzarse las chancletas. El resto del tiempo prefería estar en patas.
Me hablaba en guaraní, con una sonrisa franca de labios de guayaba. Che mitãkuña, che mitãkuña, me decía, mi niña, mi niña. Así me llamó desde el primer día. Por las mañanas me lavaba durante horas con un trapo húmedo, que cada tanto retorcía con sus brazos rechonchos. Mientras me lo pasaba, silbaba un mantra apacible, pero yo no lograba entregarme al ritual: me incomodaba el toqueteo entre las piernas, en los muslos, en las axilas. No estaba acostumbrada al contacto físico. Mamá nunca me había abrazado. Papá ni siquiera me pasaba el brazo por la espalda para sacarse una foto. Éramos una familia de palos de bowling. Me sometí a esta ceremonia durante dos semanas, hasta que le pedí a mamá que por favor le dijese a Juvencia que no se tomara tanto tiempo para limpiarme. Ella se sonrojó.
—Yo le pedí expresamente que lo hiciese así, para que la mañana se te pasara más rápido. Pensé que te podía gustar.
—No me gusta. Que me limpie así nomás, por favor —le supliqué. Y de ahí en más, el baño duró diez minutos.
Mamá y papá habían decidido no someterme a ninguna operación, desconfiaban de los atajos, así que mi recuperación ocurrió por el camino más largo: enyesar y esperar. Lo primero ocurrió tres semanas después de mi ingreso al sanatorio, cuando los médicos aparecieron en mi habitación agitando una radiografía al aire y dictaminaron en voz alta: “Médula desinflamada”. Para enyesarme, me llevaron en camilla a un salón donde me colgaron verticalmente de un arnés, mientras un tumulto de facultativos en bata me inspeccionaba. Volví a sentir el desdoblamiento de los primeros días: era como si me mirara a mí misma desde el extremo opuesto de la sala. Lo que veía era una marioneta de tamaño natural, a la que iban cubriendo con vendas y engrudo. Me sentía drogada, contenta; el yeso significaba que en unos días iba a poder dejar el sanatorio. Pero cuando me llevaron de vuelta a mi habitación, el primer espejo en el que me vi reflejada fueron los ojos de mamá. Lloraba de espanto. Tuvo que llevarse una mano a la boca para ocultar el temblor de sus labios. No había entendido que la armadura me iba a cubrir desde la cabeza incluida hasta el nacimiento de mis piernas, dejando al descubierto solo mi cara y mis brazos. Era una momia en musculosa.
—No pasa nada, ma, estoy bien —la consolé.
No sirvió. No había manera de reanimarla. Hacía años que había incorporado a su anatomía un órgano negador.
Las primeras horas con mi nueva coraza fueron asfixiantes. Me costaba respirar. Ni mi garganta ni mi barriga tenían espacio para practicar el subibaja, tenía que concentrarme para que no se atrofiase un mecanismo tan natural como el de inhalar y exhalar. Corazón de Plomo dijo que era cuestión de acostumbramiento nomás y que yo ya era grande como para ir entendiendo las cosas. Las cosas, me hubiese gustado decirle, se entienden con los años, pero eso lo aprendí mucho después.
El yeso tardó días en secar. Estaba helado por dentro y me escarchaba el ánimo. Todavía hoy me acuerdo de ese frío glacial y de Juvencia prendiendo el secador de la peluquería de su consuegra para darme calor. Che mitãkuña, che mitãkuña.
Húmeda de día y de noche, experimenté la angustia de lo interminable. No podía dormir ni pensar en nada, salvo preguntarme cuánto tiempo se podía vivir así, cómo sería morir con los ojos abiertos. Hasta que una mañana descubrí de golpe que la humedad había desaparecido y me dieron el alta para volver a casa. Cuando salía del sanatorio, justo antes de que me subiesen a la ambulancia, acostada en la camilla, alcancé a ver las copas de los árboles y el cielo. Fue la primera vez que lloré desde mi caída, emocionada ante una belleza que damos por sentada. Con la boca bien abierta tragué una porción de aire fresco y las lágrimas corrieron por mis sienes hasta perderse adentro del yeso que cubría mi pelo.
En casa me acomodaron en mi cuarto, donde pusieron un televisor encima de varias cajas apiladas para que yo alcanzase a ver la pantalla sin hacer ningún esfuerzo. A Julia, que dormía conmigo, la mudaron al escritorio para que pudiese seguir con sus horarios y su rutina escolar. Juvencia se vino a vivir con nosotros, pero lejos de nosotros, en el cuarto de servicio que quedaba más allá del lavarropas, justo enfrente del ténder. Era una pieza sin ventana, con espacio apenas suficiente para una cama y una mesa de luz angosta, donde ella apoyaba sus estampitas de San Expedito.
—¿Estás contenta de haber vuelto a casa? Ahora las cosas van a ser más fáciles —me dijo mamá, acariciándome el brazo. Se había puesto un perfume que olía a primavera.
—Acá, al costado de tu cama, tenés un timbre para llamarnos cuando necesites algo.
Sonreí. Quería pedirle que se sentara a contarme un cuento, pero no supe cómo. Ella siguió con su explicación:
—¿Ves? Apretás el botón y el timbre suena en la pieza de Juvencia. Ella va a estar acá las veinticuatro horas disponible para vos.
—Gracias, ma —respondí. Me dio un beso en la frente y se fue. Tenía cosas que hacer. Mi traslado y el papelerío habían demorado más de la cuenta y ahora llegaba tarde a un montón de lados.
Apenas salió, sentí que mamá era una suerte de inmensa piedra de gravedad que me magnetizaba pero a la vez me oprimía el pecho, y para dinamitar esa roca, apreté y apreté y apreté el botón del timbre, hasta que oí los chancletazos de Juvencia acercándose.
La recuperación en casa me llevó cuatro meses, tres de los cuales permanecí en posición horizontal, sin moverme de la cama, salvo cuando me transportaban en ambulancia a hacerme radiografías, para ver cómo evolucionaban mis vértebras. Juvencia aprovechaba esas mañanas para cambiarme las sábanas, que olían a transpiración y a pis y a grasa humana. Conmigo postrada, la limpieza era casi nula. Cada mañana, cuando el sol alcanzaba la cama, ella aparecía con su silbido manso y su trapo humedecido en agua tibia para que yo no tuviese frío, pero mi pelo, atrapado debajo del casco de yeso, no se lavó en meses. Cuando necesitaba hacer pis, Juvencia me acomodaba la chata entre las piernas y me dejaba sola para hacer mi descarga sin vergüenza. Arriba del amasijo de vendas usaba un camisón de algodón con un estampado de osos pandas, que tampoco se lavaba, y la roña se fue acumulando en el ambiente hasta pasar desapercibida, igual que un gato negro ovillado en un rincón oscuro.
En promedio, veía tres películas por día, y llegué a aprenderme de memoria el guión de La novicia rebelde:
“Me encanta imaginarte como madre de siete chicos. ¿Cómo piensas hacerlo?”
“¿Nunca has oído hablar de los encantadores internados?”
“Siempre procuro conservar la fe en mis dudas, hermana”.
“La lana de las ovejas negras también abriga”.
Lo más complicado de mi vida horizontal era tragar. Lo hacía a través de una manguera de plástico azul, por donde me pasaban licuados de puré de zapallo o manzana y nesquiks azucarados, que Juvencia me preparaba con médanos de maicena fundidos en leche caliente para evitar que yo siguiese perdiendo peso. Nunca pedí un espejo, pero mi tía Sara, la única hermana de mamá, me llamaba “ciruelita chupada” cada vez que me visitaba.
Julia me traía del colegio las cartas que me mandaban mis compañeras de clase. Venían en sobres decorados con figuritas y faltas de ortografía, y ofrecían un catálogo de novedades irrelevantes:
“Te cuento un secreto: ya no gusto más de Sebastián, ahora me gusta Felipe es re buenmoso pero medio enano”.
“Me compré una campera de jean como la que tenes voz”.
“Te vas a perder mi cumple, va a estar buenísimo”.
“Bueno, me tengo que ir a serámica, vesos, Mili”.
Al principio, mi hermana traía montones de cartas, que me leía para pasar un rato conmigo sin aburrirse, pero como yo no quería contestar ninguna (porque no podía sola, y porque no quería dictarle a otra persona, menos que menos a mi hermana), los montones se redujeron a unas pocas cartas sueltas y al final a nada.





























