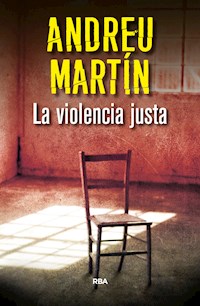
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
«Quiero tranquilizarme diciéndome que fue en defensa propia. Que usé la violencia justa, ni más ni menos que la necesaria». Todo el mundo sabe que Alexis Rodón es bueno, muy bueno. El mejor. Precisamente, el hombre que Teresa Olivella necesita para llevar a cabo sus planes... Violencia de género, brutalidad policial y crimen organizado en un thriller de considerable dureza y depurado realismo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 641
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
© Andreu Martín, 2016.
© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2016. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
REF.: OEBO934
ISBN: 9788490567036
Composición digital: Newcomlab, S.L.L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.
Índice
PRIMERA PARTE. LA INTUICIÓN
1. TERESA OLIVELLA
2. ALEXIS RODÓN
3. TERESA OLIVELLA
4. ALEXIS RODÓN
5. TERESA OLIVELLA
6. ALEXIS RODÓN
7. TERESA OLIVELLA
8. ALEXIS RODÓN
9. TERESA OLIVELLA
10. ALEXIS RODÓN
11. TERESA OLIVELLA
12. ALEXIS RODÓN
13. TERESA OLIVELLA
14. ALEXIS RODÓN
15. TERESA OLIVELLA
16. ALEXIS RODÓN
17. TERESA OLIVELLA
18. ALEXIS RODÓN
19. TERESA OLIVELLA
20. ALEXIS RODÓN
21. TERESA OLIVELLA
22. ALEXIS RODÓN
23. TERESA OLIVELLA
24. ALEXIS RODÓN
25. TERESA OLIVELLA
26. ALEXIS RODÓN
27. TERESA OLIVELLA
28. ALEXIS RODÓN
SEGUNDA PARTE. EL INCIDENTE
29. ALEXIS RODÓN
30. TERESA OLIVELLA
31. ALEXIS RODÓN
32. TERESA OLIVELLA
33. ALEXIS RODÓN
34. TERESA OLIVELLA
35. ALEXIS RODÓN
36. TERESA OLIVELLA
37. ALEXIS RODÓN
38. TERESA OLIVELLA
39. ALEXIS RODÓN
40. TERESA OLIVELLA
41. ALEXIS RODÓN
42. TERESA OLIVELLA
43. ALEXIS RODÓN
44. TERESA OLIVELLA
45. ALEXIS RODÓN
46. TERESA OLIVELLA
47. ALEXIS RODÓN
48. TERESA OLIVELLA
49. EL OPERATIVO
50. ALEXIS RODÓN
ANDREU MARTÍN
PRIMERA PARTE
LA INTUICIÓN
1
TERESA OLIVELLA
Miércoles, 8 de enero de 2014
La primera que me habla de Alexis Rodón es Elena, una mossa d’esquadra que acabo de conocer en el gimnasio.
Ya estoy bien, no es que vaya por el mundo escenificándole mis dramas a la primera que me sale al paso. Pero ella me ve las cicatrices y pregunta. Yo no quería ni hablar del asunto, porque estoy bien, he dejado de fumar y todo, y cuando estoy bien sé que es mejor no menear el pasado. Las Navidades fueron un poco terribles, pero por suerte tuvimos mucho trabajo en el restaurante y me sumergí en él en cuerpo y alma. Luego ibas a casa y la cosa resultaba soportable si te olvidabas de las luces de las calles y de los villancicos y no veías la tele y te aislabas de los abetos con bolas y los papanoeles disfrazados de anuncio de Coca-Cola, y pasabas de mensajes de amor y paz, y guitarreaba un poco y me hacía unos cuantos James Bond de persecuciones, peleas, explosiones y disparos, siempre ayudada por una buena dosis de prozac, y váliums, y oniroles, y lo que haga falta para no darle ni un segundo de ventaja al escacharre.
Tengo un amante, el Exorcista, yo le llamo el Exorcista, el Éxor, porque de vez en cuando me saca los demonios del cuerpo, pero es muy católico y muy muy casado, y en estas fechas no se atrevería jamás a telefonearme para pedir audiencia, bajo peligro de pecado letal.
La gran amenaza eran las vacaciones de Fin de Año.
—¿Piensas hacer vacaciones por Fin de Año? —le preguntaba a Gonzalo con ganas de que me dijera que no, que trabajaríamos cada día y cada hora del año hasta caer reventados.
—¡Pues claro! —respondía él, contento como un bailarín de claqué—. Como cada año.
—Pero este año... con la crisis...
—Este año, con la crisis, nos ha ido de puta madre.
El restaurante donde me empleo es pequeño y modesto y no acepta revellones de campanadas y uvas, serpentinas y confeti, ni comidas de Año Nuevo con familias bíblicas castigadas por la resaca. Bastante hacemos con las comidas de empresa anteriores a estas fiestas, y la cena de Navidad o la comida de San Esteban. La primera semana del año, hasta el lunes 6, el día de Reyes, Gonzalo echa la persiana y nos endosa una semana de dolce far niente. Este año, desde el 28, día de los Inocentes.
—Y a ti te irán bien unos días de recreo —me dijo, paternal.
Me puso la mano en el hombro y trató de mirarme a los ojos.
—¿Cómo estás?
—Bien.
—Podrías estar mejor.
—Como todo el mundo.
—¿Por qué no te vas de crucero una semana?
—¿Con el sueldo que me das, cabrón?
—Pues a una casa de turismo rural del Empordà.
Pensándolo bien, acabé decidiéndome por el crucero, va, que solo eran mil euros por un camarote exterior sin balcón. Me lo podía permitir. «Esplendores de arte e Imperio», se llamaba la travesía. El mismo día 28 compré el billete por Internet. Era sábado, y luego me fui a tiendear un poco, unos trapitos, unos zapatos, bañadores, porque, si una va de crucero, tendrá que exhibirse y tomar el sol, aunque sea Fin de Año. El domingo 29 hice el equipaje y el 30, a las seis de la tarde, zarpamos hacia Marsella en el MSC Preziosa.
Si hoy es martes, esto es Marsella; miércoles, Génova; jueves, Roma; viernes, Palermo; sábado, Túnez, y domingo, un día de navegación sin horizonte de vuelta a la Ciudad Condal. Gimnasio, piscina cubierta, masajes, sauna, hammam (que es como le llaman al baño turco), baile nocturno, y espectáculos de malabaristas que, con la mala mar, se les caía todo por el suelo. Las tres últimas noches conseguí ser la reina de la fiesta, guitarreando, cantando, bailando...; de payasita, como siempre.
Anudé y todo. Ya sabéis, dos desnudos anudándose y desanudándose a no sé cuántos nudos por hora. Sexeando, vaya. Con uno de la tripulación, que iba siempre de uniforme, con una barba de lo más lobo de mar, que se llamaba Artiom, y era ucraniano o lituano o bielorruso o algo así. Un hombretón grandote, que parecía muy bestia, ronaldeaba un poco y, una vez a solas, cuando lo sexeé bien sexeado, se me asustó. Luego se quedaba así, acurrucado, abrazadito a mí como un niño temeroso del Hombre del Saco, y me decía: «¿Por qué haces esto? Tú no eres así».
Pobre de él. Yo pensaba: «Qué sabrás tú de cómo soy yo».
Le impresionaron mucho mis cicatrices. Le dije que había tenido un accidente y que no quería hablar de ello.
A Elena, en cambio, hoy, cuando me ve desnuda y pregunta, no sé por qué se me escapa contarle la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Será por la confianza de dos mujeres en pelotas en el vestuario, con esa naturalidad, o porque tiene una mirada firme, de ser muy capaz de encajar cualquier cosa sin despeinarse; es policía, cada día deben de caer sobre ella un montón de tragedias bíblicas y deberá encontrar soluciones inmediatas sin perder los nervios. O yo, que estaba blandurria y cansada y lengualarga por el ejercicio, no sé. No estoy mal. Blandurria y cansada, pero no como para ir corriendo a berrear a casa. Se ha interesado por mis cicatrices y, bueno, por lo que sea, le he volcado el culebrón.
Entonces se le han llenado los ojos de lágrimas y una vez más nos hemos dicho con convicción que todos los hombres son unos cabrones, sin caer en la broma de que, a pesar de todo, los necesitamos, porque no es una broma, o porque no es seguro que los necesitemos, y en algún momento Elena se ha puesto muy seria, casi tenebrosa, con cara de detener a un asesino peligroso, y ha dicho:
—Tendrías que poner un Rodón en tu vida.
—¿Un Rodón?
Se me ha ocurrido que me estaba dando una solución.
—¿No te acuerdas de Rodón? Alexis Rodón. Salió en todos los periódicos, Alexis Rodón, un sargento de los Mossos. Hace tres o cuatro años. ¿No te acuerdas? Detuvo a un criminal, un belga que había secuestrado a una niña y la mató. Rodón fue el primer policía que llegó al lugar de los hechos y agarró al hijopu y le dio la del pulpo. Lo acabaron condenando por torturas y dejó el cuerpo.
Me ha abierto los ojos.
Ahora pienso que, cuando pase lo que pase, si es que pasa, Elena podría recordar que ella me habló de Rodón.
Es posible que sospeche, que me telefonee, oye, Teresa, que quiero hablar contigo. Bueno, está bien. Que hable. Si pasa lo que quiero que pase, entonces ya habrá pasado y la vida será de otro color.
De un color vivo.
Rojo, tal vez.
Pero no negro como ahora.
2
ALEXIS RODÓN
Miércoles, 8 de enero de 2014
Un día como otro cualquiera.
El despertador suena a las siete y media. Salto de la cama sin problemas porque la casa está caldeada y recuerdo inevitablemente la casa familiar de mi infancia, sin calefacción, donde resultaba tan difícil levantarse por las mañanas porque abandonar la calidez de las mantas significaba someterse a un frío paralizador.
Desnudo, aunque estamos en pleno invierno, piso un suelo de metacrilato transparente sobre un pavimento de rejilla que me permite ver el piso que queda bajo mis pies.
Abajo, un espacio de setenta metros cuadrados con hogar, tresillo ante un televisor de ochenta y cinco pulgadas y cuatro columnas metálicas que nunca me permiten olvidar que esto es una porción de la gran nave construida para acoger las máquinas tejedoras e hiladoras de las Hilaturas Camprubí. Da un poco de vértigo, sobre todo cuando has bebido demasiado. Meo en el lavabo de arriba, pongo la radio por si ha ocurrido alguna catástrofe digna de mención, me ducho y me visto. Normalmente, tengo que sacar la camisa de la funda de plástico de la lavandería. Meto la corbata en el bolsillo de la chaqueta.
Bajo y, mientras me preparo un Nespresso largo, pongo la tele por costumbre, no porque me interese demasiado la actualidad, y mojo un par de galletas maría. A las ocho y media salgo de casa y a veces me cruzo con la señora Dolores, que viene a sacar el polvo y a poner orden. Solemos coincidir cuando tengo que pagarle el sueldo o cuando necesita efectivo para comprar algún producto de limpieza.
Conduzco un Saab 9-5 hasta el aparcamiento subterráneo del paseo de Gracia y dejo el vehículo en la plaza señalada con mi nombre.
Hay acceso directo a los almacenes sin necesidad de salir a la calle, y un ascensor, que activo con mi llave, me conduce directamente a los despachos de la séptima planta. Mientras subo, me pongo la corbata.
Repaso la agenda con Esperanza y voy a hacer el recorrido cotidiano por las siete plantas del edificio saludando a los agentes de uniforme y de paisano y comprobando que todos están en sus puestos.
Cumplida esta rutina, ya puedo ir a la cafetería, sección VIP, para desayunar un bocata, café con leche y zumo de naranja. Entretanto, como un bobo que no escarmienta nunca, me dedico a la lectura de los periódicos hasta que me pongo de mala leche.
El juez vuelve a imputar a la infanta Cristina. No sé por qué. Es una pérdida de tiempo.
Obligaban a una niña afgana, Spozhmai, a inmolarse en un ataque suicida y les dijo a los talibanes que se fueran a la mierda, que ella no se mataba ni mataba a nadie. Bravo. Esta es buena. Una de cal y otra de arena.
En la página 33: «Mossos d’Esquadra implicados en la muerte de una magrebí», la madre que los parió.
Leo por encima, en diagonal. Dos agentes acudieron a una llamada de la base por un caso de violencia machista. Entraron en una casa de la calle de En Giralt el Pellicer, junto al mercado de Santa Caterina. Dos agentes detuvieron y esposaron a un magrebí vestido con chilaba después de mantener una salvaje pelea que fue grabada y fotografiada por diez o doce móviles del vecindario. A continuación, los policías subieron al tercer piso, donde vivía ese hombre y, enseguida, una mujer magrebí de treinta y dos años, con chador, salió volando por el balcón y se estampó contra la calzada. Un momento. Dos agentes esposaron al hombre de la chilaba y, cuando subieron al tercer piso, ¿con quién dejaron al detenido? Es evidente que faltan datos y efectivos. Me pregunto de dónde habrá salido la noticia. Esto sucedió el lunes por la noche y hoy es miércoles, o sea que es muy inmediato. No lo habrán difundido los mossos implicados, que deben de tener muchos problemas en estos momentos. Puede haber sido un funcionario de juzgados, un sanitario, médico o enfermero o algún vecino. Sea como sea, la noticia parece dar por supuesto que los mossos precipitaron a la pobre mujer por el balcón porque todo el mundo sabe que la policía se dedica a este tipo de cosas. Dos agentes en un coche patrulla son dos Torrentes mal afeitados, sucios y apestosos, con los ojos vidriosos y enrojecidos por el alcohol y la coca que, después de hacerse unas pajitas, se estimulan mutuamente con algún tópico del estilo de «Necesito acción» y «Qué te parece si vamos y tiramos a un moro por el balcón», y salen del coche, atacan a un magrebí, suben al tercer piso y tiran por el balcón a la primera persona que encuentran. Al ciudadano le gusta leer cosas como estas, los periodistas lo escriben y venden muchos periódicos, y todos contentos. La madre que los parió.
Ahora mismo me gustaría llamar a Xavi Pallars, que es el intendente de la comisaría de la zona (de la ABP, que a los mossos les gusta hablar con siglas, la ABP de la zona) y preguntarle: «¿Qué coño estáis haciendo, qué os pasa? ¿Se puede saber qué hacéis?». Pero no llamo, claro. No tengo que hacerlo. Ya no soy policía. Pero he hecho mucha calle y sé que la calle es dura, muy dura, y que te puedes encontrar con cualquier cosa. Incluso con Torrentes con los ojos inyectados en sangre y vidriosos por la coca y el alcohol, claro que sí.
Además, hoy tenemos que vernos en el gimnasio, como cada miércoles, y entonces tendremos ocasión de hablar.
Xavi Pallars siempre dijo, y todavía dice, que yo era el buen poli, el de la vocación, la intuición y la entrega. Él se considera más funcionario, pasivo y carente de imaginación. Lloró cuando salí del Cuerpo y a menudo me consulta sus problemas: «¿Tú qué harías?». Dice que es él quien habría tenido que salirse, y no yo. No es verdad. Puede que él sea un poco ingenuo, y ahora se ha recluido demasiado en su despacho de intendente, pero es bueno, es muy bueno. Yo lo he visto en acción, tanto dirigiendo operativos desde detrás del escritorio como deteniendo a un violento por la calle o participando en una entrada y registro, y puedo decir que es un buen policía. Se ganó los galones de intendente y una condecoración de plata con distintivo azul cuando estaba en Investigación Criminal, en el ABP de la Zona Franca, enfrentándose con dos cojones a la familia Semiónov-Klein, los traficantes de drogas y armas más importantes de la ciudad. Llegó a organizar un operativo de bloqueo del barrio para que no entrara ni saliera ningún coche sin ser revisado, y en unos días capturó a un montón de colombianos, mexicanos y nigerianos que iban al barrio cargados de mercancía como quien va al mercado. Aquello le ganó las protestas y animadversión de los vecinos honrados que perdían dinero si los Semiónov se cabreaban y no iban a comprar a sus tiendas, y al final se las tuvo que ver con el mismo conseller de Interior, que había recibido las quejas vecinales y ordenó que se levantara el operativo antidroga.
Hicimos juntos la Academia, somos de la misma promoción, juntos aprendimos que los agentes de base son xaiques, los cabos son veleros; los sargentos, laúdes, y los mandamases, bergantines. Él me hizo el mayor favor que se le puede hacer a un amigo: difundir a los cuatro vientos la noticia de que yo tenía un pene descomunal. Eso despierta la curiosidad de las chicas y favoreció enormemente mis relaciones sexuales de la época. Nunca podré agradecérselo como es debido. Nos enviaron al mismo destino, a Seguridad Ciudadana de la ABP de Sant Cugat, donde patrullamos juntos, y estudiamos criminología y todo lo que había que estudiar para prosperar. En Sant Cugat, él conoció a Toni y se casó. Al mismo tiempo, yo conocí a Isabel, que era una niña pija, estudiante aplicada, licenciada en Derecho que preparaba hasta la obsesión las oposiciones a judicatura. No me casé entonces, pero, mira tú por dónde, nos volvimos a encontrar en Barcelona dos años después, en la terraza de un bar, pura casualidad, y entonces sí que nos casamos. Luego pasó lo que pasó, y Xavi y Toni continúan casados, e Isabel y yo nos separamos. Pero, durante mucho tiempo, fuimos dos matrimonios inseparables. Íbamos juntos al cine y al teatro, y de vacaciones y fines de semana, y celebrábamos juntos cumpleaños y verbenas. Ahora es posible que Xavi Pallars se haya aburguesado un poco y le haya cogido el gusto a la poltrona, pero es un buen poli, mucho mejor de lo que él mismo piensa que es. Él llegó a bergantín y yo me quedé en laúd.
A las ocho de la tarde me lo encuentro en calzoncillos en los vestuarios del gimnasio. Él, antes, ha estado nadando. Yo he corrido. Los miércoles, además, añadimos una horita de pádel.
—Eh, tú —nos saludamos.
—Eh.
—¿Qué es eso del mercado de Santa Caterina? —le pregunto.
—La calle, Alexis —murmura—. Ya lo sabes. La calle, que es muy dura. Mira, hoy he traído a un chico nuevo, porque Castanys no ha podido venir. Enric Mayoral, que te quería conocer. Seguridad Ciudadana. Cabo. Impetuoso y joven, pero bueno. Muy bueno. De los mejores que tengo.
Enric debe de tener veinte años menos que Xavi y yo, y usa un slip negro que le marca paquete y le permite exhibir un cuerpo de culturista, como tallado en madera de roble, con todos y cada uno de los músculos a la vista. Del interior del bañador sale el tatuaje de un dragón que le sube por el vientre y parece que quiera morderle el pezón izquierdo. Sobre el pectoral derecho, cuatro naipes, póquer de ases, y un dado. Me gustaría oírlo cuando les relata a sus conquistas lo que todo eso simboliza. Mira fijamente a los ojos, sin parpadear, y estrecha la mano con fuerza y con ganas de impresionarme. Dentro de la mía, me parece una mano insuficiente.
—Tenía muchas ganas de conocerle, Rodón. Usted es un mito, ¿lo sabe? —Quiere hacer ostentación de naturalidad y sentido del humor—: Todo un caimanaco de la segunda promoción...
No me gusta que lo diga. Cuando un mosso me dice que soy un mito, entiendo que tiene presente el episodio de Jaquelín, y lo aplaude, le gusta la violencia y cree que para hacer bien el trabajo de policía de vez en cuando hay que saltarse las normas. Hago como si nada y me cambio deprisa para no hacerles esperar.
Formo pareja con Gerard, un carnicero de la Boquería que últimamente se ha engordado un poco y suda demasiado, resopla y se mueve por la pista como un elefante. Xavi, él y yo somos pesos pesados entre los cuales Enric Mayoral es un bailarín que salta y se mueve con agilidad simiesca. Tiene un exceso de energía y juega para ganar. En concreto, para ganarme a mí. Mucha admiración y mucho todo lo que quieras, pero, en la pista de pádel, me quiere humillar... y me humilla.
Dispara pelotas despiadadas, letales como balas, que si impactaran en mi cuerpo causarían estragos de dumdum. Hace un smash de esos que vuelven la pelota invisible, pam, y Gerard y yo perdemos otro set, perplejos, mientras él lo celebra con una carcajada salvaje, tan feliz como si estuviera bailando sobre nuestras tumbas. Cuando ve llegar una buena pelota, no duda en empujar a Xavi, su compañero, su intendente, para ocupar su lugar y disfrutar del placer de derrotarnos una vez más con un revés de campeón.
—¿La revancha?
—No, por mí ya vale.
Gerard no puede ni hablar, parece a punto de sufrir un infarto.
Al salir del gimnasio, Xavi propone que vayamos a tomar unas birras al bar de enfrente. Gerard se excusa porque dice que está reventado y que le espera su mujer, de manera que alrededor de una mesa de la terraza nos sentamos Xavi, Enric Mayoral y yo.
Mientras cruzamos la calle, el bergantín Xavi Pallars me pasa el brazo por los hombros y me dice:
—Te veo bien, nano. ¿Cuándo vendrás a cenar a casa? Hace tiempo que no ves a Toni. ¿Por qué no vienes el sábado? Mira... —Me muestra una bolsa de papel marrón que contiene una botella de vino—. Abriremos esta maravilla. Me la ha regalado un bodeguero que acaba de abrir cerca del ABP y dice que es buenísimo.
—¿Te regalan botellas de vino? —le sonrío—. ¿Y tú las aceptas? Así se empieza.
—¿Qué voy a hacer? ¿Dársela a Cáritas? Una botella de vino, va, soy cliente de la bodega desde el primer día. ¿Qué mal hay en eso? Soy amigo del bodeguero. Le compro vino y licores. Esto es un regalo, una muestra.
Pedimos las bebidas al chino que nos atiende. Xavi me habla maravillas de Enric. Y a Enric le gusta oírlo.
—Es un crac. No perdona una. Bueno, ya has visto cómo juega. Pues persiguiendo malos es lo mismo. De momento, está en Seguridad Ciudadana, de paisano, es un 200, pero estudia mucho y, dentro de dos días, lo tendremos en Investigación, que es adonde él quiere ir, ya lo verás. Bueno, ya hace mucha investigación por su cuenta. Es un policía vocacional, de esos que lo son las veinticuatro horas los trescientos sesenta y cinco días del año, ¿sabes qué quiero decir? Poli de calle. Con olfato. Como tú, Alexis.
Cojo la bolsa de papel que Xavi ha dejado sobre la mesa y saco la botella que contiene. Tiene muy buena pinta. Un negro Teso La Monja del 2008.
Devuelvo la botella a la bolsa.
—Conozco a todo el mundo en el barrio —presume Enric—. Camellos, prostitutas y reincidentes. Hay un putiferio del que lo sé todo, al minuto. Cuando llega un tío con un hierro, cuando llama un político que quiere entrar por la puerta de atrás, cuando un cliente pega a una chica... Lo sé todo.
Enric Mayoral tiene unos ojos redondos y atónitos, como de pájaro incapaz de parpadear. Un búho. Pienso que se trata de una mirada muy premeditada y ensayada, como si creyera que una mirada fija y de frente simboliza la sinceridad y la firmeza y se empeñara en mostrarse sincero y firme en todo momento. O como si tuviera miedo de que su expresión natural delatara inseguridad y fingimiento y tuviera que concentrarse mucho para disimularlos. Es una mirada obsesiva.
—No trabajo de policía —dice Enric con énfasis, como si creyera que las cosas no han quedado lo bastante claras—. Soy policía. ¿Me entiende? —Siempre de usted, con todo respeto. Lo repite—: No trabajo de policía. Soy policía.
Saco el labio inferior y muevo la cabeza para indicar que muy bien, que ahí es nada y que siga así, y me vuelvo hacia Xavi para hacerle la pregunta que llevo preparando desde la mañana:
—¿Qué habéis hecho? ¿Qué coño habéis hecho?
Xavi, paciente y cansado, se recuesta en el respaldo para distanciarse y señala a Enric.
—Que te lo cuente él.
—¿Tú estabas?
—No, pero estaba Nuria, una tía cojonuda, acabada de llegar de la Academia. Es su primer destino y su ilusión era, precisamente, ganar una plaza en la USC. —Unidad de Seguridad Ciudadana, patrullas, siempre las siglas—. Bueno, le falta mucha experiencia, claro, y por eso la ha cagado un poco, pero ¿quién no la caga cuando empieza?
Pienso que la tal Nuria debe de ser guapa y que Enric la tiene en el punto de mira.
—¿Qué pasó?
Me lo cuentan.
Dos coches con distintivos habían llegado en 73 (luz y sirena) a la calle de En Giralt el Pellicer, junto al mercado de Santa Caterina. Respondían a una llamada de ViDo (Violencia Doméstica). Un vecino había oído golpes y gritos al otro lado del tabique, en el piso contiguo. No era la primera vez. Una familia de magrebíes, el hombre mayor y bebedor, la mujer relativamente joven, dos hijos y la abuela. La pobre mujer lo estaba pasando muy mal.
Los mossos del primer coche que había llegado al portal de dicho edificio se encontraron con un hombre vestido con una chilaba blanca manchada de sangre en el pecho, visiblemente borracho y desquiciado, con los nudillos hinchados, que no quería dejarlos entrar. Decía: «No pasa nada, no suban, no pasa nada». A ambos lados del portal se estaba congregando un grupo de vecinos, también magrebíes, que abucheaban, insultaban y grababan con sus móviles a los policías que se pusieron en contacto con el jefe de turno para pedir refuerzos.
—Esto se está poniendo feo.
—Estamos en camino.
Casi simultáneamente llegó la segunda patrulla. Del coche bajaron Nuria, de veintitrés años, acabada de salir de la Academia, y Soci, un tío que se llama Soci; no es que le llamen así, es que se ve que Soci es un nombre que existe en el santoral, un veterano sensato muy capaz de contener y dirigir la situación. Él es el veterano que conducía, porque la chica todavía está en la fase de aprender y pagar los cafés. Me resulta difícil imaginarme a Nuria con los ojos enrojecidos y vidriosos de coca y alcohol y mal afeitada, diciéndole a Soci «Necesito un poco de acción, qué te parece si vamos a tirar a un moro por el balcón», pero así es como nos pintan las cosas y el mundo está lleno de gente dispuesta a creerlas. Cuando querían entrar en el portal, el hombre de la chilaba blanca agarró a Nuria para cortarle el paso y la zarandeó. Los otros tres agentes sujetaron al magrebí para reducirlo y esposarlo, y se produjo un violento forcejeo. Le aplicaron el protocolo previsto para estos casos: le retorcieron el brazo y le trabaron las piernas para hacerlo caer, le pusieron las manos a la espalda y le ciñeron las esposas. Es un procedimiento espectacular y brutal, pero las peleas acostumbran a serlo.
Liberados de ese obstáculo, Nuria y Soci ya pudieron subir hacia el tercer piso, sin ascensor. Escalada agotadora si tenemos en cuenta el peso de la emisora, la pistola, el cargador, la defensa y las esposas. Pero los agentes no se rajan, los han entrenado para hacer cosas así. Trepan los peldaños de dos en dos; una vecina les indica el piso: «¡Es arriba, arriba!», y luego el vecino que ha llamado al 112: «¡Ahí enfrente!».
He entrado en pisos de esos y me lo puedo imaginar. Te encuentras en otro país. Farolas y cortinas de abalorios multicolores y cojines por el suelo y un televisor sintonizado con una emisora norteafricana. Unas paredes con un empapelado de hace treinta años, sucio y estropeado, y una mujer mayor muy tapada, de negro, pequeña, histérica que no paraba de chillar en árabe. Y, a la derecha, dos niños de ocho y diez años, paralizados y mudos de horror.
Al fondo del pasillo, al otro lado de la sala del televisor, una mujer con chador.
Nuria y Soci dicen que la mujer mayor se interpuso en su camino para impedirles el paso y, al mismo tiempo, pudieron ver cómo la mujer del chador, de ojos desorbitados y brillantes, se abocaba por la barandilla del balcón proyectando el cuerpo hacia fuera, se doblaba en dos, se le despegaban los pies del suelo y desaparecía en caída mortal; pero claro, ¿qué van a decir ellos? No querrás que confiesen de buenas a primeras que corrieron hacia ella, sedientos de sangre, enloquecidos por las drogas, y la hicieron caer al vacío para experimentar el placer que causan estas cosas.
El caso es que, de repente, el cuerpo de una mujer de treinta y dos años vestida con chador se estrelló de cabeza contra los adoquines. Tú sabes cómo es cuando lo primero que golpea el suelo es la cabeza. El cráneo estalla como una vasija de cerámica y esparce su contenido en todas direcciones. Hay que suponer que la ropa del chador contuvo un poco la explosión; pero, de todas formas, fueron muchos los vecinos que se vieron manchados de sangre y otras materias repelentes. Dicen que hay grabaciones de este desastre y no se descarta que aparezcan en YouTube cuando menos lo esperemos. Y que no se nos ocurra prohibirlo.
La multitud que se había formado en la calle empezó a gritar «La ha matado la policía, la ha matado la policía» y «Asesinos, asesinos». El magrebí de la chilaba se puso como loco dentro del coche donde lo habían confinado. Lo había visto todo por la ventana. Él también gritaba que la policía había matado a su mujer.
Dos coches más con mossos comandados por el jefe de turno y dos furgonetas de las ARRO (Área Regional de Recursos Operativos) se presentaron de repente y justo a tiempo para poner orden y preservar el lugar del incidente. Hubo mucho follón. Golpes. Gritos. Mucho follón. También hay documentos gráficos que reflejan la brutalidad policial.
Nuria y Soci aparecieron en el portal acompañados de la mujer mayor histérica y de los niños horrorizados, y los metieron en su coche porque enseguida pareció que los vecinos se los querían llevar. Eran testigos de su inocencia y no podían permitir que aquella muchedumbre enfurecida los obligara a callar. A una orden tajante del jefe de turno, que se veía desbordado, los condujeron a la comisaría a toda velocidad, con sirena y luces, saltándose los semáforos.
Una vez en la comisaría, o ABP, va, para usar el lenguaje técnico, los metieron en una salita donde tenían que esperar a que les tomaran declaración.
Como es natural, los mossos aseguran que la mujer se tiró voluntariamente por el balcón en cuanto los vio, cuando todavía no habían pasado del recibidor del piso. La vieja, en cambio, dice que se abalanzaron sobre su nuera, madre de los niños, y la precipitaron al vacío.
—¿Y los niños?
—Los niños dicen que su madre se tiró voluntariamente. Que no paraba de decir «Qué vergüenza, qué vergüenza» y, al ver llegar a la policía, salió al balcón. También dijeron que su padre, el energúmeno de la chilaba, la había estado golpeando como poseído por un demonio.
—O sea, que los interrogasteis —concluyo, sombrío—. No les aplicasteis el protocolo de menores.
Xavi Pallars cabecea avergonzado, hace una mueca y reconoce que sí, que interrogaron a los niños.
—Se hicieron cargo de ellos los del GAV (Grupo de Atención a la Víctima).
En resumen, que no los habían llevado a la Fiscalía de Menores de la Ciudad de la Justicia, como era su obligación. A los menores no se les puede interrogar ni tomar declaración, sino que hay que hacerles lo que se llama una exploración en presencia de sus padres y del abogado, y enseguida tiene que intervenir un equipo de técnicos, un psicólogo y un trabajador social que sondearán su entorno y las relaciones familiares. Si no se hace así, su declaración queda invalidada y, además, convierte a los mossos en sospechosos de haberlos obligado a decir lo que le convenía a la policía. Es lo que dirá el abogado, y el juez tendrá que creérselo.
La cagó el jefe de turno cuando, en medio del maremágnum de vecinos que abucheaban, insultaban y fotografiaban, dio la orden de sacar a los niños de allí; y la cagaron los agentes cuando se los llevaron sin rechistar. Enric Mayoral tiene razón cuando dice que a Nuria le falta mucha experiencia y que por eso la cagó un poco, pero ¿quién no la caga cuando empieza?
El problema es que, cuando un policía la caga, la boñiga puede ser inmensa.
3
TERESA OLIVELLA
Gonzalo es un sol. En cuanto le dije que necesitaba ganarme la vida, me abrió las puertas de su restaurante, y no para que hiciera de cocinera o de pinche, no: me hizo jefa de cocina. A pesar de que tenía —tiene— un cocinero francés mervellé, Jean-Paul Delmar, que tiene un currículum largo como el cuello de una jirafa macho en erección. Protesté en nombre de los gabachos injustamente tratados:
—Pero ¿qué va a decir?
Y Gonzalo:
—Necesito cocina de aquí, cocina catalana. Alguien que sepa hacer la crema catalana y no la queme, y que haga pan con tomate y no pantumaca, y butifarra amb seques y no embutido quemado con un puré de origen desconocido. Delmar sabe mucho, pero lo suyo es ese tipo de cocina internacional que acaba no siendo de ninguna parte.
Me pareció que lo hacía porque somos colegas de pañales, puro nepotismo. Gonzalo y yo éramos vecinos, de Sants, y de críos ya jugábamos a las cocinitas. A él lo deslumbraba mi cocinita con sus cacharritos porque los Reyes nunca le ponían juguetes de esa clase, que se suponía que eran de niñas. Nos recuerdo a los catorce o quince años, en la cocina de casa, preparándonos unas merendolas de categoría cuando nuestros padres nos dejaban solos. Por mí, habríamos sexeado un poco y podría haber sido mi primer amor, pero él nunca me vio como mujer. Llegué a olerme que era gay, pero al final se casó con Blanca y viven tan felices y comen perdices, y tienen un par de descendientes y todo. El padre de Gonzalo había sido malabarista de circo, y eso a mí me garratibaba. Después se jubiló, y yo ya lo conocí como camarero de bar del barrio, pero de vez en cuando agarraba tres naranjas o cuatro botellas de cerveza y yo me quedaba nota como si se transfigurase en superhombre.
Fuimos socios en el primer restaurante que montó y, más tarde, cuando estableció el Figón, fui a ayudarlo con frecuencia, cuando le fallaba la cocinera, o incluso como jefa de cocina. Gonzalo me llamaba y decía: «Teresa, que estoy solo», y ya me tenía allí, como un clavo. Hasta que me casé, claro. Entonces se acabó nuestra colaboración. Gonzalo no podía ver a Ángel, y Ángel no podía ver a Gonzalo. Y yo me debía a mi marido, como entonces me parecía natural.
Ahora supongo que Jean-Paul Delmar debe de odiarme y hablará mal de mí cuando no estoy, pero acepté el ofrecimiento de Gonzalo sin dudar, claro. Y curro tan bien como puedo y como sé. El principal pinche que tenemos es un magrebí que se llama Abderramán, y el pobre hombre no puede soportar verse bajo las órdenes de una hembra. Cuando le digo que tiene que hacer algo, se retuerce como si calzara zapatos dos números más pequeños, no se puede poner a ello inmediatamente. Tiene que dirigirse a Delmar, o a Gonzalo, y decirle: «Mira, que Teresa me ha dicho que haga esto», y ellos le dicen: «Pues hazlo», y entonces lo hace. Porque se lo han dicho ellos, no porque se lo haya dicho yo. Pobre hombre, qué vida tan perra, pero es muy buena persona y hace muy bien su trabajo.
Entro a trabajar a las nueve de la mañana, después de muscularme en el gimnasio, y ayudo con los desayunos, cruasanes, dónuts, cafés con leche, zumo de naranja y algunos huevos con beicon para los guiris. Enseguida me encargo de comprar los frescos, diseñar los menús, y hacer listas para los proveedores. Y siempre acabas cayendo en los fogones a las horas punta, siempre acabas echando una mano. Cerramos la cocina a las cuatro. Yo debería irme a las cinco, pero siempre hay cosas que hacer y siempre me dan las seis. Nunca tengo prisa por volver a casa.
A partir de las seis, quien toma las riendas de las cenas es Delmar, y entonces más me vale largarme y dejarle el campo libre, lo más limpio posible.
Me pongo la cazadora forrada de piel, la bufanda tapabocas, me pongo los guantes, cojo el integral y me despido de todo el mundo.
—Adiós, adiós.
Tenemos también dos sudamericanos que, a estas horas, siempre están pelando patatas y, antes de la movida de las cenas, las hervirán y dejarán a punto para pochar al día siguiente.
Durante todo el día he estado fantaseando con lo que me ha soltado Elena por la mañana: «Tendrías que poner un Rodón en tu vida».
¿Te imaginas?
¿Te lo imaginas, Teresa? ¿Cómo sería?
Cabalgando en mi Honda de color verde botella, salgo al paseo de Colón, voy a rotondar la famosa estatua que con el dedo índice señala a Mallorca, y recorro otra vez el paseo de Colón en dirección contraria, por el paseo de Isabel II, la avenida de Circunvalación entre el zoológico y la estación de Francia, y enseguida, en cuanto puedo, giro a la izquierda para penetrar en la calle Wellington.
No estoy construyendo castillos en el aire, no planeo como un planeador, no esbozo futuro alguno ni me hago ilusiones. Solo repito una y otra vez: «¿Te imaginas, Teresa? ¿Te lo imaginas?».
Y, en cuanto llego a casa, después de cambiarme de ropa, de ponerme cómoda y encender la tele para que me haga compañía, con su runrún de fondo, que si no la pongo me parece que me he vuelto sorda, me siento ante el ordenador y escribo el nombre de Alexis Rodón en el buscador.
Se me ofrecen doscientas y pico mil entradas, pero no todas se refieren a mi objetivo. La verdad es que hay muy pocas referidas a lo que busco. Hago clic sobre la primera y empiezo a internetear la vida de Rodón.
«El sargento Alexis Rodón asume la responsabilidad de las torturas».
Primera plana de un periódico de 2009, hace cuatro años. Alexis Rodón exime de todo a los agentes y a un mando que también estaban inculpados por el juez. «Yo tomé la iniciativa —declara—. El inspector Durán había salido de la cabaña y mis compañeros no pudieron detenerme». «El caso de la pequeña Jaquelín». «El secuestrador, el belga Paul Abélard Zouave, el Ferrailleur, se convierte de victimario en víctima».
La foto solo muestra el momento en que conducían al sargento Alexis Rodón a los juzgados y estaba a punto de montar en un 4×4, y lleva la cabeza cubierta por un abrigo. No puedo saber qué aspecto tiene, pero empiezo a formarme una buena imagen de él. Pienso que es una persona noble y valiente que acepta su culpa y no quiere compartirla con sus compañeros, ni mucho menos descargarla sobre el inspector que dirigía el operativo y habría tenido que responder por los hechos.
Otras páginas web aseguran que Alexis Rodón fue detenido el viernes, 3 de julio de 2009; que el martes, 14 de julio, se sabía que era el único inculpado; que el lunes 27 anunciaba que dejaba la policía; que el 4 de agosto le concedían la libertad con cargos; que en febrero de 2010 se había celebrado el juicio; que en marzo de 2010 había sido condenado a un año de prisión e inhabilitación para ejercer cargo público durante dos años, y en diciembre de 2010 estalló el escándalo cuando Alexis Rodón fue amnistiado, junto con otros policías condenados por diferentes asuntos de abusos, prevaricación y corrupción en general. Las plataformas alternativas habían organizado una manifestación de protesta en la que se mostraban las fotos de todos los policías implicados.
Así es como obtengo la primera muestra del aspecto de Alexis Rodón. El primer plano de un hombre de unos cincuenta años, rostro cuadrado, macizo, un poco carnoso, de mandíbula firme y ojos vacunos que desafían a la cámara. Pelo oscuro, ondulado y un poco alborotado, y sobre la frente un rizo con forma de garfio que me hace pensar en un antiguo cantante de copla.
Me dan las tantas de la noche sin cenar, y todavía no sé exactamente qué fue lo que sucedió con la niña Jaquelín.
Apago la tele para que no me distraiga con sus murmullos y risas falsas y, mientras engullo una ensalada de lechuga, tomate, remolacha, zanahoria, huevo duro y avellanas, continúo internavegando.
Jaquelín Palobio, de seis años, había sido secuestrada un sábado de mayo, cuando dijo que iba a jugar a casa de una amiga. Unos días después, sus padres recibieron una carta exigiendo quinientos mil euros de rescate.
El 10 de junio, cuando la policía llegó a una barraca situada en unos huertos cercanos al mar, en Gavà, se encontró con que el secuestrador, un belga llamado Jean Abélard Zouave, había encerrado a la niña en una especie de ataúd de hierro que había fabricado él mismo soldando la tapa con ella dentro, y la niña había muerto.
Un titular del lunes 15 de junio de 2009 dice: «La niña murió de miedo». No murió asfixiada porque en la tapa de aquel cajón de hierro el cabrón había abierto una ventanilla por donde la alimentaba, pero la chica murió de horror y —me imagino— de claustrofobia.
Los policías, ante semejante panorama, descargaron su rabia contra el detenido. Pero no hay forma de saber qué le hicieron. Es lo que más me interesa, busco por todas partes y no lo encuentro. ¿Qué le hicieron? O, mejor, ¿qué le hizo Alexis Rodón?
El caso es que el lunes, 29 de junio de 2009, salta a la prensa que el belga secuestrador cabrón denuncia por torturas a los policías que lo detuvieron. Tengo que leerlo dos veces. El belga secuestrador cabrón denuncia a los policías por torturas. Y el juez se lo acepta y ordena que comparezcan los nueve policías que participaron en el operativo. Siete agentes de base, un inspector y el sargento, Alexis Rodón, que dio un paso al frente y dijo: «Yo soy el único culpable».
No puedo entenderlo. ¿El secuestrador y torturador denuncia por torturas a quienes lo detuvieron? ¿Y el juez se lo acepta?
Me voy a dormir muy nerviosa. Tendré que tomarme un onirol. Y, con onirol y todo, estaré mucho rato rodando entre las sábanas, preguntándome qué demonios debió de hacerle Alexis Rodón a su detenido.
Qué clase de torturas exactamente.
4
ALEXIS RODÓN
El jueves, 9 de enero, los periódicos continúan hablando de la cuestión catalana e informan del desmantelamiento de una organización que facilitaba la conexión entre ETA y sus miembros encarcelados. La vista me resbala sobre los titulares sin conseguir que me interese por ninguno. Nada nuevo.
Parpadeo finalmente cuando, en páginas interiores, tropiezo con dos fotos de mossos en lucha feroz por reducir a un magrebí de chilaba blanca que mira hacia la cámara con los ojos desorbitados del que se ve en trance de muerte. Fueron captadas por los móviles de los vecinos, han corrido por la red y reflejan una violencia sobrecogedora. Tres agentes jóvenes y fornidos luchando contra un pobre hombre enloquecido por la muerte de su esposa en medio de una multitud hostil que insulta, escupe, saca fotos y graba. Violencia sobrecogedora.
«Las imágenes muestran un uso desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes». Quien lo ha escrito sabe que la policía tiene la obligación de hacer un uso proporcionado de la fuerza a la hora de imponer la ley. Si es desproporcionado, ya está haciendo mal las cosas. Los policías, en la intimidad, se ríen a carcajadas del principio de proporcionalidad.
Me entra por whatsapp aviso de un incidente.
Cierro el periódico y voy a ver qué pasa.
Una cámara de la planta baja (complementos, bisutería y perfumería) ha captado el momento en que una mujer rubia, alta, atractiva como una modelo de pasarela, con vestido de colores pastel y chaqueta de color granate, cogía una bolsa pequeña de color rojo y la metía dentro de la bolsa grande que llevaba colgada del hombro.
Desde el Centro de Control de la séptima planta han avisado por móvil a Lorena, que va de paisano, y que ha localizado a la mujer, rubia con bolsa grande de plástico azul, cuando subía por las escaleras mecánicas hacia la planta primera (moda mujer). Allí, mientras el Paquete, de uniforme, bajaba desde la séptima planta, la han visto pasear indiferente entre los estantes de la zapatería y hacerse con unos zapatos de tacón de aguja. Los ha contemplado unos instantes, ha mirado a ambos lados para asegurarse de que no la miraba nadie, no se ha fijado en Lorena ni en la otra agente de la planta, también mujer, que le cerraban el paso hacia las salidas, y con un gesto de discreción exquisita se los ha metido en la bolsa de asas largas, de color azul cobalto, que llevaba colgada del hombro.
A continuación han visto cómo cogía una camisa cualquiera, sin mirarla siquiera, y se dirigía a los probadores, donde no podemos tener cámaras. (Bueno, esta mañana me han advertido de que hay una webcam, probablemente instalada por algún empleado voyeur que habrá que detectar y neutralizar cuanto antes, pero esa no cuenta.) Encerrada en un probador, se ha cargado de paciencia y ha arrancado la etiqueta magnética que protege los objetos del robo.
Entretanto, el Paquete se ha comunicado con los tres uniformados que están a las puertas de la planta baja, junto a los arcos detectores, para que estuvieran alerta: «Mujer vestido colores pastel bolsa azul colgada del hombro».
Cuando la mujer rubia ha abierto la puerta para salir, se ha encontrado delante del Paquete uniformado y su risa reprimida y comprimida que se le escapa por los ojitos. En segundo término, las dos mujeres de paisano como refuerzo. Un guardia de seguridad privado solo puede actuar si va de uniforme. Lorena y la otra solo eran testigos mudos y disuasorios.
—Tendrá que acompañarnos.
Pasa todos los días.
Lo que no es tan habitual es que la ladrona se resquebraje como si acabaran de notificarle la muerte de alguien muy querido. Ha dicho: «No, por favor», en castellano, no, por favor, y ha parecido que le fallaban las piernas, que estaba a punto de caer desmayada. El Paquete ha sabido enseguida que nos traería problemas. Cuando ha agarrado a la chica del brazo para conducirla hacia el ascensor, ha notado cómo temblaba y tenía los ojos llenos de lágrimas.
La han traído a la séptima planta, a las dependencias de seguridad.
Si de lejos podía parecer modelo de pasarela, de cerca se le nota el desgaste, la fatiga, el desánimo y la amargura de la puta puteada. Seguro que no es la primera vez que la pillan haciendo algo feo y que la agarran del brazo para arrastrarla a un cuarto donde la regañarán y le pedirán explicaciones. Y, a pesar de ello, se muestra aterrorizada. Dentro del ascensor se dobla y suelta un llanto descontrolado y estridente y está a punto de caer de bruces.
De no ser por eso, no me habrían llamado. El Paquete y Brutus saben perfectamente lo que tienen que hacer en estos casos; pero este no es un caso como los otros.
La bolsa azul cobalto está forrada de papel de aluminio. Cualquier ladrón de grandes almacenes sabe que ahora el papel de aluminio ya no sirve de nada, pero probablemente la habían usado tiempo atrás. Ahora ha quedado claro que la joven sabe perfectamente cómo se quitan los mecanismos de seguridad. Los zapatos son Enzo Agiolini con puntera dorada y talón de aguja de diez centímetros, valorados en ciento veinte euros; y la bolsa es Armani Jeans de color rojo con asa corta y cierre de cremallera y está valorada en ciento noventa euros. Un total de trescientos diez euros, de manera que no se trata de un delito y, por lo tanto, no pasará ni una noche en el calabozo.
A pesar de lo cual, la mujer se ha hundido en una desesperación tan profunda, un ataque de pánico tan violento que hace temer por su integridad.
Llego en un instante porque la cafetería se encuentra en la séptima planta. Brutus me está esperando en el pasillo. En su estado de somnolencia crónica, no parece muy preocupado. Nunca parece que se preocupe por nada. Me acompaña a la salita.
—No sé si habrá que avisar a un médico —me dice.
No sería el primer caso de histeria, o de locura, o de epilepsia con que nos encontramos.
—¿Va cargada? —pregunto, por saber si parece haber ingerido drogas o alcohol.
—Probablemente; pero, sobre todo, es el disgusto.
Entramos en una sala no mucho mayor que un trastero de casa modesta, fría y gris, con dos sillones baratos y una percha. Parece el box del área de urgencias de un hospital.
A primera vista es una mujer muy bonita, de cabello rubio y liso hasta media espalda, buena cintura, buen culo, con un vestido estampado de colores pastel, barato de mercadillo, vulgar y muy usado, un poco transparente, de manera que permite ver que el sujetador es de color blanco.
Está de espaldas a mí, sollozando desconsolada como una criatura abandonada. Abraza con desesperación a Lorena, que tiene poca paciencia y me mira de reojo para darme a entender que ella no ha propiciado de ninguna manera aquella situación tan poco airosa, que lo lamenta mucho y que más vale que le quite de encima a la mujer antes de que le cure la histeria con un par de hostias.
El Paquete, de uniforme, observa la escena con mucha atención, como si esperase que las dos mujeres, de repente, vayan a comenzar un número lésbico. Tengo la sensación de que el guardia está pensando en intervenir de manera violenta para ahorrarse el espectáculo.
Digo:
—Señorita. —Carraspeo para aclararme la voz y hacerme oír mejor—: Señorita.
La mujer se vuelve hacia mí y me descubre el monstruo del llanto. La mueca que convierte un rostro celestial en una abominación repelente, las comisuras de los labios torcidas hacia abajo, la mirada perdida en una catástrofe de arrugas y lágrimas, y la nariz colorada derramando mocos. Tiene una billetera en la mano, como un amuleto. Ha estado mostrando su contenido igual que los policías enseñan la placa.
Entiendo que se trata de una mujer vencida y rota que ha superado los límites y a quien se le han fundido los plomos. Estoy ante un desecho humano que difícilmente se recuperará de esta derrota.
—Por favor, por favor, por favor —dice en un castellano que evidencia que no es de aquí.
Se pone en pie y se me echa en los brazos. Tengo que mantenerla a distancia.
—Señor jefe, señor jefe —gime con un vibrato en la voz. Deben de haberle anunciado que ahora vendría el jefe y ella ha entendido que es a mí a quien tiene que convencer. Continúa hablando en su castellano mal aprendido—. ¿Podemos hablar? ¿Tú y yo, señor jefe? ¿Tú y yo solos?
Parece que tiene algo muy importante que decirme. La tomo del brazo con firmeza, para contener su ataque de pánico y le digo: «Ven». Echo un vistazo circular para pedirles a mis colaboradores que me la dejen a mí, que yo me ocupo.
Lorena va diciendo, como excusándose por el trago que estamos viviendo: «Ya le he dicho que el juez la va a soltar, que lo que ha cogido no llega a los cuatrocientos euros, que no verá la cárcel...».
Pero no es eso. No es eso. La mujer rubia sacude la cabeza atormentada por la incomprensión y la dificultad de expresarse, me suplica con sus ojos azules y su boca torcida, «por favor, por favor».
—¿Habéis avisado a la policía? —pregunto.
Brutus dice que sí. Ya deben de estar llegando. El ABP de la zona es el que dirige Xavi Pallars.
—¿Puedo irme? —pregunta Lorena, fastidiada, como si la situación le resultara asfixiante y le repugnaran las lágrimas que la rubia le ha dejado en la ropa.
—Sí.
—¿Y nosotros? —pregunta el Paquete.
Asiento de nuevo. No los necesito. Es evidente que la presencia del uniforme del uno y la corpulencia brutal del otro intimidan demasiado a la chica.
Salimos todos al pasillo. Lorena, el Paquete y Brutus se van de nuevo a sus puestos de trabajo y yo llevo a la chica a mi despacho. Por el camino, le pregunto si quiere tomar algo, una tila o un vaso de agua, si ha desayunado.
Niega con la cabeza, que no, que no, para expresar que no quiere comer nada, que no la agobie con tonterías, que tiene cosas más importantes en que pensar. Va cabizbaja, como una detenida arrepentida, y no aparta los ojos de la billetera que sujeta con ambas manos.
En cuanto cierro la puerta del despacho, vuelve a echarse a mi cuello, poniendo sus labios muy cerca de los míos con intención inequívoca.
—¡Señor jefe, por favor, por favor...!
La separo de mí con energía y me horroriza ver que se deja caer de rodillas a mis pies, busca con ansia mi cinturón y levanta sus ojos azules de belleza eslava hacia mí al tiempo que me muestra la billetera. «¡Señor jefe, por favor, por favor...!». Donde tendría que llevar el DNI se ve la foto de un niño que todavía no anda y no sabe sonreír. Es evidente que está haciendo un esfuerzo, pero no consigue reflejar la menor alegría.
—Follarán mi hijo, mi bebé, mi pequeñito, solo tiene un año, se llama Aurel y lo follarán.
Palabras textuales.
En mi cerebro estalla un flash que me lo vacía de ideas y palabras. No puedo apartar los ojos del bebé.
—¿Qué, qué, qué?
Sé que no miente.
Xavi Pallars siempre me ha atribuido una intuición especial de policía, dice que a primera vista soy capaz de establecer sin equivocarme la inocencia o culpabilidad de un detenido. Pues bien, si tiene razón, puedo asegurar que esta mujer está realmente aterrorizada y no finge.
En la Academia, en la asignatura de autocontrol, la psicóloga nos enseñaba que un policía debe saber mantener las distancias y no permitir que las catástrofes exteriores lo abrumen, lo desmonten y lo priven de la capacidad de razonar y actuar con presteza. Es fácil de decir y muy difícil de conseguir. En situaciones como esta, siempre me pregunto si me mantengo lo bastante distanciado o si me estoy dejando abducir por el desconsuelo de la víctima. Es difícil encontrar la distancia precisa.
—¿Documentación?
—No tengo.
—¿Cómo te llamas?
—Adela Balanescu.
—¿De dónde eres?
—Timisoara. Rumanía. —Pero no quiere perder el tiempo con bobadas. Lo importante es su hijo, Aurel, salvar a su bebé de un año—. Por favor, jefe, te hago una mamada y tú me dejas ir con el bolso y los zapatos.
La chica habla un castellano torpe y confuso que no trataré de imitar por respeto. Hago que se siente en el sofá, la tomo de las manos y le pido que me explique despacio lo que le pasa y le aseguro que quiero ayudarla. Hace un esfuerzo para calmarse y comienza a hablar entre tartamudeos, titubeos y temblores. El sosiego le devuelve una parte de la belleza perdida, pero hay manchas en su piel que hablan de mala nutrición, y bolsas oscuras bajo los ojos que delatan insomnios y angustias.
Hace tiempo que ejerce de prostituta. La trajeron engañada; le dijeron, como a tantas, que trabajaría de camarera o de azafata y ganaría mucho dinero y, al llegar aquí, la apalearon, la violaron, la domesticaron como a un animal, la han comprado y la han vendido y la han alquilado, la han pasado de un puticlub a otro, ha hecho carretera, calles y pisos, y ahora pertenece a una familia del barrio de la Ribera, ya se ha acostumbrado, llega a decir que no es tan malo y que gana mucho dinero. Aunque la Familia (los llama así) se queda más de la mitad, si espabila por su cuenta puede ganar suficiente como para tener cierta autonomía.
El problema es que hace un año que se quedó embarazada y quiso tener el niño y, desde el nacimiento, no puede cumplir con sus obligaciones habituales. Le resulta imposible trabajar catorce horas diarias como las otras chicas, es incapaz de hacerse veinte o treinta hombres al día, no puede, enseguida se le escapa el llanto, o vomita, o le vienen los temblores, como cuando empezaba —y tiembla como una epiléptica mientras lo cuenta, vuelve a perder las formas— y por eso la Señora —dice así, la Señora— la obliga a sacar pasta como sea de donde sea. Ahora, por ejemplo, le ha pedido que le lleve caprichos. Estos zapatos que la Señora vio en MonDeMon Diseño Global, o esta bolsa roja que no le da la gana de pagar.
Habla muy deprisa, con la cabeza gacha y retorciéndose los dedos. De repente, se me agarra a la ropa y clava en los míos unos ojos azules alucinados.
—... Y dicen que follarán a mi hijo. Dicen que, si no soy buena y no les traigo lo que me piden, follarán a Aurel y me matarán. Y pueden hacerlo porque no existo, no tengo documentación ni estoy registrada en ninguna parte; mi hijo tampoco existe en este país, no está empadronado ni anotado en ningún registro. Si nos matan, nadie sabrá nada. Y están dispuestos a todo, porque están preparando un mercado de niños y saben que se juegan mucho.
El flash de nuevo. Se me seca la boca.
—¿Un qué?
—Un mercado de niños. Quieren traer niños de todo el mundo, igual como por ejemplo que ahora traen mujeres, y comprarlos y venderlos como por ejemplo igual que ahora compran y venden mujeres.
Llaman a la puerta. Sin esperar mi permiso, se abre y entra alguien.
—¿Qué tenemos hoy? —dice la voz jovial y fresca de Enric Mayoral.
La patrulla de los Mossos se ha cansado de esperar fuera.
Sin mirarlo, hago un gesto brusco con la mano para que calle.
—Un momento —digo—. ¿Estabas hablando de un mercado de niños?
—Un mercado de niños —repite Adela Balanescu.
Dedicado a los recién llegados:
—Está hablando de trata de niños. No de menores. De niños. De bebés y niños.
—Niños de todas las edades —insiste la rumana.
Enric ha callado tan de repente y se ha quedado tan quieto que sé que no le ha gustado nada mi imposición de silencio. Me parece que ni siquiera respira.
—... los he oído hablar con los pakis.
—¿Con los pakis?
—Sí.
—¿Pakistaníes?
—Sí. Dicen que hay un mercado, que será más peligroso porque se persigue mucho la trata de niños, pero que ganarán diez veces más si trabajan, como dicen ellos, al por menor. Y la Señora me ha dicho que mi pequeño será el primero si no les traigo la bolsa y los zapatos, si no hago todo lo que me mandan. ¡Me tenéis que dejar marchar con la bolsa y los zapatos, por favor!
—¿Cómo se llama la Señora? Tendrá un nombre.
—Trabaja con sus hijos. La llaman mamá. Pero alguna vez me pareció que alguien la llamaba Chon. ¿Puede ser? ¿Es un nombre? ¿Chon?
—Correcto —le digo.
Sé de quién me habla.
Chon, Asunción Klein, la matriarca de una rama de los Semiónov desde que se quedó viuda, ahora hace un año. Su marido era Gustavo Pérez, el Gran Dogo, patriarca de los Perros, y murió en la cárcel.
Los Semiónov llegaron aquí procedentes de un país del Cáucaso hacia el año 1940 o 1950, fugitivos de los nazis que invadían el centro de Europa y que llevaban a las familias nómadas a los campos de exterminio. Empezaron cometiendo pequeños delitos, viviendo en chabolas y haciendo contrabando de tabaco. Controlaron la heroína en los años ochenta, se enfrentaron a las familias gitanas autóctonas que entonces dominaban la ciudad, ganaron la guerra, y ahora ya son los amos de la cocaína, las armas y de una parte de la prostitución de la provincia. Unos cuantos miembros de la familia están en la cárcel, y son muchos los que han muerto en ajustes de cuentas con otros clanes mafiosos o en enfrentamientos con la policía.
A lo largo de todos estos años, los Semiónov se unieron a otras familias, como los Klein procedentes de Argentina, o los Pérez, españoles, que son una de las ramas más nuevas y menos numerosas. Estos Pérez, Pérez Klein o Pérez Semiónov se hacen llamar los Perros y se dan a sí mismos nombres de razas de perros. El patriarca era el Gran Dogo. El hijo mayor, Marlon, es Rottweiler, lleva la red de prostitución a rostro descubierto y no hay manera de meterle mano: tiene cinco clubes y unas treinta o cuarenta chicas, algunas de las cuales se distribuyen entre esquinas o carreteras. El pequeño, Kevin Pérez Klein, es Pit Bull, lleva el tema de drogas, está en busca y captura y no tiene residencia fija.





























