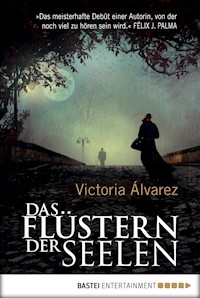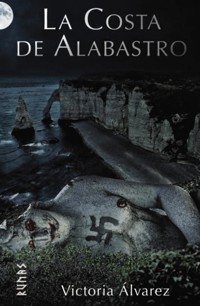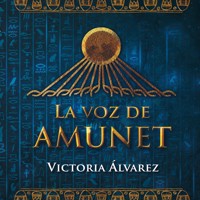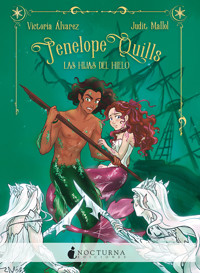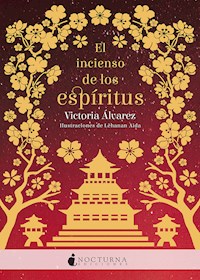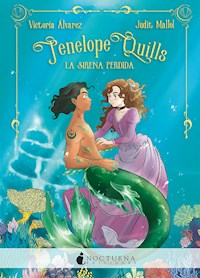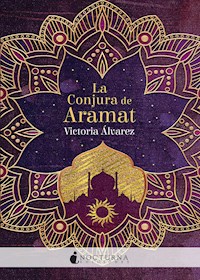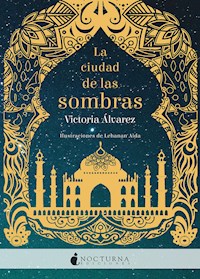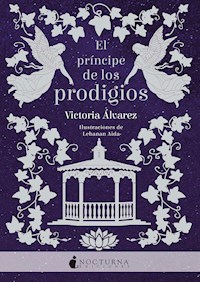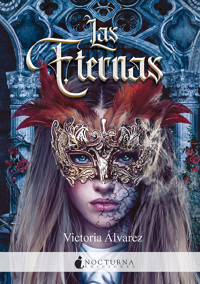
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: NOCTURNA
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Venecia a principios del siglo XX, dos jugueterías rivales, unas muñecas tan perfectas que parecen de carne y hueso... Nueva edición de la novela de Victoria Álvarez con el texto revisado, nueva cubierta e ilustraciones. Venecia, 1908. Gian Carlo Montalbano y su hija Silvana instalan su juguetería, La Grotta della Fenice, frente a la antigua y emblemática juguetería de los Corsini. Los juguetes de los Montalbano son la última generación de autómatas que se pueden encontrar en el mercado y sus muñecas son tan perfectas que parecen de carne y hueso. Mario Corsini, decidido a averiguar los secretos del arte de los Montalbano, se adentra en la juguetería y entabla amistad con la fría e inteligente Silvana. Sin embargo, lo que descubrirá en La Grotta della Fenice sacudirá los cimientos de la sociedad veneciana y la sumirá en una espiral de horror.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 394
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
©de la obra: Victoria Álvarez, 2022
© de las ilustraciones: Alejandra Huerga, 2022
© de las guardas: Helenaa/Shutterstock.com
© de la presente edición: Nocturna Ediciones, S.L.
c/ Corazón de María, 39, 8.º C, esc. dcha. 28002 Madrid
www.nocturnaediciones.com
Primera edición en Nocturna: agosto de 2023
ISBN: 978-84-19680-30-3
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
LAS ETERNAS
Prólogo
La niña había sido una de las últimas víctimas de la epidemia.
La habían dejado en un camastro al fondo de la enfermería, junto a una ventana que daba sobre los descuidados jardines. Era una habitación pequeña y mal ventilada, sin más muebles que las estructuras de hierro que sostenían el agonizante peso de los enfermos, unos armarios con instrumental quirúrgico, frascos de medicinas y rollos de vendas y una silla de tres patas en la que permanecía sentada una enfermera. El techo estaba saturado de manchas de humedad, como si llorara cada muerte que se había producido entre sus paredes, y habían sido demasiadas en las últimas semanas.
Lo único que se oía era el canto de las cigarras a través de los cristales. No había nadie más en la habitación; los empleados de la morgue se habían llevado a los últimos cadáveres y solo quedaba hacerse cargo de la niña. Desde su cochambrosa silla, Carla Federici, la enfermera, no podía dejar de mirar la pequeña silueta cubierta por una sábana. Los pliegues se amoldaban a las formas de su cuerpecillo delineando la curvatura de su nariz y los pies desnudos que sobresalían bajo la tela. «Si no vienen a llevársela ya, me volveré loca —pensó mientras daba vueltas nerviosamente al rosario que sostenía sobre su uniforme—. ¡Necesito salir de este infierno!».
Nadie comprendía por qué la epidemia de cólera más devastadora de la centuria se había dado en una ciudad costera tan tranquila como Civitavecchia. No se sabía de dónde habían venido los primeros afectados ni por qué la peste se había propagado con semejante rapidez. En aquel verano de 1891 habían muerto más personas en la localidad que en un año entero y las cifras no hacían más que aumentar. Las casas de curación no conseguían contener a más enfermos y lo mismo sucedía con los dos hospitales e incluso con el orfanato, que se había quedado, en unos días, sin las tres cuartas partes de su alumnado.
Casi todos los supervivientes habían preferido marcharse de Civitavecchia antes que seguir los pasos de sus familiares muertos. La misma enfermera había tenido que despedirse de Laura y Cristina, sus hijas de seis y ocho años, y enviarlas a la casa de campo que tenía su tía a las afueras de Cerveteri, pero al menos le quedaba el consuelo de que no hubieran acabado como la niña que descansaba bajo la sábana. La mala suerte no podía ensañarse más con ella, pensó mientras pasaba una a una las cuentas de su rosario. La muerte de su marido aún pesaba como una losa sobre su espíritu. Si su Domenico siguiera con vida, Carla no tendría que haber aceptado un empleo que la colocaba cada día al borde del sepulcro. Si hubiera…
Algo rompió el hilo de sus pensamientos. Al levantar la cabeza, vio una sombra que acababa de recortarse contra la puerta de la enfermería y no pudo reprimir un suspiro mientras se ponía en pie. Debía de ser el empleado de la morgue que venía a llevarse a la niña: era un hombre no demasiado alto, con un pecho robusto y una cara amable que a duras penas se distinguía bajo su poblada barba, veteada por unas canas prematuras.
—¡Ya era hora! —dijo la señora Federici en el susurro que se había acostumbrado a usar durante la cuarentena. Casi parecía un sacrilegio hablar con normalidad en un sitio tan desolador—. Pensaba que no vendría nunca. ¿Qué ha ocurrido?
—Discúlpeme —dijo cortésmente el hombre, desprendiéndose de su boina—. No se hace una idea del trasiego que hay. Casi no se puede avanzar en medio de tantos coches.
—La gente está desesperada por abandonar la ciudad. Pronto se quedará despoblada.
«Y no me dará ninguna pena que sea así —pensó la enfermera con amargura—. No pienso volver a pisar este antro por mucho que me paguen».
—Tenía entendido que el doctor Tosso era el encargado de esta sección —comentó su compañero después de unos segundos de silencio—. Confiaba en poder cruzar unas palabras con él.
—Tosso ha tenido que marcharse con los demás médicos. Hay una enorme cantidad de papeles por firmar. Le asombraría saber cuántos problemas burocráticos causa la muerte.
—¿Y no quedan más enfermeras? ¿Es usted la única que sigue aquí?
—Suena heroico, ¿verdad? En realidad, no me ha quedado más remedio. Soy la última a la que contrataron antes de la peste. Eso me convierte en la que menos derecho tiene a protestar, aunque no dejo de pensar en mis hijas. Sobre todo teniendo delante a esa criatura. —Señaló con la barbilla el pequeño montículo cubierto por la sábana—. Supongo que será mejor acabar cuanto antes. Sígame…
Lo condujo por entre las hileras de camastros hasta detenerse junto al único ocupado. Dudó antes de levantar la sábana, aunque, si alguien le hubiera preguntado por qué, no habría sabido contestar. No era por miedo a la muerte; había tenido que acostumbrarse a tener cadáveres cerca si era la única manera de dar de comer a Laura y Cristina. Sacudió la cabeza, repitiéndose que estaba comportándose como una tonta, y se obligó a apartar la sábana.
Pudo oír cómo el hombre contenía el aliento y no le costó adivinar el motivo. No parecía encontrarse muerta… Tenía la piel blanca como la nieve, en lugar de amarillenta como la mayoría de apestados. El cabello rubio le llegaba hasta más allá de la cintura y caía en desordenadas guedejas sobre su pecho, enmarcando un rostro que podría haber adornado una cantoría de Donatello, un rostro de una belleza demasiado dolorosa para ser humano. El hombre se acercó en silencio a la cama y, aunque no dijo ni una palabra, supo que compartían la misma fascinación.
—Era bonita, ¿verdad? —musitó la señora Federici—. Habría sido muy guapa si hubiera vivido unos años más. Me imagino a los hombres haciendo toda clase de locuras por ella. Una italiana tan rubia, tan pálida…
—Sin duda era el orgullo de sus padres —susurró su acompañante—. ¿Qué fue de ellos?
—Murieron la semana pasada, los dos. No pudieron despedirse de su hija. —La señora Federici sacudió la cabeza con tristeza—. Al menos no ha tardado demasiado en seguirlos. Ha sido lo mejor, ya que la pobre sufría muchísimo. A una se le parte el alma en estos casos. A las seis menos veinte dejé de oír su respiración y…
—Es injusto —dijo el hombre. A la señora Federici le sorprendió darse cuenta de que se le habían humedecido los ojos, que eran de un profundo azul.
—¿A qué se refiere? ¿A que tengamos que ver morir a niños tan pequeños?
—No —replicó él—, a que algunas madres puedan partir antes de presenciar cómo la muerte les arrebata lo que más quieren. Eso es un privilegio.
La enfermera parpadeó mientras el hombre se inclinaba más sobre la pequeña. Alargó una mano para acariciar su revuelta melena, deshecha en destellos de oro bajo el sol, y colocó las puntas de los dedos sobre sus párpados. Al levantarlos cuidadosamente, vio que sus ojos también eran azules, aunque habían perdido su brillo. Parecían los de una muñeca abandonada por su dueña en un trastero oscuro.
—Preciosa —oyó susurrar al hombre. Dejó que sus párpados volvieran a velar sus pupilas—. Perfecta —siguió diciendo—, y tan muerta como el clavo de una puerta.
Entonces la envolvió con delicadeza en la sábana, asegurándose de que la sucia tela la cubría por completo, y se incorporó con ella en brazos. No parecía acusar su peso más de lo que lo haría con un recién nacido. «Dentro de unos días no quedará nada de ti —pensó la enfermera mientras la pequeña cabeza se balanceaba inanimadamente—, nada más que unos huesos aplastados por un montón de tierra sobre el que nadie te dedicará un epitafio». Se sorprendió al sentir que una lágrima le resbalaba por la cara y se apresuró a secársela dando la espalda al hombre.
—Me imagino que la llevarán a la misma fosa que a sus padres. Pasará un tiempo antes de que la gente de Civitavecchia se atreva a acercarse, pero para entonces no habrá nada que les recuerde lo ocurrido en este hospital. Además… —Se quedó callada al darse cuenta de que estaba hablando sola: el hombre y la niña habían desaparecido como por arte de magia—. ¿Oiga? —llamó en voz alta—. ¿Se ha ido ya?
Nadie le contestó. La señora Federici dio unos pasos entre los camastros. Se agachó para mirar bajo las estructuras de hierro y se asomó a la puerta que comunicaba con el resto del hospital, pero no se encontró con nadie ni vivo ni muerto. Era como si la tierra acabara de tragárselos, como si lo hubiera imaginado todo.
«Qué tipo más extraño. —Se encogió de hombros—. Me pregunto por qué no nos lo habían enviado antes. Parecía muy comprensivo». Estaba a punto de regresar a su silla cuando oyó lo que había intentado captar antes: unos pasos en el corredor.
Se acercó de nuevo a la puerta. Esta vez no era un hombre el que se acercaba a la enfermería, sino dos; y saltaba a la vista que estaban extenuados por la ascensión desde la ciudad. Unas enormes manchas de sudor salpicaban sus camisas arremangadas.
—… y dile que por el momento no prepare más ataúdes. Esta gente no los necesita tanto como los demás. Unas cuerdas para atar la sábana antes de que les echen la cal y…
—¿Quiénes son ustedes? —preguntó la enfermera—. ¿Qué hacen aquí?
Los desconocidos se detuvieron. El de edad más avanzada se llevó una mano a la gorra que amenazaba con resbalar por su empapada frente.
—Sentimos haberla asustado, señora. Venimos de la morgue. Nos han dicho que aún queda una a la que llevar a la fosa. Yo soy Franceschi —agachó la cabeza— y este es Vincenzo, mi ayudante. Hemos procurado llegar lo antes posible.
El más joven asintió. Era un individuo oscuro y achaparrado, con los ojos demasiado saltones en comparación con el resto de su rostro. A la señora Federici le recordó a una especie de rana que acabara de alzarse, con un enorme esfuerzo, sobre sus ancas traseras.
—Tiene que ser un error. No esperamos a nadie más esta mañana…
—¿No avisaron a nuestro jefe de que la epidemia acababa de cobrarse otra víctima?
—No…, es decir, sí, así ha sido… Una niña pequeña, la última en morir. Pero uno de sus colegas acaba de llevársela a la fosa. Habrá sido un malentendido.
Los hombres se quedaron mirando a la enfermera como si les hablara en arameo.
—¿Cómo que uno de nuestros colegas?
—Tienen que conocerle. Deben de haber estado a punto de cruzarse con él. Es un tipo moreno con barba y ojos azules, de unos cuarenta años.
—Nunca había escuchado hablar de alguien así. No hay ningún empleado parecido en nuestra morgue. Además, ahora los únicos que nos hacemos cargo del trabajo sucio somos Vincenzo y yo; a los demás les faltó tiempo para largarse de la ciudad.
A la señora Federici se le abrió la boca como a un pez al darse cuenta de lo que había sucedido. Antes de que pudiera reaccionar, oyó abrirse una de las puertas del corredor y, al volverse hacia allí, reconoció a un hombre con una bata blanca que se frotaba la cara con aire de cansancio.
—¡Doctor Tosso! ¡Gracias al cielo! —Echó a correr hacia él y los empleados de la morgue la siguieron—. ¡Ha ocurrido algo muy extraño!
En pocas palabras le contó lo que acababa de presenciar. El doctor Tosso no movió ni un músculo mientras la escuchaba. Su rostro podría haber estado esculpido en basalto; nadie recordaba haberle visto sonreír en los quince años que llevaba en el hospital.
—Espere, espere un momento… ¿Está diciendo que nos han robado un cadáver?
La señora Federici asintió con una mano contra la boca. En los ojos de Tosso brilló una chispa de desconcierto que no tardó más que un segundo en retroceder ante el sentido común.
—Me temo que delira usted, señora Federici. Ha pasado demasiado tiempo encerrada entre estas paredes. —Mientras decía esto, puso una mano sobre el hombro de la enfermera—. Tiene permiso para marcharse con sus hijas ahora que aún puede hacerlo.
—¿Es que no me cree? —exclamó ella—. ¿Cómo puede pensar que me lo he imaginado? Estaba sentada en la enfermería como cada mañana, en uno de los rincones, y la niña había muerto pese a hacer lo imposible por ayudarla. Vi cómo se apagaba durante horas hasta que finalmente se marchó. Puedo decirle la dosis exacta de los calmantes que tuve que administrarle. Lloraba mientras llamaba a su madre…
—Creo que ha estado sometida a mucha presión. La he visto cabecear cuando pensaba que se encontraba sola. Esta situación es mucho más dura de lo que sospechábamos.
—Oiga, no estoy inventándome ninguna muerte. Pregúnteselo a los médicos que pasaron la noche en la enfermería. ¡Ha habido una niña agonizando en ese camastro!
El doctor se limitó a cruzar los brazos. Nada pareció cambiar en su expresión y a la señora Federici la asaltó la certeza de que sopesaba si convendría ponerla o no en observación.
—La puerta —dijo mientras se hacía en su cabeza una repentina luz—. ¡No puede estar lejos, no le habrá dado tiempo a marcharse! ¡Venga conmigo antes de que sea tarde!
—Le repito que es imposible —protestó el doctor Tosso mientras la enfermera corría hacia la entrada principal—. Yo mismo estaba en la puerta hace un momento, despidiéndome de otro de los doctores, y le juro que no he visto a ningún desconocido. ¡Y no hay ninguna otra salida!
La enfermera no le contestó. Jadeante, se detuvo en el primero de los escalones de la entrada, tanteando con la mano en la pared para dar con un punto de apoyo. Oyó al doctor detenerse a sus espaldas y a los empleados de la morgue cuchichear en voz baja.
—No será la primera vez que pasa algo así. El mundo está lleno de desaprensivos que se aprovechan de estos golpes de suerte para hacerse con los despojos de los muertos. Un diente de oro, una pata de palo…, cualquier cosa sirve. Hasta podría sacar algún dinero vendiéndola como carne fresca a uno de esos teatros anatómicos.
—No sea absurdo —le increpó Tosso, ofendido en su orgullo gremial—. Esas prácticas medievales no tienen cabida en el mundo moderno. ¡Estamos en el siglo XIX!
—¿Dicen que la niña era rubia? —preguntó el otro, rascándose la barbilla—. Pues ahí lo tienen: dentro de unas horas habrá una vieja medio calva de Civitavecchia pavoneándose con una peluca nueva. Eso sí, del cuerpo no se sabrá nada más.
Los tres se quedaron callados mientras la enfermera recorría ansiosamente con la mirada la vasta extensión que se extendía ante sus ojos, los campos marchitos por el implacable sol de agosto y el montón de tierra revuelta que se distinguía a la derecha, donde abrieron la fosa cuando murió el primer apestado. No había rastro del desconocido ni de su preciosa carga. El único movimiento era el de las alas negras de una bandada de cuervos que sobrevolaba la tumba comunal atravesándoles los oídos con sus graznidos.
—A lo mejor no le interesaba vender ni su pelo ni sus dientes —oyeron susurrar al más joven de los sepultureros—. Hay gente muy retorcida. Aunque solo fuera una cría…
—Cierra la boca —le interrumpió su superior—. Esta gente ya tiene bastantes problemas.
La señora Federici se llevó las manos a la cara, sintiéndose como si aquel desaprensivo se hubiera llevado a su Cristina o a su Laura. Pensó en la madre de la chiquilla, sepultada entre capas de cal y tierra, a apenas unos metros de donde se encontraban, y se estremeció al imaginar el horror que aquello habría supuesto para ella si hubiera sobrevivido a su pequeña. Nunca más sabría qué había sido de esa criatura que el día anterior había sonreído con esfuerzo mientras la ayudaba a beber un vaso de agua. Tosso, que parecía comprender lo que pasaba por su mente, se acercó para darle unas torpes palmaditas en el hombro, aunque la señora Federici ni siquiera lo notó.
Debían avisar a las autoridades de lo que acababa de suceder. Tal vez, si actuaban a tiempo, lograrían localizar al hombre antes de que saliera de la ciudad. Civitavecchia no era precisamente grande y nadie sería capaz de desaparecer del mapa como lo había hecho aquel desconocido llevándose, además, a otra persona con él.
Nadie, a menos que fuese un mago… o un demonio con el rostro de un ángel.
Capítulo I
La juguetería se encontraba en uno de los canales más alejados del centro. Nunca darías con ella si no pasaras en Venecia más que una semana, porque el distrito de Santa Croce no tenía nada que ver con las calles por las que transitaban los turistas. Era un negocio sencillo que no parecía pertenecer a 1908, sino a una época mucho más remota, en la que las damas seguían vistiéndose con faldas tan amplias que apenas pasaban por las puertas y los caballeros arrastraban capas de terciopelo; tenía un escaparate en el que se reflejaba el agua que separaba la fondamenta Minotto de la orilla de enfrente, una puerta sobre la que se leían, en grandes arabescos dorados, las palabras CA’CORSINI y una vieja enseña de madera con un tiovivo.
Aquel día era domingo y, además, bastante temprano, así que no había mucha aglomeración en la callejuela. El sol de septiembre entraba a raudales por los cristales iluminando las muñecas de porcelana, los osos de peluche, las casas en miniatura y los animales de cuerda que llenaban los estantes. Al fondo había una puerta más modesta que conducía a una habitación diminuta cuyas paredes encaladas apenas podían distinguirse por la cantidad de armarios y alacenas que llegaban hasta el techo. Una mesa de trabajo ocupaba el centro y en ella se hallaba acodado, como cada mañana, uno de los propietarios de la tienda.
Mario Corsini tenía un rostro delgado con barba de varios días, la nariz ligeramente rota a la altura del puente y los ojos tan oscuros como el cabello que rozaba sus hombros. Se había desabrochado la hilera de botones del chaleco para ponerse cómodo, pues la labor en la que estaba enfrascado desde la noche anterior no era sencilla: junto a sus herramientas de relojería había colocado, apoyado en una jarra polvorienta, un cuaderno con anotaciones relacionadas con complicados mecanismos mientras sujetaba una caja de resonancia en la que se disponía a insertar unas ruedas diminutas.
«Si los de la casa de Armand Marseille han sabido hacerlo, Andrea y yo no seremos menos. —Mario extendió una mano a tientas para agarrar una taza que había en la mesa, sin acordarse de que hacía horas que el café se había quedado frío, y la apartó con una mueca de disgusto—. ¿Cuántas noches llevaré con esto? ¿Una semana?».
El tiempo carecía de importancia para él cuando tenía la mente puesta en algo interesante, y lo que estaba construyendo prometía serlo. Se trataba de un sistema de discos sonoros de los que solían colocarse dentro de las muñecas de porcelana para hacer que hablasen. Mario sabía que las primeras grabaciones de aquel tipo habían resultado un fiasco: una generación entera de aristócratas se había quedado traumatizada por las frases proferidas por sus inocentes compañeras de juego («Ahora que me acuesto para dormir, le ruego a Dios que conserve mi alma. Si debo morir antes de despertarme, le ruego a Dios que se la lleve consigo»), pero confiaba en que los clientes de Ca’Corsini encontraran más placenteras las grabaciones musicales que su hermano pequeño, Andrea, le estaba ayudando a colocar en su lugar, por pasadas de moda que empezaran a estar las muñecas parlantes.
Algo rozó su pierna bajo la mesa, pero Mario estaba tan acostumbrado a aquel contacto que se limitó a alargar una mano, sin apartar los ojos de la caja de resonancia, para acariciar la cabeza de un gato que se había deslizado con sigilo dentro del taller
—¿Tienes hambre otra vez? —Al pasar los dedos por el lomo del animal, este se arqueó con un maullido de asentimiento—. Vas a salirme más caro de lo que imaginaba. Vamos, sal al patio ahora mismo. Te he puesto el desayuno allí.
Le dio una palmadita para que se marchara antes de regresar a sus engranajes, pero las horas de concentración parecían haber quedado atrás. No llevaba ni quince minutos trabajando cuando oyó un ruido de pasos sobre la tarima de la juguetería y el sonoro bostezo de alguien que acababa de apoyarse en la puerta.
—Buenos días —murmuró su hermano—. Siento levantarme tan… tarde. —Acababa de cumplir veinte años, siete menos que Mario, y se parecía mucho a él, si bien los rasgos de Andrea eran más redondeados y, en opinión de las jovencitas del barrio, mucho más atractivos. Tenía el pelo del mismo color castaño, aunque más corto y ensortijado—. ¿Qué hay para desayunar? —quiso saber mientras se rascaba la cabeza.
—Para ti, nada —le soltó Mario sin contemplaciones—. Si te apetece tomar algo, puedes intentar quitarle a Shylock su cuenco de leche. Creo que va necesitando afilarse las uñas.
—Me encanta que estés de tan buen humor por la mañana. Sobre todo los domingos.
—He vuelto de la iglesia de San Rocco hace casi dos horas y tú aún seguías roncando, pero supuse que estarías cansado después de lo de anoche. A juzgar por los ruidos que hacía cierta señorita al otro lado de la pared, debiste de superarte a ti mismo.
El muchacho, que se había puesto a peinarse con los dedos ante el cristal de una alacena, no pudo resistir la tentación de sonreír.
—Ah —dijo con un pudor nada convincente—, ¿es que te despertamos?
—No me dejasteis pegar ojo —rezongó Mario mientras se inclinaba de nuevo sobre la caja de resonancia—. Creía haberte dejado claro que no puedes meter a tus amiguitas en casa. Esto es un negocio respetable, Andrea. Hay que madrugar si después quieres comer. —Apoyó los codos sobre la mesa para acercar más la esfera de hierro a sus ojos. Le ardían después de contemplar durante tanto tiempo unos resortes diminutos como granos de arroz—. ¿Quién era esta vez? —preguntó mientras introducía el punzón entre dos ruedas—. ¿Antonella Pietragnoli, la hija del encajero de Burano? ¿O esa vendedora de flores de Rialto a la que llevaste a bailar en Carnaval?
—Ninguna de las dos —contestó Andrea con un brillo travieso en los ojos—, pero no tenía ni idea de que fueras tan cotilla. Empiezas a parecerte demasiado a nuestras vecinas.
—Me gustaría hacerme una idea de a quién puedo encontrarme desayunando en mi cocina.
—No te la encontrarás; creo que prefiere desayunar con su hermana y su padre. Al fin y al cabo, no nos separa de ellos más que un muro de ladrillos. —Y al ver que Mario alzaba la cabeza, sorprendido, Andrea añadió—: Era Simonetta.
A su hermano se le cayó el punzón sobre la mesa y de ahí rodó hasta el suelo cubierto de serrín. El tintineo hizo que Shylock asomara la cabeza en el taller.
—¿Qué dices? Simonetta… ¿Nuestra Simonetta?
—Simonetta Scandellari, sí. La que ha pasado la mitad de su vida en nuestra casa. No veo por qué te escandaliza tanto, prácticamente nos hemos criado juntos.
—Eso es justo lo que… ¿Es que te has vuelto loco? —casi vociferó Mario—. ¿Desde cuándo te dedicas a rondarla?
—Llevamos meses estrechando lazos, pero, si te preocupa lo que diga Scandellari al respecto, puedes estar tranquilo. Somos muy discretos.
—Sois un par de inconscientes, eso es lo que sois: unos adolescentes que no tienen ni idea del lío en el que están metiéndose. —Mario dejó la caja de resonancia sobre la mesa—. No lo entiendo… Siempre hemos considerado a las hijas de Scandellari nuestras hermanas pequeñas. Emilia y Simonetta son muy niñas…
—Emilia es una niña —matizó Andrea—. No tiene más que siete años. Simonetta ya ha cumplido diecisiete y es dulce, encantadora y todo lo que debería ser una muchacha.
—También es muy crédula. Demasiado para su propia seguridad.
—No estoy aprovechándome de ella —aseguró Andrea poniéndose a la defensiva.
—¿No? Entonces ¿cómo se explica que una muchacha que hasta hace nada jugaba con nuestras muñecas se escape en plena noche para meterse en tu cama?
Su hermano pequeño no pudo evitarlo: en su boca apareció una sonrisa.
—Secreto profesional. —La expresión de Mario, no obstante, le hizo ponerse serio de nuevo—. La verdad es que no esperaba que esto te preocupara tanto. Por mucho que aprecies a Simonetta, no puede ser más diferente de ti: ella es una criatura sencilla a la que parece bastarle la luz del sol para ser feliz, mientras que tú…, bueno…
—A mí nada podría hacerme feliz, ¿verdad?
Andrea no supo qué responder, de manera que se limitó a quedarse mirando cómo su hermano —¿por qué había tardado tanto en darse cuenta de lo cansado que parecía?— clavaba de nuevo los ojos en la pequeña caja de resonancia.
—Tú mismo lo has dicho: es una persona sencilla y buena —añadió Mario mientras hurgaba con el punzón entre los minúsculos engranajes—, demasiado para convertirse en una muesca más en tu cabecero. No sabes la suerte que tienes de haber dado con alguien así.
Había un eco en sus palabras, una pátina de oscuridad, que hizo que Andrea se arrepintiera de haber dicho nada. Aunque Mario seguía inclinado sobre la mesa, no le costó captar el relámpago de dolor que encendió sus pupilas entre los mechones revueltos que le caían por la frente. Tras dudar unos segundos, Andrea le dio unas palmadas en el hombro.
—Voy a preparar más café. Esa taza tiene que estar helada y los dos lo necesitamos.
Cuando se encaminó hacia la cocina, con Shylock enroscándose alrededor de sus piernas, Mario cerró los ojos durante unos segundos antes de volverse hacia el escaparate de la tienda. Un ruidoso grupo de turistas se dirigía en manada hacia la plaza de San Marcos, casi todos caballeros con sombreros de copa y alguna que otra dama de esas a las que Andrea solía camelarse con la misma facilidad con la que respiraba. Pese a lo enfadado que seguía estando por el asunto de Simonetta, a Mario le temblaron las comisuras de la boca al acordarse de Anne Marie, una escocesa pecosa y pelirroja que la semana anterior se había marchado de la juguetería bañada en lágrimas —y cargada de muñecas para sus cinco sobrinas— asegurándole a Andrea, mientras él besaba ceremoniosamente su mano, que atesoraría toda su vida el recuerdo de aquel hijo del Adriático que le había dicho, palabra por palabra, lo que había soñado que le dirían los italianos. Con el dinero que se había gastado en la tienda, Andrea le había regalado a Mario una pitillera que no pensaba estrenar y se había llevado a las hijas de Scandellari a merendar pasteles.
—Tenemos que comprar más café. —La voz de su hermano atravesó sus pensamientos como hacía la luz de la mañana con los cristales—. Casi no nos queda, aunque es buena señal; significa que hemos hecho horas extra por la noche. Al menos, por tu parte.
Andrea dejó una nueva taza junto a Mario mientras se acercaba, con la suya humeándole entre los dedos, al escaparate detrás del cual se distinguía la popa del Bucintoro, la pequeña barca que había sido de Marco, el padre de los Corsini, y que seguían amarrando a un poste cercano.
—A propósito —continuó mientras aspiraba el reconfortante aroma del café—, me había olvidado de contarte el último cotilleo de Santa Croce. Menos mal que sigues sentado.
—Sorpréndeme. ¿Antonella ha sentado la cabeza? ¿Se va a casar?
Andrea soltó una carcajada que casi le hizo atragantarse con el café.
—El día en que Antonella se case, yo tomaré los hábitos en San Rocco.
—Cosas más raras han sucedido —le advirtió Mario—. ¿De qué se trata entonces? ¿Pietragnoli se ha muerto al morderse la lengua sin querer?
—Caliente, caliente. Tiene que ver con Pietragnoli, aunque esta vez su veneno no iba dirigido a nosotros, sino a unos desconocidos: los Montalbano.
Mario conocía lo suficiente al encajero del que hablaba Andrea, probablemente la persona más chismosa del distrito, para saber que merecía la pena escuchar aquello. Santa Croce era, en muchos aspectos, una segunda Venecia en miniatura, más parecida a un pueblo de pescadores en el que se conocía todo el mundo que a la ciudad legendaria con la que soñaban los poetas.
—¿Los Montalbano? ¿Quiénes son esos, unos forasteros?
—Bueno, no parecen los típicos ricos que adquieren un palacio en el Gran Canal para no visitarlo más que dos o tres veces en su vida. Se han hecho con la casa de las cabezas de piedra —Andrea dio un nuevo sorbo al café—, pero no se han limitado a alquilarla: según Pietragnoli, se la han comprado a su dueño hace un par de semanas.
Aquello sí espoleó la curiosidad de Mario. Sabía a qué edificio se refería su hermano, uno situado frente a la fondamenta Minotto con una hilera de cabezas en la fachada, provistas de cascos parecidos a los de los antiguos romanos, con las que los críos del vecindario solían practicar su puntería sirviéndose de tirachinas.
—¿Lo dices en serio? ¿La antigua casa de herr Grünwald, la del otro lado del canal?
—Exacto. Esa misma —Andrea señaló la calle con el mentón— que dábamos por hecho que se derrumbaría el día menos pensado. ¿A que es una primicia?
—No puede ser verdad. Está hecha una ruina… ¡Si apenas se mantiene en pie!
—Al parecer, pretenden restaurarla para que vuelva a ser habitable.
—¿Habitable? ¿Cómo que habitable? —Solo entonces, cuando Mario dejó la caja de resonancia sobre la mesa, se percató de lo agarrotados que tenía los dedos después de sujetarla durante horas—. Nadie puede vivir allí sin que su salud corra peligro. Para que una familia la encontrara confortable, habría que hacer tantas reformas que casi saldría mejor echarla abajo.
Al reunirse con su hermano al lado del escaparate, vio que la casa situada en la fondamenta Gaffaro, separada de la Minotto por un estrecho canal, parecía más destartalada que nunca aquella mañana: la pintura estaba desprendiéndose como si tuviese la lepra, las contraventanas parecían a punto de desmoronarse y al balcón del primer piso, colonizado por las palomas, le faltaban unos balaustres que probablemente yacerían en el fondo del canal, entre escombros de antiguas obras y los restos del desayuno que alguna vecina acabara de arrojar desde su ventana. El edificio entero recordaba tanto a un pecio recubierto de plancton, caracolas y conchas marinas que Mario sacudió la cabeza.
—Tienen que estar locos. ¿Quién querría instalarse en ese cuchitril?
—Eso es lo más curioso; yo que tú me sentaría de nuevo. Por lo que me han dicho, son dos jugueteros de Florencia: un padre y una hija que siempre viajan juntos.
Mario se quedó contemplando a Andrea como si le hablara en otro idioma. Veía abrirse y cerrarse su boca mientras seguía diciéndole que herr Grünwald se había mostrado encantado de deshacerse de su antigua vivienda, pero su mente solo podía procesar una palabra: «Jugueteros»…
—Y ni siquiera han venido a ver la casa —prosiguió Andrea—. La han comprado casi a ciegas, sin consultar más que los planos. En Rialto circulan toda clase de rumores sobre ellos…
—Jugueteros —dijo Mario en voz baja—. Has dicho que es una pareja de jugueteros.
—Sí, eso he dicho. No es muy alentador. ¿Crees que nos darán problemas?
—Depende de si tienen pensado abrir un negocio en su casa. Si lo hacen, si quieren dedicar la planta baja a una juguetería… —Mario se pasó una mano por la frente para enjugarse el sudor. No podía creer que tuvieran tan mala suerte—. Una juguetería justo enfrente de Ca’Corsini —susurró—, como si todavía no pasásemos por suficientes apuros económicos…
—Oye, no te hagas mala sangre antes de tiempo —contestó Andrea, más desconcertado que alarmado por su reacción—. Aún no sabemos nada de esa gente.
—Oh, lo sabremos, eso dalo por hecho: nos enteraremos de todo lo relacionado con sus vidas. En cuanto nuestros vecinos comprendan que nos conducirán a la ruina, se dejarán caer por aquí con la excusa de ver cómo nos van las cosas y nos deleitarán con un rosario de anécdotas suyas. Nada atrae tanto a los buitres como el olor de la carroña. —Mario sacudió la cabeza sin dejar de mirar la casa recién comprada. Parecía retarla con su mirada a seguir manteniéndose en pie—. Sabes lo que significa esto, ¿no? El invierno está a la vuelta de la esquina, y las Navidades también. Tendremos que ponernos a trabajar más que nunca para demostrarles a los Montalbano que no nos dejaremos pisotear.
—Todavía no ha terminado septiembre —se horrorizó Andrea—. ¡No seas exagerado!
La única respuesta que obtuvo fue un trapo que le tiró a la cara. Mario regresó al taller mientras se subía las mangas de la camisa y se dejó caer en la silla.
—Al menos es una suerte que esto no nos haya pillado desprevenidos. Quién me iba a decir que acabaríamos debiéndole un favor a ese mal bicho de Pietragnoli…
—No sé para qué te he dicho nada —resopló Andrea mientras su hermano empuñaba las herramientas de relojería con un brío renovado—. Todo resultaba más cómodo cuando el mayor de mis problemas era que Scandellari me arrancase la piel a tiras por acostarme con su hija. Esto promete dolerme muchísimo más.
Capítulo II
La llegada del otoño trajo consigo toda clase de rumores sobre los forasteros que pensaban instalarse enfrente. Los vecinos parecían estar de acuerdo en que aquella noticia, teniendo en cuenta la fama de la que gozaban los productos de los Montalbano, caería como una bomba en casa de los Corsini y tomaron la decisión de dirigirse a Mario y a Andrea en un tono de voz que hacía pensar que se les había muerto alguien. Mientras tanto, el distrito entero de Santa Croce contenía el aliento observando cómo el edificio ruinoso comenzaba a renacer entre sus capas de mugre: se repararon los balaustres, se pusieron cristales nuevos, se limpiaron las altas chimeneas en las que las palomas habían construido su imperio y se cubrieron las ronchas de los muros con dos capas de pintura que hicieron relucir la casa como si acabaran de levantarla.
Entonces, cuando se convirtió en un auténtico hogar, le tocó el turno al local de la planta baja. Esas obras resultaron mucho más secretas, tanto que lo único que se distinguía desde la calle eran las carretadas de cascotes que salían del interior como si un ejército de enanos estuviera cavando una mina. Pronto los escaparates devolvieron los resplandores del sol y los nuevos marcos barnizados añadieron una nota de elegancia a la fachada, y hasta las cabezas de soldados parecían sostener la mirada a los curiosos como si una nueva vida asomara a sus ojos de piedra.
Finalmente, a comienzos de noviembre, dos pesadas barcazas de las que se conocían en Venecia como topi aparecieron por el río del Gaffaro. Venían tan cargadas de cajas de cartón y madera y de bultos atados con cuerdas que parecía un milagro no verlas zozobrar sobre las aguas estancadas. En la primera viajaban los Montalbano; Mario no pudo resistir la tentación de asomarse al escaparate de su tienda para echarles un vistazo, aunque la cantidad de gente que se había reunido para darles la bienvenida no le permitió atisbarlos.
—Los han ayudado a descargar sus cosas solo porque la hija de Montalbano ha resultado ser guapa —trató de tranquilizarle Andrea mientras su hermano se desahogaba dando martillazos a una plancha de aluminio que quería usar en un tiovivo—. Seguro que intentan caerle bien a su padre porque más de uno ya le ha echado el ojo.
A Mario le parecía ridículo que Montalbano tuviera que aprovecharse de la supuesta belleza de su hija para que les dieran un buen recibimiento. Todo eso era tan injusto que empezó a amargarse como nunca le había sucedido con nada relacionado con la juguetería y así se lo hizo saber a Benedetto Scandellari, el dueño de la cristalería situada al lado de su negocio con la que compartían un patio con geranios al que se accedía desde sus respectivos talleres.
—Estáis haciendo un desierto de un grano de arena —los regañó Scandellari cuando le contaron lo que sucedía. Se habían sentado cada uno en una silla de su taller, tan cerca del horno que casi sentían cómo unas lenguas de fuego invisibles les acariciaban la cara—. Varios vecinos han ido a visitarlos durante los últimos días y me han dicho que Gian Carlo Montalbano es de lo más agradable. No entiendo por qué os asusta tanto su llegada.
Scandellari se había hecho cargo de los Corsini cuando se quedaron huérfanos diez años atrás y aún actuaba como un padre con ellos. Era un hombre enorme, de brazos musculosos y manos tan grandes que costaba comprender cómo no se le rompían las delicadas piezas de cristal que sacaba del horno.
—Solo lo dices para tranquilizarnos, Benedetto —respondió Mario con aire resentido—, pero en el fondo sabes que tenemos razón. Que alguien inaugure una juguetería al otro lado del río del Gaffaro es la mayor desgracia que podría sobrevenirnos.
—Cuando la tomas con algo, eres incapaz de atender a razones —resopló su vecino—. Me recuerdas a tu padre más de lo que imaginas: detestaba las sorpresas tanto como tú.
—Esta sí que es buena. ¿Qué problema tengo yo con las sorpresas?
—Que siempre te sacan de quicio, y cada día más. Todavía me acuerdo de aquella vez que se te olvidó que era tu cumpleaños y nos encontraste escondidos a oscuras en el comedor. —Scandellari examinó la pasta de cristal de un rojo encendido a la que había dado forma soplando a través de una caña—. Estuviste toda la velada con cara de haber mordido un limón.
—Tenía mucho que hacer y pensaba pasarme la noche trabajando —contestó Mario—. Los planes deben conocerse de antemano para que uno pueda hacerse su composición de lugar…
—Pero la tuya, todos lo sabemos, consiste en trabajar, trabajar y trabajar. Cuando quieras darte cuenta, serás un cincuentón como yo y te arrepentirás de no haber disfrutado de la vida a los veintisiete…, aunque supongo que este lo hace por los dos. —Señaló a Andrea con el extremo de la caña y el muchacho puso una cara angelical—. En cualquier caso, y volviendo a lo que nos ocupaba, no entiendo por qué consideráis esto una amenaza.
—Mario piensa que, con una nueva juguetería abierta tan cerca de la nuestra, perderemos clientes a mansalva —explicó Andrea.
—Eso no tiene por qué ser así. —Scandellari colocó de nuevo la caña dentro del horno y la giró despacio para que alcanzara la temperatura deseada—. Cuando el gobierno veneciano decretó que los talleres de los cristaleros deberían trasladarse a Murano, por miedo a que las estructuras de madera de las casas ardieran debido a los hornos, los artesanos de mi gremio temieron lo mismo que Mario: que, al estar concentrados en la isla tantos negocios iguales, se fueran todos a pique. ¿Y creéis que sucedió lo que temían?
—Parece que no —comentó Andrea. Había apoyado su silla sobre las patas traseras y se balanceaba adelante y atrás—. ¡De hecho, les vino bien estar juntos!
—A eso me refiero. Uno no tiene que hacer bien su trabajo solo para ser el mejor. A veces es necesario apoyarse en los compañeros para alcanzar un objetivo común. ¿Quién os ha dicho que no sacaréis nada aprovechándoos de los Montalbano?
—No tengo la menor intención de aprovecharme de ellos —rezongó Mario—. Después de los años que llevamos al frente de Ca’Corsini, podemos capear solos cualquier temporal.
—Creo que no me has comprendido —dijo Scandellari—. No he dicho que os aprovechéis de los Montalbano en el sentido de robar sus ideas. He dicho que a lo mejor os vendría bien contar con unos aliados que tengan los mismos intereses que vosotros. Es estupendo eso de pretender ganarse la vida uno mismo…, pero a menudo la unión hace la fuerza.
Mientras miraba cómo Scandellari volvía a sacar la caña del horno y, con ayuda de unas herramientas alargadas, realizaba una abertura en la masa gelatinosa para convertirla en la boca de un jarrón, Mario no pudo dejar de envidiar la libertad de la que gozaba su vecino. Al ser uno de los pocos cristaleros que residían por entonces en Santa Croce, no tenía que preocuparse de que nadie le hiciera la competencia ni de que dejasen de considerarle el mejor en lo suyo.
—Los Montalbano me caerán bien cuando regresen a su condenada Florencia —dijo entre dientes después de que Scandellari se encaminara a la trastienda—. Ojalá lo hagan pronto.
—Pues yo creo que tiene bastante razón —repuso Andrea sin dejar de balancearse—. Estoy seguro de que padre nos diría lo mismo si siguiera con vida, así que deberías hacerle caso.
—Y tú deberías alejarte un poco de su hija, sobre todo por las noches, si quieres evitar que te parta la cara cuando lo descubra.
Mario acababa de decir esto cuando la puerta de la cristalería se abrió y dio paso a las jóvenes Scandellari. Las dos traían los ojos brillantes y parecían muy acaloradas, como si hubieran cruzado a todo correr el puente que enlazaba las orillas del canal.
—¡Ya han abierto la juguetería! —exclamó Emilia—. ¡Es preciosa y enorme y está llena de juguetes que parecen mágicos! ¡Había niños por todas partes y música y cosas que se movían…!
A Mario le hizo sentirse peor aquella emoción por parte de la niña que cualquier comentario de sus vecinos. Sus trenzas castañas se balanceaban con cada salto que daba.
—Había una bailarina como las de las cajas de música que hacéis vosotros, aunque mucho más grande, casi como una persona de verdad. Y la falda era rosa y tenía perlas cosidas y el pelo rubio en un moño con una flor…
—Era impresionante —reconoció su hermana Simonetta—, pero no os preocupéis: esto solo es una novedad. Pronto la gente se habrá acostumbrado a sus juguetes. Siempre es así.
Acababa de cumplir diecisiete años y muchos vecinos decían que con sus ojos brillantes, su cara en forma de corazón y su oscuro cabello recogido en una trenza alrededor de la cabeza era la belleza indiscutible de Santa Croce. Las sospechas de Mario se disolvieron en cuanto la vio cruzar una mirada cómplice con Andrea: a esa primera noche en casa de los Corsini habían seguido muchas más, probablemente demasiadas.
—¿Había conocidos nuestros en la juguetería? —quiso saber.
—Unos cuantos. Estaban el panadero Luciano con sus sobrinas y también las hijas de Pietragnoli. Fue Antonella quien nos llevó a ver la bailarina cuando nos encontramos.
—Pues Pietragnoli ya puede ponerse a ahorrar si pretende regalársela —comentó Andrea—. No quiero ni imaginarme cuánto costarán esos juguetes.
—Había cuatro cifras en las etiquetas de las muñecas de porcelana más sencillas —dijo Simonetta mientras se desprendía de su chal—, pero dudo que eso suponga un problema para los Montalbano. Nuestros vecinos no deben de ser la clase de clientes en los que piensan: solo los ricos del Gran Canal podrían permitirse caprichos como esos.
—Entonces, que trabajen para ellos. Así nuestras ventas seguirán siendo las mismas.
—¿Y qué tienes ahí? —preguntó Mario al ver que Emilia llevaba una bolsa en la mano.
—¡Caramelos! —exclamó la niña, muy contenta—. ¡Me los dio el propio Montalbano! ¡Y son más de diez! —Mario no pudo evitar sonreír por frustrado que se sintiera; Emilia aún no había aprendido a contar más allá del diez—. Espera, te daré uno. Verás lo ricos que están.
Fue a sentarse sobre las rodillas de Mario mientras abría la bolsa de papel. A este le sorprendió encontrarse con una textura gomosa recubierta de azúcar que no tenía nada que ver con los dulces de los confiteros de Venecia.
—Qué sabor más raro. —Mario frunció el ceño—. ¿De qué son?
—No lo sé —la niña sonrió—, pero eso es lo mejor. ¡Es lo que les da misterio!
—Pues si a Montalbano le sale bien esta táctica, tendremos que empezar a usar caramelos como reclamo. Cualquiera diría que sus juguetes no son lo bastante interesantes por sí mismos…
—Sí que lo son —Emilia se puso seria—, aunque yo prefiero lo que hacéis vosotros. —Se estiró para besar ruidosamente a Mario en la mejilla—. ¿Me regalaréis una muñeca de trapo por mi cumpleaños? La que tengo está rota y se le sale el relleno. Necesito una nueva.
Mario le prometió que tendría la muñeca de trapo más bonita de Venecia y Emilia saltó sobre sus rodillas antes de ir en busca de su padre para enseñarle lo que le habían dado.
—Cada día que pasa está más enamorada de ti —dijo Simonetta, y Andrea se rio de buena gana—. A mí no ha querido regalarme ni un solo caramelo y eso que llevo pidiéndoselos desde que nos marchamos de la tienda.
—Ya me encargaré yo de darte alguna cosa dulce —le prometió Andrea mientras rodeaba su cintura con un brazo para sentarla también sobre sus rodillas.
La muchacha dejó escapar una exclamación mezcla de sorpresa y regodeo, pero Mario prefirió marcharse a casa antes de que corriera la sangre. Nada más abandonar la cristalería, sin embargo, sintió cómo el corazón le daba un vuelco: la orilla de enfrente se encontraba aún más atestada de curiosos que antes. Muchos vestían de manera demasiado elegante para formar parte del vecindario —seguramente Simonetta estaba en lo cierto en cuanto a la clase de clientela que los Montalbano debían de tener en mente—, pero en la muchedumbre seguía habiendo tantas caras conocidas que Mario tardó en notar la fuerza con la que apretaba los puños.
«Scandellari tenía razón: odio las sorpresas». Obligándose a apartar la mirada del escaparate, apenas distinguible entre las cabezas tocadas tanto con boinas como con sombreros de plumas, se encaminó a la puerta de su propia tienda y la abrió con tanta rabia que casi arrancó la hoja de los goznes. «Pero una cosa es tener que asistir a una cena inesperada sin que te apetezca y otra, que echen por tierra la labor de tu vida. Ojalá estuvieras aquí, padre. —Sintió un nudo en el estómago al contemplar, desperdigadas sobre la mesa del taller, las herramientas con las que lo había visto trabajar día tras día cuando era niño y que, desde que Marco Corsini murió, habían pasado a formar parte de sus propias manos—. Al menos no has tenido que presenciar cómo tu negocio, después de tantos años de sacrificios, se iba a pique por encontrarme yo al frente».
Pero lo peor, aunque Mario aún no fuera capaz de imaginarlo, estaba todavía por llamar a las puertas de Ca’Corsini y, con ello, un encuentro que daría la vuelta a su universo.