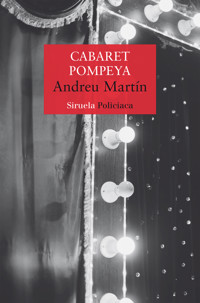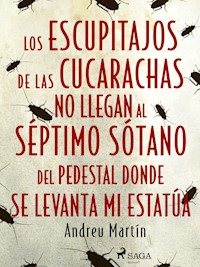
Los escupitajos de las cucarachas no llegan al séptimo sótano del pedestal donde se levanta mi estatúa E-Book
Andreu Martín
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Corrupción, escándalos, blanqueo de capitales, espionaje, violencia, sexo... son algunos de los ingredientes de esta novela negra en la que Andreu Martín retrata de un modo extraordinariamente crítico los tiempos que estamos viviendo. Una obra actual y oportuna, con diálogos vivos y mordaces. La historia comienza con el asesinato de dos socios de una asesoría financiera. Todo apunta a Germán Rojo, magnate que trata a todo el mundo como meros insectos. Sin embargo, Germán pronto descubrirá que hasta los insectos tienen la capacidad de vengarse.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 487
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Andreu Martín
Los escupitajos de las cucarachas no llegan al séptimo sótano del pedestal donde se levanta mi estatúa
XXV Premio de Novela Ciutat d’Alzira
Saga
Los escupitajos de las cucarachas no llegan al séptimo sótano del pedestal donde se levanta mi estatúa
Copyright © 2013, 2021 Andreu Martín and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726961904
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
A Joan Roca Trilla, que, desde la más absoluta honradez, cordialidad y bondad, ha sabido construir una familia de la que puede sentirse muy orgulloso
LUNES, 17 DE AGOSTO
1 CONTABILIDAD. 8:00 h
Por ahí viene Teresa, con su inconfundible contoneo. No mide más de metro sesenta y debe de pesar unos ochenta kilos. Es esférica.
Ha salido de la boca del metro de la plaza de Cataluña, frente al Corte Inglés, y sube por paseo de Gracia hasta Caspe.
Blusa floreada, muy liviana sin llegar a transparente, y falda negra, cilíndrica, que tiende a girarse alrededor de su abdomen y ahora se le ha puesto la cremallera delante como bragueta de caballero. Zapato plano, cómodo, porque hace años que renunció a ser esbelta. En la peluquería pidió «una cosa así como Uma Thurman en Pulp Fiction», y se lo hicieron, más o menos.
Se detiene en el Bracafé para tomar un cortado y un dónut y, después de consultar el reloj, sigue su camino hasta la reja metálica de la empresa donde trabaja.
Ahí la espera Martínez, el guardia de seguridad, tan amargado como siempre.
–Buenos días.
–Buenos días.
Al otro lado de la reja, las mesas en penumbra, y las pantallas de ordenador cubiertas con protectores de color blanco.
–Parece que va a hacer calor, ¿eh?
–Ya.
Teresa acciona la llave en el mecanismo de apertura y la reja sube sin prisas, majestuosa como si este ritual fuera tan importante como la apertura de la caja fuerte.
–Bueno, es lo que toca. Hoy nos quejamos del calor, y en invierno nos quejaremos del frío.
–Ya.
Qué asco de hombre.
La segunda llave abre la puerta de cristal con pomo dorado.
Entran Teresa y Martínez. Mientras ella se sienta a su mesa, junto a la puerta distinguida con la placa que dice «Sr. Schuyler Van der Vogt» y nada más, entran Patricia y Carlos charlando a voces. Ella tan morena y él tan baboso. Ya están todos. En agosto, la mitad del personal está de vacaciones.
–Buenos días, Teresa.
–Buenos días.
Teresa ha quitado la funda a la pantalla. Conecta el ordenador. Teclea la clave. Mientras espera, exhala un suspiro de agobio y mira a Patricia, que continúa parloteando con Carlos como si no estuvieran todavía en horario laboral. Bosteza. Movimientos mecánicos y desganados de primera hora de la mañana.
Abre el Mozilla Thunderbird. Aparece una lista de mensajes entrantes en negrita. Borra los que son publicidad descarada. Entra en el primero, cliente conocido, y lo imprime. Entra en el segundo y lo imprime.
El tercero es de Martín Piñol. El nombre le suena. Clica encima. Se abre el mensaje:
«Tal como hablé con el director, le remito el excel con la contabilidad de mi empresa, que ya ha sido revisada por la Auditoría General, para su consideración».
Teresa hace una mueca despectiva. No entiende. Martín Piñol no le suena como cliente, pero hay tantos... Clica sobre el excel adjunto y así es como se cuela en el sistema informático de la empresa un programa intruso, lo que se llama un troyano.
Mientras Teresa frunce el ceño ante un documento elemental, lista de ingresos y gastos, porcentajes y desgravaciones, el troyano se instala en el centro del organismo y se queda ahí, agazapado, esperando órdenes.
2 CHAS. 23:45 h
La persiana enrejada está levantada a medias, de manera que, para entrar, voy a tener que agacharme. Las luces del interior están encendidas; los ordenadores, envueltos en sus fundas blancas, y, al fondo, a la izquierda, puedo divisar la puerta de Van der Vogt, abierta.
Estoy observando desde la acera de enfrente. Espero que la impaciencia haga salir al holandés de su guarida.
Consulto el reloj. Hay tiempo.
Ahí está. Como ya ha cenado, se permite llevar la corbata floja y el cuello de la camisa desabrochado. Cuando lo conocí, era alto y atlético, un imponente ejemplar de la raza aria, ojos azules, cabello al cepillo y aquella sonrisa con que nos perdonaba la vida a todos los latinos y nuestras costumbres pintorescas y bárbaras. Ahora, es un gordo desbordante, con papada de pliegues y barrigón de cerveza, de los que crean claustrofobia en los ascensores, los ojillos adormilados por el alcohol y el hastío. Por suerte, se hace los trajes a medida y así dignifica su imagen. No querría verlo en calzoncillos.
Al principio de relacionarme con él, pensé que podía pertenecer a la casta de los Todopoderosos, pero, con el tiempo, he comprobado que se conforma con ser un simple Trabajador. Ni siquiera lo que yo llamo un Trabajador Potente, aspirante a Omnipotente, que son los emprendedores, esforzados, entusiastas, con iniciativa y esperanzas, aunque sean vanas. Este es de los Trabajadores Prescindibles, que un día consiguió lo que quería y se conformó con ello, y, desde entonces, su vida se estancó para siempre. Nunca será más de lo que es ahora, y a él, patético perdedor, le parece bien. Es perfectamente sustituible por millones y millones de trabajadores que podrían hacer su tarea igual que él, si no mejor.
Me pongo en movimiento.
Cruzo la calle. Me ve. Hace una señal con la mano y se echa a reír felizmente ante mi atuendo.
Llego hasta la persiana enrejada.
–¡Hombre, caray! ¡Nadadenombres el Paranoico! –exclama, sin dejar de reír.
La llave está en el cerrojo del mecanismo de apertura, así que no tiene más que alargar el brazo e imprimirle un cuarto de vuelta para que se levante la persiana lenta como si se desperezara. Así que no tengo que agacharme para llegar a su lado. El holandés hace girar de nuevo la llave para que la reja descienda de nuevo y nos encierre.
Van der Vogt siempre me recuerda el día en que lo llevé aparte y le dije: «No quiero saber a qué os dedicáis, yo solo trataré contigo y con Lubiánov, y por separado y a solas. Y nada de nombres».
No deja de reír. Es un vividor, amante de todos los placeres, rico y desinhibido.
–Hombre, joder, ¿de qué te has disfrazado hoy? ¿Quién te persigue?
Se expresa bastante bien en castellano, pero tiene la insufrible manía de repetir muletillas coloquiales como «hombre, joder», «hombre, caray», «pero bueno», «no me jodas», «nada, hombre», para demostrar que está más que familiarizado con el idioma. Le gusta que le digan que es un nórdico muy campechano. Le encanta la palabra campechano.
–Estás más gordo –le digo.
Él camina hacia el fondo del local riéndose y dándose palmaditas en la barriga.
–Pasa, hombre, pasa a mi despacho, coño. ¿Qué tripa se te ha roto ahora?
–Un error en las cuentas –le digo mientras me quito las gafas negras–. Como si alguien hubiese entrado y hubiera metido mano en mi dinero.
Nos introducimos en su despacho. Ni siquiera es un despacho pretencioso. Debe de pensar que, como no recibe en él a nadie de importancia, no necesita muebles de diseño ni cuadros de firma. No ha pensado que él pasa en ese ambiente gran parte de las horas del día, o tal vez lo ha pensado y no se considera persona importante. Síntoma de mediocridad abrumadora.
–Conecta el ordenador –le ordeno.
No ha fruncido el ceño. No se ha preocupado en absoluto. Ni una duda. Él es el nórdico campechano y yo el latino paranoico, ignorante y tocacojones. No para de reír y cabecea.
Pasa al otro lado del escritorio y ocupa su trono negro, mullido, giratorio y con ruedas. Yo también me sitúo en aquel lado de la mesa. Dejo mi maletín junto al teléfono.
Para situarse frente al ordenador, Van der Vogt hace girar la butaca y me da la espalda.
–Sírvete algo –dice–. Y sírveme algo a mí. Tengo Glemmorañgie. ¿Lo conoces? ¿Te gusta?
¿Si conozco el Glemmorangie? ¿Será imbécil?
Se enciende la pantalla. Teclea la contraseña.
En otro barrio de la ciudad, en el aparato del pirata Ojotuerto Patapalo, suena un breve pitido y el icono marrón que representa a una cucaracha mueve sus patitas.
Ojotuerto Patapalo se había quedado traspuesto y, al oír el pitido, parpadea, mira el reloj para comprobar que es la hora en punto y se acerca a la mesa, bosteza ruidosamente y se pone manos a la obra.
Para entonces, yo ya he sacado de mi maletín el cuchillo que, en el catálogo, llevaba el bonito nombre de chuletero. Van der Vogt ya ha entrado en mi carpeta, clica en contabilidad y se despliega ante él un documento de excel.
Le clavo el chuletero en la nuca, donde calculo que está el cerebelo, por debajo de la curva de su cráneo dolicocéfalo. Un pinchazo seco, hasta el mango, la puntilla, un crujido, un golpe fulminante. Cae de bruces sobre el teclado y se pega un sonoro porrazo con la nariz. Queda inmóvil.
Lo tiro al suelo por el método de retirar e inclinar la butaca de ruedas. El corpachón hace un ruido estruendoso al caer de costado. Gira sobre sí mismo y, después de dar un manotazo desmañado, como de niño malcriado que obedece a regañadientes, queda panza arriba, relajado y conforme pero con los ojos dilatados por el asombro. Tiene sangre en la nariz por el cabezazo que se acaba de dar, y luego comprobaré que ha manchado las teclas.
Me arrodillo a su lado y sujeto el chuletero con la hoja hacia el meñique, como la madre asesina de Psicosis. En un manual de criminalística sobre el homicidio, leí una vez que nunca se apuñaló a nadie más de ochenta veces porque el brazo del asesino se fatiga antes de llegar al nonagésimo golpe. Bueno, lo voy a comprobar.
Descargo el cuchillo una, dos, tres veces, cuatro, cinco, seis, procurando repartir las incisiones entre el pecho y el abdomen, chas, chas, chas, chas, chas, chas, chas, chas, chas, veinte, chas, chas, chas, chas, chas, chas, chas, chas, chas, treinta. Puedo ver que, en la pantalla del ordenador, cambian las imágenes a toda velocidad, como si una mano invisible estuviera efectuando en él una operación feroz y destructora. Chas, chas, chas, chas, chas, chas, chas, chas, chas, cuarenta, casi pierdo la cuenta. Es verdad que se cansa el brazo y los resultados de la carnicería son cada vez más asquerosos. No he dado tiempo a que la sangre se sedimentara del todo en la espalda del cadáver y brota y salpica al mismo tiempo que se expande el charco granate, negruzco y brillante bajo la cabeza del muerto.
Chas, chas, chas, cincuenta, y saltan jirones de ropa, botones de camisa, grumos de grasa blanca, piel, pelos, chas, chas, chas, chas, sesenta. Ahora agarro el cuchillo con las dos manos, aburrido ya y con ganas de acabar.
Chas, chas, chas.
Luego, antes de irme, con el móvil de Van der Vogt, escribiré un sms a Lubiánov.
«Destroy everything and go away».
MARTES, 18 DE AGOSTO
3 DOBLE MORAL. 1:30 h
Es una casa en demolición, los restos del naufragio, el paisaje después de la batalla, la caída del imperio, el espantoso final de la más bella historia de amor y, por tanto, de una vida.
Es un pasillo ocupado por cajas de cartón llenas de libros, estanterías desmontadas, muebles arrinconados, maletas llenas de ropa, a punto para la mudanza.
Cuando ha entrado, Melba le ha preguntado si no se estaba precipitando.
–¿Pero cuándo es el desahucio? ¿Van a venir hoy? ¿Mañana?
–No lo sé –ha dicho Sergi con hastío–. Ya me han avisado. Hoy me han traído la orden del juzgado. Ya he firmado.
–¿Pero cuándo vendrán?
–No lo sé. Tengo que ir al juzgado.
–Hombre, o sea, en plan: pues entre que vas al juzgado, y hablas, y te dicen, y dices, tenías tiempo de empaquetar. Yo, en mi opinión, creo que te has precipitado. Ya verás cómo aún te ves abriendo todas esas cajas otra vez.
–No –dice la voz oscura de la depresión–. Es cuestión de días, de horas. Se presentará la policía y me echarán a patadas.
Está desquiciado. Si tuviera un arma de fuego, no sería de extrañar que se apostara en la ventana y la emprendiera a tiros con los transeúntes.
Melba le ha acariciado la mejilla, compasiva.
–Desastre. ¿Qué vamos a hacer contigo?
Él se ha echado en sus brazos llorando de manera convulsiva.
–No te puedo pagar –le ha dicho–. Si ni siquiera tengo cien euros para pagarte, Melba. Mira si he caído bajo.
Eso sería a las siete de la tarde.
Se han besado y se han toqueteado, y ella le ha susurrado al oído «No importa, Sergi, que estoy aquí como amiga, que esto no es negocio» y han terminado desnudos y acostados sobre el colchón que hay tirado en el suelo, frente al televisor, entre montañas de cajas de cartón que huelen a papel viejo. Y no ha pasado nada.
–No puedo, Melba, ¿cómo quieres que pueda? No puedo pagar esta casa, y por eso me echan; no puedo pagarme ni el café de la mañana, no puedo retener a la mujer que amo, no puedo ejercer mi trabajo porque me han despedido, no puedo conservar mis libros ni mis cosas, no puedo, Melba, no puedo. ¿No lo ves? No puedo.
–Lo tuyo, o sea, es rollo psicológico.
Sergi es un hombre al que la depresión vuelve impotente y la impotencia incrementa su depresión en un círculo que, más que vicioso, es depravado. Y es de esos depresivos que hablan y hablan, no para informar, que Melba conoce de sobras este discurso, ni para tratar de vislumbrar una solución o para obtener una opinión, sino simplemente para desahogarse, para escuchar una vez más de sus propios labios las desgracias que le aquejan y así ahogarse bien a gusto en ellas.
Y, mientras habla, fuma y fuma, y apaga los cigarrillos en las baldosas del suelo, «que se jodan los que se vayan a quedar el piso, me liaría a mazazos contra las paredes si no fuera que hace tanto calor».
–Con tanto cartón, o sea, y papel por aquí, vas a provocar un incendio que ya verás.
–Ojalá.
¿Por dónde iba? Ah, sí.
Un desastre de relación de pareja, tan divertida, tan explosiva, tan libre, «¡tan rica!», exclama él con amarga carcajada. Repite «tan rica, ¿no te jode?». Borracheras, alegría, marginalidad, compromiso político sin ideas políticas, mucho sexo y mucha pasión, que a veces significa locura y violencia. Entonces ganaba suficiente dinero para ir a La Mansarda con los amigos de vez en cuando, «esto no es infidelidad, yo con estas tías follo por dinero, no por amor, no tiene nada que ver con los sentimientos, voy a La Mansarda pero continúo enamorado de mi mujer, eso no tiene nada que ver». Hasta que a él lo echaron del periódico y pasó de ganar un sueldazo a cobrar un subsidio de paro de mierda, y cerraron la clínica veterinaria donde trabajaba ella y se quedó sin nada, ella ni siquiera el paro porque no tenía contrato. Pero, eso sí, los dos se rebelaron, porque son muy rebeldes y antisistema, y decidieron que no iban a seguir pagando la hipoteca, primero porque lo primero es lo primero, y luego porque no tenían con qué, y «que vengan a echarnos si tienen huevos». Que los primeros tiempos hasta fue motivo de risas y de orgullo. Y, en el fondo, los dos pensaban que, en el último instante, los acabaría salvando la familia de ella, que tiene pasta e influencias. Pero, en ese último instante tan temido, en lugar de recibir la visita del Séptimo de Caballería, fue ella quien cogió el portante y se fue. Lo abandonó.
–Eres un crío, un inconsciente –le dijo.
Sergi protesta ahora:
–¿Yo soy el crío y es ella quien se larga con sus papás y me deja tirado?
–Pero, Sergi, hombre, caray, ostras, que es que te lo gastaste todo en chicas, o sea, rollo que nos conocemos, que lo tuyo era vicio ya. O sea, que te pulías en La Mansarda lo del paro y lo que no era del paro.
Y ahora ya se ha presentado el funcionario del juzgado y le ha traído el procedimiento de ejecución hipotecaria, y le ha hecho firmar y todo, y no sabe qué hacer, «estoy destrozado, Melba, estoy roto, acabado, cuando me asomo al balcón pienso en tirarme a la calle, sálvame del suicidio, Melba», se pasa de melodramático.
Melba lleva siempre en su bolso un lápiz de memoria con películas porno para casos de necesidad, y se le ha ocurrido ponerlo en el televisor de plasma para ir recreando la vista mientras comían unas pizzas solicitadas por teléfono. Y pagadas por ella.
Las imágenes estimulantes de la pantalla no han dado el resultado apetecido y ahora, cuando han pasado cinco horas y pico desde que ella ha entrado por la puerta, Melba y Sergi son dos cuerpos jóvenes y desnudos abandonados sobre un colchón sucio y sobre sábanas arrugadas, y vencidos por la melancolía, fumando y discurseando él, paciente ella, enfrentados a las imágenes del canal 24 Horas donde las noticias del día se repiten una y otra y otra vez.
Él es blanco, rubio, enrojecido en las partes expuestas al sol y oscurecido por tatuajes en los brazos y hombros, más el detalle simpático del cocodrilo de Lacoste por encima de la tetilla izquierda. Discretamente musculoso y con pene de más que aceptables dimensiones en un lamentable estado de languidez. Ella, cuidadosamente bronceada en todos los rincones de su cuerpo, sin señal de biquini, sexo depilado, media melena irregular y erizada, de color zanahoria, pechos suficientes sin excesos ni areola, cintura armoniosa, piernas largas, movimientos cuidadosos, manos sabias. Ni tatuajes ni piercings porque a la señora Trini no le gustan.
Melba acaba de mencionar la doble moral de los políticos y el periodista ha soplado el humo del cigarrillo para dar a entender que aquí da comienzo una nueva homilía y empieza a parlotear mecánicamente como una radio o un magnetofón. Blablabá, runrún de fondo mientras ella juguetea distraídamente con su pene inane.
–¿Doble moral? ¿De qué coño estás hablando? Eso es muy antiguo. Sí que hubo una época en que había esos malos que fingían ser buenos, hijos de puta de misa diaria y rosario y comunión y hacían obras de caridad y se confesaban y se hacían perdonar los pecados. Pero ahora eso ya pasó. Ya no se lleva. Nos cargamos la moral, ¿no te acuerdas? Salieron unos pesados predicadores relamidos, insoportables, inoportunos y aguafiestas y todos les vomitamos encima. Empezamos llamándolo moralina, si te tienes que acordar. Mierda de moralina. Cualquier cosa que pareciera una regañina o una reconvención, eso no se hace, eso no se dice, eso no se toca, hay que obrar así o asá, todo eso era moralina, y la moralina era asquerosa. La enviamos a la mierda, y con ella se fueron la moral y la ética.
Melba se retuerce suavemente y se coloca sobre él con la intención de probar con la boca.
–¿Qué haces? –se interrumpe Sergi–. Déjalo.
–¿Por qué? ¿Te molesta?
–No, no me molesta, pero ¿no ves que no sirve para nada?
–¿Pero no te gusta?
–Sí que me gusta.
–Algo notarás.
–Sí que noto algo, sí. Me gusta.
–Pues entonces déjame que haga.
–Pero no puedo pagarte.
–Ya te he dicho que esto no es negocio. Déjame a mí, que así me entretengo mientras te escucho. Continúa.
–¿Dónde estaba?
–Que se acabaron la ética y la moral.
Melba vuelve a su trabajo y él continúa el monólogo envuelto en humo de tabaco.
–...La moral se fue a la mierda cuando le dieron el premio Nobel de la Paz a Kissinger, responsable de la Argentina de Videla, el Chile de Pinochet y de Vietnam. Ahora, nos hemos inventado la corrección política. Una serie de normas de educación llevadas al extremo más absurdo y nauseabundo. Se trataba de no decir negratas a los negros, ni sudacas a los sudamericanos, ni inválido al tetrapléjico, para no ofender, y decir señoras y señores para no excluir a las señoras del discurso, pero de eso se pasó a llamar a los negros afroamericanos o subsaharianos y a decir «miembros y miembras del Senado» para demostrar pulcra estupidez y lo que tenían que ser reglas de urbanidad y buenas maneras se convirtieron en una gilipollez tan grande que quedaron invalidadas. Qué ridiculez la corrección política. No, de lo que se trata es de que no haya reglas, ni normas, ni leyes. Hay que ser incorrecto e inmoral. «Los inmorales nos han igualao», como dice el tango. Nos lo enseñan las películas: el ejército en guerra se compone de hijos de puta sin escrúpulos ni entrañas. Hay que ser un hijoputa sin escrúpulos ni entrañas porque todo el mundo es así, porque la vida es dura, porque, si no comes, te comen. Lo dice la revista Forbes: «Nuestra lista es la lista de los más ricos del mundo, no de buenas personas». Lo dice Warren Buffett: «El mejor momento para invertir en un país es cuando hay sangre en las calles». Para vencer hay que ser duro y despiadado, y cabrón aberrante. Es ley de vida. Se escriben libros que demuestran que el empresario más egoísta y desalmado y codicioso es quien más y mejor contribuye a la riqueza de las naciones. Forjadores de fortunas y puestos de trabajo. Pagan una mierda a sus trabajadores y los despiden sin contemplaciones cuando les parece, porque los trabajadores sobran, hay exceso y, cuando hay exceso de algo, el mercado se abarata.
Dice Melba, extasiada:
–Qué pena que no se te levante.
Devuelven los dos la atención a la pantalla del televisor, donde ahora aparece un individuo que estrecha la mano del presidente del Gobierno, muy encantados de conocerse los dos. El presidente, como siempre, parece servil y humillado, arrepentido por sus pecados y merecedor de los castigos que caen sobre él. El tipo que lo saluda, en cambio, elegante en su traje cortado a medida, camisa sin corbata, bronceado, vigoroso y atlético, se ve desbordante de energía, simpatía y seguridad en sí mismo. Tiene una sonrisa casi insultante y los ojos ocultos por unas gafas negras como un antifaz.
–¿Quién es ese? –pregunta Melba.
–El Salvador de Occidente –dice el periodista con ironía.
–¿El Salvador de Occidente?
–Sí, sí, en serio. Mira: ahí lo pone.
En los subtítulos que corren por la parte baja de la pantalla se puede leer «Germán Rojo, ¿el Salvador de Occidente?».
–¿Y cómo se supone que va a salvar a Occidente?
–Este tío es la segunda fortuna de Europa. Siempre había pasado desapercibido, pero se hizo famoso cuando lo pillaron haciendo escrache delante del domicilio de un conseller de la Generalitat...
–¿Haciendo qué?
–Escrache. Eso que se reúnen un montón de personas para montar follón delante de la casa de los políticos responsables de la crisis y los recortes y los choriceos y eso. Pues este tío, Germán Rojo, estaba allí, con los damnificados por no sé qué injusticia, las preferentes de los bancos, las estafas inmobiliarias, los desahucios, lo que fuera, pegando voces, y un periodista lo reconoció. «Coño, pero si ese es Germán Rojo, la segunda fortuna de Europa...».
–¿Es la segunda fortuna de Europa?
–Es el fundador de MonDeMon, ¿sabes? Él se inventó el demoniejo de MonDeMon.
–¿Ese demonio tan simpático? ¿Se lo inventó él? ¿Pero por qué sale en la tele? ¿Porque es rico?
–Porque es rico y cada vez más rico, a pesar de esta puta crisis. Porque esta crisis está produciendo mucha pobreza pero también mucha riqueza. A unos nos echan de casa y otros se compran yates por docenas.
–¿Y por qué le llaman el Salvador de Occidente?
–Porque va diciendo por ahí que él nos puede sacar de esta crisis. Desde hace un tiempo, está despuntando en el ámbito político y económico con una serie de propuestas muy atrevidas, entrevistándose con los dueños de grandes fortunas, tanto españolas como extranjeras. Como el Gobierno está con el agua al cuello y ya no sabe qué hacer, se han agarrado a él como a la Gran Esperanza Blanca. Lo han puesto al frente de la Comisión Anticrisis de Empresarios de España y ahora es el portavoz del Gobierno ante Europa, el que suplica piedad para que no nos borren definitivamente del mapa.
–¿Y tú crees que nos salvará?
–No. Es muy confuso, no me fío de él ni un pelo. Dice cosas como: «Esta crisis la han iniciado los ricos y solo pueden acabar con ella los ricos». Quiere cargarse a los políticos y, como hoy día todo el mundo odia a los políticos, todo el mundo lo aplaude. Dice que quiere cargarse los paraísos fiscales y entonces lo aplauden hasta los políticos. Tuvo una entrevista con Ana Patricia Botín, del Santander, y ella salió diciendo: «Rojo tiene la solución. Si convence a todos los que tiene que convencer, será la revolución. Y, si le escuchan, convencerá». Y ella sabe un rato de paraísos fiscales, así que Bruselas ha decidido que hay que escuchar sus propuestas.
–Es un mierda y un asqueroso –suelta Melba al fin–. O sea, en plan: y mira que a mí no me gusta decir tacos.
–No –replica el periodista, que siempre suele llevar la contraria a sus interlocutores, sobre todo si son chicas a las que desprecia–. No es un mierda. ¿Sabes qué tiene a su favor? Que su empresa es honrada y próspera, que genera riqueza y puestos de trabajo y que paga un pastón anual a Hacienda; que no se le conoce ningún chanchullo de evasión de capitales, ni blanqueo, ni tejemanejes en paraísos fiscales. Es un tío de la calle al que le han ido bien las cosas, que habla como la gente de la calle, natural, honrado...
Insiste Melba, porque él no parece haberse enterado:
–Ese tío es un mierda y un asqueroso, y mira que a mí no me gusta decir tacos. O sea, es un sádico.
Ahora, Sergi mira a Melba con expresión nueva, casi respetuosa.
–¿Lo conoces?
–Lo conocí una vez. O sea, en La Mansarda. Y una y no más. Rollo sádico y cruel y asqueroso. O sea, se lo dije a la señora Trini: «Con ese nunca más, o sea, ni por un millón de euros».
Sergi se ha incorporado y se apoya en un codo, inclinado hacia la chica, muy interesado.
–A ver –pide–. Cuéntame eso.
Para escuchar mejor, saca un nuevo cigarrillo del paquete.
4 LO QUE PASÓ CON LA BOTELLA
Bueno, o sea, eran dos señores que pidieron una señorita, que eso ya mosquea, porque implica plan bocatas y trabajo doble y otros extras que se van del presupuesto y a lo mejor no te apetecen pero hay que apechugar. Que un señor que conozco, que es psicólogo, dice que los que piden una chica para dos en realidad, o sea, se lo quieren montar entre ellos, pero no se atreven y ponen a la chica en medio, rollo papel de calco, a ver si me entiendes, pero bueno, eso se lo dejaremos a los loqueros. Bueno, o sea, que su dinero les cuesta, porque aforan más del doble y más del triple, pero, vaya, quiero decir que no era uno de mis negocios preferidos, por así decirlo.
Bueno, o sea, ese tío de la tele, en plan alto y guaperas, moreno de piel y negro de pelo, rollo que no entiendes por qué tienen que ir de negocios, que con hacer así tendrían todas las tías que quisieran y gratis, que eso ya mosquea también porque quiere decir que es raro, o sea, y vendrá con manías. El otro era mayor, un abuelete con barba blanca, el Tito le llamaban, o sea, plan mucho respeto, que son los peores. Y, bueno, se vienen los dos, te ahorro los detalles, de momento normal, o sea, lunar y cósmico, ¿sabes qué te quiero decir?, que si por aquí, que si por allí, que ahora esto y luego lo otro, que los dos iban de viagra y de priligy, para retardar la corrida, ya sabes. Y de coca, o sea, no lo dudes que iban de coca. Y ya estaba yo cansada, que se les había pasado la hora ya y todo, cuando se le ocurre al tío este que dices tú que es el Salvador del Mundo, el guaperas, o sea, dice: «Yo le meto una botella y tú no se la puedes sacar». Dice el otro: «A ver cómo es eso». Yo que digo: «No me líes, no me líes, a ver de qué vais». Dice el guaperas, que se hacía llamar Luis, dice: «No, tía, de buen rollo, que no duele, solo es un experimento y te voy a pagar un plus». Digo ni plus ni plas, tío, que más vale un ya basta que dos te daré, o sea, fácil, o sea, no. Dice «Mil euros de plus». Y al otro le insiste: «Yo le meto la botella y tú no se la puedes sacar». Yo que digo «O sea, me visto y me voy» y entonces, el Salvador ese, que se llamaba Luis, me agarra del pelo, se le pone una cara de mala jeró que no te imaginas y se pone en plan: «Tú quieta aquí o te saco un ojo, tú verás». Te saco un ojo, o sea, te saco un ojo. Dice: «Te doy todo lo que llevo en el bolsillo, no menos de mil euros, y tú nos dejas hacer un experimento científico, en plan muy sencillo, indoloro, incoloro, inodoro e insípido», así lo dijo, y con una cara, con una cara, Sergi, que daba pavor, Sergi, no miedo, no daba pánico, no, daba pavor. Que le digo: «Vale», y me puse a llorar como un cruasán, ¿sabes?, llorando a moco tendido, a lágrima viva, o sea, porque yo soy de llorar fácil aunque no lo parezca. Me echan sobre la cama, me sujetan las piernas y, zas, el Luis me mete una botella de cerveza. Bueno, eso, mira, otras cosas me he metido pero yo sabía que me podían hacer mucho daño, ¿sabes?, rollo de que me la metió destapada y con la boca por delante, o sea, que no la iban a poder sacar, claro que no, eso lo sabe cualquiera, porque dentro se hace el vacío, sabes, o sea, hace ventosa. Rollo que hasta el Tito de la barba blanca lo sabía, que ve cómo me la mete el otro y dice: «Ah, ¿te referías a eso? Claro, eso no hay quien lo saque», o sea, que lo sabía, rollo que no hacía falta para nada el experimento porque todos estábamos al cabo de la calle. Y el guaperas le invitaba: «Tira, tira de la botella, verás como no puedes», y yo: «No, no, por favor, no tires, por favor, que me hará daño, por favor», llorando como una cebolla. Entonces, o sea, el guaperas me mira así, con ojos como de curiosidad, y dice: «Mira cómo llora, me gusta cómo lloras, eres la mujer que mejor llora de todas las que he conocido». Me pasa la mano por el pelo y me dice: «No te preocupes». En plan «¿tú sabes cómo se saca eso de ahí?». Yo sí que lo sabía. El Tito de la barba blanca, no: «¿Cómo se saca?». «Pues hay que romper la botella». ¿Comprendes? Hay que romper la botella y se acabó el efecto ventosa, pero, o sea, rollo: yo tenía la botella metida ahí, ¿sabes?, y se me iba a llenar el modus vivendi de cristales rotos, se entiende que llorase, ¿no? Dice: «Esto se rompe y ya está». Y yo: «Por favor, por favor, por favor». Y dice: «¿Tú tienes algo ahí para romper la botella?». Dice: «Yo no, ¿y tú?». O sea, buscan alrededor y no se les ocurría con qué. Rollo que tenía que ser algo muy duro, porque lo que asomaba era el culo de la botella, que es de cristal más grueso. Bueno, al final, el guaperas sacó un cajón de la mesilla de noche y dice: «Prepárate que, con esto, con el canto, con un golpe seco...». Y yo, o sea, te puedes imaginar, en plan «que no, que no, por Dios, que eso revienta la botella, que la hace añicos». Y dice el guapo, dice: «Agárrala del cuello, que no grite». ¿Te imaginas? «Agárrala del cuello, que no grite», y el de la barba blanca me agarra así, o sea, por detrás, rollo con las dos manos, que yo me habría puesto a berrear, pero a berrear como una tocina, pero no me atrevía, claro, y me entraron unos hipos, hip, y unas sacudidas, o sea, que el guapo me miraba y se partía de la risa, «hay que ver lo bien que lloras», decía, y me miraba así, como encandilado, disfrutando como un sádico, ¿sabes? Rollo nazi. Entonces dice el otro, dice: «No, espera», me dice: «Te suelto, pero no grites, ¿eh?, llora todo lo que quieras pero no grites». O sea, me suelta, se saca del bolsillo un llavero donde tenía una llave como así de larga, en punta, rollo de coche, y dice «Tira de la botella, que salga un poco más, así no le hacemos daño a la niña». Y yo, o sea, en plan: «Que no tire, que no tire, que sí me hará daño», dice «Tú te callas». Bueno, al caso, o sea, que al final me hicieron daño al tirar de la botella, un daño que ni te cuento, un daño de patada en la entrepierna, que los tíos entendéis lo que es eso, y el Tito pone la llave así, como si fuera un clavo, y el guaperas iba diciendo «Microcirugía, vamos a hacer microcirugía», que a todo le encontraba la gracia, o sea. Y le dio a la llave así con el canto del cajón, como si fuera un martillo, y cras, o sea, se rompió la botella con unas astillas y unas aristas así, que parecía el cuchillo del pan, un serrucho parecía, y cristalitos, así que digo: «Se me van a meter, se me van a meter», rollo que no me corté de milagro. «Microcirugía», dijo el guaperas, tan contento. Se sacó un fajo de billetes del bolsillo y me lo dio. «Toma», dice. «Gracias a ti, la ciencia acaba de dar un paso de gigante». ¿Sabes cuánto había en el fajo? O sea, cinco mil euros. Cuatro mil ochocientos cincuenta, en billetes de cien y cincuenta. O sea, ¿tú crees que con eso se paga lo que me hicieron pasar?
5 LA PRESA
Sergi ha seguido la narración con auténtico fervor, boquiabierto, casi babeando, los ojos desorbitados, los músculos en tensión, el cigarrillo consumiéndose solo entre sus dedos. Y esa actitud encendida se ha ido contagiando a Melba, que ha prolongado y adornado el relato para aumentar su placer. A Melba le gusta decir que es una mujer de la vida porque disfruta transmitiendo interés, curiosidad, placer, ilusión, o sea, vida. Y ahora Sergi está mucho más vivo que antes.
Exclama:
–¡Esto es cojonudo!
–¿Cómo va a ser? –se queja ella, riñéndole sin acritud, con mohín cariñoso–. Me habrían podido hacer mucho daño, o sea, ahí, en mi modus vivendi, que quiere decir mi herramienta de trabajo.
–¿Pero estás segura?
–¿Cómo que si estoy segura?
–¿Estás segura de que ese guaperas era Rojo, Germán Rojo, el de la tele?
–Claro que estoy segura. No se me despintará en la vida.
–No puede ser.
–¡Es!
–¿Y a ti no te parece que tendríamos que joder a ese tío, Melba? Un tío que se comporta así con una mujer no tiene derecho ni autoridad moral para representarnos ante las autoridades europeas. A una bestia así hay que desenmascararla. Que el pueblo sepa cómo son estos políticos y esta gentuza que juegan con nuestro futuro. Esto tiene que saberlo todo el mundo, ¿no estás de acuerdo? ¿Estás conmigo o no?
Melba vibra, enamorada, como si acabara de escuchar el más convincente de los mítines.
–Estoy contigo, Sergi, claro que estoy contigo.
–¿Y puedes demostrar lo que me acabas de contar? –No da lugar a su respuesta–: ¡Claro que lo puedes demostrar! Seguramente, en La Mansarda quedará algún indicio del paso de esos dos tíos. Y las chicas, seguro que han ido con otras chicas y se habrán dado situaciones parecidas. ¿Es que no te das cuenta, Melba? El titular: «El Salvador de Occidente es un putero y un sádico».
–Lo de putero no me gusta, mira tú. Tú también has estado conmigo y no te gustaría que te llamaran así.
–«Sádico con las mujeres».
–«Sádico-co» suena mal. Rollo aliteración o cacofonía.
–Como sea, coño. Aliteración o cacofonía, ¿de dónde sacas esas cosas?
–Un señor que conocí, o sea, que escribía.
–Ese tío que va de bueno, de ciudadano ejemplar y de pagar sus impuestos y de dar lecciones a todo Dios, es un torturador de mujeres. De esta nos hacemos ricos, Melba, ¿no lo ves? Cualquier periódico o revista compraría esta exclusiva. Y me saca del agujero, Melba, nos saca a los dos del agujero. Porque pienso compartir los beneficios contigo...
–Espera, espera... –ella pide un poco de espacio para digerir lo que se prepara.
–¡Y tú te vengas de lo que te hicieron esos dos! –remacha él–. ¿O te hace feliz pensar que va a continuar viviendo tan ricamente después de lo que te hizo? Tienes la oportunidad de hacer justicia, Melba.
Sergi está tan entusiasmado que a la muchacha se le escapa la mirada hacia su entrepierna con la seguridad de que va a descubrir en ella una erección como las de antes.
6 CHAS, CHAS. 3:45 h
«Destrúyelo todo y desaparece», he ordenado en inglés a Lubiánov desde el móvil de Van der Vogt.
Estoy nervioso.
Mucho más nervioso que hace unas horas, en la calle Caspe.
Apoyado en la pared, como una sombra que se oculta entre sombras, en un rincón de un tenebroso subterráneo.
Yuri Lubiánov tiene un piso en este edificio y una plaza en este aparcamiento. El piso le sirve de refugio para sus cosas prohibidas. Chicas, fiestas, drogas, resacas y, sobre todo, papeles llenos de anotaciones que muy pocos deben conocer. Es un bocazas exhibicionista y más de una vez me ha traído aquí para mostrarme la excelencia de sus chicas, la desmesura de sus fiestas, su prodigiosa resistencia a las drogas y al alcohol, el malhumor explosivo de sus migrañas y depresiones y la caja fuerte donde guarda esos documentos que nunca deben caer en manos extrañas.
Por eso sé que, después de leer mi mensaje, habrá dejado plantada a su esposa y a sus hijos en Ampuriabrava, donde está veraneando, se habrá puesto al volante de su Volvo S80 y estará viniendo hacia aquí batiendo récords de velocidad.
Habrá telefoneado a Van der Vogt y no habrá obtenido respuesta de un móvil que ahora es un amasijo de piezas rotas en una bolsa de plástico dentro de mi maletero. Habrá llamado, probablemente, al teléfono fijo del apartamento del holandés para escuchar cómo la esposa se lamentaba porque su marido nunca para en casa. Tal vez se haya arriesgado a telefonear a la empresa para oír la desalentadora serie de timbrazos que nadie atendía.
Lo recuerdo tembloroso, asqueado de la vida, bailarín de traje gris marengo, calvo, la mirada huidiza de sus ojos saltones agazapados detrás de gafas de pasta. Tartaja.
–¿Qué hay sobre mí en esa caja fuerte? –le pregunté un día.
–¿El qué?
Un imbécil. Un Trabajador Prescindible Imbécil, tpi, nunca entiende nada a la primera. Siempre tengo que repetirle las cosas dos veces. Y no me gusta tener que repetir las cosas dos veces. Como dice el chiste: «No me gusta tener que repetir las cosas dos veces».
–Que qué hay sobre mí en esa caja fuerte.
–Ah. Nada. Sobre ti, nada. Tú eres el especial. Tú eres el Sinnombre.
–Así me gusta. Mientras yo sea el Sinnombre, seré vuestro mejor cliente.
No soy ni quiero ser como esos banqueros que salen en los periódicos, que se escriben e-mails indiscretos, o los tesoreros que guardan anotaciones a mano de sus operaciones fraudulentas, o los alcaldes que facturan prostíbulos entre sus dietas, o los políticos que no saben contener la lengua ante micrófonos abiertos. Se necesita ser imbécil.
Hay que pensar en todo.
La paranoia es la más sana de las enfermedades mentales.
Pero ahora estoy más nervioso que hace unas horas.
Ahí llega el Volvo S80 de Lubiánov. Negro, lento y solemne como un coche fúnebre.
Decido actuar de repente, deprisa, un visto y no visto.
Entra el coche en la plaza, los faros reflejándose en la pared desconchada donde está pintado en rojo el número 126, el rótulo «Plaza reservada» y el número de matrícula.
Llevo el maletín colgado del hombro, en bandolera. Empuño el cuchillo de filetear, más largo que el chuletero, pero estrecho de hoja y, por tanto, más penetrante. Ya estoy caminando. Calculo diez pasos, abrir la puerta del acompañante, porque para llegar a la suya hay el impedimento de una columna, meter medio cuerpo y acabar con unos cuantos chas. Si no llego a ochenta, no importa. Pero muchos. Tienen que ser muchos chas. La firma del asesino.
Ocho pasos, nueve, diez, once, me equivoqué en uno, agarro la manija de la puerta con la izquierda, abro y me voy para adentro con el cuchillo por delante.
El hombre calvo y de gafas de pasta descubre mi presencia con ojos histéricos y boca de pánico, le digo «Yuri, soy yo», chilla «¿Quién es usted?», recibe en el pecho la hoja, que entra limpiamente entre dos costillas, golpeo por segunda vez un poco más abajo y el tío, en lugar de defenderse interponiendo las manos, instintivamente acciona la palanca del cambio de marchas. No había detenido el motor y el coche retrocede súbitamente, la puerta abierta me golpea y me arrastra con violencia. Pierdo el equilibrio y tengo que proyectarme hacia atrás para no verme debajo de los neumáticos, y salgo despedido, ruedo por el suelo al mismo tiempo que el Volvo colisiona con estrépito contra una columna y uno de los coches aparcados.
El cosaco no deja de chillar.
Me levanto de un salto, corro al vehículo, Yuri Lubiánov está forcejeando con la puerta, que no se le abre, llora al verme llegar y trata de interponer su mano y brazo derechos, pero las dos primeras puñaladas se los han entorpecido. Le envío el cuchillo al costado, se dobla, le busco el cuello, chas, y me cebo en él, ya que lo tengo a mi alcance, chas, chas, chas, le corto la mejilla, y la frente, y le rompo las gafas, chas, chas, chas, ya es un pelele mudo que mueve la mano derecha como si accionara un molinillo. Le rasgo la manga del traje, le hago un corte en el dorso de la mano, lo oigo llorar desconsoladamente, pero no se muere. Le tengo que agarrar el brazo derecho con mi izquierda y apartarlo con firmeza para asestarle los golpes de gracia. Al cuello, que se pone a sangrar con chorro grotesco, de manguera, que tinta el parabrisas.
Dos golpes más, chas, chas, y me separo del desastre con la sensación de que me sustraigo a una catástrofe atómica.
Le quito al vehículo el freno de mano y lo empujo hacia su plaza moviendo el volante hasta que topa contra la pared y se queda inmóvil donde debía estar. Cierro la puerta del coche.
Me voy.
Corro hacia la puerta de emergencia que me llevará a la calle. Me quito los guantes de látex, que ahora son de color rojo, me los meto en el bolsillo del mono.
Llego al exterior.
Uf.
7 GUILLEM
Guillem ha abierto los ojos al nuevo día consciente de que ayer conoció a la mujer de su vida, la mujer de sus sueños, la mujer ideal.
¿Cómo se llamaba?
Se durmió deleitándose con su imagen, tan dulce, ha soñado con ella toda la noche, tan excitante, y se ha despertado anhelando su compañía.
Se llama Elvira. Elvira Lastra, y su libro... ¿Cómo se llama su libro?
El viaje desde Barcelona a la Central de Sabadell en su Volkswagen Escarabajo se le ha hecho corto porque no ha dejado de pensar en ella, incluso ha recreado casi en voz alta la conversación que sostuvieron y la que sostendrán cuando vuelvan a encontrarse.
En el equipo de música, Kenny Rogers canta The gambler.
«...But in his final words I found an ace that I could keep:/You want to know when to hold ‘me, know when to fold ‘me, / Know when to walk away and know when to run. /You never count your money when you’re sittin’at the table. /There’ll be time enough for countin’ when the dealin’s done...».
¿Le gustará a Elvira la música country tanto como a Guillem? ¿Le gustará el western? ¿Demasiado vulgar para ella?
–El western es la épica de nuestro siglo –le dirá–. El triunfo del individuo por sus propias fuerzas. El luchador que admite no ser ganador pero nunca acepta la derrota. Me gustaría que escucháramos juntos algunas letras de los temas de Kenny Rogers. O de Dolly Parton, o Kris Kristofferson, sí, sí, el actor, o Linda Ronstadt...
Llega al Complejo Egara. Hoy puede acceder al aparcamiento del interior porque en agosto hay muchas plazas vacías. Los guardias de seguridad le saludan con un movimiento de mano. Eso le satisface porque significa que ya está integrado en su puesto de trabajo. El Escarabajo penetra en el subterráneo.
Conoció a Elvira ayer, en una casa impresionante, de varios pisos y piscina, de Sant Andreu de Llavaneres. La propietaria, Victoria Sampedro, es una autora de novela negra que, a mediados de agosto, invita a sus colegas a lo que ella denomina un picapica con piscina. Ayer rendían homenaje al comisario Álex Carrión que, en la última Semana Negra de Gijón, recibió el premio Hammett por su novela El policía incorrupto. Guillem Sicart es amigo del comisario porque se encarga de la puesta a punto de su ordenador y le ayuda en los problemas informáticos del día a día, y él le invitó a la fiesta porque conoce su afición a la novela negra. El comisario Carrión ha ayudado mucho a los escritores de novela policíaca de este país y todos le están muy agradecidos y se veía que lo trataban con especial deferencia.
Se reunieron cerca de las ocho, a la salida del trabajo, cuando el sol de agosto aún castigaba, y algunos de los invitados que habían ido prevenidos y habían llevado bañador se remojaron en la piscina. La música no estaba demasiado alta, pero podía bailar quien quería y, a las ocho y media, empezaron a cocinar la barbacoa y el servicio sacó pinchos y canapés para ir abriendo el apetito. Copas y corrillos de amigos, risas, ambiente relajado.
Guillem debía de ser el más joven de los presentes y se sentía un poco desplazado. Sosteniendo una copa a la altura del pecho y con una sonrisa boba fijada en el rostro, observaba el ambiente pensando en sus cosas cuando Elvira se materializó ante él.
Lo midió de lejos y de arriba abajo de tal manera que a Guillem le entraron ganas de correr a mirarse en el espejo para comprobar qué pasaba, qué había hecho para ser admirado de tal manera, cómo se había peinado, cómo se había recortado la barba, qué ropa había elegido con tanto acierto. Y ella le pareció tan hermosa como guapo lo veía ella a él, porque es muy fácil enamorarse de las personas a quienes gustamos.
–Hola, ¿eres escritor? –A Guillem le pareció halagador que lo confundieran con un escritor.
–No. Funcionario –dijo, visiblemente cohibido.
–O sea, policía –concluyó ella–. En esta fiesta, o eres escritor o eres policía. Además, los policías sois los únicos funcionarios que se presentan diciendo que son funcionarios.
–Ja, ja –hizo Guillem, y ahora lo recuerda como una reacción espantosamente ridícula.
Entra en el laboratorio de Informática Forense de la División de la Policía Científica. Saluda a la subinspectora Marta Nou, que está en su despacho, y a los otros compañeros, sentados a las mesas ante pantallas de ordenador.
–¿Qué pasa hoy, que vienes tan contento?
–¿Yo? –replica él, con ojos traviesos–. ¿Contento? ¿Por?
–Tendríais que haberlo visto ayer –interviene Marta, sin moverse del despacho y sin apartar la vista de la pantalla–. Cómo se puso. No paraba de comer.
–¿Yo?
Niega con la cabeza ante semejante tontería, admirado porque, a partir de su experiencia extraordinaria, alguien pudiera haber sacado la conclusión de que comía demasiado.
Se sienta a su mesa y trata de concentrarse en lo que ayer dejó a medias. Un caso de ese nuevo sistema de robo que llamamos skimming. Añaden a los cajeros electrónicos un aparato que copia los datos de la tarjeta de crédito y un teclado postizo que almacena la combinación numérica secreta. Los ladrones cada vez son más sofisticados. Solo queda repasar el informe e imprimirlo.
Pasa media hora. Suena el teléfono del despacho de Marta Nou.
–Sicart. ¿Estás en algo?
–Eh. Ah, no.
–Pues tienes que ir a Barcelona. Hay un muerto, en la calle Caspe. Un homicidio. Y el juez reclama a un informático forense.
–Ah.
Ayer, Elvira le había preguntado:
–¿Qué se siente al entrar en un sitio y encontrarse un cadáver?
–Yo no he estado nunca en ningún levantamiento de cadáver –confesó Guillem–. Bueno, solo una vez, cuando era patrullero, acababa de salir de la Academia, y me dejaron en la puerta. Ahora, si salgo del laboratorio, solo es para ir a declarar a juzgados y poco más.
–Oh –le pareció que aquella respuesta causaba una profunda decepción en Elvira.
Y, de repente, al día siguiente, el juez lo reclama para un levantamiento de cadáver. Ahora se le ocurre que podría llamarla (si tuviera su número de teléfono) para invitarla:
–¿Quieres venir a un levantamiento de cadáver?
Coge todo el equipo, por si acaso. Tres maletas negras, una de las cuales contiene el ordenador de análisis. Guantes y bolsas de precintar.
–Usa nuestro coche y ve con 73 –continúa diciendo Marta–, que Su Señoría está muy nervioso y te quiere ver ahora mismo.
73 significa conectar luz y sirena. El árbol de Navidad al completo.
–¿Un 73? Ah, bueno, ya lo pondré.
No circulaba con luz y sirena desde que era patrullero.
–No te pongas tan contento. Es Jesús Arróniz, del 40. No sé si lo conoces. Más vale que te prepares.
Más tarde, Elvira demostró que, al acercarse a Guillem, ya sabía perfectamente que era policía y no escritor. Le dijo:
–Yo te vi en una ponencia de la BCNegra pasada. –Se refería a la semana dedicada a la novela negra que el Ayuntamiento de Barcelona celebra cada mes de febrero–. Hablabas de Investigación Informática.
–Ah, sí –dijo él–. Qué rollo.
O sea, que Elvira se había fijado en él el febrero anterior, hacía seis meses, y aún lo recordaba y lo había reconocido, y había considerado que valía la pena charlar un rato con él.
La llamaron de repente:
–¡Elvira!
Un hombre alto, de unos sesenta años, cabello blanco, muy elegante y serio, casi autoritario. ¿Su marido? ¿Su amante? ¿Su padre? ¿Un colega? ¿Un amigo?
Elvira no le respondió, ni siquiera se volvió hacia él. Solo dijo, sin apartar la mirada de los ojos de Guillem, «Ahora tengo que irme». Él extendió la mano para estrechar la de ella, pero ella dio un paso adelante, se le acercó mucho, pero que mucho, y le dio un beso en la mejilla.
–Bueno, adiós.
–Adiós.
Guillem vio cómo se alejaba abriéndose paso entre los invitados mientras una voz interior le exigía, enfurecida: «¡Llámala y pídele su número de teléfono! ¡Llámala! ¿Pero qué haces que no la llamas?».
No la llamó.
8 EXCLUSIVA SENSACIONAL. 10:30 h
Es joven, rubio, de ojos claros y piel blanca, y viste camiseta negra, vaqueros y alpargatas. Tiene los brazos tatuados. No desentona en el vestíbulo de mármoles y metacrilatos porque gran parte del personal que pasa por aquí es joven y viste de manera desenfadada. Algunos de ellos, becarios con nula experiencia que ocupan sillones de veteranos que tendrían que cobrar cinco veces más que ellos. El mismo Sergi se siente mucho más experimentado que cualquiera de los que hoy trabajan en la redacción.
Conoce al guardia de seguridad del vestíbulo porque es el mismo de hace tres años, y se saludan con afecto.
–¡Coño, cuánto tiempo, don Sergi!
–Mucho tiempo, sí, mucho tiempo. Pero tú sigues igual. ¿Qué tal todo?
–De mal en peor, ya te puedes imaginar. Esperando la guillotina de los recortes, que nos va a caer encima de un momento a otro. ¿Qué vas, a ver a Cerdán, para que te devuelva el dinero que te debe?
–Qué más quisiera yo, que alguien me debiera dinero. Vengo a ver a Cerdán, pero para quedarme.
–Pues lo tienes fatal.
–Yo probaré a ver.
El guardia de seguridad anuncia su presencia a las alturas.
–Está aquí Sergi Delfín.
A través de su expresión, Sergi adivina la respuesta del otro lado. «¿Sergi Delfín? ¿Y qué quiere?». El guardia de seguridad no puede responder a eso, así que calla. Y, por fin, después de unos segundos de duda, el resignado «Bueno, que suba».
–Dice que subas.
Sergi sube en ascensor, cruza la planta de redacción entre mesas ocupadas por jóvenes ajetreados. Conoce a dos o tres, que aprendieron de él.
–Hola, ¿qué tal?
–¿Cómo va eso?
La entrada en el cubículo de Cerdán es aparatosa y triunfal. Brazos abiertos, sonrisa espléndida.
–¡Mi querido amigo, cómo tú por aquí!
Abrazos, palmadas en la espalda. Cerdán ha engordado y, a pesar del aire acondicionado, lleva la camisa abierta hasta la barriga y desprende calor. Siempre fue muy caluroso. Su proximidad huele a sudor.
–Estás estupendo.
–Tú también.
–Sí... –El jefe de redacción se sienta tras el escritorio y cabecea con actitud de pésame, muy desanimado–. Esto es el fin, Sergi. Se acabó la prensa escrita. Nos hundimos. Dentro de dos días yo estaré ahí fuera, contigo, solo que tú me llevarás tres años de ventaja.
–Bueno, pues, si os hundís, he venido a traerte una exclusiva que os hará salir a flote. Y a mí con vosotros. Primera página, ediciones especiales. La bomba.
Cerdán continúa mirándolo con escepticismo, sin inmutarse. Cejas arqueadas en interrogación.
Como Sergi espera la pregunta y él no la quiere formular, se limita a un movimiento de cabeza que significa algo así como «¿qué?».
Sergi Delfín lo suelta:
–Germán Rojo tendría un talón de Aquiles.
–¿Germán Rojo? –Empezamos bien.
–Sí, sí, Germán Rojo, el Salvador de Occidente, el héroe de Europa. Un supertalón de Aquiles.
Cerdán se acoda en la mesa.
–Titular –pide.
–El Salvador de Occidente es un sádico en el mundo de la prostitución. Torturas con una botella en la vagina. Él y un tipo de barbas blancas en un conocido burdel de la ciudad. Eso para empezar.
–¿De dónde lo has sacado?
–Tengo mis fuentes.
–¿Tenemos las fotos?
Sin dudar:
–Las tendremos. Y testimonios de muchos casos parecidos. Y hasta aquí puedo hablar. ¿Qué te parece el reportaje?
Sin entusiasmo:
–Quiero leerlo.
–Pero necesitaré un adelanto. Hay que untar a unas cuantas personas, tú sabes cómo es este mundillo...
–De momento, redáctame todo lo que tengas y luego hablaremos de inversiones económicas, que ya te adelanto que serán miseria y compañía.
Sergi se impacienta:
–Tío, no seas así. Es una mina. Es un punto de partida de la hostia. Tú sabes que arrasamos, con este reportaje arrasamos. Ríete tú de Strauss-Kahn o de Berlusconi.
Cerdán lo contempla inmutable, sin pestañear.
–No tengo un duro, Sergi. Si me traes unos folios y lo vale, podré sacar algo suplicando a las alturas, pero suplicando como un cabrón, o sea, que no te hagas ilusiones.
–¿Hablaríamos de dos mil?
–Ni en broma. Ni la mitad. Ni la mitad de la mitad. Al menos, para empezar. Si la cosa cuaja y fructifica y da juego, podemos aumentar el precio y contamos contigo, pero, de momento, no pienses en más de cuatrocientos, y gracias. A trabajo hecho, redactado y aprobado, con documento gráfico y testigos.
Sergi lo mira a los ojos y se da cuenta de que no va a sacar nada más, y ni siquiera eso es en firme.
Suspira.
Pero algo es algo, se dice.
Algo es algo.
9 LA ESCENA DEL CRIMEN. 11:22 h
Asistir a un homicidio, lanzado por la autopista a toda velocidad, con el girofaro centelleando en el techo y la sirena atronando al personal, ¿qué más se puede pedir para ser feliz?
No tarda más de veinte minutos en plantarse en la calle Caspe. Claro que en agosto hay muy poco tráfico, pero no deja de ser un récord.
Ante la empresa CrediCasp, calle Caspe, número 33, hay parados en doble fila tres coches patrulla; el Nissan Terrano del Condal 100, que es el inspector responsable de todas las patrullas de la ciudad, y los vehículos suntuosos que han traído hasta aquí a toda la comitiva judicial: juez, secretario del juzgado, forense, auxiliar y a lo mejor incluso hasta fiscal. Ya no hay ambulancia ni coche fúnebre, lo que significa que ya se han llevado el cadáver.
–Bueno –le dirá a Elvira–. Cuando yo llegué, ya se habían llevado el cuerpo, pero aún había para dos o tres horas buenas de ajetreo.