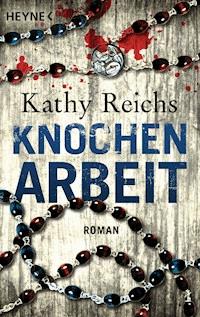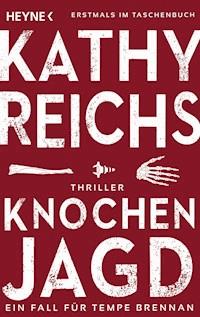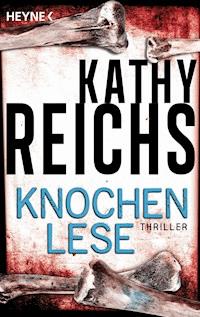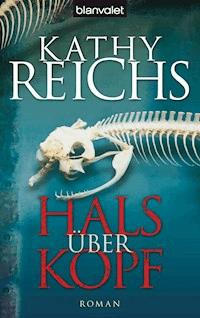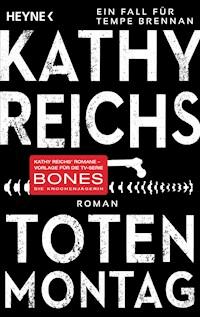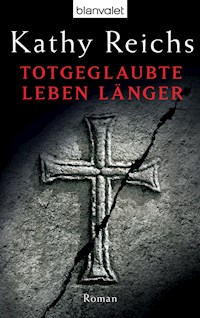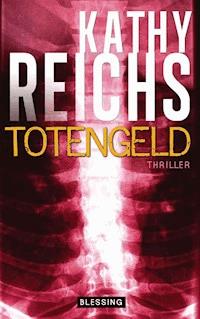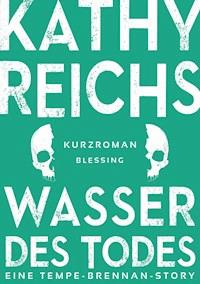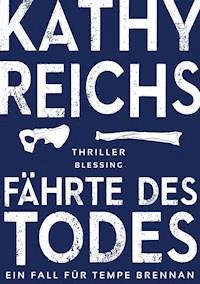9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
En el sótano de una pizzería de Montreal han encontrado los esqueletos completos de tres mujeres jóvenes. La policía no está muy interesada en el hallazgo, porque son huesos antiguos y podría tratarse de un crimen que ya ha prescrito. En cambio, la antropóloga forense Temperance Brennan sospecha que son mucho más recientes de lo que parece y, ante un caso en el que se intuye un culpable despiadado, hará lo que sea para llegar hasta el final.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 470
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Título original: Monday Mourning
© Temperance Brennan, L. P, 2004.
© de la traducción: Claudio Molinari, 2008.
© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2019. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
REF.: ODBO458
ISBN: 9788491873808
Composición digital: Newcomlab, S.L.L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.
Índice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Agradecimientos
Kathy Reichs en RBA
A DEBORAH MINER. A MI HERMANITA.
A MI HARRY.
GRACIAS POR ESTAR SIEMPRE.
«No me advertiste de lo que ocurriría el lunes por la mañana...»
JOHN PHILLIPS,
The Mamas and the Papas
1
Lunes, lunes…
No se puede confiar en ese día...
Mientras en mi mente sonaba esa melodía, el estruendo del disparo sonó en el confinado espacio bajo tierra en el que me encontraba.
Levanté la vista y vi tejidos, huesos y tripas salpicar contra la pared de piedra a tan solo tres metros de mí.
Primero el cuerpo destrozado quedó como adherido y finalmente se deslizó hacia abajo dejando una mancha de sangre y pelos.
Sentí unas gotas calientes sobre la mejilla y me las quité con el dorso de la mano enguantada.
Todavía acuclillada, me volví:
—Assez! ¡Basta!
El entrecejo del sargento de detectives Luc Claudel se elevó por los extremos formando una V. No enfundó su pistola de nueve milímetros, pero la bajó.
—Estas ratas... son las hijas del demonio. —Su francés era cortado y nasal, lo cual delataba que había nacido río arriba.
—Pues tíreles piedras —respondí bruscamente.
—Esa cabrona era tan grande que las piedras me las hubiera lanzado de vuelta.
Las horas que había pasado acuclillada en el frío y la humedad aquel lunes de diciembre en Montreal estaban haciéndose sentir. Me puse en pie y se me quejaron las rodillas.
—¿Dónde esta Charbonneau? —pregunté desentumeciendo un tobillo y luego el otro.
—Está interrogando al dueño. Le deseo suerte, porque ese subnormal tiene el coeficiente intelectual de una sopa de guisantes.
—¿Fue el dueño quien descubrió esto? —Barrí con un gesto el trozo de tierra que había detrás de mí.
—Non. Le plombier.
—¿Qué hacía un fontanero en el sótano?
—El genio descubrió una trampilla junto al fregadero y decidió hacer una exploración subterránea para familiarizarse con las tuberías de la cloaca.
Al recordar mi descenso por la endeble escalerilla, me pregunté por qué alguien correría semejante riesgo.
—¿Los huesos estaban desparramados en la superficie, sin más?
—El fontanero dijo que tropezó con algo que sobresalía del suelo. Ahí mismo —y con su barbilla Claudel apuntó a un hoyo poco profundo donde el suelo de tierra daba con la pared sur—, lo arrancó del suelo, se lo mostró al dueño y juntos fueron a revisar la colección de anatomía de la biblioteca local para averiguar si el hueso era humano. Escogieron un libro con ilustraciones bonitas y a todo color, porque seguramente no saben leer.
Estaba a punto de hacerle la siguiente pregunta cuando por encima de nosotros se oyó un clic. Claudel y yo alzamos la vista creyendo que se trataba de su compañero.
Pero en vez de Charbonneau, vimos a un tipo flaco como un espantapájaros. Llevaba un jersey largo hasta las rodillas, vaqueros anchos y sueltos, y unas deportivas Nike azules. Del borde inferior de la cinta que le envolvía la cabeza asomaban varias coletas delgadas.
Acuclillado en la entrada, el hombre apuntaba su cámara Kodak desechable en mi dirección. La V de Claudel se hizo más pronunciada y su nariz de loro se le puso más colorada aún.
—Tabarnac!
Sonaron dos clics más y, a tientas, el hombre se escabulló por un lateral.
Claudel enfundó su pistola y se aferró a la barandilla de madera:
—Hasta que venga la SIJ, puede tirar todas las piedras que quiera.
La SIJ era la Section d’Identité Judiciaire, equivalente en Quebec a la Policía Científica.
Las nalgas de Claudel, enfundado en un pantalón cortado a medida, desaparecieron a través de la estrecha abertura rectangular. Y aunque sentí la tentación de hacerlo, no le lancé ni una sola piedra.
Desde la planta de arriba llegaban voces apagadas y pisadas de botas. En el sótano solo se oía el zumbido del generador que alimentaba los focos portátiles.
Aguanté la respiración y agucé el oído.
En la oscuridad que me rodeaba no oí chillidos, ni rasguños, ni correteos.
Velozmente, paseé la vista en derredor.
No vi ojitos centelleantes, ni largos rabos rosados con escamas. Las cabronas se estarían reagrupando para la siguiente ofensiva.
No estaba de acuerdo con la manera en que Claudel resolvía el problema de los roedores, pero en algo coincidíamos: podría vivir perfectamente sin ellos.
Contenta por poder estar unos instantes sola, volví mi atención al mohoso cajón de envases que tenía a mis pies: «Tónico Dr. Energy. ¿Se siente muerto de cansancio? Dr. Energy hará que sus huesos quieran ponerse a bailar».
Pues estos no, doctor.
Contemplé el truculento contenido del cajón de envases.
Aunque la mayor parte del esqueleto seguía cubierto de barro endurecido, algunos huesos habían sido desempolvados. Bajo la luz dura de los focos portátiles, las superficies óseas mostraban un color castaño. Había una clavícula, costillas, una pelvis.
Un cráneo humano.
Maldición.
Lo había dicho media docena de veces ya, pero reiterarlo no le haría daño a nadie. Yo había llegado desde Charlotte a Montreal un día antes para preparar mi declaración el martes ante el tribunal. El hombre en cuestión había sido acusado de matar y descuartizar a su esposa y yo debía testificar sobre el análisis de las marcas de aserrado del esqueleto de la víctima. Había sido un peritaje complicado y quería repasar mi expediente del caso. Pero no, tuve que venir a helarme el culo excavando el sótano de una pizzería.
Pierre LaManche había acudido a mi despacho a primera hora de la mañana. Reconocí esa mirada y apenas la vi, adiviné lo que venía a continuación.
Mi jefe me explicó que habían hallado varios huesos en un local que vendía pizza por porciones. El dueño llamó a la policía, la policía llamó al juez de instrucción, y el juez de instrucción al laboratorio médico-legal.
LaManche quiso que me acercara a echar un vistazo.
—¿Hoy? —dije.
—S’il vous plaît.
—Mañana subo al estrado.
—¿En el juicio a Pétit?
Asentí.
—Pues lo de la pizzería no le llevará nada de tiempo —dijo LaManche en su preciso francés parisino—. Lo más probable es que solo sean restos de animales.
—¿Dónde es? —dije cogiendo un sujetapapeles.
De un papel que tenía en la mano, LaManche leyó la dirección en voz alta: rue Ste-Catherine, a unas pocas calles al este de Centre-ville, el centro de la ciudad de Montreal.
Territorio de la CUM.
Territorio de Claudel. La sola idea de tener que trabajar con él suscitó mi primera maldición de la mañana.
En las pequeñas poblaciones que rodean la isla de Montreal funcionan varias fuerzas policiales, pero las dos principales encargadas de hacer cumplir la ley son la SQ y la CUM. La Sûreté de Québec, la SQ, es la policía provincial y manda en los suburbios más virulentos y en aquellas poblaciones carentes de fuerzas policiales propias. La Police de la Communauté Urbaine de Montreal, la CUM, es la policía de la ciudad. La isla pertenece a la CUM.
Luc Claudel y Michel Charbonneau son detectives de la Brigada Criminal de la CUM. Como antropóloga forense de la provincia de Quebec, he trabajado con ambos muchas veces. Con Charbonneau, la experiencia siempre resulta un placer. Con su compañero, la experiencia siempre resulta una experiencia. Luc Claudel es buen poli, pero tiene la paciencia de un petardo, la sensibilidad de Vlad el Empalador y un escepticismo perenne en cuanto a la utilidad de la antropología forense. Aunque sabe vestir con elegancia.
Cuando yo llegué al sótano dos horas antes, el cajón de envases de Dr. Energy estaba lleno de huesos sueltos. Claudel todavía debía suministrarme muchos detalles, pero supuse que los huesos habían sido recolectados por el dueño, probablemente con ayuda del desventurado fontanero. Mi trabajo consistía en determinar si los huesos eran humanos.
Lo eran.
Ese hecho generó mi segunda maldición de la mañana.
Mi siguiente tarea fue determinar si bajo el suelo del sótano reposaba alguien más. Comencé con tres técnicas exploratorias.
La iluminación a ras del suelo con el haz de la linterna me hizo notar algunas depresiones del terreno. Mi sondeo en cada una de ellas dio con resistencia, lo que sugería la presencia de objetos bajo la superficie. Al excavar zanjas de prueba encontramos huesos humanos.
Mala suerte, ya no iba a poder repasar tranquilamente el expediente de Pétit.
Cuando Claudel y Charbonneau oyeron mi opinión, contribuyeron con las maldiciones número tres, cuatro y cinco. Y para enfatizar añadieron varios improperios en quebecois.
Llamaron a la SIJ y dio comienzo la rutina de la policía científica: colocaron los focos y tomaron fotografías. Y mientras Claudel y Charbonneau interrogaban al dueño y a su asistente, los peritos arrastraron un radar de detección subterránea por toda la superficie del sótano. El RDS mostró perturbaciones a unos diez centímetros debajo de cada depresión. Quitando eso, el sótano no ocultaba nada más.
Mientras los peritos de la SIJ se tomaban un descanso y Claudel hacía «guardia antirrata» con su semiautomática, yo demarqué dos sencillas cuadrículas con hilo, y cada una de ellas en otros cuatro cuadrados más pequeños. Cuando me disponía a atar el último hilo a su estaca, Claudel se dio el gusto de hacerse el Rambo con las ratas.
¿Qué iba a hacer? ¿Esperar a que los peritos de la SIJ decidieran regresar?
Ni loca.
Así que cogí sus equipos, tomé fotografías y grabé un vídeo. Me froté las manos para recuperar la circulación y me cambié los guantes. Me acuclillé y con una paleta empecé a extraer tierra del cuadrado 1-A.
Mientras cavaba, sentí el subidón que suele darme en la escena de un crimen: los sentidos alerta, la curiosidad intensa, la posibilidad de que no sea nada o de que realmente sea algo.
Y la preocupación.
¿Y si destrozo una sección de hueso clave?
Rememoré otras excavaciones, otras muertes. La del aprendiz de santo en una iglesia quemada hasta los cimientos. La del adolescente decapitado en el picadero de unos moteros. La de unos yonquis acribillados en una tumba, junto a un arroyo.
No sé cuánto tiempo llevaba cavando cuando regresaron los dos peritos de la SIJ. El más alto de ellos llegó sujetando un vaso de porexpán. Busqué su nombre en mi memoria.
Era alto y delgado como una raíz. Raíz... Racine. Mi regla nemotécnica funcionó.
René Racine era novato, juntos habíamos estudiado un puñado de escenas. Su compañero, el bajito, era Pierre Gilbert. Hacía una década que nos conocíamos.
Dando sorbos al café tibio, les expliqué lo que había hecho en su ausencia. Después pedí a Gilbert que grabara y acarreara tierra, y a Racine que la cribara.
Volví a mi cuadrícula.
Cuando hube extraído unos siete centímetros de tierra del cuadrado 1-A, pasé al 1-B. Después al 1-C y al 1-D.
Solo extraje tierra.
Era de esperarse, el RDS había mostrado discrepancias a partir de los diez centímetros de profundidad.
Continué excavando.
Perdí la sensibilidad en los dedos de las manos y de los pies y se me congeló hasta la médula. Perdí la noción del tiempo.
Gilbert trasladaba los cubos de tierra desde mi cuadrícula hasta la criba. Racine tamizaba. De vez en cuando Gilbert tomaba una fotografía. Cuando hube excavado todo el sector de la cuadrícula hasta los siete centímetros de profundidad, volví a empezar por el cuadrado 1-A. Y cuando llegué a los catorce centímetros, pasé al siguiente cuadrado, tal como lo había hecho antes.
Tras sacar dos paletadas del cuadrado 1-B, noté un cambio en el color de la tierra, así que pedí a Gilbert que dirigiera un foco.
Bastó un atisbo para que mi tensión diastólica subiera varios puntos.
—Bingo.
Gilbert se acuclilló a mi lado. Racine se le unió.
—Quoi? —preguntó Gilbert. ¿Qué?
Pasé la punta de mi paleta por el borde externo de la mancha que asomaba del fondo del cuadrado 1-B.
—La tierra está más oscura —observó Racine.
—Las manchas indican descomposición —expliqué.
Ambos peritos me miraron.
Señalé los cuadrados 1-C y 1-D:
—Aquí debajo alguien está pasando a mejor vida.
—¿Llamo a Claudel? —preguntó Gilbert.
—Ve, alégrale el día.
Cuatro horas más tarde, mis dedos se habían convertido en estalactitas. Y aunque llevara la cabeza cubierta con un gorro y una bufanda al cuello y mi parka marca Kanuk —garantizada para soportar temperaturas inferiores a los 40 ºC bajo cero por su forro de nailon polimerizado de poliuretano microporoso al 100%—, seguía congelándome.
Gilbert se paseaba por el sótano tomando fotografías y grabando desde varios ángulos. Racine observaba, con las manos hundidas en las axilas para mantenerlas calientes. Ambos parecían muy cómodos dentro de sus monos especiales para frío ártico.
La pareja de policías de homicidios, Claudel y Charbonneau, se encontraban de pie, uno al lado del otro, con las piernas abiertas y las manos cruzadas sobre los genitales. No estaban contentos.
Junto a la base de las paredes yacían ocho ratas muertas.
El hoyo del fontanero y las depresiones habían sido excavadas hasta convertirse en zanjas de medio metro de profundidad. En el hoyo aquel encontramos varios huesos sueltos que el fontanero y el dueño del local pasaron por alto. Lo que encontramos en las zanjas era algo muy distinto.
El esqueleto exhumado de la primera cuadrícula descansaba en posición fetal y no llevaba ropas. La pantalla del RDS no indicó que hubiese ni un solo artefacto.
El individuo hallado en la segunda cuadrícula había sido atado como un bulto y enterrado después. Las partes que pudimos ver eran huesos limpios.
Tras quitar las últimas partículas de tierra del segundo enterramiento, dejé a un lado mi pincel, me incorporé y pateé el suelo para calentarme los pies.
—¿Eso que lo cubre es una manta? —la voz de Charbonneau sonaba ronca a causa del frío.
—Más bien parece cuero —respondí yo.
Charbonneau apuntó un pulgar hacia la caja de envases de Dr. Energy.
—¿Y el resto del menda está ahí?
El sargento detective Michel Charbonneau había nacido en Chicoutimi, en una región llamada Saguenay, a seis horas de barco de Montreal, río San Lorenzo arriba. Antes de entrar en la CUM, había pasado varios años trabajando en los campos petrolíferos del oeste de Tejas. Orgulloso de su juventud vaquera, Charbonneau solía dirigirse a mí en mi lengua materna. La hablaba bien, aunque pronunciase «de» en vez de «the», acentuara las palabras en la sílaba equivocada y sus frases contuviesen suficiente argot para llenar un sombrero de diez galones.
—Eso espero —respondió.
—¿Eso espera? —Claudel exhaló una pequeña nube de vapor.
—Así es, monsieur Claudel. Eso espero.
Claudel se mordió los labios pero no dijo nada.
Una vez que Gilbert terminó de fotografiar el bulto enterrado, me arrodillé y tiré de un extremo del cuero. Se rasgó.
Cambié mis abrigados guantes de lana por unos quirúrgicos, me agaché sobre el cadáver y empecé a despegar un borde del cuero, separándolo cuidadosamente, levantándolo y finalmente enrollándolo sobre sí mismo.
Con el colgajo externo totalmente despegado y tendido a la izquierda, proseguí hacia la capa interior. En ciertos lugares, las fibras se adherían al esqueleto. Las manos me temblaban a causa del frío y los nervios, pero con un escalpelo separé el cuero podrido de los huesos que había debajo.
—¿Qué es esa cosa blanca? —preguntó Racine.
—Adipocira.
—¿Adipocira...? —repitió él.
—Grasa cadavérica —le dije, pues estaba con pocas ganas de dar una clase de química—. Después de pasar largo tiempo enterrados o sumergidos en agua, los cadáveres se descomponen en una sustancia jabonosa de calcio proveniente de los músculos y la grasa suelen cambiar su composición química.
—¿Y por qué no tiene adipocira el otro esqueleto?
—No lo sé.
Oí a Claudel resoplar irónicamente, pero lo ignoré.
Quince minutos más tarde había conseguido despegar y quitar completamente la capa interior de la mortaja, dejando el esqueleto totalmente expuesto.
A pesar de estar dañado, el cráneo era perfectamente identificable.
—Tres cabezas significan tres personas —aclaró innecesariamente Charbonneau.
—Tabarnouche —masculló Claudel.
—Maldición —dije yo.
Gilbert y Racine permanecieron en silencio.
—¿Tiene alguna idea de lo que tenemos aquí, doctora? —preguntó Charbonneau.
Me puse de pie, entre los crujidos de mis rodillas y los cuatro pares de ojos que me siguieron hasta el cajón de Dr. Energy.
Saqué y estudié por separado una de las dos mitades de pelvis y después el cráneo.
Pasé a la primera zanja y me arrodillé, extraje las mismas piezas y las inspeccioné.
«Dios bendito.»
Retorné aquellos huesos a su sitio y a cuatro patas pasé a la segunda zanja. Me incliné sobre ella y estudié los fragmentos de cráneo.
«No, otra vez no. Las víctimas universales.»
Extraje de la tierra la mitad derecha de la pelvis.
De nuestras cinco caras surgían nubes de aliento.
Me senté sobre los talones y limpié la tierra que cubría las sínfisis púbicas.
Me quedé helada por dentro.
Las muertas eran tres mujeres que apenas habían pasado la pu bertad.
2
La mañana siguiente me desperté con el pronóstico del tiempo, sabía que me aguardaba un frío asesino. No esos siete grados con humedad de los que ocasionalmente nos quejamos en Carolina del Norte al llegar enero. Este era un frío de más de 17 ºC bajo cero. Un frío ártico, la clase de frío que te congela para que te coman los lobos. Así de frío.
Yo adoro Montreal. Me encantan su montaña de menos de ciento veinte metros, su puerto antiguo, la Pequeña Italia, el barrio chino, el barrio gay, los rascacielos de acero y cristal de Centre-ville. Me encantan los barrios enmarañados con sus callejones de piedra gris y sus escaleras imposibles.
Montreal es una luchadora esquizofrénica que continuamente se enfrenta a sí misma. Es anglófona y francófona, separatista y federalista, católica y protestante, vieja y nueva. Me resulta fascinante. Me seduce su multiculturalismo, donde conviven empanada, falafel, poutine y Kong Pao; el pub irlandés de Hurley, Katsura, L’Express, los bagels de la panadería de Fairmont y la Trattoria Trastevere.
Participo de la interminable ronda de festivales que me ofrece la ciudad: Le Festival International de Jazz, Les Fêtes Gourmandes Internationales, Le Festival des Filmes du Monde y el festival de cata de bichos del Insectarium. Frecuento las tiendas de Ste-Catherine, los mercados al aire libre de Jean-Talon y Atwater, y las tiendas de antigüedades que bordean Notre-Dame. Visito los museos, hago mis picnics en los parques y recorro en bicicleta las sendas a lo largo del canal Lachine. Todo eso me seduce.
Lo que no me seduce es el clima entre noviembre y mayo.
Lo admito, he vivido en el sur demasiado tiempo y odio vivir congelada. No le tengo paciencia ni a la nieve ni al frío. Quédense sus botas, lápices de manteca de cacao y hoteles tallados en el hielo, prefiero los shorts, las sandalias y el protector solar del treinta.
Mi gato Birdie comparte mi punto de vista. Cuando me incorporé, él se puso en pie, arqueó la espalda y volvió a perderse en el túnel que habían formado las mantas. Con una sonrisa, lo observé apretujarse hasta formar un bultito compacto y redondo. Birdie: mi único y leal compañero de cuarto.
—Pienso igual que tú, Bird —le dije, mientras apagaba el ra diorreloj.
El bultito se encogió aún más.
Me fijé en los dígitos, eran las cinco y media.
Fuera estaba oscuro como boca de lobo.
Salí hacia el baño como una bala.
Veinte minutos después, me encontraba sentada en la cocina, con una jarra de café y el expediente de Pétit sobre la mesa.
MarieReine Pétit, cuarenta y dos, madre de tres hijos, vendedora de pan en una boulangerie, había desaparecido dos años atrás. Cuatro meses después de su desaparición, su torso putrefacto apareció dentro de un bolso de hockey en el cobertizo que hacía las veces de trastero familiar.
El registro del sótano del hogar de los Pétit reveló la existencia de varios tipos de sierra, de marquetería, de arco y de carpintero. Yo había analizado el aserrado de los huesos de Marie-Reine para determinar si había sido realizado con una herramienta similar a las del maridito. Bingo. Comprobé que había sido hecho con la sierra de arco. Ahora, Réjean Pétit estaba acusado de haber asesinado a su mujer.
Dos horas y tres cafés más tarde, guardé fotografías y papeles y volví a comprobar la citación.
De comparaître personnellement devant la Cour du Québec, chambre criminelle et penal, au Palais de Justice de Montréal, á 09.00 heures, le 3 décembre…
Huy, qué divertido. Me habían citado a declarar «personalmente», un trámite tan personal como una auditoría de hacienda. Nada de RSVP.
Apunté el nombre de la sala.
Me calcé las botas y me puse la parka, cogí guantes, sombrero y bufanda, encendí la alarma y me dirigí al garaje. Birdie seguía hecho un ovillo. Al parecer mi gato había disfrutado de su desayuno antes del amanecer.
Mi viejo Mazda arrancó a la primera. Buena señal.
Al llegar a la cima de la rampa, frené demasiado abruptamente y, como un chaval en un tobogán de piscina, crucé resbalando de costado hasta la otra acera. Mala señal.
Hora punta. Los atascos taponaban las calles y todos los vehículos salpicaban nieve fangosa. El sol matinal no me permitía ver a través de la sal que cubría mi parabrisas. Y aunque encendía una y otra vez limpiaparabrisas y aspersores, había trechos en los que conducía a ciegas. A las pocas calles, me arrepentí de no haber cogido un taxi.
A finales del siglo XVI, un grupo de iroqueses laurentinos vivía en un poblado que ellos llamaban Hochelaga, situado entre una pequeña montaña y un río de gran caudal, justo después del último tramo de rápidos peligrosos. En 1642, unos misioneros y aventureros franceses llegaron sin invitación y se quedaron. Los franceses bautizaron su asentamiento Ville-Marie.
Con el correr de los años, los residentes de Ville-Marie prosperaron, crecieron y trazaron calles. El pueblo tomó por nombre la montaña que se elevaba a sus espaldas, Mont Real. Al río lo bautizaron con el nombre de San Lorenzo.
Y en cuanto llegaron los europeos, desaparecieron las primeras naciones indígenas.
En la actualidad, la zona de la antigua Hochelaga/Ville-Marie lleva el nombre de Vieux-Montréal. A los turistas les encanta.
Colina arriba desde el río, la vieja Montreal es pintoresca a rabiar: hay faroles de gas, calesas tiradas por caballos, vendedores callejeros y cafés con terrazas. Los edificios de piedra maciza que alguna vez albergaron a colonos, establos, talleres y almacenes, ahora alojan mu seos, boutiques, galerías de arte y restaurantes. Las calles son estrechas y adoquinadas.
Y no hay el más mínimo espacio para aparcar.
Deseando una vez más haber cogido un taxi, dejé el coche en un estacionamiento de pago y me dirigí a toda prisa por el bulevar St-Laurent hacia el Palais de Justice, ubicado en el número 1 de la rue Notre-Dame Este, en el extremo norte del distrito histórico. La sal crujía bajo mis pies y el aliento se me congelaba al salir de la bufanda. Al verme acercarme, las palomas permanecían acurrucadas; preferían el calor animal del grupo a la seguridad de salir volando.
Mientras caminaba, pensaba en los esqueletos del sótano de la pizzería. ¿Pertenecían realmente a unas jovencitas asesinadas? Esperaba que no, pero en el fondo sabía que era la única realidad.
También pensé en Marie-Reine Pétit y sentí pena por su vida cercenada a causa de una maldad indescriptible. Me pregunté qué pasaría con los niños del matrimonio cuando a papá lo encerraran por asesinar a mamá. ¿Llegarían a reponerse alguna vez? ¿O quedarían marcados irreparablemente por el horror que les había caído encima?
De pasada, eché un vistazo al McDonald’s del bulevar St-Laurent, situado en la acera opuesta al Palais de Justice. Sus dueños habían intentado ceñirse al estilo colonial, habían hecho desaparecer los arcos amarillos y puesto toldos azules en su lugar. Estos tampoco quedaban demasiado bien, pero al menos lo habían intentado.
A los diseñadores del tribunal más importante de Montreal les importó un pimiento la armonía arquitectónica. Las primeras plantas forman una caja oblonga flanqueada por columnas verticales negras en saliente, sobre la que se apoya otra caja más pequeña con frente acristalado. Las plantas superiores se elevan al cielo como un monolito sin ninguna característica en particular. El edificio armoniza con el resto del barrio como un Hummer en una colonia amish.
Entré al Palais y estaba lleno hasta los topes: había viejecitas con abrigos de piel hasta los tobillos, adolescentes con pinta de raperos gangsteriles y prendas lo bastante grandes para abrigar a ejércitos en teros, hombres trajeados, abogados y jueces con togas negras. Algunos esperaban, otros se daban prisa. No había término medio.
Serpenteando entre grandes maceteros y soportes con luces Starburst, crucé el hall hasta llegar a una hilera de ascensores situados al fondo. Del Café Vienne llegaba el aroma a esa bebida. Iba a detenerme a tomar una cuarta taza, pero opté por no hacerlo. Ya estaba bastante estimulada.
En la planta superior vi más o menos lo mismo, pero allí la mayoría de la gente se limitaba a esperar. Aguardaba sentada en bancos de metal perforado, se apoyaba contra las paredes o conversaba en susurros. Unos pocos consultaban con sus abogados en las pequeñas salas de interrogatorio del pasillo. Ninguno de ellos parecía contento.
Tomé asiento en la puerta de la sala 4. 01 y de mi maletín extraje el expediente de Pétit. Diez minutos más tarde, Louise Cloutier surgió de la sala del tribunal. Con su larga melena rubia y sus gafas inmensas, la fiscal de la Corona aparentaba diecisiete años a lo sumo.
—Usted será mi primera testigo. —La cara de Cloutier traslucía tensión.
—Estoy preparada —respondí.
—Su testimonio será clave.
Cloutier retorcía y volvía a enderezar un clip. Había querido reunirse conmigo el día anterior pero el caso de la pizzería había dado al traste con el encuentro. La conversación que tuviéramos la noche anterior no le había asegurado a la fiscal la preparación que deseaba. Procuré tranquilizarla:
—No puedo relacionar el aserrado de los huesos con la mismísima sierra de arco de Pétit, pero puedo afirmar con toda seguridad que fueron hechas con una herramienta idéntica.
—Diga «que concuerda con» —corrigió Cloutier.
—«Que concuerdan con» —repetí.
—Su testimonio será clave. En su primera declaración, Pétite aseguró que nunca había visto ese serrucho, pero un analista de su laboratorio va a testificar que, al quitar el mango, encontró restos mi núsculos de sangre en la ranura de uno de los tornillos.
Todo eso yo ya lo sabía por nuestra conversación de última hora. Cloutier estaba repasando la acusación contra Pétit tanto para ella como para mí.
—Un experto en ADN declarará que la sangre pertenece a Pétit, eso lo relacionará con la sierra.
—Y yo relacionaré la sierra con la víctima —dije.
Cloutier asintió:
—Cuando se trata de establecer la idoneidad de lo expertos, este juez es un verdadero cabrón.
—Todos lo son.
Cloutier esbozó una sonrisa nerviosa y fugaz:
—El alguacil la llamará en unos cinco minutos.
Fueron más bien veinte.
La sala del tribunal era típica, moderna y anodina. Paredes texturadas grises y moquetas texturadas grises. Un acolchado texturado gris tapizaba los largos bancos atornillados al suelo. El poco color que había se encontraba en medio de la sala, más allá de las puertas que separaban a los espectadores de los litigantes y funcionarios: las sillas de los abogados estaban tapizadas en rojo, amarillo y marrón; también podía verse el azul, rojo y blanco de las banderas de Quebec y Canadá.
Una docena de personas ocupaba los bancos destinados al público. En mi trayecto por el pasillo central hasta el estrado, ese mismo público me siguió con la mirada. El juez se encontraba delante y a mi izquierda, el jurado delante de mí. El señor Pétit, a mi derecha.
He testificado muchas veces y me he enfrentado a hombres y mujeres acusados de crímenes monstruosos: asesinatos, violaciones, descuartizamientos. Pero al ver a los acusados siempre siento alivio.
Esta vez no fue la excepción. Réjean Pétit era un tipo de lo más corriente, tímido incluso. Hubiera podido ser mi tío Frank.
El funcionario me tomó juramento. Cloutier se puso de pie y empezó a hacerme preguntas desde el escritorio de la acusación.
—Por favor, indique su nombre completo.
—Temperance Deasee Brennan.
Dirigíamos las palabras hacia micrófonos suspendidos del techo. Nuestras voces eran los únicos sonidos que resonaban en la sala.
—¿A qué se dedica?
—Soy antropóloga forense.
—¿Cuánto hace que ejerce esa profesión?
—Aproximadamente veinte años.
—¿Dónde la ejerce?
—Soy profesora titular de la Universidad de Carolina del Norte. Cumplo funciones de antropóloga forense en la provincia de Quebec en el Laboratorio de Ciencias Jurídicas y de Medicina Legal, en Montreal, y también en Carolina del Norte, en la Jefatura Médica Forense, en Chapel Hill.
—¿Es usted ciudadana estadounidense?
—Sí, y tengo permiso de trabajo canadiense. Vivo a caballo entre Montreal y Charlotte.
—¿Por qué ejerce de antropóloga forense una estadounidense en una provincia canadiense?
—No hay ningún ciudadano canadiense que sea forense, posea certificación oficial en esa especialidad y hable francés fluidamente.
—Volveremos a la cuestión de la certificación oficial más adelante. Por favor describa sus estudios.
—Soy licenciada en Antropología por la Universidad Americana de Washington D. C., y tengo una maestría y un doctorado en Antropología Biológica por la Universidad del Noroeste, en Evanston, Illinois.
A eso le siguió una serie interminable de preguntas acerca de los temas de mi tesis doctoral, mis investigaciones, mis becas, mis artículos. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Con quién? ¿En qué publicaciones? Creí que Cloutier me iba a preguntar el color de las bragas que llevaba puestas el día de mi disertación.
—¿Ha escrito muchos libros, doctora Brennan?
Los enumeré.
—¿Pertenece a algún colegio profesional?
Los enumeré.
—¿Ha ocupado cargos en alguno de esos colegios?
Los enumeré.
—¿Está habilitada por alguna institución reguladora?
—Estoy habilitada por el Consejo Estadounidense de Antropología Forense.
—Por favor, explique a la corte lo que eso significa.
Describí el proceso de presentación de solicitud, el examen, la supervisión ética, y expliqué la importancia de los dictámenes facultativos a la hora de evaluar la competencia de aquellos a quienes se considera expertos.
—Además de ejercer su profesión en los laboratorios médicolegales de Quebec y Carolina del Norte, ¿lo hace usted en algún otro medio?
—He trabajado para las Naciones Unidas, para el Laboratorio Central de Identificación de las Fuerzas Armadas Estadounidenses en Honolulu, Hawaii, como instructora en la Academia del FBI en Quantico, Virginia; y como instructora en la Academia de Capacitación de la Real Policía Montada de Canadá en Ottawa, Ontario. Además soy miembro del Equipo Forense de Emergencias de la Oficina de Defensa Civil de Estados Unidos. Y en ocasiones asesoro a clientes privados.
El jurado estaba inmóvil, no sé si fascinado o comatoso. El abogado de Pétit no tomaba notas.
—Por favor, doctora Brennan, explíquenos a qué se dedica un antropólogo forense.
Me dirigí al jurado:
—Los antropólogos forenses somos especialistas en el esqueleto humano. Los patólogos suelen invitarnos a tomar parte en sus investigaciones, aunque no siempre es así. Requieren de nuestros conocimientos cuando una autopsia normal, que se centra en los órganos y tejidos blandos, se ve limitada o se hace imposible. En ese caso se deben estudiar los huesos para averiguar las cuestiones cruciales.
—¿Qué clase de cuestiones?
—Generalmente, establecer la identidad, la forma del fallecimiento, la mutilación post mortem y otros daños.
—¿Cómo puede ayudar usted a establecer una identidad?
—Al examinar los restos óseos puedo suministrar un perfil biológico que incluye edad, sexo, raza y altura del difunto. En ciertos casos puedo establecer la similitud entre las señas anatómicas observadas en un individuo desconocido y las señas visibles en una radiografía ante mortem de un individuo conocido.
—¿No suelen realizarse las identificaciones por medio de huellas dactilares, fichas dentales o ADN?
—Efectivamente. Pero para llegar a utilizar información dental o médica, primero hace falta acotar las posibilidades al número más reducido posible. Armado con un perfil antropológico, un investigador policial puede repasar los listados de personas desaparecidas, averiguar nombres y obtener fichas individuales que luego podrá comparar con los datos de los restos que tiene en su poder. Los antropólogos forenses suministramos el primer análisis de unos restos de los que, en principio, no se sabe absolutamente nada.
—¿Cómo pueden ayudar en cuestiones relacionadas con la forma de fallecimiento?
—Analizando pautas de fractura, los antropólogos forenses podemos reconstruir los acontecimientos que originaron ciertos tipos de traumatismo.
—¿Qué tipo de traumatismos suele examinar usted, doctora Brennan?
—Los que se originan tras disparos, heridas con objetos punzantes u objetos contundentes, estrangulamiento. Pero repito, estos peritajes solo se requieren cuando el cadáver se encuentra comprometido hasta el punto en que esas dudas no pueden aclararse estudiando solamente los tejidos blandos y los órganos.
—¿A qué se refiere cuando dice «comprometido»?
—Descompuesto, quemado, momificado o compuesto por restos óseos...
—¿Descuartizado?
—También.
—Gracias.
El jurado se había animado claramente. Tres de los miembros tenían los ojos como platos. En la fila de atrás, una mujer se llevó la mano a la boca.
—¿Alguna vez ha sido facultada por las cortes de la Provincia de Quebec u otras para actuar como testigo experto en juicios por asesinato?
—Sí, muchas veces.
Cloutier se volvió hacia el juez:
—Su señoría, proponemos a la doctora Temperance Brennan como experta en el campo de la antropología forense.
La defensa no protestó la moción.
Era hora de actuar.
A media tarde, Cloutier ya no tenía más preguntas que hacerme. El abogado de la defensa se puso en pie, y a mí se me encogió el estómago.
Ahora viene la parte peliaguda, me dije: la descalificación, la incredulidad y la crueldad total.
Pero el abogado de Pétit fue sistemático y cortés.
Y a las cinco había acabado.
Al final resultó que su tanda de preguntas no fue nada en comparación con la maldad con que me encontraría al lidiar con los huesos del sótano de la pizzería.
3
Cuando por fin salí del juzgado, había oscurecido. En los árboles de la rue Notre-Dame centelleaban lucecillas blancas. Una calège pasó a mi lado, el caballo que tiraba de ella lucía orejeras rojas con flecos y encima una ramita de pino. En torno a los falsos faroles de gas, flotaban copos de nieve.
Joyeuses fêtes! La Navidad había llegado a Quebec.
Una vez más, el tráfico marchaba a paso de tortuga. Me asomé con precaución y lentamente avancé hacia el norte por el bulevar St-Laurent, todavía nerviosa debido al subidón posterior a haber subido al estrado.
Tamborileaba con los dedos el volante. Mis pensamientos pasaban de un asunto a otro como rebota una bala. De mi testimonio a los esqueletos del sótano de la pizzería…, a mi hija…, a la noche que tenía por delante.
¿Qué más hubiera podido decirle al jurado? ¿Pude haber dado mejores explicaciones? ¿Me habrían entendido sus miembros? ¿Condenarían a aquel maldito cabrón?
¿Qué iba a descubrir en el laboratorio al día siguiente? ¿Confirmaría lo que ya intuía respecto de los esqueletos? ¿Se comportaría Claudel de manera detestable, como de costumbre?
¿Qué era lo que entristecía a mi hija Katy? En nuestra última conversación insinuó que no todo iba bien en Charlottesville. ¿Llegaría a completar su último año o me comunicaría en Navidad que abandonaba la Universidad de Virginia sin diplomarse?
«¿Qué averiguaré esta noche en la cena? ¿Hará implosión el amor que acabo de conocer? ¿Será realmente amor?»
Al llegar a la rue de la Gauchetière pasé por debajo del portal del dragón y entré en el Barrio Chino. Las tiendas estaban cerrando y los últimos transeúntes regresaban a casa a toda prisa, con las caras envueltas en las bufandas, encorvando la espalda para protegerse del frío.
Los domingos, el Barrio Chino se convierte en un bazar. Los restaurantes sirven dim sum, y cuando el tiempo está bueno, los comerciantes sacan tenderetes llenos de productos exóticos, paté de huevos de pescado salado, hierbas chinas. En los días festivos se representan danzas de dragones, hay exhibiciones de artes marciales y fuegos artificiales. Durante la semana, sin embargo, todo el mundo se dedica únicamente al comercio.
Mis pensamientos volvieron a desviarse hacia el tema de mi hija. A Katy le encanta el Barrio Chino, nunca se lo pierde cuando viene a Montreal de visita.
Antes de girar a la izquierda en René-Lévesque, atisbé hacia el otro lado de la intersección, hacia St-Laurent. Igual que la rue NotreDame, la Principal estaba engalanada para la Navidad.
St-Laurent, la Principal. Hace un siglo era una de las principales arterias comerciales y el primer lugar donde se establecían los contingentes de inmigrantes: irlandeses, portugueses, italianos y judíos. Independientemente de su etnia u origen, casi todos los recién llegados pasaban un tiempo en las calles y avenidas que rodeaban el bulevar St-Laurent.
Mientras esperaba que el semáforo de Peel se pusiera en verde, un hombre pasó ante los faros de mi coche. Era alto, de tez rubicunda, y el viento alborotaba su melena rubia rojiza.
Otro rebote de mi pensamiento.
Andrew Ryan, teniente de detectives, Section de Crimes contre la Personne, Sûreté de Québec. Mi primera aventura sexual tras veinte años de casada.
¿El compañero de la aventura más corta de mi vida?
Mis dedos aceleraron su ritmo de tamborileo.
Puesto que Ryan trabaja en homicidios y yo en el mortuorio, nuestras vidas profesionales a menudo se cruzan. Yo identifico a las víctimas y Ryan atrapa a los asesinos. Durante una década hemos investigado a violadores en grupo, miembros de cultos demoniacos, moteros, psicópatas y gente que no se lleva nada bien con sus cónyuges.
Durante años he oído historias sobre Ryan y su pasado. De su juventud salvaje, de cómo se pasó al lado de la ley y el orden, de su ascenso en la policía provincial.
También han llegado a mí historias de su presente. El tema no variaba nunca: al tipo le iba la marcha.
A menudo insinuaba que le gustaría meterme un poco de marcha a mí. Pero yo tengo una regla inquebrantable en lo referente al amour en el trabajo.
Ryan suele pensar distinto que yo, además le atraen los desafíos.
Él persistió, pero yo me mantuve firme. El objeto opuso resistencia a la fuerza en movimiento. Yo llevaba dos años separada y sabía que ya no volvería con Pete, mi marido. Y Ryan me gustaba, era inteligente, sensible y sexy a más no poder.
Guatemala, cuatro meses atrás. Fue una época durísima para los dos. Decidí replantearme la situación.
Invité a Ryan a Carolina del Norte, compré toda una provisión de ropa interior microscópica, un vestido negro comehombres y me lancé de cabeza. Ryan y yo pasamos una semana en la playa, pero apenas vimos el agua. Ni qué decir del vestido negro.
Cuando pienso en Ryan y en esa semana en la playa, mi estómago da ese salto que tan bien conozco.
Y para añadir otro ítem a la lista de cosas positivas: aunque sea canadiense, en la cama Ryan es el Capitán América.
Desde agosto, si bien no fuimos «una pareja» al menos seguimos teniendo «un lío». Un lío secreto, que quedó entre nosotros.
El tiempo que pasábamos juntos se asemejaba a esas secuencias tan manidas de las comedias románticas: andábamos de la mano, nos acurrucábamos junto al fuego, retozábamos en la hierba, retozábamos en la cama.
Entonces ¿por qué tenía esta sensación de que algo iba mal? Mientras giraba para tomar Guy, me puse a pensar por qué.
Cuando Ryan regresó de nuestro viaje a Montreal, conversábamos por teléfono largo y tendido. Últimamente, la frecuencia de las llamadas había disminuido.
«¿Qué importancia tiene? Vas a Montreal todos los meses», me dije.
Era cierto. Pero en mi último viaje, Ryan había estado menos accesible. Según él, estaba machacado de trabajo. Yo me preguntaba si sería verdad.
Yo había sido muy feliz con Ryan. ¿Había malinterpretado o pasado algo por alto? ¿Estaba distanciándose de mí?
¿O me lo estaba imaginando todo yo sola, rumiando como la heroína de una novela romántica barata?
Encendí la radio para distraerme.
Daniel Bélanger cantaba Sèche tes pleurs, «Seca tus lágrimas».
Buen consejo, Daniel.
La nieve empezó a caer más aprisa. Conecté el limpiaparabrisas y me concentré en conducir.
Estemos en mi casa o en la de él, quien suele cocinar es Ryan. Esta noche me ofrecí de voluntaria.
Cocino bien, pero no instintivamente. Necesito recetas.
Llegué a casa a las seis, pasé unos minutos resumiéndole mi día a Birdie, y después saqué la carpeta donde guardo los menús que recorto de The Gazette.
Tras una búsqueda de cinco minutos di con la receta ganadora. Pechugas de pollo asadas con salsa de melón. Arroz salvaje. Ensalada de rúcula con tropezones de tortilla mexicana.
La lista de ingredientes era relativamente corta. No podía ser muy difícil.
Me puse la parka y fui andando hasta Le Fauburg Ste-Catherine.
Ave, verdura de hoja, arroz... Facilísimo.
Pero ¿alguna vez se les ocurrió conseguir un melón Crenshaw en diciembre, en el ártico?
Un intercambio de ideas con el proveedor resolvió la crisis. Cambié el melón Crenshaw por un cantalupo.
A las siete y cuarto ya tenía la salsa marinándose, el arroz cociéndose, el pollo en el horno y la ensalada revuelta. Sonaba un cedé de Sinatra y yo apestaba a Chanel Nº 5.
Estaba preparada. Llevaba unos vaqueros rojos de talla cuatro, de los que requieren meter tripa para ponérselos, y el pelo estilo Meg Ryan, sujeto detrás de las orejas, la nuca despeinada y el flequillo cardado. Me pinté las pestañas color orquídea y lavanda —idea de Katy—, y me apliqué sombra lavanda sobre los ojos castaños. ¡Estaba deslumbrante!
Ryan llegó a las siete y media con un paquete de cervezas Moosehead, una baguette y una caja pequeña y blanca de pâtisserie. Estaba colorado por el frío, sobre el pelo y los hombros le brillaban los copos de nieve.
Se inclinó, me besó en la boca y me envolvió en sus brazos.
—Estás guapa —dijo apretándome contra él.
Aspiré el aroma de Irish Spring y el de su loción para después de afeitar mezclados con el olor a cuero.
—Gracias.
Me soltó, se quitó la chaqueta de aviador y la dejó caer en el sofá. Birdie dio un respingo, bajó de un salto a la alfombra y desapareció por el pasillo.
—Perdona, no vi al bichito.
—Se repondrá.
—Estás muy guapa. —Ryan me acarició la mejilla con los nudillos.
Se me revolvió el estómago.
—Usted tampoco está nada mal, detective.
Es cierto. Ryan es alto y larguirucho, tiene el pelo rubio rojizo y unos ojos de un azul inverosímil. Esa noche llevaba vaqueros y un jersey Galway.
Provengo, generación tras generación, de granjeros y pescadores irlandeses. Será culpa del ADN, digo yo, pero los ojos azules y los jerséis de ochos pueden conmigo.
—¿Qué hay en la caja? —pregunté.
—Una sorpresa para la cocinera.
Ryan arrancó una cerveza y metió las cinco restantes en la nevera.
—Esto huele bien —dijo levantando la tapa de la salsera.
—Es salsa de melón. Los melones Crenshaw son difíciles de conseguir en diciembre. —Y no dije más.
—¿Te invito a una cerveza o a una copa, bomboncito? —Ryan subió y bajó las cejas, y sacudió las cenizas de un puro imaginario.
—Sírveme lo de siempre.
Revisé el arroz. Ryan sacó una Coca-Cola Diet de la nevera, sus labios temblaron al dármela.
—¿Quién te está llamando más?
—¿Perdona? —No tenía ni idea de a qué se refería.
—¿Los representantes o los descubridores de nuevos talentos?
Mi mano se congeló a medio camino. Sabía lo que venía a continuación.
—¿Dónde he salido?
—En Le Journal de Montréal.
—¿Hoy?
Ryan asintió:
—Encabeza la página.
—¿En portada? —dije consternada.
—Catorce páginas más atrás, en color. Te encantará el ángulo de la toma.
—¿Me fotografiaron?
Entonces en mi mente se formó la imagen: un hombre negro y delgado con un jersey que le llegaba a las rodillas, la trampilla, la cámara de fotos.
Aquel mierda de la pizzería había vendido sus instantáneas.
Cuando trabajo en un caso, me niego rotundamente a conceder entrevistas a los medios. Muchos periodistas me creen una maleducada, otros me describen con términos más coloridos. Me da igual. Con los años he aprendido que las declaraciones se convierten inevitablemente en citas erróneas y las citas erróneas invariablemente se convierten en problemas.
Además, nunca salgo bien en las fotos.
—Déjame abrirla. —Ryan recuperó la lata, tiró de la lengüeta y me la devolvió.
—Seguramente habrás traído un ejemplar... —dije dejando la lata sobre la encimera y abriendo la puerta del horno.
—En bien de la seguridad de los comensales, la lectura tendrá lugar una vez se hayan despejado los cubiertos.
Durante la cena le conté a Ryan aquel día en el juzgado.
—Los comentarios son buenos —dijo.
Ryan tiene una red de informantes que hace que la CIA parezca una panda de niños exploradores. Se entera de mis movimientos antes de que se los cuente, lo cual me cabrea a más no poder.
Y la gracia que le causaba el artículo de Le Journal estaba disminuyendo aún más mi umbral de irritación.
«Pasa de ello, Brennan —me dije—. No te tomes a ti misma tan en serio.»
—¿De verdad? —dije sonriendo.
—Los críticos le dieron cuatro estrellas.
¿Solo cuatro?
—Entiendo —dije.
—Se rumorea que Pétit va a chirona.
No contesté.
—Cuéntame más sobre el caso de la pizzería —cambió de tema Ryan.
—¿No lo explican extensamente en Le Journal? —lo piqué y me serví más ensalada.
—La cobertura es un poco imprecisa. ¿Me puedo servir un poco?
Le pasé la ensaladera.
Durante tres minutos largos comimos rúcula. Ryan rompió el silencio.
—¿No me vas a contar algo de esos huesos?
Cruzamos la mirada. Su interés me pareció sincero.
Cedí, pero mi relato fue breve. Cuando hube acabado, Ryan se puso en pie y sacó de su chaqueta una sección del periódico.
Ambas instantáneas habían sido tomadas de arriba y desde la derecha. En la primera aparecía yo hablándole a Claudel, con los ojos encendidos y un dedo enguantado en alto. El pie de foto bien podría haber sido: «El ataque de la fierecilla».
La segunda captó a la fierecilla a cuatro patas y con el culo en alto.
—¿Tienes idea de cómo consiguió las fotografías Le Journal? —preguntó Ryan.
—Fue el canalla del ayudante del dueño.
—¿El caso le tocó a Claudel?
—Sí —dije yo juntando las migas de la mesa.
Ryan alargó la mano y la posó sobre la mía.
—Claudel se está comportando bien.
No contesté.
Ryan iba a decir algo, pero su móvil emitió un gorjeo.
Me apretó la mano, sacó el aparato de la funda del cinturón y comprobó quién llamaba. En sus ojos hubo un destello de frustración o de irritación, algo que no conseguí descifrar.
—Tengo que cogerlo —dijo.
Echó la silla hacia atrás, se levantó y se alejó por el pasillo.
Mientras recogía los platos llegué a oír el ritmo de la conversación. No podía discernir las palabras, pero la cadencia sugería inquietud.
Al cabo de un momento regresó.
—Lo siento, nena. Tengo que marcharme.
—¿Te vas? —me quedé atónita.
—Este es un oficio ingrato.
—No hemos probado los pasteles.
Sus ojos irlandeses esquivaron los míos.
—Lo lamento.
Y la cocinera se quedó sola, con su regalo sorpresa sin probar.
4
Desperté sintiéndome alicaída, pero no sabía por qué.
¿Era porque estaba sola? ¿Porque mi único compañero de cama era un inmenso gato blanco? Yo no lo había previsto de ese modo. Pete y yo habíamos planeado envejecer juntos, queríamos hacer juntos el viaje a la otra vida.
Pero a mi marido para toda la vida se le ocurrió prestarle el pito a una agente inmobiliaria.
Y yo también tuve una aventura, pero con la bebida.
Como dice mi hija Katy, «qué más da». La vida continúa.
El día estaba gris, el viento bramaba y no invitaba a salir. El reloj marcaba las siete y diez. Birdie había desaparecido del mapa.
Me quité la camisa de dormir, me di una ducha caliente y me pasé el secador de pelo. Birdie dio señales de vida mientras yo me cepillaba los dientes, lo saludé y sonreí al espejo preguntándome si el día merecía ponerme rimmel.
Y entonces recordé.
La marcha repentina de Ryan y su forma de mirarme.
Incrusté el cepillo de dientes en su cargador, fui hacia el dormitorio y me quedé mirando fijamente la ventana escarchada. Estaba cubierta de espirales cristalinos y copos geométricos, tan delicados, tan frágiles. ¿Como la fantasía que me había construido de una vida compartida con Ryan?
Volví a preguntarme qué estaba ocurriendo. ¿Por qué estaba interpretando el papel de segundona en una comedia de Doris Day?
—Que te den por el culo, Doris —exclamé en voz alta.
Birdie levantó la vista pero se guardó sus pensamientos.
—¡Y que te den por el culo a ti también, Andrew Ryan!
Regresé al baño y me apliqué varias capas de Revlon.
El Laboratorio de Ciencias Jurídicas y de Medicina Legal de Quebec ocupa las dos plantas superiores del Édifice WilfridDerome, una construcción de planta en T en el distrito de Hochelaga-Maissoneuve, al este de Centreville. El Bureau du Coroner, la oficina del patólogo jefe, se encuentra en el piso once, el depósito de cadáveres en el sótano. Las plantas restantes pertenecen a la SQ.
A las ocho y cuarto, la planta doce se estaba llenando de hombres y mujeres con batas blancas. Al tiempo que blandía mi pase para el área de seguridad, varios de ellos me saludaron a la entrada del vestíbulo, y los otros por las puertas de vidrio que separan el ala médico-legal del resto de la T. Devolví sus bonjour y continué camino a mi despacho. No estaba de humor para charlas, todavía estaba enfadada por el encuentro de la noche anterior con Ryan. Mejor dicho, por el desencuentro.
Tal como sucede en la mayoría de las instalaciones médico-forenses y jueces de instrucción, la jornada de trabajo en el LCJML comienza con una reunión de la plantilla de profesionales. Todavía no me había quitado la ropa de abrigo, cuando el teléfono empezó a sonar. Era Pierre LaManche. El jefe estaba ansioso por empezar, había tenido una noche movida.
Entré en la sala de reuniones. Solo LaManche y Jean Pelletier estaban sentados a la mesa. Los dos amagaron con ponerse en pie, eso que hacen los hombres mayores cuando una mujer entra en la habitación.
LaManche me preguntó sobre el juicio a Pétit. Le contesté que mi testimonio había ido bien.
—¿Y el levantamiento del lunes?
—Diría que también fue bien, salvo la ligera hipotermia y el hecho de que los huesos, que según ustedes pertenecían a animales, resultaron ser tres personas.
—¿Comenzará los análisis hoy? —preguntó LaManche con su francés de la Sorbona.
—Efectivamente. —Preferí no arriesgar nada, ya que había basado mis conclusiones en un rápido examen en el mismo sótano. Quería estar segura.
—El detective Claudel me pidió que le informara de que irá a verla hoy a la una y media de la tarde.
—El detective Claudel va a tener que esperar sentado, apenas he empezado.
Oí el gruñido de Pelletier y miré en dirección a él.
Aunque era subordinado de LaManche, Jean Pelletier llevaba una larga década en el laboratorio cuando contrataron al nuevo jefe. Era un hombre menudo y compacto, de fino cabello gris y ojeras pronunciadas.
Pelletier era lector asiduo de Le Journal. Supe lo que se avecinaba.
—Oui. —Los dedos de Pelletier tenían un color amarillento permanente, producto de medio siglo de fumar Gauloises. Ahora uno de esos dedos amarillos me apuntaba—. Oui, vista desde este ángulo está usted mucho más guapa. Así destacan más sus encantadores ojos verdes.
Le respondí mirando con mis encantadores ojos verdes al techo.
Me senté. En ese momento entraron para unirse al grupo Nathalie Ayers, Marcel Morin y Emily Santangelo. Se intercambiaron varios «Bonjour» y «Comment ça va». Pelletier alabó el corte de pelo de Santangelo. La mirada que ella le devolvió sugería que mejor sería no volver a comentar el tema. A Santangelo no le faltaba razón.
Después de distribuir copias de la lista con los cadáveres invitados de la fecha, LaManche empezó a sacar y asignar los casos.
Un hombre de cuarenta y siete años había sido hallado colgado de una viga transversal en su garaje del barrio de Laval.
Un hombre de cincuenta y cuatro años había sido apuñalado por su hijo después de una discusión sobre unas salchichas que habían sobrado del día anterior. La madre fue quien dio parte a la policía de St-Hyacinthe.
Un residente de Longueuil había estrellado su todoterreno contra un montículo de nieve en una carretera comarcal en la zona de Gatineau. Había bebido.
Una pareja que se iba a separar había sido hallada muerta a tiros en una casa de St-Léonard. Ella recibió dos tiros, él uno. El futuro ex marido dejó este mundo chupando una pistola Glock de nueve milímetros.
—Si no eres mía, no vas a ser de nadie —tabletearon las dentaduras de Pelletier.
—Típico —dijo Natalie Ayers con amargura en la voz.
Tenía razón. Todos habíamos visto la misma escena repetida hasta el hartazgo.
Una mujer joven había sido descubierta detrás de un karaoke en la rue Jean Talon. Se sospechaba que había muerto por una combinación de sobredosis e hipotermia.
A los esqueletos del sótano de la pizzería el LCJML les había asignado los números de caso 38426, 38427 y 38428.
—El detective Claudel cree que estos esqueletos son antiguos y de poco interés forense... —dijo LaManche. Aquello más que un comentario era una afirmación.
—¿Y cómo puede saber eso monsieur Claudel?
Era posible que fuese cierto, pero me fastidiaba que Claudel opinase acerca de algo que estaba fuera de su área de conocimiento.
—Monsieur Claudel es un hombre de múltiples talentos —dijo Pelletier.
Su expresión era seca, pero no me dejé engañar. El viejo patólogo sabía de la discordia entre Claudel y yo, y le encantaba picar.
—¿Claudel ha estudiado arqueología? —pregunté.
Las cejas de Pelletier se enarcaron:
—Monsieur Claudel dedica muchísimas horas a examinar reliquias antiguas.
Ya que estábamos haciendo una rutina cómica, opté por interpretar al tipo serio del dúo. Los presentes hicieron silencio esperando el remate.
—¿De veras? —dije.
—Bien sûr. Se mira la pilila todos los días.
—Gracias, doctor Pelletier —zanjó LaManche con la misma cara de palo que nosotros—. Y ya que hablaba de colgajos, ¿por qué no coge usted al ahorcado?
A Ayers le tocó el apuñalamiento, el accidente del todo terreno fue para Santangelo, el suicidio/homicidio le tocó a Morin. A medida que iba adjudicando casos, LaManche iba marcando las iniciales correspondientes en su planilla maestra: Pe. Ay. Sa. Mo.
Las iniciales Br. fueron añadidas a los dossieres 38426, 38427 y 38428, los huesos del sótano de la pizzería.
Anticipando la larga reunión que le esperaba con la junta inspectora de muertes infantiles en la provincia, LaManche no se asignó ninguna autopsia.
Nos retiramos, y yo fui a mi despacho. Unos segundos más tarde, LaManche asomó la cabeza por la puerta. Uno de los técnicos de autopsias estaba de baja con bronquitis. Con cinco puestos ocupados, las cosas se complicaban. LaManche me preguntó si me importaba trabajar sola.
Estupendo.
Mientras metía las planillas de mis tres casos en un portafolios, noté que la luz roja de mi teléfono titilaba.
Sentí un mariposeo casi imperceptible en el estómago. ¿Sería Ryan?
«Supéralo, Doris.»
Tecleé mi clave y revisé el buzón de voz.
Un periodista de Allô Police.
Un periodista de The Gazette.
Un periodista del telediario de la noche de la CTV, la Cadena de Televisión Canadiense.
Desilusionada, borré los mensajes y a toda prisa me dirigí a los casilleros de mujeres. Me puse la bata quirúrgica y por un pasillo enfilé hacia un ascensor medio escondido entre la secretaría y la biblioteca. Era un ascensor de uso restringido a personal autorizado, sus botones permitían detenerse en solo tres plantas: en el LCJML, en la oficina del patólogo jefe y en el depósito de cadáveres. Presioné la D y las puertas se cerraron.