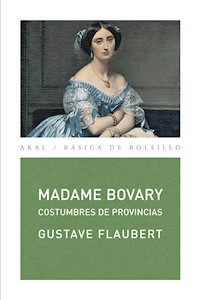
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Akal
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Básica de Bolsillo
- Sprache: Spanisch
La opinión de Baudelaire sobre Madame Bovary es, sin duda, la que sigue manteniéndose hoy. Para él, como para nosotros ahora, Madame Bovary es una obra de arte. El artículo, que publica en la revista L'Artiste en aquel año de 1857, es un modelo de inteligencia crítica: "Una novela, ¡y qué novela! La más imparcial, la más leal". Él es el primero, y durante bastante tiempo el único, en afirmar que la dimensión moral del texto es secundaria, que la obra de arte debe justificarse por sí misma, lejos de cualquier otra consideración. En el Prólogo, al hablar de la heroína, reconoce que tiene "todas las gracias del héroe", "sublime en su especie, en su pequeño mundo, frente a su pequeño horizonte". Se pregunta qué es lo que la absuelve. Y la respuesta: "Emma Bovary persigue un ideal". En la La Orgía Perpetua de Mario Vargas Llosa, porque en esta obra crítica sobre Flaubert y Madame Bovary el lector podrá encontrar todo lo necesario para conocer y apreciar mejor la novela. Podríamos hablar de su actualidad, incluso en el tema, de su modernidad, porque esta búsqueda del ideal, su inconformismo de la vida cotidiana, "esa desazón inaprensible" (Primera Parte, capítulo VII) de Emma no es ajena a nuestra vida actual, con su estrés, sus adicciones, su consumismo o su gasto excesivo de fármacos o de psiquiatras. La civilización occidental creó los libros de caballerías y la novela romántica. ¿Durante cuántos siglos la influencia de los libros de caballerías siguió viva en el alma de tantos Quijotes? Cabría preguntarse ahora: ¿durante cuántos siglos va a permanecer viva la influencia de las novelas románticas en el alma de tantas Emma Bovary? Pero es además, y quizás antes que nada, la belleza del texto la que nos sigue conmoviendo. ¿El lector de hoy podría también hacerla pasar por la prueba del ritmo y de la musicalidad leyendo en voz alta las bellísimas frases de Flaubert aun en su traducción al español? Como dice Vargas Llosa, el lector puede sufrir leyendo esta novela, y añade: "Sí, pero ¡cuánto placer!".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 629
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Akal / Básica de Bolsillo / 150
Serie Clásicos de la literatura francesa
Gustave Flaubert
MADAME BOVARY Costumbres de provincias
Traducción: Pilar Ruiz Ortega
Obra maestra de la novela del siglo XIX, sigue deleitando a sus lectores hasta la actualidad.
Madame Bovary define «esa desazón inaprensible», tan presente también en nuestros días: el inconformismo de la vida cotidiana, la atracción por el lujo, el consumismo, y la decepción en sucesivas relaciones amorosas, como búsqueda inagotable de un ideal que, por serlo, nunca se consigue.
En cuanto a la forma, Flaubert es un verdadero creador de estilo, un apasionado de las palabras. Presenta la belleza del lenguaje a través de la minuciosa descripción de las cosas, de los hechos, de los sentimientos; la precisión en las palabras que, casi como en la Poesía, ocupan un lugar inamovible en el ritmo de la frase.
Maqueta de portada
Sergio Ramírez
Diseño cubierta
RAG
Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
Nota editorial:
Para la correcta visualización de este ebook se recomienda no cambiar la tipografía original.
Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.
© Ediciones Akal, S. A., 2007
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028
www.akal.com
ISBN: 978-84-460-4675-2
Prólogo
El 12 de septiembre de 1849, Flaubert termina La tentación de San Antonio. Enseguida convoca en Croisset a sus amigos Maxime du Camp y Louis Bouilhet para leerles en voz alta su obra. «Durante cuatro días leyó sin parar desde las doce del mediodía a las cuatro de la tarde y desde las ocho a media noche.» La opinión de sus amigos es demoledora: «Pensamos que habría que tirar todo esto al fuego y no volver a pensar en ello». Sin embargo, Bouilhet le anima a emprender nuevos proyectos:
Ya que tienes una invencible tendencia al lirismo, tendrías que escoger un tema en el que el lirismo resultara ridículo, con lo que te verías forzado a vigilar esa tendencia y renunciar a ella. Coge un tema real, uno de esos incidentes de los que la vida burguesa está llena, algo como la Cousine Bette, o el Cousin Pons, de Balzac.
Y parece ser que este es el consejo que sigue Flaubert. Un acontecimiento desgraciado –que fue aireado en la prensa y que termina el 8 de diciembre de 1849 con el suicidio de Eugène Delamare– es la base de la novela. Maxime du Camp lo resume dramatizando la realidad y cambiando los nombres de los protagonistas:
Delaunay era un pobre diablo con el título de oficial de sanidad que fue alumno del padre de Flaubert y a quien conocimos. Se estableció como médico cerca de Ruan, en Bon-Secours. Casado en primeras nupcias con una mujer mayor que él y que supuestamente era rica, enviudó y se volvió a casar con una joven sin fortuna pero que había recibido alguna instrucción en un convento de Ruan. Era una mujer pequeña, sin ninguna belleza […]. Presa de una especie de ninfomanía que la llevaba a ir de aventura en aventura y a un gasto excesivo e irresponsable, se encontró llena de deudas, perseguida por los acreedores, abandonada por sus amantes, y en un ataque de desesperación se suicidó. Dejó a una niña y a un marido endeudado, por lo que el pobre hombre, sin recursos y sin lograr pagar las deudas, él mismo fabricó cianuro de potasio y pasó a reunirse con la mujer de cuya pérdida resultó inconsolable.
Sobre este esquema Flaubert borda su obra. Esto es, al menos, lo que cuenta Maxime du Camp en Souvenirs litteraires (París, Hachette, 1906).
Pero es cierto que en Flaubert, como en todo creador, tanto los personajes como las historias que cuentan, están tomados de otras muchas influencias que van surgiendo en sus vidas reales, y sobre todo en su imaginación de escritores.
La génesis de la novela es perfectamente conocida, gracias a los trabajos de Claudine Gothot-Mersch, que estableció la cronología, marcó los pasos y el método en su obra Genèse de Madame Bovary (París, Corti, 1966) y después en su edición de 1971 de Madame Bovary (París, Garnier Frères, «Classiques Garnier», 1971).
Desde 1931, los manuscritos de la novela se conservan en la Biblioteca Municipal de Ruan. Son 3.814 pliegos reunidos en nueve volúmenes. Hay otro conjunto de notas y de esquemas de 17 pliegos que se conservan en el fondo Bodmer de la Biblioteca Bodmeriana en Ginebra (Suiza). Tendremos una idea del intenso trabajo acometido para MadameBovary si lo comparamos con el manuscrito de La educación sentimental, de 2.316 pliegos solamente, aunque su edición definitiva comporta un tercio de palabras más que Madame Bovary.
Estos documentos han sido muy estudiados por los investigadores, desde los trabajos de Gabrielle Leleu (Madame Bovary, ébauches et fragments inédits recueillis d’après les manuscrits, ed. G. Leleu, Conard, 1936, 2 vols.; Madame Bovary. Moeurs de province, nouvelle version précédés des scénarios inédits, ed. J. Pommier et G. Leleu, Corti, 1949) hasta las publicaciones más recientes de transcripciones y de facsímils (Goldin J., «Les Comices agricoles» de G. Flaubert, transcription intégrale et genèse. Étude génétique, Ginebra, Droz, 1984, 2 vols. Plans et scénarios de Madame Bovary, edit. Y. Leclerc, CNRS-Zulma, collec. Manuscrits, 1995).
Y sobre todos estos estudios, resulta maravilloso e imprescindible La Orgía Perpetua de Mario Vargas Llosa, en Seix-Barral, 1975 y 1979.
Pero es Flaubert el primero que en su Correspondencia nos informa sobre cómo avanza su trabajo, los obstáculos que encuentra, sus desánimos y sus logros.
Tuvieron que pasar cuatro años y medio desde la primera frase, el 19 de septiembre de 1851, hasta la última corrección en mayo de 1856. Cada etapa de su creación puede ser fechada gracias a las cartas que contienen informaciones muy detalladas escritas a Louise Colet y después a Louis Bouilhet. Flaubert no había previsto que la obra fuese tan trabajosa, tan dura y tan larga. Avanza «a paso de tortuga» como él mismo confiesa. De una manera regular, anuncia su conclusión para el final de una estación o de un año, pero sus previsiones son siempre demasiado optimistas. Sigue fielmente la línea del relato, adaptándose a los planos y escenarios que son el cuaderno de bitácora de su obra, no abandonando nunca un capítulo sin que este esté concluido.
Su método es legendario. Flaubert escribe en voz alta, hace pasar cada frase por la prueba de la musicalidad y del ritmo: «Tengo la garganta rota de haber gritado toda la tarde escribiendo, según mi exagerada costumbre. Que no me digan que hago poco ejercicio. Me debato de tal manera en algunos momentos que, cuando me acuesto, me vale como si hubiese caminado dos o tres leguas».
Flaubert es también un estilista de la tachadura: corrige más que escribe, sacrifica texto más que amplifica, no dudando en cortar páginas enteras aunque estas le hubieran costado un esfuerzo de días. Claudine Gothot-Mersch ha dispuesto una lista de escenas principales que fueron eliminadas de esa manera y que no figuran en su versión definitiva.
Madame Bovary aparece en seis entregas en la Revue de Paris (revista que había sido puesta de nuevo en circulación en 1851 por Maxime du Camp, Théophile Gautier y otros jóvenes literatos), de octubre a diciembre de 1856. Aunque la revista pagó a Flaubert 2.000 francos, sin embargo no tenía demasiado interés en esta publicación, pero Maxime du Camp dijo sentirse «atrapado por los lazos de una muy vieja pero ya antigua amistad». Además, la revista teme a la censura. Flaubert consintió que se hicieran algunas supresiones, pero al final, la relación entre los directores de la Revue y el autor se deterioró de tal manera que en la última entrega Flaubert explica al público que, dados los continuos cortes a su obra, lo que se publica no son más que fragmentos y no toda la novela.
Es entonces cuando la justicia se interesa por Madame Bovary: Gustave Flaubert, el autor, Léon Laurent-Pichard, gerente de la Revue de Paris y Auguste-Alexis Pillet, el impresor, son acusados de «haber cometido delitos de ultraje a la moral pública y religiosa y a las buenas costumbres». El juicio tuvo lugar el 29 de enero de 1857. En su requisitoria el procurador general del Imperio Ernest Pinard ataca directamente al autor que «se ha obstinado en su crimen y que ha protestado de las supresiones que pedía la Revue». El procurador responde por adelantado a los argumentos de la defensa: «los detalles lascivos no pueden ser cubiertos por una conclusión edificante; de ser así, se podrían contar toda serie de inmoralidades de una mujer pública con tal de hacer que al final muriera en el camastro de un asilo».
El abogado de la defensa, Jules Senard, defiende la moralidad de la obra. Flaubert nos ha contado la jornada del proceso:
La defensa de Maître Senard ha sido espléndida. Ha aplastado al ministerio público, que se retorcía en su asiento y que ha declarado que no respondería. Le hemos hundido con citas de Bossuet y de Massillon, con pasajes escabrosos de Montesquieu, etc. […]. Yo mismo me he permitido hacer un desmentido al fiscal general, quien, sobre la marcha, estaba convencido de mi mala fe y se ha retractado […]. En todo momento, la defensa de Senard me ha presentado como a un gran hombre y a mi novela como una obra maestra. Se han leído casi las dos terceras partes. ¡Ha hecho valer maravillosamente la aprobación de Lamartine! He aquí algunas de sus frases: «Usted no sólo debe pedir la libre absolución, sino que debe pedir disculpas».
Una vez absuelto, nada impide a Flaubert publicar su obra. Ya había negociado su publicación con Michel Lévy, editor de Hugo, de Lamartine, de Dumas… y de los versos de Bouilhet. El librero consiguió, por 800 francos, el derecho exclusivo a publicar Madame Bovary durante cinco años.
Madame Bovary aparece en dos volúmenes el 18 de abril de 1857. La tirada inicial es de 6.600 ejemplares ordinarios y de 150 en papel vitela. El éxito es tal que se vuelve a reimprimir en el mes de mayo. En cinco años se venderán más de 30.000 ejemplares. En 1858 aparece una edición corregida que se reimprime en varias ocasiones, apareciendo otra en un solo volumen a partir de 1862. Hay nuevas correcciones en 1869. La edición de 1873 es considerada la definitiva. La última edición estando vivo el autor es de 1874.
Madame Bovary no tardó en ser considerada un «clásico»; la publicidad que consiguió con el juicio atrajo la atención hacia el autor y su obra, incluso antes de que se publicara.
En ese momento los críticos se dividen entre los que siguen siendo insensibles por la novedad de la obra y los que Flaubert llama «bovaristas». La reacción de los escritores, sin embargo, es siempre favorable. Barbey d’Aurevilly (1808-1889), autor de obras románticas, le pone ya al mismo nivel de Balzac y de Stendhal. Es conocido también, el entusiasmo de Lamartine por la obra, así como el de Victor Hugo, Georges Sand, Émile Zola y el resto de sus contemporáneos. El nombre de Baudelaire, por ejemplo, va unido indefectiblemente al de Flaubert. El mismo año 1857 también el procurador general del Imperio, Ernest Pinard, acusa a Baudelaire de la inmoralidad de su poemario Les Fleurs du Mal, y sufre el mismo proceso que Flaubert.
La opinión de Baudelaire sobre Madame Bovary es, sin duda, la que sigue manteniéndose hoy. Para él, como para nosotros ahora, Madame Bovary es una obra de arte. El artículo, que publica en la revista L’Artiste en aquel año de 1857, es un modelo de inteligencia crítica: «Una novela, ¡y qué novela! La más imparcial, la más leal». Él es el primero, y durante bastante tiempo el único, en afirmar que la dimensión moral del texto es secundaria, que la obra de arte debe justificarse por sí misma, lejos de cualquier otra consideración. Y al hablar de la heroína, reconoce que tiene «todas las gracias del héroe», «sublime en su especie, en su pequeño mundo, frente a su pequeño horizonte». Se pregunta qué es lo que la absuelve. Y la respuesta: «Emma Bovary persigue un ideal».
Tengo que remitirme de nuevo a La Orgía Perpetua de Mario Vargas Llosa, porque en esta obra crítica sobre Flaubert y Madame Bovary el lector podrá encontrar todo lo necesario para conocer y apreciar mejor la novela.
Podríamos hablar de su actualidad, incluso en el tema, de su modernidad, porque esta búsqueda del ideal, su inconformismo de la vida cotidiana, «esa desazón inaprensible» (Primera parte, capítulo VII) de Emma no es ajena a nuestra vida actual, con su estrés, sus adicciones, su consumismo o su gasto excesivo de fármacos o de psiquiatras.
La civilización occidental creó los libros de caballerías y la novela romántica. ¿Durante cuántos siglos la influencia de los libros de caballerías siguió viva en el alma de tantos Quijotes? Cabría preguntarse ahora: ¿durante cuántos siglos va a permanecer viva la influencia de las novelas románticas en el alma de tantas Emma Bovary?
Pero es además, y quizás antes que nada, la belleza del texto la que nos sigue conmoviendo. ¿El lector de hoy podría también hacerla pasar por la prueba del ritmo y de la musicalidad leyendo en voz alta las bellísimas frases de Flaubert aun en su traducción al español?
Como dice Vargas Llosa, el lector puede sufrir leyendo esta novela, y añade: «Sí, pero ¡cuánto placer!».
Podríamos hablar de esas escenas cinematográficas en las que el autor se recrea, de esa mezcla de planos, del zoom que utiliza, de esas pinceladas impresionistas en medio de un gran escenario. Por ejemplo, esos plumones de los pajarillos al amanecer, «erizándose los suaves plumones de los buches con el viento frío de la mañana» (Primera parte, capítulo II); u otros, como la visión en medio del campo de la falleba de las contraventanas: «Charles ató el caballo a un árbol. Se fue al sendero y esperó. Pasó una media hora, después contó hasta diecinueve minutos en el reloj. De repente, se oyó un golpe; las contraventanas estaban abiertas de par en par, la falleba temblaba aún» (Primera parte, capítulo III); o el hilillo de baba del viejo duque de Lavardière, en la gran escena del comedor: «En la cabecera de la mesa, solo entre todas las mujeres, curvado sobre el plato lleno, con la servilleta anudada al cuello como los niños, un anciano comía, cayéndole de la boca las gotas de salsa. Tenía los ojos rojos y su pelo se recogía atrás en una cola sujeta con cinta negra. Era el suegro del marqués, el viejo duque de Lavardière, antiguo favorito del conde de Artois, en los tiempos de las partidas de caza en Vaudreuil, en los dominios del marqués de Conflans, y que había sido, decían, uno de los amantes de la reina María Antonieta entre el señor de Coigny y el señor de Lauzun» (Primera parte, capítulo VIII).
Y el erotismo que traspasa toda la obra. En eso tenían razón sus acusadores. No sólo en aquellas escenas claramente eróticas, o en el fetichismo del calzado o de los vestidos, cuya descripción nunca es redundante a pesar de ser exhaustiva, sino hasta en las descripciones del paisaje. Después de cada encuentro amoroso, las descripciones del entorno no son en absoluto inocentes. Véase por ejemplo, en el último encuentro con Rodolphe, cuando supuestamente estaban decididos a huir juntos:
La luna, redonda y color de púrpura, se levantaba a ras de tierra, al fondo de la pradera. Subía deprisa, entre las ramas de los álamos que la ocultaban de vez en cuando, como un telón negro agujereado. Después, apareció resplandeciente en su blancura, en el cielo límpido, iluminándolo; y, entonces, retardándose, dejó caer sobre el río una gran mancha formada por infinidad de estrellas; y este resplandor de plata parecía retorcerse hasta el fondo, como si fuera una serpiente sin cabeza, cubierta de escamas luminosas. Parecía también a un inmenso candelabro, de donde fluían de arriba a abajo, gotas de diamante líquido. (Segunda parte, capítulo XII).
O el final de la gran «galopada» por las calles de Ruan en el coche de alquiler, con Léon: «Una vez a plena luz, en medio del campo, en el momento en el que el sol irradiaba con fuerza los viejos faroles plateados, una mano desnuda surgió bajo las cortinillas de tela amarilla y lanzó al aire un montón de papelillos que se dispersaron al viento y se abatieron más lejos, como mariposas blancas, sobre un campo de tréboles rojos en flor» (Tercera parte, capítulo I).
Mucho se ha hablado también del Realismo. El lector actual puede encontrar la minuciosa descripción de los carruajes, de los tejidos, de las modas, no sólo en la vestimenta, sino también en las «poses» de los personajes, de los asuntos del dinero, de los temas médicos o del mundo de la abogacía. Y la realidad también de los personajes, tanto de los principales como de los más secundarios. El personaje de Homais es quizá el que más nos sorprende y el que más nos irrita al mismo tiempo. De cualquier forma, el autor pone toda su ácida crítica en él, pero también en el resto. Porque de todos los personajes de la obra, Flaubert no salva a ninguno, a no ser el amor dulce e inconfeso del adolescente Justin.
Para su traducción al español, he utilizado la versión francesa de Ediciones Gallimard, 2001, en Folio classique; edición presentada y anotada por Thierry Laget, de quien he tomado alguna de las numerosas notas que acompañan al texto.
Pilar Ruiz Ortega
Madrid, diciembre de 2005
Cronología
1821: 12 de diciembre. Nace en Ruan Gustave Flaubert. Su hermano mayor, Achille, tiene nueve años. Su padre es cirujano jefe del Hôtel-Dieu, hospital de Ruan.
1824: Nacimiento de su hermana Carolina.
1832: Flaubert entra en octavo curso en el Collège Royal de Ruan.
1836: Conoce en la playa de Trouville a «su gran amor» Elisa Schelésinger.
1837: Primera publicación en un periódico de Ruan. Flaubert escribe: Rêve d’Enfer, Passion et Vertu, Quidquid volueris.
1838:Les mémoires d’un fou [Las memorias de un loco], primera obra autobiográfica.
1839: Es expulsado del Collège Royal, como consecuencia de un alboroto de alumnos. Compone Smarth.
1840: Como recompensa por haber obtenido el título de Bachiller, su padre le paga un viaje por los Pirineos y Córcega. En Marsella tiene una breve relación con Eulalie Foucaud de Langlade.
1841: Se matricula en la facultad de Derecho de París, sin salir de Ruan.
1842: Compone Noviembre, nueva confesión autobiográfica y se instala en París.
1843: Empieza su amistad con Maxime du Camp, escritor parisino (1822-1894), autor de Souvenirs Litteraires. Aunque en vida tuvo mucho más éxito que Flaubert, pasará a la historia por ser amigo de este. Comienza la redacción de La educación sentimental.
1844: Flaubert sufre un ataque nervioso, posiblemente es una crisis de epilepsia. Interrumpe sus estudios y se retira a Croisset, cerca de Ruan, al lado del Sena, donde su padre acaba de comprar una bonita y gran propiedad.
1845: Su hermana Carolina se casa con Émile Hamard. Gustave les acompaña por la Provenza y por Italia.
1846: El 15 de enero muere su padre, el doctor Flaubert. El 23 de marzo muere su hermana Caroline, que acaba de tener una niña, llamada también Carolina, y a la que criarán Gustave y su madre. En julio inicia una relación con Louise Colet, «La Musa», con quien tendrá una amplia correspondencia amorosa, tormentosa y literaria. Louise es una mujer de letras, nacida en Aix-en-Provence (1810-1876). Escribe poesía romántica. Pasará a la historia como amiga de Flaubert.
1847: En mayo y junio realiza un viaje con Maxime du Camp por las regiones francesas de Anjou, Bretaña y Normandía. Escriben a dúo un relato del viaje en Par les champs et par les grèves.
1848: En febrero con su amigo Louis Bouilhet va a París para observar la Revolución del 48, «desde el punto de vista del arte». En mayo, Flaubert inicia la redacción de La Tentación de San Antonio. Primera riña con Louise Colet.
1849: El 12 de septiembre lee a sus amigos Du Camp y Bouilhet La Tentación de San Antonio; ambos le aconsejan que dé preferencia a los temas más realistas. El 4 de noviembre se embarca con su amigo Du Camp desde Marsella hacia Egipto. El 8 de diciembre, suicidio de Eugène Delamare, oficial de sanidad. Esta noticia será el esquema de Madame Bovary.
1849 a 1851: Viaje por Oriente con Du Camp. Visitan Egipto, Palestina, Siria, Líbano, Constantinopla, Grecia e Italia.
1851: De nuevo en Croisset reanuda su relación con Louise Colet. El 20 de septiembre escribe: «Ayer por la tarde comencé mi novela. Veo ya dificultades de estilo que me espantan». Se trata de Madame Bovary. Septiembre: estancia en Londres con su madre. El 2 de diciembre, Flaubert está en París el día del golpe de Estado de Napoléon III; el Segundo Imperio comienza. Escribe: «En Francia se va a iniciar una época bien triste».
1852 a 1855: Salvo breves estancias en París y en Nantes para ver a Louise, Flaubert se dedica a su laboriosa tarea: página a página va construyendo su Madame Bovary.
1852: En agosto, Flaubert termina la primera parte de Madame Bovary.
1854: Termina la segunda parte. En octubre rompe con Louise Colet.
1855: A partir de este año, pasa algunos meses del año en París, donde frecuenta los salones, los teatros y cultiva la amistad con escritores como los hermanos Goncourt, Turguéniev, George Sand, Théophile Gautier, entre otros.
1856: El 30 de abril termina Madame Bovary. Sigue trabajando en la segunda versión de La tentación de San Antonio. Del 1 de octubre al 30 de diciembre, La Revue de Paris, en seis entregas, publica Madame Bovary, con varios cortes, algunos de los cuales no son aceptados por el autor. De diciembre de 1856 a febrero de 1857 se publican en L’Artiste algunos fragmentos de La tentación de San Antonio.
1857: En enero se inicia el proceso contra el autor y editor de Madame Bovary por ultraje a la moral pública y religiosa y a las buenas costumbres. Flaubert y el editor ganan el proceso. En abril se publica la novela en dos volúmenes en la casa editorial de Michel Lévy. En septiembre emprende la obra Salammbô. Su redacción concluirá en 1862.
1858: Viaja a Túnez y Algeria para documentarse sobre la obra.
1862: Publicación de Salammbô.
1863: En enero comienza a frecuentar el salón de la princesa Mathilde (Trieste 1820-1904) hija de Jerôme, hermano pequeño de Napoleón I. En la época del Segundo Imperio tuvo un salón muy influyente en París.
1864: Su sobrina, Carolina Hamard, se casa con Ernest Commanville. En septiembre, comienza la redacción definitiva de La educación sentimental, que continuará hasta 1869. En noviembre, el emperador Napoleón III le invita a Compiègne
1865: En julio, viaje a Baden-Baden.
1866: Nuevo viaje a Inglaterra.
1869: El 18 de julio muere su amigo Louis Bouilhet. Flaubert trabaja en la nueva versión de La tentación de San Antonio. En noviembre, publicación de La educación sentimental.
1870: Francia declara la guerra a Prusia. En noviembre, los prusianos llegan a Croisset. Flaubert, enfermero y teniente de la guardia nacional se refugia en Ruan.
1871: Flaubert visita a la princesa Matilde en Bruxelas, luego vuelve a Londres.
1872: Muere su madre.
1873: Compone una comedia en cuatro actos, Le Candidat, que sólo se representará en cuatro ocasiones.
1874: Abril. Publicación de La tentación de San Antonio. En julio, estancia en Suiza. En agosto, retoma Bouvard et Pécuchet, cuya idea remonta a la época de Madame Bovary, y después en 1863.
1875: El marido de su sobrina tiene graves problemas económicos y Flaubert compromete parte de su fortuna para evitar la quiebra económica del matrimonio. Escribe La légende de saint Julian l’Hospitalier.
1876: Muere Louise Colet. Flaubert escribe Un coeur simple y Hérodias. En junio muere George Sand.
1877: En abril, publicación de Trois contes.
1879: A consecuencia de una rotura de peroné, pasa en cama varios meses. La intervención de sus amigos le permite ser nombrado Conservador de la Biblioteca Mazarine, con un emolumento de 3.000 francos al año.
1880: El 8 de mayo Gustave Flaubert muere en Croisset de una hemorragia cerebral. El 15 de diciembre, publicación de La tentación de San Antonio.
Madame Bovary
A Marie-Antoine-Jules Sénard,
miembro de la Magistratura de París,
expresidente de la Asamblea Nacional
y antiguo ministro del Interior[1]
[1] Marie-Antoine-Jules Sénard (1800-1855). La defensa que hizo en el juicio contra el autor y el editor de la novela Madame Bovary, acusados de «delitos de ultraje a la moral pública y religiosa y a las buenas costumbres», fue decisiva para lograr la absolución. Y así se lo reconoce Gustave Flaubert en la dedicatoria a la edición de 1857. [N. de la T.]
Querido e ilustre amigo:
Permítame inscribir su nombre encabezando este libro, incluso por encima de la dedicatoria, ya que es a usted, en primer lugar, a quien debo la publicación de esta obra. Al pasar por su magnífica defensa, esta obra ha cobrado para mí una especie de autoridad no prevista. Acepte, pues, aquí, el homenaje de mi gratitud, la cual, por muy grande que pueda ser, no estará nunca a la altura de su elocuencia y de su entrega.
Gustave Flaubert
París, 12 de abril de 1857
A Louis Bouilhet[1]
[1] Louis Bouilhet (1822-1869), poeta, amigo y confidente, casi alter ego de Flaubert, a quien consulta constantemente sobre temas literarios, sobre todo en esta obra. Cuando Madame Bovary fue publicada en varias entregas en la Revue de Paris de octubre a diciembre de 1856, figuraba como única dedicatoria esta a su amigo Louis Bouilhet. [N. de la T.]
Primera parte
I
Estábamos en el estudio cuando entró el director seguido de un alumno nuevo, con un atuendo pueblerino, y de un mozo que traía un enorme pupitre. Los que dormitaban se despertaron, y todo el mundo se sobresaltó, como a quien le interrumpen en la tarea.
El director nos indicó que nos sentáramos; después, volviéndose al profesor que vigilaba el estudio:
—Señor Roger –le dijo a media voz–, encárguese de este alumno que va a entrar en quinto[1]; si lo merece por trabajo y conducta, pasará con los mayores, que son los de su edad.
El nuevo se quedó en el rincón, detrás de la puerta, de tal manera que apenas se le veía. Se trataba de un muchacho del campo, de unos quince años y más alto que ninguno de nosotros. Llevaba el pelo cortado recto sobre la frente como un clérigo de pueblo, su aspecto era juicioso y muy cohibido. Aunque no fuera muy ancho de hombros, su medio gabán de lana verde con botones negros debía molestarle en las sisas y dejaba ver, por la abertura de las bocamangas, unas muñecas rojas, acostumbradas a estar al aire libre. Las piernas, con medias azules, salían de un pantalón amarillento muy estirado hacia arriba por los tirantes. Calzaba zapatos recios, mal abrillantados, provistos de tachuelas.
Comenzamos a recitar las lecciones. Él las escuchó con toda atención, atento como en el sermón de misa, ni siquiera se atrevía a cruzar las piernas ni a apoyar los codos, y a las dos, cuando sonó la campana, el profesor encargado del estudio tuvo que avisarle para que se pusiera con nosotros en la fila.
Teníamos la costumbre, al entrar en clase, de tirar las gorras al suelo con el fin de tener las manos libres; había que lanzarlas por debajo de los bancos, desde el umbral de la puerta, de manera que llegaran hasta la pared levantando un montón de polvo; ese era el truco.
Pero, sea porque no se hubiera dado cuenta de esta maniobra, sea porque no se hubiera atrevido a llevarla a cabo, el nuevo, terminado el rezo, tenía aún la gorra sobre las rodillas. Se trataba de uno de esos tocados variopintos, mezcolanza de gorra de granaderos, chapska[2], sombrero hongo, gorro de nutria, gorrito de algodón de dormir; en fin, uno de esos horribles objetos, cuya muda fealdad adquiere tanta profundidad en su expresión como el rostro de un imbécil. Ovoide y armada con ballenas, comenzaba con tres molduras redondas circulares; después, separados por una banda roja, se alternaban unos rombos de terciopelo y otros de piel de conejo; el centro era una especie de saco que terminaba en un polígono acartonado, cubierto con unos bordados de complicada trencilla, de donde colgaba, al extremo de un largo cordón, demasiado delgado, un brazo de hilo de oro, a manera de borla. La gorra era nueva; la visera brillaba.
—Levántese –dijo el profesor.
Se levantó; y la gorra cayó al suelo. Toda la clase rompió a reír.
Se agachó para recogerla. El de al lado le dio un codazo; y la gorra, al suelo de nuevo; la recogió otra vez.
—¡Deshágase de esa gorra! –dijo el profesor que era un hombre de ingenio. Hubo una risotada general de los escolares que hizo perder la compostura al pobre muchacho, de tal manera que ya no sabía si tenía que sostener la gorra con la mano, dejarla en el suelo o ponérsela en la cabeza. Se volvió a sentar y la mantuvo en las rodillas.
—Levántese –repitió el profesor– y dígame su nombre.
El nuevo articuló como en un balbuceo, un nombre ininteligible.
—¡Repita!
Apenas se dejó oír el mismo farfulleo de sílabas, velado por el abucheo de la clase.
—¡Más alto! –gritó el maestro–, ¡más alto!
El nuevo, tomando entonces una resolución definitiva, abrió una boca enorme y lanzó a pleno pulmón, como para llamar a alguien, esta palabra: Charbovari.
Fue un estrépito el que estalló de golpe, subió in crescendo, con gritos agudos (aullaban, ladraban, pataleaban, repitiendo: ¡Charbovari! ¡Charbovari!); después, el estrépito se fue apagando, en oleadas aisladas, calmándose con gran esfuerzo, y a veces volvía de repente en toda la fila de una bancada en la que brotaban de nuevo aquí y allá, como un petardo mal apagado, algunas risas ahogadas.
Sin embargo, bajo una lluvia de castigos y amonestaciones, se restableció el orden poco a poco en la clase, y el profesor, habiendo conseguido captar el nombre de Charles Bovary, después de hacérselo dictar, deletrear y releer, envió de inmediato al pobre diablo al banco de los torpes, al lado de la tarima del profesor. El pobre escolar se puso en movimiento, pero, antes de dar un paso, dudó.
—¿Qué está buscando? –preguntó el profesor.
—Mi gorr… –dijo tímidamente el nuevo, paseando una mirada inquieta a su alrededor.
—¡Quinientos versos a toda la clase! –exclamó con voz furiosa, parando, como el Quos ego[3], una nueva borrasca–. ¡Quédense quietos de una vez! –continuaba el profesor indignado, secándose la frente con el pañuelo que acababa de coger de su birrete–. En cuanto a usted, el nuevo, usted me copiará veinte veces el verbo ridiculus sum[4].
Después, en un tono más suave:
—¡Eh!, ya encontrará usted su gorra, ¡no se la han robado, no!
La clase recuperó la calma. Las cabezas se inclinaron sobre las carpetas y el nuevo mantuvo durante dos horas una compostura ejemplar, aunque, de vez en cuando, hubo alguna que otra bolita de papel lanzada con la punta de la pluma que venía a aplastársele en la cara. Pero él se limpiaba con la mano y permanecía inmóvil, con los ojos bajos.
Por la tarde, en el estudio, sacó los manguitos del pupitre, puso en orden sus cosas, pautó cuidadosamente el papel. Vimos que trabajaba concienzudamente, buscando todas las palabras en el diccionario y que le costaba un gran esfuerzo. Gracias sin duda a la buena voluntad demostrada, le valió no bajar a los cursos inferiores ya que conocía pasablemente las reglas gramaticales, aunque apenas tenía elegancia en los giros de estilo. Era el párroco del pueblo quien le había iniciado en el latín, ya que por economía sus padres lo enviaron al colegio lo más tarde posible.
Su padre, el señor Charles-Denis-Bartholomé Bovary antiguo ayudante de cirujano-militar, comprometido en asuntos de reclutamiento hacia 1812 y forzado en esa época a abandonar el servicio, había aprovechado entonces su atractivo personal para cazar al vuelo una dote de sesenta mil francos que se le ofrecían con la hija de un comerciante de géneros de punto, enamorada de su porte. Guapo mozo, buen hablador, haciendo sonar muy bien las espuelas, con las patillas que se le unían al bigote, los dedos siempre provistos de anillos y vestido con colores llamativos, tenía el aspecto de un fanfarrón unido al desparpajo fácil de un viajante de comercio. Una vez casado, vivió dos o tres años de la fortuna de su mujer, comiendo bien, levantándose tarde, fumando en grandes pipas de porcelana, no volviendo a casa sino después de los espectáculos y frecuentando los cafés. El suegro murió y dejó poca cosa; esto le indignó y se metió a fabricante; perdió algún dinero, después se retiró al campo, del que quiso sacar provecho. Pero, como entendía tan poco de cultivos como de indianas[5], se dedicaba a montar a caballo en lugar de utilizarlo para labrar, se bebía la sidra en botellas en lugar de venderla en barricas, se comía las mejores aves del corral y engrasaba sus botas de caza con el tocino de sus cerdos, no tardó en darse cuenta de que más valía dejarse de negocios.
Por doscientos francos de renta al año encontró en un pueblo, en los confines de Caux y de Picardie una especie de casa, mitad granja mitad vivienda, y malhumorado, carcomido por las quejas, culpando de todo al cielo, celoso de todo el mundo, se encerró desde la edad de cuarenta y cinco años asqueado de los hombres, decía, y decidido a vivir en paz.
Su mujer había estado loca por él; le había amado con mil servilismos, que hicieron si cabe que él se alejase todavía más de ella. De jovial, expansiva y amante que era, se había convertido al envejecer (lo mismo que el vino picado se vuelve vinagre) en una mujer de humor difícil, gritona y nerviosa. ¡Había sufrido tanto, sin quejarse, de verle correr tras todas las mozas del pueblo y volver cada noche de veinte sitios infames, hastiado y apestando a vino! Después, su orgullo de mujer se rebeló. Entonces guardó silencio, tragándose la rabia con un estoicismo mudo que mantuvo hasta la muerte. Estaba siempre ocupada en diferentes asuntos. Iba a ver a los abogados, al presidente, estaba pendiente de los plazos de los pagos, conseguía nuevos plazos; y en casa planchaba, cosía, lavaba, vigilaba a los obreros, saldaba las cuentas, mientras que sin preocuparse por nada el señor, continuamente abotargado en una somnolencia enfurruñada de la que no se despertaba, sino para decirle cosas desagradables, permanecía fumando junto a la chimenea, escupiendo en las cenizas.
Cuando la mujer tuvo el hijo, lo llevaron a la nodriza. Cuando lo trajeron a casa, al crío lo mimaron como a un príncipe. Su madre le alimentaba con dulces; su padre le dejaba correr descalzo, y para hacerse el filósofo decía incluso que podía corretear desnudo como las crías de los animales. Contrariamente a las tendencias maternas, él tenía en la cabeza una cierta idea viril de la infancia, en la que trataba de formar a su hijo, esforzándose en educarle duramente, a la espartana, para que tuviera una fuerte constitución. Le enviaba a la cama sin ningún calor en la alcoba, le enseñaba a beber tragos de ron y a insultar en las procesiones. Pero, como era apacible por naturaleza, el pequeño respondía mal a estos esfuerzos. Su madre lo llevaba siempre pegado a sus faldas; le recortaba figurines, le contaba historias, charlaba con él en monólogos sin fin, llenos de melancólicas delicias y de arrumacos zalameros. En el aislamiento en el que había quedado su vida, trasfería a este niño todas sus vanidades dispersas y rotas. Soñaba con verle en una alta posición, le veía ya mayor, guapo, ingenioso, establecido como ingeniero del Estado de puentes y caminos o en la magistratura. Le enseñó a leer e incluso a cantar y a tocar en un viejo piano algunas romanzas. Pero, mientras tanto, el señor Bovary, poco interesado en las letras, decía que «no merecía la pena». ¿Podrían llevarle a las escuelas de la administración, comprarle un cargo o ponerle un negocio? ¡Qué más da! «si con un poco de arrojo, un hombre triunfa siempre en la vida». Madame Bovary se mordía los labios, y el niño correteaba por el pueblo.
Iba detrás de los labradores y cazaba, a terronazos, los cuervos que salían volando de los sembrados. Comía moras silvestres de los caminos, guiaba a los pavos con una vara, amontonaba heno en la cosecha, corría por el bosque, jugaba a la rayuela en el atrio de la iglesia en los días de lluvia, y en los días de fiesta suplicaba al campanero que le dejase tocar las campanas, colgándose de la cuerda y dejándose llevar en cada volteo.
De esta manera crecía como un roble, tenía las manos fuertes y hermosos colores en las mejillas.
A los doce años su madre consiguió que comenzase los estudios. Se lo encargaron al párroco, pero las lecciones eran tan cortas y con tan poca continuidad que no podían servirle de mucho. Eran lecciones a ratos perdidos, en la sacristía, de pie, deprisa y corriendo, entre un bautismo y un entierro; o bien el cura le hacía venir después del ángelus, cuando no tenía que salir. Subían a la habitación, se instalaban: los moscones y las polillas nocturnas revoloteaban alrededor de la vela. Hacía calor, el niño se quedaba dormido; y el buen hombre, adormilándose también con las manos sobre la barriga, no tardaba en ponerse a roncar, con la boca abierta. A veces, el señor cura, al volver de administrar el viático a algún enfermo de los alrededores, si veía a Charles haciendo travesuras por el campo, le llamaba, le sermoneaba un cuarto de hora y aprovechaba la ocasión para hacerle conjugar algún verbo al pie de un árbol. Pronto les interrumpía la lluvia o algún conocido que pasaba por allí. Por lo demás, el cura estaba siempre satisfecho de él, incluso decía que el jovencito tenía muy buena memoria.
Charles no podía quedarse así. Su madre fue enérgica al respecto. Avergonzado, o sólo cansado, el padre no opuso resistencia; sin embargo, esperaron un año hasta que el crío hiciera la primera comunión.
Pero pasaron aún seis meses; y al curso siguiente Charles entró definitivamente al colegio de Ruan, donde lo llevó su padre mismo, hacia finales de octubre, durante la feria de San Román[6].
Ahora sería imposible que alguno de nosotros se acordara de él. Era un chico de carácter moderado, que jugaba en los recreos, trabajaba en el estudio, escuchaba en clase, durmiendo bien en el dormitorio, comiendo bien en el refectorio. Tenía como familia de referencia a un quincallero al por mayor de la calle Ganterie, que le sacaba del colegio un domingo al mes. Cuando el quincallero cerraba la tienda, le enviaba a pasear por el muelle a ver los barcos, después, le devolvía al colegio sobre las siete, antes de la cena. En las tardes de los jueves, Charles escribía una larga carta a su madre con tinta roja y tres lacres; después, repasaba sus cuadernos de historia o bien leía el Anacharsis en un viejo tomo que rodaba por la sala de estudio[7]. En el paseo hablaba con el criado, que era del campo como él.
A fuerza de aplicación se mantuvo siempre hacia la mitad de la clase; una vez obtuvo un accésit en historia natural. Pero cuando terminó tercero, sus padres le sacaron del colegio para estudiar medicina, convencidos de que podría arreglárselas solo hasta el examen del bachillerato.
Su madre le buscó una habitación, en un cuarto piso, que daba a la calle Eau-de-Robec[8] en casa de un tintorero que conocía. Convino con él el precio de la pensión y se procuró unos muebles: una mesa y dos sillas; le trajeron de casa una cama vieja de cerezo y compró, además, una estufa pequeña de hierro con la provisión de leña necesaria para calentar a su pobre niño. Después, al cabo de una semana, la madre volvió a casa, no sin antes hacerle mil recomendaciones de portarse bien, ahora que iba a estar abandonado a su suerte.
El programa de los cursos que leyó en el tablón le produjo una especie de aturdimiento: curso de anatomía, curso de patología, curso de fisiología, curso de farmacia, curso de química, y de botánica, y de clínica, y de terapéutica, sin contar el de higiene y el de materia médica; nombres todos cuya etimología ignoraba y que eran otras tantas puertas de santuarios llenos de egregias tinieblas.
No entendía nada; por más que escuchara, no captaba nada. Sin embargo se puso a estudiar, tenía los apuntes encuadernados, iba a todas las clases, no se perdía ni una sola visita médica. Cumplía con su pequeña tarea cotidiana como un caballito de noria, que da vueltas y vueltas con los ojos vendados, ignorando lo que hace.
Para ahorrar gastos, su madre le enviaba cada semana con un recadero un trozo de carne de vaca asado que le servía de comida cuando volvía caminando del hospital, golpeando con fuerza los pies para entrar en calor. Después había que darse prisa para ir a las clases, al anfiteatro, al hospicio y volver a casa pateando de nuevo las calles. Por la noche, después de la escasa cena que le daba el patrón, subía a su habitación y se ponía a estudiar, sin quitarse la ropa mojada que desprendía vaho al irse secando ante la estufa al rojo vivo.
En los hermosos atardeceres de verano, cuando las tibias calles están vacías y las criadas se ponen a jugar al volante[9] en los umbrales de las casas, Charles abría la ventana y se acodaba en el alféizar. El río, que transforma este barrio de Ruan en una especie de innoble pequeña Venecia, discurría abajo, amarillo, violeta o azul, entre los puentes y las compuertas. Los obreros, agachados en la orilla, se lavaban los brazos en el agua. Madejas de algodón se secaban al aire, colgadas en varas que salían de lo alto de las buhardillas. Enfrente, más arriba de los tejados, se extendía un inmenso cielo puro, con el sol rojo en el poniente. ¡Qué bueno debe hacer allá! ¡Qué frescor en el hayedo! Y abría las aletas de la nariz para aspirar mejor el buen olor del campo que no llegaba hasta él.
Adelgazó, creció y su rostro adquirió una especie de expresión doliente que le hizo casi interesante.
Sin darse cuenta, por dejadez, acabó desligándose de todas las resoluciones que había tomado. Un día faltó a la visita; el otro, a las clases, y saboreando la pereza, poco a poco, no volvió más.
Se acostumbró a frecuentar el cabaret, se aficionó a jugar al dominó. Encerrarse cada tarde en un sucio salón público para golpear las mesas de mármol con las tabas de cordero marcadas con puntos negros, le parecía un acto precioso de libertad que reafirmaba su autoestima. Era como una iniciación a la vida, el acceso a placeres prohibidos; de tal manera que, al entrar, poner la mano en el pomo de la puerta le proporcionaba una alegría casi sensual. Entonces un montón de sensaciones oprimidas en él, se desataron; aprendió de memoria cuplés que cantaba en las celebraciones, se entusiasmó con Béranger[10], aprendió a hacer ponches y, además, conoció el amor.
Gracias a estos trabajos preparatorios, fracasó rotundamente en el examen para el título de oficial de sanidad[11]. ¡Y le esperaban en casa para celebrarlo!
Hizo el viaje a pie, y a la entrada del pueblo, antes de llegar a casa, avisó a su madre y se lo contó todo. Ella le disculpó, achacando el suspenso a la injusticia de los examinadores y le animó un poco, encargándose de arreglar las cosas. Hasta cinco años más tarde su padre no se enteró de este fracaso. Por entonces ya era una verdad envejecida, y la aceptó al no poder hacerse a la idea, por otra parte, de que un hijo nacido de él fuese un tonto.
Charles se puso de nuevo a trabajar y preparó sin parar las materias del examen, aprendiendo de memoria, una por una, las preguntas. Sacó el título con bastante buena nota. ¡Qué día más hermoso para su madre! Lo celebraron con una gran cena.
¿Dónde iría a ejercer su arte? A Tostes[12]. Allí había un médico muy viejo. Desde hace tiempo la señora Bovary acechaba su muerte, y el buen hombre apenas si se había ido al otro barrio cuando Charles se instaló enfrente, como su sucesor.
Pero, para una madre, no bastaba haber criado a un hijo, haberle hecho estudiar medicina, haberlo situado en Tostes a ejercerla: su hijo necesitaba una mujer. Y le encontró una: la viuda de un escribano de Dieppe, que tenía cuarenta y cinco años y mil doscientas libras de renta.
Aunque fuera fea, seca como un matojo y llena de sarpullidos, sin embargo, a la viuda Dubuc no le faltaban buenos partidos donde escoger. Para conseguir sus fines, la madre Bovary consiguió eliminarlos a todos, e incluso desbarató muy hábilmente un montón de intrigas respecto a un chacinero que estaba recomendado por los curas.
Charles había creído ver en el matrimonio la llegada de una condición mejor, imaginando que sería más libre y que podría disponer mejor de su persona y de sus dineros. Pero su mujer se erigió en su dueña; ante la gente debía decir esto o lo otro, comer de vigilia los viernes, vestirse como ella dijera, acosar, por orden suya, a los clientes que no pagaban. Ella abría su correo; espiaba las gestiones que hacía; escuchaba, a través del tabique, cuando era una mujer la que venía a la consulta.
Todas las mañanas exigía su chocolate y un montón de miramientos sin fin. Se quejaba constantemente de los nervios, del pecho, de los humores. El ruido le molestaba; si Charles tenía que irse, la soledad se le hacía odiosa; si volvía, era para verla morir, sin duda. Por la noche, cuando Charles llegaba a casa, ella sacaba de debajo de las sábanas sus largos y escuálidos brazos, se los pasaba alrededor del cuello, y haciéndole sentar al borde de la cama, le exponía todas sus quejas: Ladescuidaba, ¡amaba a otra!¡Ya le habían advertido que sería desgraciada! Y acababa pidiéndole algún jarabe para sus males y un poco más de cariño.
II
Una noche, hacia las once, les despertó el ruido de un caballo que se detuvo a la puerta. La criada abrió el ventanuco de la buhardilla y parlamentó con el hombre que estaba abajo, en la calle. Venía a buscar al médico; traía una carta. Nastasie bajó las escaleras tiritando de frío y fue a abrir la puerta, primero con la llave, y después descorrió los cerrojos uno tras otro. El hombre dejó al caballo y, siguiendo a la criada, entró de golpe tras ella. Sacó del gorro de lana con borlas grises una carta envuelta en un paño y la presentó con delicadeza a Charles, que se acodó sobre la almohada para leerla. Nastasie, junto a la cama, sostenía la lámpara. La señora Bovary, por pudor, se quedó de cara a la pared, dándoles la espalda.
La carta, lacrada con un pequeño sello de cera azul, rogaba al señor Bovary que se desplazara de inmediato a la granja de Les Bertaux, para entablillar una pierna rota. Ahora bien, de Tostes a Bertaux hay al menos ocho leguas de atajo, pasando por Longueville y Saint Victor. La noche estaba oscura. La señora Bovary temía que su marido sufriera algún accidente. Así pues, se decidió que el mozo de cuadra iría delante. Charles saldría sobre las tres de la mañana, al salir la luna. Enviarían a un chico a su encuentro para mostrarle el camino de la granja e irle abriendo las cancelas.
Hacia las cuatro, Charles, bien enfundando en el abrigo, se puso en marcha hacia Les Bertaux. Medio dormido aún por el calor del sueño, se dejó mecer al pacífico trote del animal. Cuando el caballo se paraba por sí mismo ante uno de esos baches rodeados de matojos de espinos que se forman junto a las rodadas, Charles se despertaba sobresaltado, recordaba de inmediato la pierna rota y trataba de retener en su memoria todas las fracturas que conocía.
Había dejado de llover; la noche comenzaba a clarear; y sobre las ramas sin hojas de los manzanos, los pájaros se mantenían inmóviles, erizándose los suaves plumones de los buches con el viento frío de la mañana. La llanura del campo se extendía hasta donde alcanza la vista y los racimos de árboles que se veían alrededor de las granjas, a grandes intervalos, formaban manchas de un violeta oscuro sobre la gran superficie gris que se perdía en el horizonte bajo el tono sombrío del cielo. Charles, de vez en cuando, abría los ojos; después, con la fatiga, el sueño volvía y pronto entraba en una especie de duermevela, confundiendo las sensaciones recientes con otros recuerdos anteriores; se veía a sí mismo como desdoblado, a la vez estudiante y casado; acostado en la cama como hacía un momento y atravesando una sala de operados en el hospital, como antes. El olor caliente de las cataplasmas se mezclaba en su mente con el verde aroma del rocío; oía el inconfundible sonido de las anillas de hierro al correr y descorrer las cortinas de las camas del hospital y, a la vez, el aliento de su mujer dormida… Cuando estaba llegando a Vassonville vio al borde del camino a un muchacho sentado en la hierba.
—¿Es usted el médico? –preguntó el chaval.
Y tras la respuesta de Charles, cogió los zuecos en la mano y se puso a correr delante de él.
El oficial de sanidad, mientras iba de camino, comprendió, por las explicaciones del guía, que el señor Rouault debía ser un agricultor acomodado. Se había roto la pierna la víspera por la noche regresando de celebrar la fiesta de los Reyes Magos en casa de un vecino. Su mujer había muerto hacía dos años. Vivía con la señorita que le ayudaba a llevar la casa.
Las roderas se hacían cada vez más profundas. La granja de Les Bertaux estaba cerca. El muchacho, colándose por un hueco del seto, desapareció, apareciendo después en el patio para abrir la cancela. El caballo patinaba en la hierba húmeda; Charles bajaba la cabeza para pasar bajo las ramas. Los perros ladraban en la perrera tirando de las cadenas lo más posible. Cuando entró en la finca, el caballo se asustó y se echó hacia atrás de un salto.
La granja tenía muy buen aspecto. En las cuadras, por encima de las puertas abiertas, se veían buenos caballos de labor que comían apaciblemente en pesebres nuevos. Junto al edificio se extendía un amplio estercolero, del que subía el vaho, y entre las gallinas y los pavos, picoteaban cinco o seis pavos reales, lujo de los corrales del País de Caux. El aprisco era largo, el granero alto, con paredes lisas como la palma de la mano. En el cobertizo había dos carretas grandes y cuatro arados, con sus látigos, sus arneses, todo el equipamiento completo, incluso las albardas de lana azul que se manchaban con el polvo fino que caía del granero. El patio estaba en cuesta, plantado de árboles simétricamente espaciados, y el alegre bullicio de las ocas resonaba junto a la charca.
Una joven, con un vestido de lana de merinos azul, adornado con tres volantes, apareció en el umbral de la puerta para recibir al señor Bovary, a quien hizo entrar en la cocina, donde llameaba un gran fuego. El desayuno hervía en diferentes pucheros desiguales. Había ropa húmeda puesta a secar en el interior de la chimenea. La pala, las pinzas y el fuelle, todo de enormes proporciones, brillaba como el acero pulido, mientras que de las paredes colgaba una abundante batería de cocina, en la que resplandecía a la vez la llama clara del hogar junto con los primeros rayos del sol entrando por los cristales.
Charles subió al primer piso a ver al enfermo. Lo encontró en la cama, sudando bajo las mantas, aunque había tirado lejos el gorro de dormir. Era un hombre de unos cincuenta años, rechoncho, con la tez blanca, ojos azules, calvo por delante y llevaba pendientes. Tenía, junto a la cama, sobre una silla, una garrafa grande de aguardiente de la que se servía de vez en cuando para darse ánimos; pero, en cuanto vio al médico, su exaltación cayó de plano, y en lugar de jurar como estaba haciendo desde las doce de la noche, se puso a gemir más débilmente.
La fractura era simple, sin complicaciones de ningún tipo. Charles no la hubiera deseado más sencilla. Entonces, recordando cómo actuaban sus maestros junto a las camas de los heridos en los hospitales, reconfortó al paciente con toda clase de buenas palabras, caricias quirúrgicas que son como aceite con la que engrasar el bisturí. Con el fin de obtener unas tablillas, fueron a buscar a la cochera unos cuantos listones de madera. Charles escogió uno, lo cortó en varias partes, y pulió cada uno de ellos con un trozo de vidrio, mientras la criada rasgaba unas sábanas para hacer vendas, y la señorita Emma trataba de coserle unas almohadillas. Como pasó largo tiempo hasta que trajo el costurero, su padre se impacientó; ella no dijo nada, pero mientras cosía, se pinchaba los dedos que se llevaba a la boca para chuparlos.
A Charles le sorprendió la blancura de sus uñas. Eran brillantes y finas en el extremo, más limpias que el marfil de Dieppe y recortadas en forma de almendra. Sus manos, sin embargo, no eran tan hermosas, no bastante claras tal vez, y un poco secas en las falanges. Era, además, demasiado alta, y sin demasiadas líneas que contorneasen su figura. Lo que era hermoso eran sus ojos, aunque fuesen marrones parecían negros gracias a las pestañas y su mirada llegaba con franqueza, con una cándida audacia.
Terminada la cura, el mismo señor Rouault le invitó a tomar algo antes de partir.
Charles bajó a la sala, en la planta baja. Había dos cubiertos con vasos de plata dispuestos sobre una mesa pequeña al pie de una cama grande de baldaquín revestido de tela de indiana estampada con dibujos de turcos. Había un olor a lirios y a sábanas húmedas que emanaban del armario alto de madera de roble, situado enfrente de la ventana. En el suelo, en los rincones, había sacos de trigo, colocados de pie. Era el sobrante del granero contiguo, que estaba lleno, y al que se accedía por tres escalones de piedra. Para decorar la estancia, en medio de la pared, cuya pintura verde se descascarillaba por el salitre, había colgada una lámina al carboncillo, que representaba una cabeza de Minerva, con un marco dorado y llevaba abajo, dibujada con letras góticas, la siguiente inscripción: «A mi querido papá».
Hablaron primero del enfermo; después, del tiempo, del enorme frío que hacía, de los lobos que merodeaban por el campo de noche. A la señorita Rouault no le divertía el campo, sobre todo ahora, que tenía que encargarse, casi ella sola, de los cuidados de la granja. Como en la sala hacía frío, Emma tiritaba mientra comía, lo que hacía que destacaran sus labios carnosos, que mordisqueaba a veces, cuando guardaba silencio.
Su cuello destacaba del cuello blanco del vestido, que se asentaba sobre los hombros. Llevaba el pelo con una raya en medio, muy fina, que se hundía ligeramente siguiendo la curva del cráneo. Cada una de las dos particiones del cabello, separadas por la raya, parecían esculpidas como de una sola pieza, por lo perfectas y lisas que eran; y dejando apenas ver los lóbulos de las orejas, venían a recogerse por detrás en un moño abundante, con un ligero bucle a la altura de las sienes, cosa que el médico de pueblo no había visto en su vida. Tenía los pómulos sonrosados. Llevaba unos lentes colgados de dos botones del corpiño, como suelen llevar los hombres.
Cuando Charles, después de haber subido a despedirse del enfermo, volvió a la sala, encontró a Emma de pie, con la frente pegada a los cristales de la ventana, mirando el huerto donde las estacas de las judías se habían acamado por culpa del viento. Emma se volvió.
—¿Busca usted algo? –preguntó.
—Mi fusta, por favor –respondió.
Y se pusieron a buscarla por la cama, detrás de las puertas, bajo las sillas; se había caído al suelo, entre los sacos y la pared. La señorita Emma la vio; se inclinó sobre los sacos de trigo para alcanzarla. Charles, instintivamente, por galantería, se lanzó también, y al tener que estirar el brazo haciendo el mismo movimiento que ella, sintió que su pecho rozaba la espalda de la joven, inclinada debajo de él. Se enderezó toda ruborizada y lo miró por encima del hombro, devolviéndole la fusta.
En lugar de volver a Les Bertaux al cabo de tres días, como había prometido, volvió al día siguiente; después, dos veces por semana de manera regular, sin contar las visitas inesperadas en las que llegaba simulando algún olvido.
Por lo demás, todo iba bien; la curación seguía su curso, y cuando al cabo de cuarenta y seis días vieron a Rouault que intentaba andar solo por la granja, empezaron a considerar al señor Bovary como un hombre de gran capacidad. Rouault decía que no se hubiera curado mejor con los anteriores médicos de Yvetot, ni siquiera con los de Ruan.
En cuanto a Charles, ni se le ocurrió pensar por qué iba a Les Bertaux con tanto gusto; y aunque lo hubiera pensado, seguro que hubiera atribuido su celo a la gravedad del caso, o quizás al provecho que esperaba sacar de todo ello.
Sin embargo, ¿era por eso por lo que sus visitas a la granja, entre las rutinarias ocupaciones de su vida, significaban para él una maravillosa excepción?
Los días de visita se levantaba temprano, partía al galope, azuzaba al animal, después, se apeaba para limpiarse las botas en la hierba y se ponía los guantes negros, antes de entrar. Le gustaba verse llegar al patio, sentir contra su hombro la cancela que se abría, oír al gallo que cantaba en el corral y ver a los mozos que venían a su encuentro. Le gustaba el granero y las cuadras; le gustaba Rouault que le saludaba con una palmadita en la mano llamándolo su salvador; le gustaban los zuecos de la señorita Emma sonando sobre las baldosas recién lavadas de la cocina; los taconcitos le hacían más alta, y cuando iba deprisa delante de él, los tacos de madera de las madreñas chocaban, con un ruido seco, contra el cuero de los botines.
A la salida le acompañaba siempre hasta el primer escalón del porche. Si no le habían traído aún el caballo, ella esperaba. Como ya se habían despedido, guardaban silencio; un viento fuerte les envolvía por todas partes, levantando, aquí y allá, los finos cabellos rebeldes de la nuca, o moviendo en su cintura los cordones del delantal, que se retorcían como banderolas. En una ocasión, en época de deshielo, los árboles goteaban en el patio, la nieve de los tejados se fundía; ella estaba en el umbral y fue a buscar una sombrilla, y la abrió. La sombrilla, de seda tornasolada, que dejaba traslucir el sol, iluminaba con reflejos movedizos la tez blanca de su rostro. Sonreía bajo el tibio calor; y las gotas de lluvia resonaban, una a una, sobre la seda tensa.
Al principio de estas visitas de Charles a Les Bertaux, la señora Bovary le preguntaba siempre por el enfermo, e incluso en el libro de visitas que ella tenía por duplicado, había reservado para el señor Rouault una página en blanco. Pero cuando se enteró de que tenía una hija, intentó informarse; así supo que la señorita había sido educada en un convento de Ursulinas y que había recibido, como se dice, una buena educación; que sabía, por lo tanto, danza, geografía, dibujo, bordar y tocar el piano. ¡Eso fue el colmo!
«¿Así que por eso –se decía– se le ilumina la cara cuando va a verla, y se pone el chaleco nuevo, aunque pueda estropearse con la lluvia? ¡Ah! ¡Esa mujer! ¡Esa mujer!...»
Y por instinto, la detestaba. Al principio se desahogaba lanzando insinuaciones, pero Charles no las captaba; después, con reflexiones accidentales que él dejaba pasar temiendo una verdadera tormenta; finalmente, con improperios a bocajarro, a los que Charles no sabía dar respuesta. «¿Por qué ir tantas veces a Les Bertaux, si el señor Rouault estaba curado y, además, esa gente no le pagaba? ¡Ah! Es por esa señorita, alguien que sabe hablar, que borda, una chica culta. Eso era lo que a él le gustaba: ¡una señorita de ciudad! E insistía:
—La hija de Rouault, ¡una señorita de ciudad! ¡Vamos, hombre! Su abuelo era pastor, y tienen un primo que ha tenido problemas con la justicia, por un mal golpe en una pelea.





























