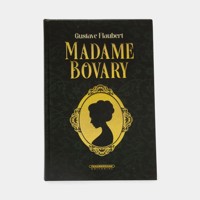
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Panamericana Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Esta es la historia de una mujer mal casada, de su marido mediocre, de sus amantes egoístas y vanidosos, de sus sueños, de sus fantasías, de su muerte. Es la historia de una provincia burguesa, estrecha y devota. Es también la historia de la novela francesa. No había nada en este cuadro que escandalizara a la sociedad burguesa. Pero, inexorable como tragedia, extravagante como drama, mordaz como comedia, el libro se había dotado de un arma formidable: el estilo. Por este verdadero crimen, Flaubert se encontró ante los tribunales. Ninguna novela es inocente: ésta menos que ninguna. Leer Madame Bovary en el siglo XXI es enfrentarse al escándalo que representa una obra tan sincera como convincente. Flaubert vertió en cada una de sus frases una dosis del arsénico que envenena a Emma Bovary: se trata de un libro ofensivo, corrosivo, cuya ironía ofende todos nuestros valores, y a la propia literatura, que nunca se ha recuperado del todo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 593
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Pimera edición digital, mayo de 2024
Primera edición en Panamericana Editorial Ltda., marzo de 2024
Título original: Madame Bovary. Moeurs de province
© Panamericana Editorial Ltda., de la versión en español
Calle 12 No. 34-30. Tel.: (60 1) 3649000
www.panamericanaeditorial.com.co
Tienda virtual: www.panamericana.com.co
Bogotá D. C., Colombia
Editor
Panamericana Editorial Ltda.
Traducción del francés
Jorge Salgar Restrepo
Diagramación y diseño de cubierta
Jairo Toro
Imágenes de cubierta
©mis-Tery / Shutterstock.com
ISBN DIGITAL 978-958-30-6861-4
ISBN IMPRESO 978-958-30-6815-7
Prohibida su reproducción total o parcial por cualquier medio sin permiso del Editor.
Hecho en Colombia - Made in Colombia
Contenido
Primera parte
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
Segunda parte
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
Tercera parte
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
A Marie-Antoine-Jules Senard
Miembro del Colegio de Abogados de París
Expresidente de la Asamblea Nacional y exministro del Interior
Querido e ilustre amigo,
Permítame inscribir su nombre a la cabeza de este libro y por encima incluso de su dedicatoria; pues es a usted, en especial, a quien debo la publicación. Al pasar por su magnífico alegato, mi obra adquirió, a mis ojos, una autoridad imprevista. Acepte entonces acá el homenaje de mi gratitud que, tan grande como pueda ser, jamás estará a la altura de su elocuencia y entrega.
Gustave Flaubert
París, 12 de abril de 1857
A Louis Bouilhet
Primera parte
I
Estábamos en la sala de estudio cuando el director del liceo entró, seguido por uno nuevo vestido como burgués y por un muchacho de la clase que cargaba un gran pupitre. Los que dormían se despertaron, y cada uno se puso de pie como sorprendido en medio de su trabajo.
El director del liceo nos hizo una seña para que nos sentáramos de nuevo. Luego, al girarse hacia el profesor, le dijo en vos baja:
—Monsieur Roger, he aquí un nuevo alumno que le recomiendo, entra al quinto grado. Si su trabajo y conducta son meritorias, pasará a los grandes, donde lo llama su edad.
El nuevo, que se había quedado de pie en la esquina, detrás de la puerta, donde apenas podíamos verlo, era un joven del campo, de quince años de edad aproximadamente, y más alto que cualquiera de nosotros. Tenía el cabello cortado recto sobre la frente, como un coplero de pueblo, una apariencia razonable y estaba en extremo avergonzado. Aunque no fuera ancho de hombros, su traje, con chaqueta de paño verde con botones negros, debía incomodarlo y dejaba ver, por el resquicio del revestimiento, unas muñecas rojas habituadas a estar descubiertas. Sus piernas, con calcetines azules, salían de un pantalón amarillento muy estirado por los tirantes. Calzaba unos zapatos duros, mal embetunados, cubiertos de tachuelas.
Comenzamos la recitación de las lecciones. Las escuchó con atención, como un sermón, sin atreverse siquiera a cruzarse de piernas ni a apoyarse sobre un codo y, a las dos, cuando la campana sonó, el profesor se vio obligado a advertirle que se uniera a nosotros en las filas.
Teníamos la costumbre, al entrar en el salón de clases, de botar nuestros gorros al suelo con el fin de tener nuestras manos más libres. Solo bastaba, desde el marco de la puerta, lanzarlos debajo de la banqueta, de modo que se golpearan contra el muro y levantaran mucho polvo: ese era el estilo.
Pero, fuese porque no se fijó en la maniobra o porque no se haya atrevido a someterse a esta, el nuevo aún sostenía su gorro sobre las rodillas. Era uno de esos gorros de orden compuesto en que se encuentran elementos del gorro granadero, del chascás, del sombrero de hongo, de la gorra de nutria y del gorro de algodón, una de esas pobres cosas, en fin, cuya muda fealdad adquiere profundidades de expresión semejantes al rostro de un imbécil. Ovoide y abultado de ballenas, comenzaba por tres morcillas circulares; luego se alternaban, separadas por un lazo rojo, unos rombos de terciopelo y pelo de conejo; luego venía una especie de saco que terminaba en un polígono acartonado, recubierto de un bordado en sutás complicado y del cual pendía, al extremo de un largo cordón muy fino, un pequeño colgante de hilos dorados en forma de bellota. Era nuevo, la visera brillaba.
—Levántese —dijo el profesor.
Se levantó; su gorro cayó. Toda la clase estalló de risa.
Se agachó para recogerlo. A su lado, un compañero volvió a tumbarlo con su codo; él lo recogió una vez más.
—Despéguese de su gorro —dijo el profesor, que era un hombre bromista.
Hubo una risa atronadora de una parte de los alumnos que desconcertó al pobre muchacho, quien no sabía si debía sostener su gorro con las manos, dejarlo en el suelo o ponérselo en su cabeza. Se volvió a sentar y lo dejó sobre las rodillas.
—Levántese —retomó el profesor—, y dígame su nombre.
El nuevo articuló, farfullando, un nombre ininteligible.
—¡Repita!
El mismo farfullo de sílabas se escuchó, cubierto por el abucheo de la clase.
—¡Más fuerte! —gritó el profesor—. ¡Más fuerte!
El nuevo, tomando entonces una resolución extrema, abrió la boca de manera desmesurada y expulsó inflando los pulmones, como si llamase a alguien, esta palabra: Charbovari.
La algarabía estalló de golpe, subió in crescendo, con unos destellos de voces agudas (se gritaba, se ladraba, se pataleaba, se repetía: ¡Charbovari! ¡Charbovari!); luego se envolvió en notas aisladas, calmándose a duras penas y, a veces, recomenzaba de golpe en alguna línea de banquetas, de donde salía por aquí y por allá, como un petardo mal apagado, alguna risa reprimida.
Sin embargo, bajo la lluvia de castigos, el orden poco a poco se restableció en la clase y el profesor, después de lograr comprender el nombre de Charles Bovary, tras hacérselo dictar, deletrear y releer, le ordenó de inmediato al pobre diablo que se fuera a sentar en el banco de los torpes, junto al púlpito. Se puso en movimiento, pero, antes de partir, dudó.
—¿Qué busca? —preguntó el profesor.
—Mi go… —dijo tímidamente el nuevo, paseando a su alrededor unas miradas preocupadas.
—¡Quinientos versos para toda la clase! —exclamó el profesor con una voz furiosa, deteniendo, como un Quos ego1, una nueva borrasca—. ¡A ver si se tranquizan! —continuaba el profesor, indignado, y se secaba la frente con su pañuelo que acababa de tomar de su bonete—. En cuanto a usted, el nuevo, va a copiar veinte veces el verbo ridiculus sum.
Luego, con una voz más calmada:
—¡Oiga! Encontrará su gorro. ¡Nadie se lo ha robado!
Todo volvió a la tranquilidad. Las cabezas se inclinaron hacia los cuadernos, y el nuevo permaneció durante dos horas en una posición ejemplar, a pesar de que recibiera, de vez en cuando, alguna bola de papel lanzada desde el pico de una pluma que venía a salpicar su rostro. Pero se limpiaba con la mano, y permanecía inmóvil, con la mirada baja.
En la tarde, durante el estudio, levantó sus pedazos de mangas de su pupitre, puso en orden sus cosas, acomodó cuidadosamente su papel. Vimos que trabajaba a conciencia, buscando todas las palabras en el diccionario, haciendo grandes esfuerzos. Gracias, sin duda, a esa buena voluntad de la cual daba muestras, no tuvo que relegarse al curso inferior; pero, si bien conocía de sobra sus reglas, carecía de elegancia en su conducta. Fue el cura de su pueblo quien lo había iniciado en el latín. Sus padres, por economía, lo enviaron al colegio lo más tarde posible.
Su padre, monsieur Charles-Denis-Bartholomé Bovary, antiguo ayudante cirujano del ejército, implicado, hacia 1812, en unos asuntos de reclutamiento y forzado, por esa época, a abandonar el servicio, había aprovechado entonces sus beneficios personales para asir una dote de sesenta mil francos, que se le ofrecía en la hija de un comerciante de géneros de punto, enamorada de sus maneras. Hombre guapo, fanfarrón, que hacía sonar fuerte sus espuelas, luciendo unas patillas que se unían al bigote, los dedos decorados con anillos y vestido con colores llamativos, tenía el aspecto de un bonachón, con la vivacidad desenvuelta de un comerciante viajero. Una vez casado, vivió dos o tres años de la fortuna de su esposa, cenando bien, despertando tarde, fumando en grandes pipas de porcelana, volviendo en la noche solo después del teatro y frecuentando cafés. El suegro murió y dejo poca cosa: se indignó, y se metió de fabricante, empresa en la que perdió algo de dinero; luego se retiró al campo, donde quiso explotar sus tierras. Pero como él comprendía lo mismo de agricultura que de indianas, como montaba sus caballos en lugar de enviarlos a trabajar, bebía su sidra en botellas en lugar de venderlas en toneles, se comía las mejores aves de su corral y engrasaba sus zapatos de cacería con el tocino de sus cerdos, no tardó mucho en comprender que lo más conveniente era abandonar toda especulación.
Mediando los doscientos francos al año, encontró entonces para arrendar en un pueblo, en los confines de Caux y de la Picardía, una morada mitad granja, mitad casa señorial; y, entristecido, roído por los remordimientos, acusando al cielo, envidiando a todo el mundo, se encerró a sus cuarenta y cinco años, asqueado de los hombres, decía él, y decidido a vivir en paz.
Su mujer, en otro tiempo, había estado loca por él. Lo había amado con mil servilismos que le apartaron aún más de ella. Jovial en el pasado, expansiva y enamorada, se volvió, al envejecer (así como el vino descorchado que se vuelve vinagre), de un humor difícil, quisquillosa, nerviosa. Ella había sufrido tanto, sin quejarse. Primero, cuando lo veía corretear detrás de todas las golfas del pueblo y cuando de veinte antros lo echaban en la noche, desganado y apestando a ebriedad. Luego, el orgullo se rebeló. Después decidió callar, tragándose su rabia en un estoicismo mudo que conservó hasta la muerte. Siempre andaba ocupada en negocios, en pleitos. Iba a visitar a los procuradores, a los presidentes del concejo, recordaba los plazos de los pagarés, obtenía aplazamientos; y en la casa planchaba, cosía, lavaba, vigilaba a los obreros, saldaba las cuentas, mientras que, sin preocuparse, monsieur, constantemente aletargado en una somnolencia pastosa de la cual no se despertaba, salvo para decirle cosas desobligantes, permanecía fumando junto a la chimenea y escupiendo sobre las cenizas.
Cuando ella tuvo un hijo, se vio obligada a encargárselo a una nodriza. De vuelta en casa, el chiquillo fue consentido como un príncipe. Su madre lo alimentaba con golosinas; su padre lo dejaba correr sin zapatos y, para aparentar ser un filósofo, incluso decía que podía andar desnudo, como las crías de las bestias. Contrario a las tendencias maternas, tenía en mente un cierto ideal viril de la infancia, por el que trataba de formar a su hijo pidiendo que lo criaran con dureza, a la espartana, para forjarle una buena constitución. Lo enviaba a dormir sin fuego, le enseñó a beber grandes tragos de ron y a insultar las procesiones. Pero el pequeño, de naturaleza calmada, respondía mal a sus esfuerzos. Su madre lo arrastraba siempre detrás de ella. Ella le cortaba muñecos de cartón, le contaba historias, conversaba con él en grandes monólogos sin fin, llenos de alegrías melancólicas y de zalamerías parlanchinas. Dado el aislamiento de su vida, ella descargó en esa cabeza de niño todas sus vanidades rotas y dispersas. Soñaba con altas posiciones, ya lo veía grande, bello, espiritual, establecido, construyendo puentes y calzadas, o en la magistratura. Ella le enseñó a leer e incluso le enseñó, en un viejo piano que tenía, a cantar dos o tres pequeños romances. Pero a todo esto, monsieur Bovary, poco preocupado por las artes, decía que ¡no valía la pena! ¿Tendrían acaso algún día con qué mantenerlo en las escuelas del gobierno, comprarle un cargo o ponerle un comercio? Por otro lado, con agallas, un hombre siempre tiene éxito en el mundo. Madame Bovary se mordía los labios, y el niño vagaba por el pueblo.
Seguía a los labradores y cazaba, a terronazos, los cuervos que volaban. Comía moras junto a las fosas, cuidaba los pavos con una vara, segaba la cosecha, corría en el bosque, jugaba a la rayuela bajo el pórtico de la iglesia los días de lluvia, y en las grandes fiestas, le suplicaba al sacristán que le dejara doblar las campanas para suspenderse con todo su cuerpo de la gran cuerda y sentirse transportado por ella en el vuelo.
Así fue creciendo como un roble. Adquirió fuertes manos y bellos colores.
A los doce años, su madre consiguió que lo iniciasen en los estudios. Encargaron al cura. Pero las lecciones eran tan cortas y mal seguidas que no servían de gran cosa. Se daban con afán en los momentos libres, de pie, en la sacristía, entre un bautismo y un entierro. O bien el cura mandaba buscar a su alumno después del ángelus, cuando no necesitaba salir. Subían a su recámara y se instalaban: las moscas y las mariposas nocturnas volaban alrededor del candelabro. Hacía calor y el niño se adormecía; y el cura, aletargado con las manos sobre el vientre, no tardaba en ponerse a roncar con la boca abierta. Otras veces, cuando el señor cura, tras volver de llevarle el viático a algún enfermo de los alrededores, veía a Charles vagando por el campo, lo llamaba, lo sermoneaba un cuarto de hora y aprovechaba el momento para hacerle conjugar un verbo junto a un árbol, hasta que la lluvia venía a interrumpirlos, o algún conocido pasaba. Por lo demás, estaba satisfecho de su labor y llegó a afirmar que el muchacho tenía muy buena memoria.
Charles no podía continuar así. Madame fue enérgica. Avergonzado, o más bien cansado, monsieur cedió sin resistencia, y esperaron un año más hasta que el muchacho hiciera su primera comunión.
Seis meses más pasaron y, el año siguiente, Charles fue definitivamente enviado al colegio de Ruan, adonde su padre mismo lo llevó, hacia finales de octubre, en la época de la feria de Saint- Romain.
Ahora sería imposible para alguno de nosotros recordar algo sobre él. Era un muchacho de temperamento moderado, que jugaba durante los recreos, trabajaba en el estudio, escuchaba en clase, dormía bien en el dormitorio, comía bien en el refectorio. Tenía por tutor a un ferretero mayorista de la calle Ganterie, que lo sacaba una vez al mes, el domingo, después de que su tienda cerrara, a pasear al puerto para mirar los barcos; luego lo llevaba al colegio a eso de las siete, después de la cena. La tarde de cada jueves le escribía una larga carta a su madre, con tinta roja y tres lacres; luego repasaba sus cuadernos de Historia o leía un viejo volumen de Anacharsis2que vagaba en la sala de estudios. Durante los paseos, conversaba con el criado, pues venía del campo como él.
Con aplicación, siempre se mantuvo hacia la mitad de la clase; incluso una vez ganó un premio accessit de Historia Natural. Pero al final del tercer grado, sus padres lo retiraron del colegio para obligarlo a estudiar Medicina, persuadidos de que podía terminar por sí solo el bachillerato.
Su madre le escogió una habitación, en un cuarto piso, que daba al Eau-de-Robec, en casa de un tintorero conocido suyo. Acordó los arreglos para su pensión, consiguió unos muebles, una mesa y dos sillas, hizo traer desde su casa una vieja cama de cerezo y compró, además, una pequeña estufa de hierro con la provisión de leña que debía calentar a su pobre hijo. Luego de una semana se fue, después de darle mil recomendaciones sobre una buena conducta, ahora que sería abandonado a su suerte.
El programa de los cursos que leyó en un afiche, le causó una especie de aturdimiento: curso de Anatomía, curso de Patología, curso de Fisiología, curso de Farmacia, curso de Química y de Botánica y de Clínica, y de Terapéutica, sin contar la Higiene ni la materia Médica, nombres de los cuales ignoraba las etimologías, y que eran como puertas de santuarios llenas de augustas tinieblas.
No comprendió nada; por más que ponía antención, no asimilaba nada. Y sin embargo trabajaba, tenía sus cuadernos forrados, seguía todos los cursos, no perdía una sola visita a los hospitales. Cumplía su pequeña tarea cotidiana como lo haría un caballo de carrusel, que gira alrededor del mismo lugar con los ojos vendados, sin ser conciente del trabajo que está haciendo.
Para ahorrarle gastos, su madre le enviaba cada semana, con el mensajero, un pedazo de cordero cocido al horno, el cual almorzaba cuando regresaba del hospital, mientras golpeaba las suelas contra la pared. Luego debía correr a las lecciones, al anfiteatro, al hospicio, y regresar a su habitación recorriendo todas las calles. En la noche, después de la exigua cena que le ofrecía el propietario, regresaba a su cuarto y se ponía a trabajar, con su ropa mojada humeando sobre su cuerpo, frente al horno al rojo vivo.
En las bellas tardes de verano, en la hora cuando las calles estaban vacías, cuando las criadas jugaban al volante en el umbral de las puertas, abría la ventana y se apoyaba sobre los codos. El río, que hace de ese barrio de Ruan una especie de innoble pequeña Venecia, corría abajo, amarillo, violeta o azul, entre sus puentes y rejas. Unos obreros en cuclillas sobre el borde, lavaban sus brazos en el agua. Desde lo alto de los desvanes colgaban madejas de algodón que se secaban al aire. Al frente, más allá de los techos, el gran cielo puro se extendía con el sol rojo del atardecer. ¡Qué agradable debía sentirse estar allí abajo! ¡Qué frescura bajo las hayas! Y abría sus fosas nasales para aspirar los buenos olores del campo, que no llegaban hasta él.
Adelgazó, su tamaño se alargó y su rostro tomó una expresión doliente que casi lo volvió interesante.
Naturalmente, por desidia, se desligó de todas las resoluciones que se había hecho. Una vez faltó a la visita, el día siguiente a su curso y, saboreando la pereza, poco a poco, no regresó más.
Tomó la costumbre de ir al cabaré y se apasionó al dominó. Se encerraba cada noche en un sucio establecimiento público para golpear sobre mesas de mármol unos pequeños huesos de ovejo marcados por puntos negros, y le parecía un acto precioso de su libertad, lo cual levantaba su autoestima. Era como la iniciación al mundo, el acceso a los placeres prohibidos; y al entrar posaba su mano sobre el pomo de la puerta con un gozo casi sensual. Entonces, muchas cosas comprimidas en su interior se dilataron; se aprendió de memoria coplas que cantaba en las fiestas de bienvenida, se entusiasmó por Beranger, aprendió a hacer ponche y, al fin, conoció el amor.
Gracias a esos trabajos preparatorios, fracasó completamente en su examen de oficial de salud. ¡Esa misma noche lo esperaban en casa para festejar sus éxitos!
Partió a pie y se detuvo hacia la entrada del pueblo, donde hizo llamar a su madre para contarle todo. Ella lo disculpó, cargando la culpa del fracaso sobre la injusticia de los examinadores, lo reanimó un poco y se encargó de arreglar las cosas. Solo cinco años más tarde, monsieur Bovary supo la verdad, una verdad envejecida; y la aceptó, sin poder suponer, por otro lado, que un hombre engendrado por él fuese un tonto.
Charles volvió entonces al trabajo y preparó sin distracciones las materias de su examen, del cual aprendió de memoria todas las preguntas. Fue recibido con una nota bastante buena. ¡Qué hermoso día para su madre! Le ofrecieron una gran cena.
¿A dónde iría a ejercer su arte? A Tostes. Allí solo había un viejo médico. Desde hacía un buen tiempo madame Bovary acechaba su muerte, y el tipo, sin aún estirar la pata, vio a Charles instalarse justo al frente como su sucesor.
Pero no bastaba haber educado a su hijo, haberlo obligado a aprender Medicina y descubrir Tostes para ejercer: le faltaba una mujer. Le encontró una: la viuda de un secretario judicial de Dieppe que tenía cuarenta y cinco años y mil doscientas libras de renta.
Aunque fuera fea, seca como un palo y con tantos granos como brotes hay en primavera, lo cierto era que a madame Dubuc no le faltaban partidos para escoger. Para lograr su cometido, la señora Bovary se vio obligada a espantarlos a todos, e incluso desbarató hábilmente las intrigas de un charcutero que era apoyado por los curas.
Charles había vislumbrado en el matrimonio el advenimiento de una mejor condición, imaginando que sería más libre y podría disponer de su persona y de su dinero. Pero su esposa fue la ama; frente a todo el mundo, él debía decir esto y no decir aquello, permanecer en abstinencia los viernes, vestirse como ella quisiera y acosar, bajo sus órdenes, a los clientes que no pagaban. Ella abría sus cartas, espiaba sus pasos y escuchaba, a través de la mampara, las sugerencias que les daba a las mujeres en su gabinete.
Había que servirle su chocolate todas las mañanas y exigía unos cuidados sin fin. Se quejaba sin cesar de sus nervios, de su pecho, de sus humores. El ruido de los pasos le atormentaba; si se alejaban, la soledad le resultaba odiosa; si volvían a su lado era, sin duda, para verla morir. En las tardes, cuando Charles regresaba, sacaba por debajo de las sábanas sus largos brazos flacos, los pasaba alrededor de su cuello y lo obligaba a sentarse en el borde de la cama para hablarle de sus penas: ¡él la olvidaba, él amaba a otra! Le habían advertido que ella sería desgraciada; y terminaba pidiéndole algún jarabe para su salud y un poco más de afecto.
II
Una noche, hacia las once, despertaron por el ruido de un caballo que se detuvo justo en la puerta. La sirvienta abrió la claraboya del desván y conversó un rato con un hombre que permanecía abajo, en la calle. Estaba buscando al médico, le traía una carta. Nastasiebajó las escaleras tiritando y abrió la cerradura y los cerrojos, uno tras otro. El hombre desmontó su caballo y, siguiendo a la sirvienta, entró justo detrás de ella. Sacó de su gorro de lana con borlas grises una carta envuelta en un trapo y se la presentó delicadamente a Charles, quien apoyó el codo sobre su almohada para leerla. Nastasie, cerca de la cama, sostenía la luz. La señora, por pudor, permanecía girada de espaldas en dirección a la pared.
Esa carta, cerrada con un pequeño sello de cera azul, le suplicaba a Monsieur Bovary que se dirigiera inmediatamente a la granja de Les Bertaux, para poner en su lugar una pierna fracturada. Ahora bien, entre Tostes y la granja de Les Berteaux había unas seis leguas por atravesar, pasando por Longueville y Saint-Victor. La noche estaba oscura. La nueva madame Bovary temía que su esposo sufriese un accidente, y entonces se decidió que el mozo de los establos tomase la delantera. Charles partiría tres horas más tarde, al salir la luna. Enviarían a un muchacho a su encuentro, con el fin de mostrarle el camino hacia la granja y abrir las cercas.
Hacia las cuatro de la mañana, Charles, bien envuelto en su abrigo, se puso en marcha hacia la granja de Les Berteaux. Aún somnoliento, se dejaba mecer por el trote pacífico de su bestia. Cuando esta se detenía frente a los huecos rodeados de espinas que cavaban al borde de los surcos, Charles se despertaba sobresaltado, recordaba fugazmente la pierna fracturada e intentaba recordar todo cuanto sabía de fracturas. La lluvia cesó; el alba comenzaba a despuntar y sobre las ramas de los manzanos sin hojas, unos pájaros se erguían inmóviles, erizando sus pequeñas plumas contra el frío de la mañana. El campo llano se extendía hasta perderse de vista y los grupos de árboles alrededor de las granjas creaban, en lejanos intervalos, unas manchas de un violeta oscuro sobre esa enorme superficie gris que se perdía en el horizonte, con el tono mortecino del cielo. Charles, de vez en cuando, abría los ojos; luego, su mente se fatigaba y el sueño regresaba; de golpe entraba en una especie de modorra en la que sus sensaciones recientes se confundían con los recuerdos; él mismo se veía en doble, a la vez estudiante y casado, acostado en su cama como hasta hacía un rato, atravesando una sala de operaciones como tiempo atrás. En su cabeza, el olor cálido de las cataplasmas se mezclaba con el verde olor del rocío; escuchaba rodar sobre la barra los anillos metálicos de las camas y también oía a su esposa dormir… Al pasar por Vassonville, vio en el borde de una fosa a un jovencito sentado sobre el pasto.
—¿Es usted el médico? —preguntó el muchacho.
Y después de la respuesta de Charles, agarró sus zuecos en su mano y echó a correr delante.
Durante el camino, el oficial de salud comprendió, por lo que decía su guía, que monsieur Rouault debía ser un cultivador de los más acomodados. Se había roto la pierna la tarde anterior, al regresar de la Fiesta de Reyes donde su vecino. Su mujer había muerto dos años atrás y solo tenía a su lado a su señorita, quien lo ayudaba en los quehaceres domésticos.
Las surcos se hicieron más profundos; se acercaban a Les Berteaux. El muchachito, metiéndose por el boquete de un seto, desapareció y luego apareció al fondo de un corral para abrir la barrera. El caballo se resbalaba sobre el pasto mojado; Charles se agachaba para pasar por debajo de las ramas. Los perros guardianes ladraban en sus perreras, halando de sus cadenas. Cuando entró en Les Berteaux, su caballo se asustó y retrocedió.
Era una granja de buena apariencia, con establos donde se podían distinguir, por encima de las puertas, unos enormes caballos de labranza comiendo tranquilamente en sus pesebres nuevos. A lo largo de los edificios, se extendía un estercolero de donde un vapor emanaba y, entre las gallinas y los pavos, picoteaban cinco o seis pavos reales; un lujo de los corrales del país de Caux. El aprisco era grande, la granja alta y los muros lisos como una mano. Bajo el cobertizo había dos grandes carretas y cuatro arados con sus látigos, sus colleras, sus aparejos completos, cuyos vellocinos de lana azul se ensuciaban con el polvo fino que caía de los graneros. El corral iba ascendiendo, plantado de árboles simétricamente espaciados, y el graznido alegre de una bandada de gansos se escuchaba cerca de la charca.
Una muchacha en vestido de merino azul, decorado con tres volados, se acercó al pórtico de la casa para recibir a monsieur Bovary, al cual invitó a pasar a la cocina, donde un gran fuego ardía. Alrededor, el desayuno de los jornaleros hervía dentro de unas ollitas de tamaños desiguales. Unas ropas húmedas se secaban en el interior de la chimenea. La pala, las tenazas y el fuelle, todos de tamaño colosal, brillaban como el acero pulido, mientras a lo largo de los muros se extendía una abundante batería de cocina en la que se reflejaba desigualmente la llama clara de la chimenea, que se unía a los primeros destellos del sol que entraba por las ventanas.
Charles subió a la primera planta para ver al enfermo. Lo encontró en su cama, sudando bajo las mantas y sin el gorro de algodón que había lanzado lo más lejos posible. Era un hombre pequeño de cincuenta años, de tez blanca, los ojos azules, calvo en la parte delantera de la cabeza y con unos pendientes en las orejas. A su lado había sobre una silla una gran jarra de aguardiente, de la que se servía una copa de vez en cuando para calentarse el cuerpo; pero, desde que vio al médico, su exaltación se vino abajo y, en lugar de insultar como lo hacía desde doce horas atrás, comenzó a quejarse débilmente.
La fractura era simple, sin complicación de ningún orden. Ni el mismo Charles hubiera podido pedir algo más fácil. Entonces, recordando los gestos de sus maestros junto a la cama de los heridos, calmó al paciente con toda clase de buenas palabras, caricias quirúrgicas, que son como el aceite que engrasa los bisturís. Con el fin de elaborar una férula, fueron a buscar a la cochera unos listones. Charles escogió uno, lo cortó en pedazos y lo pulió con un trozo de vidrio mientras la sirvienta rasgaba unas sábanas para fabricar unas vendas y mademoiselle Emma se encargaba de coser unas almohadillas. Como tardó en encontrar su costurero, su padre se impacientó; ella no respondió, pero al coser se picaba los dedos y se los llevaba de inmediato a la boca para chuparlos.
Charles se sorprendió por la blancura de sus uñas. Eran brillantes, finas en las puntas, más pulcras que los marfiles de Dieppe y limadas en forma de almendra. Sin embargo su mano no era bella, quizás un poco pálida y seca en las falanges. También era bastante larga, y sin las suaves inflexiones de las líneas en los contornos. Si algo tenía hermoso eran sus ojos; aunque fueran cafés, parecían negros debido a las pestañas, y su mirada alcanzaba un arrojo cándido.
Una vez realizado el vendaje, el médico fue invitado por monsieur Rouault a probar bocado antes de marcharse.
Charles descendió a la sala, en la planta baja. Dos cubiertos, con unos cubiletes de plata, estaban dispuestos sobre una mesita junto a una gran cama con un dosel revestido de una tela indiana que representaba unos personajes turcos. Se podía percibir un olor a lirio y a sábanas húmedas que se escapaba del alto armario de madera de roble ubicado frente a la ventana. Por el suelo, en las esquinas, estaban organizados hacia lo alto unos costales de trigo. Era aquello que no cabía en el granero más cercano, al cual se accedía por tres escalones de piedra. Decorando el apartamento, en el centro de la pared cuya pintura verde se desconchaba debido al salitre, había una cabeza de Minerva dibujada a lápiz, en un marco dorado, y que rezaba abajo en letras góticas: “A mi querido padre”.
Primero hablaron del enfermo, luego del tiempo que hacía, de los grandes fríos, de los lobos que recorrían los campos en la noche. Mademoiselle Rouault no se divertía en el campo, en especial ahora que era casi la única responsable del cuidado de la granja. Como la sala estaba fría, tiritaba al comer, lo cual dejaba un poco en evidencia sus labios carnosos, que tenía la costumbre de mordisquear en sus momentos de silencio.
Su cuello salía de un collarín blanco, plegado. Su cabello, cuyas dos cintas parecían salir de un solo listón, era tan liso que estaba separado en la mitad de la cabeza por una delgada raya, la cual se hundía ligeramente según la curvatura del cráneo; y dejando apenas ver el lóbulo de la oreja, se recogía por detrás en un moño abundante, con un movimiento ondulado hacia las sienes que el médico campestre distinguió por primera vez en su vida. Sus pómulos eran rosados. Llevaba, como un hombre, entre dos botones de su corsé, unos quevedos de concha.
Cuando Charles, después de subir a despedirse de papá Rouault, volvió a la sala antes de partir, la encontró de pie, con la frente apoyada a la ventana y mirando hacia el jardín, donde el viento había tirado abajo los rodrigones de las alubias. Ella se dio vuelta.
—¿Busca algo? —preguntó.
—Sí, mi fusta, por favor —respondió el médico.
Y comenzó a buscar sobre la cama, detrás de las puertas, bajo las sillas; se había caído al suelo, entre los costales y la pared. Mademoiselle Emma la vio. Se inclinó sobre los costales de trigo. Charles, por galantería, se acercó y, como estiraba también su brazo en un mismo movimiento, sintió su pecho rozar la espalda de la muchacha, encorvada debajo suyo. Ella se incorporó sonrojada y lo miraba por encima del hombro mientras le entregaba el látigo.
En lugar de volver a Les Berteaux tres días después, como lo prometió, la mañana siguiente regresó; luego dos veces a la semana regularmente, sin contar las visitas inesperadas que hacía de vez en cuando, como por descuido.
Todo lo demás iba bien. La curación se estableció según las reglas y cuando, al cabo de cuarenta y seis días, vieron al tío Rouault intentando caminar solo en su casucha, comenzaron a considerar a monsieur Bovary como un hombre muy capaz. El tío Rouault decía que no lo habrían curado mejor los primeros médicos de Yvetot o incluso de Ruan.
En cuanto a Charles, no buscó preguntarse por qué venía a Les Berteaux con tanto gusto. De haberlo pensado, habría atribuido su ahínco a la gravedad del caso, o quizás al pago que de él esperaba. ¿Acaso sería por ello, sin embargo, que sus visitas a la granja eran, entre todas sus pobres ocupaciones, una encantadora excepción? Aquellos días se levantaba temprano, partía al galope, apuraba a su bestia, luego bajaba para limpiar sus zapatos en el pasto y se ponía los guantes negros antes de entrar. Le gustaba verse llegar al corral, sentir contra su hombro que la valla giraba y el gallo que cantaba sobre el muro, saludar a los muchachos que venían a su encuentro. Le gustaban la granja y sus establos; le agradaba papá Rouault, quien le daba una palmada después de llamarlo su salvador; le gustaban los pequeños zuecos de mademoiselle Emma sobre la baldosa lavada de la cocina. Sus altos tacones la agrandaban un poco y, cuando caminaba delante suyo, las suelas de madera, tras levantarse rápido, golpeteaban con un ruido seco contra el cuero del botín.
Al partir, ella lo acompañaba siempre hasta el primer peldaño de la escalinata. Cuando aún no le habían traído su caballo, permanecía a su lado. Como ya se habían dicho adiós, no se hablaban más; el viento libre la envolvía, levantando los pequeños mechones alocados de su nuca, o sacudiendo en su cadera los lazos de su delantal, que se contoneaban como unas banderolas. Una vez, durante los días del deshielo, la corteza de los árboles rezumaba en el corral y la nieve sobre los tejados de los edificios se derretía. Ella estaba en el umbral; fue a buscar su sombrilla y la abrió. La sombrilla de seda tornasolada, al ser atravesada por el sol, iluminaba en reflejos móviles la piel blanca de su rostro. Sonreía debajo de ella ante aquel calor tibio, y escuchaba las gotas de agua, una a una, caer sobre el tenso muaré.
En aquellas primeras veces que Charles frecuentaba Les Berteaux, la reciente madame Bovary no dejaba de informarse sobre el enfermo, e incluso en el libro contable que ella llevaba reservó una bella página blanca a monsieur Rouault. Pero cuando se enteró de que había una muchacha, quiso saber más. Se enteró de que medemoiselle Rouault, educada en un convento de las monjas ursulinas, había recibido, como se dice, una buena educación; que conocía, por consiguiente, la danza, la geografía, el dibujo, bordar y tocar el piano. ¡Era el colmo!
“¿Entonces es por esto —se decía a sí misma— que tiene el rostro tan lleno de gozo cuando va a verla, que se pone su chaquetilla nueva, bajo el riesgo de dañarla por la lluvia? ¡Ah, esa mujer! ¡Esa mujer!...”.
La detestó instintivamente. Primero se desahogó en alusiones que Charles no comprendió; luego, en reflexiones que él dejaba pasar por temor a la tormenta; finalmente, en ataques a quemarropa a los cuales no sabía qué responder.
—¿Con qué motivo regresa a Les Berteaux, pues monsieur Rouault estaba curado y aquella gente aún no había pagado? ¡Ah! Es que allá había una persona, alguien que sabía conversar, una bordadora bien instruida. Es eso lo que tanto le gustaba: ¡necesita señoritas de la ciudad!
Y retomaba:
—¡La hija de monsieur Rouault, una señorita de la ciudad! ¡Veamos! Su abuelo era pastor, y tuvo un primo que casi fue llevado a juicio por darse de trompadas en una pelea. No hay necesidad de tanto farolear ni de mostrarse los domingos en la iglesia con un vestido de seda, como una condesa. Por otro lado, ¡pobre hombre!, si no hubiera sido por las colzas del año pasado, se habría visto apurado para pagar sus deudas.
Por cansancio, Charles dejó de ir a Les Berteaux. Héloïse le había hecho jurar que no volvería, con la mano posada sobre su Biblia, después de muchas lágrimas y besos, en una expresión de amor. Entonces, obedeció. Pero el ardor de su deseo protestó contra el servilismo de su conducta y, por una especie de ingenua hipocresía, estimó que esa prohibición de verla significaba, según él, un derecho a amarla. Además, la viuda era flacuchenta; tenía los dientes alargados; sin importar la estación, siempre llevaba un chal negro cuya punta bajaba entre los omoplatos. Su cuerpo seco siempre estaba envuelto en unos vestidos semejantes a una funda de espada, demasiado cortos, que dejaban al descubierto sus tobillos, con las cintas de sus holgados zapatos entrelazadas alrededor de sus medias grises.
La madre de Charles los visitaba de vez en cuando; pero, luego de unos días, la nuera parecía azuzarla contra su hijo. Entonces, como dos cuchillos, se obstinaban en escarificarlo con sus reflexiones y observaciones. ¡Mal hacía en comer tanto! ¿Por qué ofrecerle de beber al primer aparecido? ¡Qué testarudez negarse a utilizar ropa de franela!
Sucedió que, al comienzo de la primavera, un notario de Ingouville, detentor de fondos de la viuda Dubuc, arribó un buen día y se llevó todo el dinero de la notaría. Heloïse, cierto era, todavía poseía una parte de un barco valorada en seis mil francos, su casa de la calle Saint-François y, sin embargo, de toda esa fortuna tan fanfarroneada poco se había visto en la casa, salvo por un poco de mobiliario y algunos trapos viejos. Había que dejar las cosas claras. La casa de Dieppe se encontraba carcomida por las hipotecas hasta sus cimientos; lo que había depositado donde el notario, solo Dios lo sabía, y la parte del barco no excedió los mil escudos. ¡Por tanto, la buena señora había mentido! En su exasperación, monsieur Bovary padre, luego de destrozar una silla contra los adoquines, acusó a su esposa de haber arrastrado a su hijo hacia la desgracia, ensanchándolo a semejante charchina, cuya montura valía menos que el cuero. Fueron a Tostes. Se explicaron. Hubo escenas. Heloïse, en llanto, lanzándose a los brazos de su marido, le suplicó que la defendiera de sus padres. Charles quiso hablar por ella. Estos se disgustaron y partieron.
Pero el mal ya estaba hecho. Ocho días después, mientras extendía la ropa en su patio, se sorprendió al toser sangre; y al día siguiente, cuando Charles estaba de espaldas cerrando la cortina de la ventana, ella dijo: “¡Ay, mi Dios!”, dejó escapar un suspiro y se desvaneció. ¡Había muerto! ¡Qué sorpresa!
Cuando todo terminó en el cementerio, Charles volvió a su casa. No encontró a nadie abajo. Subió a la primera planta y vio el vestido de su esposa aún colgado en la alcoba. Entonces, apoyándose en el escritorio, permaneció hasta la noche perdido en una ensoñación dolorosa. Después de todo, ella lo había amado.
III
Una mañana, papá Rouault vino a entregarle a Charles el pago por su pierna curada: setenta y cinco francos, en monedas de cuarenta sueldos3, y un pavo. Se había enterado de su desgracia y lo consoló como pudo:
—Sé lo que se siente —le decía, dándole una palmada en el hombro—. ¡Yo también estuve como usted alguna vez! Cuando perdí a mi pobre difunta, iba a los campos para estar solo; me echaba al pie de un árbol, lloraba, le imploraba al buen Dios, le decía tonterías; me habría gustado ser como los topos que veía colgando de las ramas con los gusanos devorándoles las tripas4… En fin, quería morir. Y cuando pensaba que otros podían estar en ese mismo momento con sus mujeres para besarlas entre sus brazos, agarraba a bastonazos la tierra; estaba casi loco, al punto de apenas comer; la sola idea de ir al café me asqueaba, aunque no lo crea. Pues bien, lentamente, un día tras otro, una primavera después del invierno y un otoño luego del verano, aquello fue pasando brizna tras brizna, migaja tras migaja; y se fue, partió, descendió, quiero decir, pues siempre permanece algo en el fondo, cómo decirlo… ¡un peso en el pecho! Pero, al ser el destino de todos, tampoco podemos permitirnos marchitar, y porque otros han muerto, desear morir… Debe sacudirse, monsieur Bovary, ¡ya pasará! Venga a visitarnos, mi hija piensa a veces en usted, bien lo sabe, y dice que usted la ha olvidado. Pronto llegará la primavera; iremos a cazar conejos para que se distraiga un poco.
Charles siguió el consejo y regresó a Les Bertaux, y encontró todo como el día anterior…, es decir, como hacía cinco meses. Los perales ya estaban en flor y el amable Rouault, ahora en pie, iba y venía, lo cual avivaba más la granja.
Creyendo que debía prodigarle al médico todas las cortesías posibles, debido a su posición dolorosa, le rogó que no se descubriera la cabeza; le habló en voz baja, como si de un enfermo se tratara, e incluso fingía enojarse porque no se le hubiera preparado algo más ligero que todo el resto, como unos tarritos de nata o unas peras cocidas. Le contó historias. Charles se sorprendió a sí mismo riendo; pero el recuerdo de su esposa regresaba a su mente de repente y lo entristecía. Le llevaron café y no pensó más en ello.
Y pensaba aún menos a medida que se habituaba a vivir solo. El nuevo encanto de la independencia hizo de su soledad algo más soportable. Ahora podía cambiar las horas de sus comidas, salir o volver sin dar explicaciones y, cuando se sentía cansado, estirar sus cuatro miembros a lo largo de la cama. Entonces se mimaba, se cuidaba y aceptaba los consuelos que le ofrecían.
Por otro lado, la muerte de su mujer no le había perjudicado su profesión, pues durante un mes la gente repitió: “¡Ese pobre muchacho! ¡Qué desgracia!”. Su nombre se propagó, la clientela aumentó; y, además, podía ir a Les Bertaux cuando le viniera en gana. Tenía una esperanza indefinida, una vaga felicidad. Veía su rostro más agradable mientras se peinaba las patillas frente al espejo.
Un día, llegó a las tres de la tarde. Todo el mundo estaba en los campos; entró en la cocina, pero al principio no vio a Emma. Los toldos estaban cerrados. Por los resquicios de la madera, el sol iluminaba las baldosas con unas grandes líneas delgadas que se rompían contra las aristas de los muebles y temblaban en el techo. En la mesa, unas moscas trepaban sobre unos largos vasos sucios y zumbaban al ahogarse en la sidra que quedaba en el fondo. La luz que bajaba por la chimenea, aterciopelando el hollín de la placa, teñía un poco de azul las cenizas frías. Entre la ventana y el hogar, Emma cosía. No vestía pañoleta y se veían unas gotitas de sudor sobre sus hombros desnudos.
Según la costumbre del campo, ella le ofreció algo de beber. Él se negó, ella insistió y, al final, le propuso tomar una copita de licor con ella. Fue entonces al armario a buscar una botella de curaçao, agarró dos vasitos, llenó uno hasta el borde, en el otro apenas sirvió un poco y después de brindar, se llevó el trago a la boca. Como su copa estaba casi vacía, se sirvió un poco más; y, con la cabeza hacia atrás, los labios hacia afuera, el cuello tensado, se reía de no sentir nada, mientras la punta de su lengua pasaba por entre sus delgados dientes y daba lentas lamidas al fondo del vaso.
Ella se sentó de nuevo y reanudó su labor, que consistía en remendar un calcetín de algodón blanco. Trabajaba con la frente inclinada; no hablaba, Charles tampoco. El aire que pasaba por debajo de la puerta empujaba un poco de polvo sobre las baldosas. Él lo veía arrastrarse y solo escuchaba el latido interno de su cabeza, acompañado del cacareo de una gallina que ponía un huevo a lo lejos, en el corral. Emma, de vez en cuando, se refrescaba las mejillas con las palmas de las manos después de enfriarlas sobre el hierro de los grandes morillos.
Se quejaba de sufrir mareos desde comienzos de la estación. Le preguntó si los baños de mar podrían serle útiles; comenzó a hablar sobre el convento, Charles de su colegio. Las frases iban y venían. Subieron a su alcoba. Ella le mostró sus antiguos cuadernos de música, los libritos que le habían dado por premio y las coronas de hojas de roble, abandonadas en la parte baja de un armario. Le habló entonces de su madre, del cementerio, e incluso le mostró en el jardín el arriate de donde recogía las flores, todos los primeros viernes del mes, para llevarlas a su tumba. Pero el jardinero que tenían no entendía nada de flores. ¡Tenían tan malos criados! Ella hubiese querido, aunque fuera al menos durante el invierno, vivir en la ciudad, aunque los largos días de buen clima hicieran aún más aburrido el campo durante el verano; y —según lo que decía, su voz era clara, aguda o lánguida de repente, arrastrando unas modulaciones que terminaban casi en murmullos, cuando se hablaba a sí misma— a veces alegre, abría unos ojos ingenuos, luego los párpados se entrecerraban, con la mirada ahogada de tedio y el pensamiento errando.
En la noche, al regresar, Charles retomó una de las frases que ella le dijo, esforzándose por recordarla, completarle el sentido, con el fin de recrear la porción de existencia que ella había vivido durante el tiempo en que aún no se conocían. Pero nunca pudo verla en sus pensamientos de manera diferente a como la viera la primera vez, o tal como la había visto antes de despedirse un rato antes. Luego se preguntó qué ocurriría con ella, ¿se casaría? ¿con quién? ¡Vaya si papá Rouault era rico! Y ella… ¡Tan hermosa! Pero siempre el rostro de Emma venía a acomodarse frente a sus ojos y algo monótono como el silbido de un trompo zumbaba en sus oídos: “¡Y si te casaras! ¡Si te casaras!”. No durmió en toda la noche, tenía un nudo en su garganta, tenía sed; se levantó para beber de su jarra de agua y abrió la ventana; el cielo estaba cubierto de estrellas, un viento cálido soplaba, a lo lejos unos perros ladraban. Giró su cabeza en dirección a Les Bertaux.
Pensando que, después de todo, no arriesgaba nada, Charles se prometió hacer la petición cuando la ocasión se presentara; pero cada vez que el momento se prestaba, el miedo a no encontrar las palabras adecuadas le sellaba los labios.
A papá Rouault no le habría disgustado deshacerse de su hija, pues no le servía de nada en la casa. Él la disculpaba internamente, pensando que ella tenía demasiada inteligencia para la agricultura, un oficio maldito por el cielo, pues nadie se hacía millonario con este. Lejos de haber hecho una fortuna, el buen hombre solo perdía año tras año; pues si bien destacaba en los negocios, en los que se valía de las triquiñuelas del oficio, en lo que concernía propiamente a la agricultura, sumado al gobierno interno de la granja, le complacía menos que a nadie. Nunca sacaba por voluntad propia las manos de los bolsillos, y no escatimaba en gastos para darse una buena vida, siempre queriendo alimentarse bien, tener buena calefacción y dormir bien. Le gustaba la sidra fuerte, las piernas de cordero poco asadas, los glorias bien revueltos5. Comía en la cocina, solo, frente al fuego, en una mesita donde ya todo estaba servido, como en el teatro.
Cuando remarcó entonces que los pómulos de Charles se enrojecían al estar cerca de su hija, lo cual significaba que tarde o temprano le propondría matrimonio, fue rumiando por anticipado todo el asunto. Le parecía un poco flacucho y no era el tipo de yerno que hubiese deseado; pero era alguien de buena conducta, ahorrador, muy instruido, y sin duda no se pondría demasiado quisquilloso con la dote. Además, como papá Rouault se vería forzado a vender veintidós acres de su bien, porque le debía mucho al albañil, mucho al guarnicionero y que el árbol de la prensa debía cambiarse, se dijo: “Si me la pide, se la doy”.
Hacia la época del Saint-Michel6, Charles pasó tres días en Les Bertaux. El último día transcurrió igual a los anteriores, aplazando la declaración cada cuarto de hora. Papá Rouault lo acompañó a marcharse; anduvieron un rato por un camino hondo y estaban a punto de despedirse. Era el momento. Charles se estableció como límite el recodo del seto y, al fin, cuando lo hubo sobrepasado:
—Señor Rouault —murmuró—, quería decirle una cosa.
Se detuvieron. Charles se calló.
—¡Pero cuénteme! ¿Acaso cree que no estoy enterado de todo? —dijo el señor Rouault, riendo suavemente.
—Señor Rouault, señor Rouault… —balbució Charles.
—Yo no deseo algo mejor —continuó el granjero—. Aunque, sin dudas, la niña comparta mi posición, es importante preguntarle su opinión. Váyase, entonces; yo regresaré a casa. Si la respuesta es sí, escúcheme bien, no es necesario que regrese, debido a la gente. Además, eso la agobiaría. Pero para que no se muera de impaciencia, abriré por completo el toldo de la ventana contra la pared: usted podrá verlo todo por detrás, encaramándose sobre el seto.
Y se alejó.
Charles ató su caballo a un árbol. Corrió a meterse dentro del sendero, esperó. Media hora transcurrió, luego contó diecinueve minutos en su reloj. De golpe, un ruido retumbó contra el muro: el toldo estaba abierto de par en par, la aldabilla todavía temblaba.
El día siguiente, a las nueve, estaba en la granja. Emma se sonrojó cuando lo vio entrar, esforzándose por reír un poco, por compostura. Papá Rouault abrazó a su futuro yerno. Comenzaron a hablar sobre los asuntos de interés. Además, tenían tiempo por delante, pues por decencia el matrimonio no podía producirse antes de haber terminado el duelo de Charles, es decir, hasta la primavera del siguiente año.
El invierno pasó en medio de esa espera. Mademoiselle Rouault se ocupó del ajuar. Una parte fue encargada a Ruan, y se confeccionó unos camisones y gorros para dormir, según los diseños a la moda que tomó prestados. En las visitas que Charles hacía a la granja, hablaban de los preparativos de la boda; se preguntaban en cuál zona de la granja sería la cena; calculaban la cantidad de platos que necesitarían y cuáles serían las entradas.
Por su parte, Emma hubiese querido casarse a medianoche, bajo la luz de las antorchas; pero papá Rouault no captó nada de esa idea. Finalmente, hubo una boda a la que asistieron cuarenta y tres personas, que permanecieron dieciséis horas sentados a la mesa, y la fiesta continuó el día siguiente y un poco más los días posteriores.
IV
Los convidados llegaron desde temprano en carruajes, carricoches de un solo caballo, charabanes de dos ruedas, viejos carros descapotables, jardineras con cortinas de cuero, y la muchachada de los pueblos vecinos en carretas donde permanecían de pie, en fila, con las manos apoyadas sobre las barandillas para no caerse, avanzando al trote y con fuertes sacudidas. Vinieron de diez leguas a la redonda, de Goderville, de Normanville y de Cany. Se invitaron a todos los parientes de ambas familias, se reconciliaron con amistades desgastadas, se les escribió a los conocidos con quienes se había perdido el rastro desde hacía mucho tiempo.
De vez en cuando se escuchaban unos latigazos detrás del seto; entonces la barrera se abría: era un carricoche que entraba. Galopando hasta la primera escalinata de la entrada, se detenía de golpe y se vaciaba de pasajeros, quienes salían de todos lados frotándose las rodillas y estirando los brazos. Las damas, de sombrero, portaban unos vestidos a la moda de la ciudad, con cadenas de reloj de oro, unas esclavinas cruzadas en la cintura, o con pequeños escarchados de colores amarrados a la espalda con una aguja, que les descubría la nuca. Los niños, vestidos igual que sus padres, parecían incómodos en sus trajes nuevos (muchos de ellos calzaban ese día su primer par de botas en la vida), y se veía junto a ellos, sin decir palabra, dentro del vestido blanco de la primera comunión alargado para la ocasión, alguna muchacha de catorce o dieciséis años, su prima o hermana mayor sin duda, llena de colorete, atontada, con el cabello engrasado con pomada de rosa, muerta de miedo de ensuciar sus guantes. Como no había suficientes mozos de cuadra para desguarnecer todos los coches, los caballeros remangaban sus camisas y lo hacían ellos mismos. De acuerdo con sus diferentes posiciones sociales, llegaban fracs, levitas, chaquetas o casacas: buenos trajes que conservaban como recuerdo de familia, y que solo salían del armario para ocasiones solemnes; levitas con grandes colas flotando al viento, de cuello cilíndrico con enormes bolsillos como sacos; chaquetas de grueso paño, que acompañaban ordinariamente con alguna gorra ribeteada con acero de cobre, chaqués muy cortos que tenían en la espalda dos botones juntos, como un par de ojos, y cuyos faldones parecían cortados del mismo tronco por el hacha de un carpintero. Algunos, incluso (pero estos debían cenar al fondo de la mesa), portaban unas blusas de ceremonia, es decir, con el cuello plegado hacia los hombros, la espalda plisada en pequeños pliegues y el talle muy bajo amarrado por un cinturón cosido.
¡Y las camisas sobre los pechos se curvaban como corazas! Todos estaban con el pelo recién cortado, las orejas despegadas de las cabezas, y bien afeitados al ras; incluso algunos que estaban despiertos desde el alba, al no poder ver bien para rasurarse, tenían unas cicatrices en diagonal debajo de la nariz; o a lo largo de la quijada unas raspaduras, largas como unos escudos de tres francos, se enrojecieron durante el trayecto al aire libre, lo cual jaspeaba un poco de capas rosáceas aquellos rostros blancos y contentos.
Como el ayuntamiento se localizaba a media legua de la granja, se dirigieron a pie y regresaron de la misma forma, una vez realizada la ceremonia en la iglesia. El cortejo, en un comienzo unido como si fuera una bufanda del mismo color, ondulando en el campo a lo largo del estrecho sendero, serpenteando entre los trigales verdes, no tardó en estirarse y se cortó en diferentes grupos que se rezagaban conversando. El ministril iba a la cabeza con su violín empenachado de cintas; luego venían los novios, los parientes, los amigos desperdigados, y los niños permanecían detrás, quienes se divertían arrancando las campanillas de las briznas de avena o jugando entre ellos sin que los vieran. El vestido de Emma, demasiado largo, se arrastraba un poco en la parte baja; de vez en cuando se detenía para estirarlo y, entonces, con la delicadeza de sus dedos enguantados, se quitaba las hierbas ásperas con los pequeños pinchos de los cardos, mientras que Charles, con las manos vacías, esperaba que terminase. Papá Rouault, con un sombrero de seda nuevo sobre la cabeza y los paramentos de su traje negro recubriéndole las manos hasta las uñas, le extendía el brazo a madame Bovary madre. En cuanto a monsieur Bovary padre, que despreciaba a toda esa gente, vino simplemente con una levita de fila de botones de corte militar y cubría de galanterías de taberna a una joven campesina rubia. Ella las recibía sonrojada, sin saber qué responder. Las demás personas presentes en la boda conversaban de sus asuntos o se hacían travesuras a las espaldas, incitando anticipadamente al jolgorio; y, si se estiraba la oreja, aún podía escucharse el rasgueo del ministril que continuaba tocando su violín en el campo. Cuando veía que se adelantaba demasiado, se detenía para recuperar el aliento, enceraba por un buen momento su arco con colofonia, buscando que las cuerdas rechinaran mejor, y volvía a ponerse en marcha, bajando y levantando el mástil de su violín, para marcarse bien a sí mismo el compás. El ruido del instrumento espantaba de lejos a los pajarillos.
La mesa estaba dispuesta bajo el cobertizo de la cochera. Encima estaban servidos cuatro solomillos, seis fricasés de pollo, un ternero guisado, tres piernas de cordero y, en el medio, un lindo lechón rostizado, rodeado de cuatro morcillas con acederas. En las esquinas se erguían las botellas de aguardiente7. La sidra dulce embotellada hacía rebosar su espuma espesa alrededor de los corchos y todas las copas se sirvieron de vino hasta el tope con antelación. Grandes fuentes de nata amarilla que flotaban sobre sí mismas al menor impacto sobre la mesa, presentaban, dibujadas sobre su superficie uniforme, las iniciales de los nuevos esposos en arabescos desiguales. Fueron a buscar a un pastelero a Yvetot para las tartas y terrones. Pero como acababa de llegar a la región, fue muy cuidadoso; él mismo llevó el postre, un pastel de novios que provocó gritos emocionados. Para empezar, en la base había un cartón cuadrado pintado de azul, simulando un templo con pórticos, columnas y estatuas de estuco alrededor, en unas hornacinas consteladas con estrellas de papel dorado; en el segundo piso se erguía un torreón de bizcocho de Saboya, rodeado de unas delgadas fortificaciones de angélica, almendras, uvas pasas y cuartos de naranja; finalmente, sobre la plataforma superior, que era un prado verde donde se veían unas rocas con un lago de mermeladas y unos barcos en cáscaras de avellana, se veía un Cupido balanceándose en un columpio de chocolate, cuyos dos postes estaban coronados por dos botones de rosa naturales, como si fueran unas bolitas.
Se comió hasta la noche. Cuando se cansaban de estar sentados, salían a pasearse por el corral o a jugar al chito8 en la granja; luego volvían a la mesa. Algunos, hacia el final, se quedaron dormidos y roncaron. Pero cuando llegó el momento del café, todos se espabilaron; entonces se entonaron canciones, se jugó a las vencidas, levantaban pesos, se pasaba por debajo del pulgar9, intentaban levantar las carrozas sobre los hombros, se hacían chistes obscenos y les daban besos por doquier a las señoras. En la noche, al momento de partir, los caballos, saciados de avena hasta las narices, tuvieron problemas para entrar en los varales. Relinchaban, se encabritaban, las monturas se rompían y sus dueños lanzaban insultos o reían. Y durante toda la noche, bajo el claro de luna, en todos los caminos de la región, se vieron carros endiablados que corrían al galope, dando brincos sobre las zanjas, saltando por encima de la grava, rozando los taludes, con unas mujeres que se encorvaban hacia afuera de las portezuelas para tomar las riendas.
Los que permanecieron en Les Bertaux pasaron la noche bebiendo en la cocina. Los niños se quedaron dormidos debajo de las banquetas.
La novia le había suplicado a su padre que le ahorrara las bromas de siempre. Sin embargo, un primo marisquero (que incluso había llevado como regalo de bodas un par de lenguados) comenzaba a soplar agua con su boca por entre el hueco de la cerradura; papá Rouault llegó justo a tiempo para impedirlo y le explicó que la posición noble de su yerno no toleraba tales inconvenientes. El primo, a pesar de todo, cedió difícilmente a sus razones. En su interior, acusó a papá Rouault de ser orgulloso y fue a unirse en el rincón a otros cuatro o cinco invitados que, habiéndoles tocado varias veces, por casualidad, los peores trozos de carne, sentían haber sido mal recibidos por su huésped y le desearon la ruina en voz baja.
La señora Bovary madre no había abierto la boca en todo el día. No la consultaron sobre el ajuar de la nuera ni sobre los preparativos del festín; se retiró temprano. Su esposo, en lugar de seguirla, envió a buscar cigarros a Saint-Victor y fumó hasta entrado el día, bebiendo unos grogs10 de kirsch, una mezcla desconocida para sus acompañantes, y que a sus ojos fue una especie de motivo para ser tenido en mayor consideración.
Charles no era alguien de carácter bromista, y apenas si había brillado durante la boda. Respondió mediocremente a los chistes, carantoñas, palabras de doble sentido, cumplidos y comentarios subidos de tono que le lanzaron desde la sopa.
Por el contrario, al día siguiente, parecía otro hombre. Se hubiese podido pensar que él era el virgen la víspera, mientras la novia no dejaba entrever nada que diese a sospechar lo mismo. Los más pícaros no sabían qué decir, y la miraban, cuando pasaba junto a ellos, con una atención desmesurada. Pero Charles no disimulaba nada. La llamaba “mi mujer”, la tuteaba, preguntaba por ella a todos, la buscaba por todo lado y con frecuencia la llevaba hasta los patios, donde se les veía de lejos, entre los árboles, y le estrechaba la cintura para continuar caminando medio inclinado hacia ella, arrugándole con la cabeza el bordado del corpiño.
Dos días después de la boda, los esposos se fueron: Charles, debido a sus enfermos, no podía ausentarse más tiempo. Papá Rouault los condujo hasta su coche y los acompañó hasta Vassonville. Allí, besó a su hija por última vez, se apeó y retomó su camino. Luego de caminar unos cien pasos, se detuvo; al ver el coche alejarse, cuyas dos ruedas levantaban polvo, lanzó un gran suspiro. Recordó su propia boda, los viejos tiempos, el primer embarazo de su esposa; él también fue feliz el día que la trasladó desde la casa de sus padres hasta la suya, cuando la cargaba sobre su espalda trotando en la nieve; pues estaban acercándose a la Navidad y el campo estaba blanco; ella le agarraba un brazo y en el otro llevaba su canasto; el viento agitaba los largos encajes de su peinado del país de Caux, que pasaban por momentos sobre su boca y, cuando giraba la cabeza, veía de cerca, sobre su hombro, su carita rosada que sonreía silenciosamente, bajo la chapa de oro del gorro. Para calentarse los dedos, se los metía, de vez en cuando, dentro del pecho. ¡Cómo era de viejo todo aquello! ¡Su hija tendría ahora treinta años! Entonces miró detrás suyo y no vio nada en la carretera. Se sintió triste, como una casa privada de muebles, y los recuerdos tiernos se mezclaban con unos malos pensamientos dentro de su cerebro oscurecido por los vapores de la francachela. Hubiese querido ir a darse una vuelta por los alrededores de la iglesia. Sin embargo temió que esto lo entristeciera todavía más y regresó directo a su casa.
Charles y su mujer llegaron a Tostes hacia las seis de la tarde. Los vecinos se pegaron a las ventanas para ver a la nueva esposa de su médico.
La vieja criada se presentó, le ofreció sus saludos, y se disculpó de que la cena aún no estuviese lista y, entretanto, invitó a madame a conocer su casa.
V





























