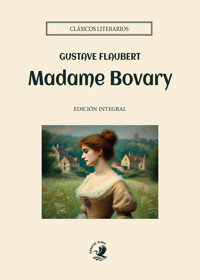
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Ardea
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Colección Narrativa
- Sprache: Spanisch
Madame Bovary (1857) es una novela fundamental del realismo literario. En ella se narra la vida de Emma Bovary, una mujer atrapada en un matrimonio monótono con Charles Bovary, un médico de provincia. Desde joven, Emma sueña con una vida de lujo y pasión, influenciada por las novelas románticas que lee. Para escapar de su rutina, se involucra en aventuras amorosas y compras extravagantes, buscando la emoción y el glamour que ansía, enfrentándose a las rígidas normas sociales. La novela explora temas como la insatisfacción, el deseo y la ilusión, y ofrece una crítica aguda de la sociedad burguesa del siglo XIX. A través de la tragedia personal de Emma, Flaubert examina las consecuencias devastadoras de las aspiraciones desmedidas y la insaciable búsqueda de una vida idealizada.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 570
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Madame Bovary
Gustave Flaubert
No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su almacenamiento en un sistema informático, ni su transmisión por cualquier procedimiento o medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro, o por otros medios, sin permiso previo y por escrito de los titulares del copyright.
“Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra”.
© Editorial Ardea, s.l.
ISBN: 978-84-10011-20-5
ÍNDICE
Primera parte
Segunda parte
Tercera parte
Primera parte
CAPÍTULO I
Estábamos en el Estudio cuando entró el director, seguido de un nuevo vestido de calle y de un mozo que traía un gran pupitre. Los que dormían se despertaron, y todos nos pusimos de pie como sorprendidos en nuestro trabajo.
El director nos hizo seña de que volviéramos a sentarnos; luego, volviéndose hacia el jefe de estudios, le dijo a media voz:
—Señor Roger, aquí tiene un alumno que le recomiendo, entra en quinto. Si su trabajo y su conducta lo merecen, pasará a los mayores, como corresponde a su edad.
El nuevo, que se había quedado en el rincón, detrás de la puerta, de tal modo que apenas se le veía, era un chico de campo, de unos quince años, y más alto de estatura que cualquiera de nosotros. Llevaba el pelo cortado recto sobre la frente, como un chantre de pueblo, y parecía formal y muy azorado. Aunque no fuera ancho de hombros, su casaca de paño verde con botones negros debía de molestarle en las sisas y dejaba ver, por las vueltas de las bocamangas, unas muñecas rojas habituadas a ir descubiertas. Sus piernas, con medias azules, salían de un pantalón amarillento muy tensado por los tirantes. Calzaba unos recios zapatos mal lustrados y guarnecidos de clavos.
Empezamos el recitado de las lecciones. Las escuchó con los oídos muy abiertos, atento como si estuviera en el sermón, sin atreverse siquiera a cruzar las piernas ni apoyarse en el codo, y, a las dos, cuando sonó la campana, el jefe de estudios tuvo que avisarle para que se pusiera con nosotros en la fila.
Al entrar en clase teníamos la costumbre de tirar nuestras gorras al suelo, para luego tener más libres las manos; desde el umbral había que lanzarlas debajo del banco, de manera que golpeasen contra la pared levantando mucho polvo; eso era lo ideal.
Pero, bien porque no se hubiera fijado en esa maniobra, o por no atreverse a someterse a ella, ya había acabado el rezo y el nuevo seguía con la gorra sobre sus rodillas. Era uno de esos tocados de orden compuesto, en el que se encuentran los elementos del casco de granadero, del chascás, del sombrero de copa, de la gorra de nutria y del gorro de dormir, en fin, una de esas cosas lamentables cuya muda fealdad tiene profundidades de expresión como el rostro de un imbécil. Ovoide y armada de ballenas, empezaba por tres rodetes circulares; luego, separados por una tira roja, alternaban unos rombos de terciopelo con otros de piel de conejo; a continuación venía una especie de bolsa rematada por un polígono de cartón y cubierto de un bordado de complicado sutás, y del que pendía, en el extremo de un largo cordón demasiado delgado, un pequeño colgante de hilos de oro, en forma de borla. Era nueva; la visera relucía.
—Levántese —dijo el profesor.
Él se levantó; la gorra cayó al suelo. Toda la clase se echó a reír.
Se agachó para recogerla. A su lado, un compañero volvió a tirarla empujándola con el codo, él volvió a recogerla.
—Deje en paz su casco de una vez —dijo el profesor, que era hombre ocurrente.
Las carcajadas de los escolares desconcertaron al pobre muchacho, tanto que no sabía si debía conservar su gorra en la mano, dejarla en el suelo o ponérsela en la cabeza. Volvió a sentarse y la colocó sobre sus rodillas.
—Levántese —continuó el profesor—, y dígame su nombre. Farfullando, el nuevo articuló un nombre ininteligible.
—¡Repita!
Se dejó oír la misma farfulla de sílabas, ahogada por los abucheos de la clase.
—¡Más alto! —gritó el maestro—, ¡más alto!
El nuevo, entonces, tomando una resolución extrema, abrió una boca desmesurada y, a pleno pulmón, como quien llama a alguien, soltó esta palabra: Charbovari.
Se produjo entonces un alboroto que surgió de repente, subió in crescendo, con gritos agudos (aullaban, ladraban, pateaban, mientras coreaban: ¡Charbovari! ¡Charbovari!), rodó luego en notas aisladas, calmándose a duras penas y resurgiendo a veces de pronto en la fila de un banco donde aún estallaba aquí y allá, como un petardo mal apagado, alguna risa reprimida.
Mientras tanto, bajo una lluvia de castigos, el orden fue restableciéndose en la clase, y el profesor, que por fin logró entender el nombre de Charles Bovary tras hacérselo dictar, deletrear y releer, mandó enseguida al pobre diablo que fuera a sentarse en el banco de los torpes, al pie de su tarima. Se puso en movimiento, pero, antes de echar a andar, vaciló.
—¿Qué está buscando? —preguntó el profesor.
—Mi go... —dijo tímidamente el nuevo, paseando a su alrededor unas miradas inquietas.
—¡Quinientos versos a toda la clase! —exclamado con voz furiosa, cortó el paso, como el Quos ego, a una nueva borrasca—. ¡A ver si se están tranquilos! —Seguía indignado el profesor, que se enjugaba la frente con un pañuelo que acababa de sacar de su bonete—. Y usted, el nuevo, me copiará veinte veces el verbo ridiculus sum.
Luego, en un tono más suave:
—¡Y ya encontrará su gorra, que nadie se la ha robado!
Todo volvió a la calma. Las cabezas se inclinaron sobre los cuadernos y el nuevo permaneció durante dos horas en una compostura ejemplar, por más que, de vez en cuando, alguna bolita de papel lanzada con el extremo de una plumilla fuera a estrellarse en su rostro. Pero él se limpiaba con la mano y seguía inmóvil, con los ojos bajos.
Por la tarde, en el Estudio, sacó sus manguitos del pupitre, puso en orden sus cosas y tiró cuidadosamente las rayas en su papel. Lo vimos trabajar a conciencia, buscando todas las palabras en el diccionario y esforzándose mucho. Gracias, sin duda, a esa buena voluntad de que dio prueba, no tuvo que bajar de clase; pues aunque sabía pasablemente las reglas, apenas mostraba elegancia en los giros. Había sido el cura de su pueblo el que lo inició en el latín, porque sus padres, para ahorrar, habían retrasado su envío al colegio cuanto les fue posible.
Su padre, el señor Charles-Denis-Bartholomée Bovary, antiguo ayudante de cirujano mayor, comprometido, hacia 1812, en asuntos de reclutamiento, y forzado por esa época a dejar el ejército, había aprovechado entonces sus atractivos personales para cazar al vuelo una dote de sesenta mil francos, que se le presentaba en la hija de un vendedor de géneros de punto, enamorada de su tipo. Buen mozo, petulante, de los que hacen resonar las espuelas, con unas patillas unidas al bigote, los dedos siempre cubiertos de sortijas y vestido de llamativos colores, tenía trazas de bravucón y la animación fácil de un viajante de comercio. Una vez casado, vivió dos o tres años de la fortuna de su mujer, cenando bien, levantándose tarde, fumando en grandes pipas de porcelana, no volviendo a casa por las noches hasta después del teatro y frecuentando los cafés. Murió su suegro y dejó poca cosa; él se indignó, se metió a fabricante, perdió en ello algún dinero, luego se retiró al campo, donde quiso explotar sus tierras. Pero como entendía tan poco de cultivos como de indianas, como montaba sus caballos en vez de enviarlos a la labor, se bebía su sidra en botellas en vez de venderla por barricas, se comía las mejores aves del corral y engrasaba sus botas de caza con el tocino de sus cerdos, no tardó en percatarse de que más le valía renunciar a toda especulación.
Por doscientos francos de alquiler al año, encontró en un pueblo, en los límites del País de Caux con la Picardía, una especie de alojamiento, mitad casa de labranza, mitad casa señorial; y dolido, roído de pesares, culpando al cielo, envidiando a todo el mundo, se encerró, a sus cuarenta y cinco años, asqueado de los hombres, decía, y decidido a vivir en paz.
Su mujer había estado loca por él en el pasado; lo había amado con mil servilismos que lo alejaron de ella todavía más. Alegre al principio, expansiva y muy amorosa, al envejecer se había vuelto (como el vino aireado que se vuelve vinagre) de carácter difícil, gruñona, nerviosa. ¡Había padecido tanto en los primeros tiempos, sin quejarse, cuando lo veía correr tras todas las busconas del pueblo y cuando veinte tugurios se lo devolvían por la noche, embotado y apestando a borrachera! Después, su orgullo se había sublevado. Entonces se había callado, tragándose la rabia con un estoicismo mudo que conservó hasta la muerte. Siempre andaba ocupada en gestiones, en pleitos. Visitaba a los procuradores, al presidente del tribunal, recordaba el vencimiento de los pagarés, conseguía aplazamientos; y en casa planchaba, cosía, lavaba la ropa, vigilaba a los jornaleros, pagaba las facturas, mientras, sin preocuparse de nada, el señor, continuamente sumido en una somnolencia desabrida de la que solo despertaba para decirle cosas desagradables, pasaba las horas fumando al amor de la lumbre, escupiendo en las cenizas.
Cuando tuvo un hijo, hubo de darlo a una nodriza. De vuelta en casa, el niño fue mimado como un príncipe. La madre lo alimentaba con golosinas; el padre lo dejaba corretear descalzo y, dándoselas de filósofo, llegaba a decir que bien podía andar completamente desnudo, como las crías de las bestias. En contra de las tendencias maternas, tenía en la cabeza cierto ideal viril de la infancia por el que trataba de formar a su hijo, exigiendo que lo criaran con dureza, a la espartana, para que adquiriese una buena constitución. Lo mandaba a dormir en una cama sin calentar, le enseñaba a beber grandes tragos de ron y a hacer burla de las procesiones. Pero el pequeño, de naturaleza apacible, respondía mal a sus esfuerzos. La madre lo llevaba siempre pegado a sus faldas; le recortaba muñecos de cartón, le contaba cuentos, hablaba con él en monólogos interminables, llenos de alegrías melancólicas y de arrumacos parlanchines. Dada la soledad de su vida, trasladó a la cabeza de aquel niño todas sus vagas vanidades truncadas. Soñaba para él elevadas posiciones, ya lo veía crecido, guapo, inteligente, bien situado, ingeniero de puentes y caminos o magistrado. Le enseñó a leer, e incluso a cantar, en un viejo piano que tenía, dos o tres pequeñas romanzas. Mas, a todo esto, el señor Bovary, poco interesado por las artes, decía que todo aquello ¡no valía la pena!
¿Iban a tener alguna vez con qué mantenerlo en las escuelas del Gobierno, comprarle un cargo o ponerle una tienda? Además, teniendo tupé, un hombre siempre triunfa en sociedad. La señora Bovary se mordía los labios, y el niño seguía vagabundeando por el pueblo.
Se iba con los labriegos, y ahuyentaba, tirándoles terrones, a los cuervos que alzaban el vuelo. Comía moras a lo largo de las cunetas, guardaba los pavos con una vara, amontonaba el heno en época de siega, corría por el bosque, jugaba a la rayuela bajo el pórtico de la iglesia los días de lluvia, y, en las grandes festividades, pedía al sacristán que le dejara tocar las campanas, para colgarse con todo el cuerpo de la gran cuerda y sentirse llevado en su vuelo por ella.
Así fue creciendo como un roble, y adquirió unas manos fuertes y un color saludable.
A los doce años, su madre consiguió que empezara a estudiar. De ello se encargó al cura. Pero las clases eran tan breves y tan mal aprovechadas que no podían servir de gran cosa. Se las daba a ratos perdidos, en la sacristía, de pie, deprisa, entre un bautizo y un entierro; o bien el cura mandaba en busca de su alumno después del ángelus, cuando no tenía que salir. Subían a su cuarto, se acomodaban: los moscardones y las falenas revoloteaban alrededor de la vela. Hacía calor, el muchacho se adormecía; y el bueno del cura, adormilado con las manos sobre el vientre, no tardaba en roncar con la boca abierta. Otras veces, cuando al volver de llevar el viático a algún enfermo de los alrededores el señor cura descubría a Charles holgazaneando por el campo, lo llamaba, le sermoneaba durante un cuarto de hora y aprovechaba la ocasión para hacerle conjugar algún verbo al pie de un árbol. Hasta que la lluvia venía a interrumpirlos, o un conocido que pasaba. Por lo demás, siempre estaba satisfecho del muchacho, y hasta afirmaba que el joven tenía mucha memoria.
Charles no podía seguir así. La madre se mostró enérgica. Avergonzado, o más bien harto, el padre cedió sin resistencia, y aguardaron un año todavía, hasta que el chiquillo hubiera hecho la primera comunión.
Pasaron otros seis meses y, por fin, al año siguiente, Charles fue enviado al colegio de Ruán, adonde lo llevó su padre en persona, a finales de octubre, por la feria de San Román.
Hoy, ninguno de nosotros podría recordar nada de él. Era un muchacho de temperamento tranquilo, que jugaba en los recreos, trabajaba en el Estudio, atendía en clase, dormía bien en el dormitorio, comía bien en el refectorio. Tenía por tutor a un ferretero mayorista de la calle Ganterie, que lo sacaba una vez al mes, en domingo, después de cerrar la tienda, lo mandaba a pasear al puerto para que viera los barcos, y después lo devolvía al colegio a eso de las siete, antes de la cena. Todos los jueves por la noche escribía una larga carta a su madre, con tinta roja y tres obleas; luego repasaba sus cuadernos de Historia, o leía un viejo tomo de Anacharsisque andaba rondando por el Estudio. En los paseos, charlaba con el criado, que era, como él, de campo.
A fuerza de aplicarse, se mantuvo siempre hacia la mitad de la clase; una vez, incluso, llegó a ganar un primer accésit en Historia Natural. Pero, al terminar tercero, sus padres lo sacaron del colegio para hacerle estudiar Medicina, convencidos de que sería capaz de terminar por sí solo el bachillerato.
Su madre le buscó en un cuarto piso una habitación que daba al Eau-de-Robec, en casa de un tintorero conocido suyo. Ultimó las condiciones de su pensión, se procuró muebles, una mesa y dos sillas, hizo traer de su casa una vieja cama de cerezo silvestre y compró además una estufilla de hierro, junto con la provisión de leña que debía calentar a su pobre hijo. Y al cabo de una semana se marchó, después de insistir en que se portase bien, ahora que iba a quedar abandonado a sí mismo.
La lectura del programa de clases en el tablón de anuncios lo dejó aturdido: clases de Anatomía, clases de Patología, clases de Fisiología, clases de Farmacia, clases de Química, y de Botánica, y de Clínica, y de Terapéutica, sin contar la Higiene ni la Materia Médica, nombres todos cuyas etimologías ignoraba y eran como otras tantas puertas de santuarios llenos de augustas tinieblas.
No alcanzaba a comprender nada; por más que atendía, no asimilaba. Y sin embargo trabajaba, tenía los cuadernos forrados, asistía a todas las clases, no se perdía una sola visita a los hospitales. Cumplía sus pequeñas tareas cotidianas como un caballo de noria, que da vueltas en el mismo sitio con los ojos vendados, ignorante de la tarea que hace.
Para ahorrarle gastos, su madre le enviaba todas las semanas, con el recadero, un pedazo de ternera asada al horno, con el que almorzaba nada más volver del hospital al mediodía mientras golpeaba las suelas contra la pared. Luego tenía que salir corriendo a las clases, al anfiteatro, al hospicio, y volver atravesando todas las calles. Por la noche, después de la frugal cena de su casero, subía a su cuarto y se ponía a trabajar, con las mismas ropas mojadas que humeaban sobre su cuerpo, delante de la estufa al rojo vivo.
En los bellos atardeceres de verano, a la hora en que las calles tibias se vacían, cuando las criadas juegan al volante en el umbral de los portales, abría la ventana y se acodaba en ella. El río, que hace de ese barrio de Ruán una especie de innoble pequeña Venecia, corría abajo, a sus pies, amarillo, violeta o azul, entre sus puentes y sus verjas. Obreros acuclillados en la orilla se lavaban los brazos en el agua. Sobre varas que salían de lo alto de los desvanes, se secaban al aire madejas de algodón. Enfrente, más allá de los tejados, se extendía el amplio cielo puro, con el sol rojizo del poniente. ¡Qué bien se debía de estar allí! ¡Qué frescor bajo el hayedo! Y abría las aletas de la nariz para aspirar los buenos olores del campo, que no llegaban hasta él.
Adelgazó, su cuerpo se estiró y su cara adquirió una especie de expresión doliente que casi la hizo interesante.
De manera espontánea, por indolencia, terminó abandonando todas las resoluciones que se había impuesto. Una vez faltó a la visita, al día siguiente a clase, y poco a poco, saboreando la pereza, acabó por no volver.
Se acostumbró a la taberna, con pasión por el dominó. Encerrarse cada tarde en un sucio establecimiento público para dar golpes en las mesas de mármol con unos huesecillos de carnero marcados con puntos negros le parecía una preciosa afirmación de su libertad, que aumentaba su propia estima. Era como la iniciación al mundo, el acceso a los placeres prohibidos; y, al entrar, ponía la mano en el pomo de la puerta con una alegría casi sensual. Muchas cosas comprimidas dentro de él se dilataron entonces: aprendió de memoria coplas que cantaba en las fiestas de bienvenida, se entusiasmó con Béranger, aprendió a hacer ponche y por fin conoció el amor.
Gracias a estos trabajos preparatorios, fracasó completamente en los exámenes de oficial de salud. ¡Esa misma noche lo esperaban en casa para celebrar su triunfo!
Fue a pie y se detuvo en la entrada del pueblo, donde mandó en busca de su madre, y se lo contó todo. Ella lo disculpó, achacando el fracaso a la injusticia de los examinadores, y lo animó un poco, encargándose de arreglar las cosas. Hasta cinco años después no supo el señor Bovary la verdad; como ya era vieja, la aceptó, además no podía suponer que un hijo de él fuera un tonto.
Charles volvió pues al trabajo y preparó sin interrupción las materias de su examen, aprendiendo de memoria todas las preguntas por anticipado. Aprobó con bastante buena nota. ¡Qué hermoso día para su madre! ¡Dieron un gran convite!
¿Adónde iría a ejercer su arte? A Tostes. Allí solo había un médico viejo. Hacía mucho que la señora Bovary acechaba su muerte, y aún no se había ido al otro barrio el buen señor cuando ya estaba Charles instalado enfrente como su sucesor.
Pero no bastaba con haber criado a su hijo, haberle obligado a estudiar medicina y haber descubierto Tostes para ejercerla; necesitaba una mujer. Le encontró una: la viuda de un escribano de Dieppe, que tenía cuarenta y cinco años y mil doscientas libras de renta.
Aunque era fea, seca como un palo de escoba y con tantos granos como brotes hay en primavera, lo cierto es que a la señora Dubuc no le faltaban pretendientes donde elegir. Para alcanzar sus fines, mamá Bovary se vio obligada a apartarlos uno a uno, e incluso desbarató con gran habilidad las intrigas de un charcutero apoyado por los curas.
Charles había vislumbrado en el matrimonio el advenimiento de una situación mejor, imaginando que sería más libre y podría disponer de su persona y su dinero. Pero fue su mujer quien mandó; delante de la gente, él tenía que decir esto, callar aquello, debía ayunar los viernes, vestirse como a ella le parecía, apremiar por orden suya a los clientes que no pagaban. Le abría las cartas, espiaba sus pasos y escuchaba, a través del tabique, cuando en la consulta había mujeres.
Había que hacerle el chocolate todas las mañanas, colmarla de atenciones infinitas. Se quejaba continuamente de los nervios, del pecho, de sus humores. La agobiaba el ruido de los pasos; si se iban, la soledad se le volvía odiosa; si volvían a su lado, era desde luego para verla morir. Por la noche, cuando Charles regresaba, sacaba de debajo de las sábanas sus largos brazos flacos para pasárselos alrededor del cuello, y, haciéndole sentarse en el borde de la cama, le hablaba de sus penas: ¡la tenía abandonada, quería a otra! Con razón le habían dicho que sería desgraciada; y acababa pidiéndole algún jarabe para su salud y un poco más de cariño.
CAPÍTULO II
Una noche, a eso de las once, los despertó el ruido de un caballo que se detuvo justo en la puerta. La criada abrió el tragaluz del desván y habló un rato con un hombre que permanecía abajo, en la calle. Venía a buscar al médico; traía una carta. Nastasie bajó las escaleras tiritando y abrió la cerradura y los cerrojos, uno tras otro. El hombre dejó el caballo y, siguiendo a la criada, entró inmediatamente tras ella. Del interior de su gorro de lana con borlas grises sacó una carta envuelta en un trozo de tela y se la presentó atentamente a Charles, que se apoyó de codos en la almohada para leerla. Nastasie, junto a la cama, sostenía la vela. Por pudor, la señora permanecía de cara a la pared y dejaba ver la espalda.
La carta, cerrada con un pequeño sello de cera azul, rogaba al señor Bovary que fuera inmediatamente a la granja de Les Bertaux, para recomponer una pierna rota. Pero de Tostes a Les Bertaux hay sus seis buenas leguas de camino, pasando por Longueville y Saint-Victor. La noche era oscura. La nueva señora Bovary temía que su marido sufriera algún percance. Decidieron, pues, que el mozo de cuadra se adelantase. Charles se pondría en camino tres horas después, cuando saliera la luna. Enviarían un chiquillo a su encuentro para mostrarle el camino de la granja y abrirle las cercas.
A eso de las cuatro de la mañana, Charles, bien arropado en su capote, se puso en marcha hacia Les Bertaux. Aún adormilado por el calor del sueño, se dejaba mecer por el apacible trote de la cabalgadura. Cuando esta se detenía por instinto ante esos hoyos rodeados de zarzas que se abren a orilla de los surcos, Charles, despertándose sobresaltado, se acordaba inmediatamente de la pierna rota y procuraba refrescar en su memoria cuanto sabía de fracturas. Había dejado de llover; empezaba a clarear el día, y en las ramas de los manzanos sin hojas se mantenían inmóviles los pájaros, cuyas pequeñas plumas erizaba la brisa fría de la mañana. La llana campiña se extendía hasta perderse de vista, y los grupos de árboles alrededor de las granjas formaban, a intervalos espaciados, manchas de un violeta oscuro sobre aquella vasta superficie gris que se fundía en el horizonte con el tono mortecino del cielo. Charles abría de vez en cuando los ojos; luego, como su mente se cansaba y le asaltaba el sueño, no tardaba en entrar en una especie de sopor en el que sus sensaciones recientes se confundían con los recuerdos, se veía a sí mismo desdoblado, estudiante y casado a la vez, acostado en su cama como hacía un rato y atravesando una sala de operados como antaño. El cálido olor de los emplastos se mezclaba en su cabeza con el olor verde del rocío; oía correr sobre su barra las anillas de hierro de las camas y dormir a su mujer... Al pasar por Vassonville, al borde de una cuneta, vio a un chiquillo sentado en la hierba.
—¿Es usted el médico? —preguntó el niño.
Y, tras la respuesta de Charles, cogió los zuecos con las manos y echó a correr delante de él.
Mientras caminaban, el oficial de saludcomprendió por las palabras de su guía que el señor Rouault debía de ser un agricultor de los más acomodados. Se había roto la pierna la noche anterior, cuando volvía de celebrar los Reyes en casa de un vecino. Su mujer había muerto hacía dos años. Con él solo vivía la señorita, que le ayudaba a llevar la casa.
Las rodadas fueron haciéndose más hondas. Se acercaban a Les Bertaux. El chico, colándose entonces por un agujero del seto, desapareció, reapareciendo luego al fondo del corral para abrir la cerca. El caballo resbalaba en la hierba mojada; Charles se agachaba para pasar por debajo de las ramas. Los mastines ladraban en sus casetas tirando de la cadena. Cuando entró en Les Bertaux, su caballo se espantó e hizo un extraño.
Era una casa de labor de buena apariencia. En los establos, por la parte superior de las puertas abiertas, se veían gruesos caballos que comían tranquilamente en pesebres nuevos. Paralelo a las edificaciones se extendía un amplio estercolero del que ascendía el vaho, y en el que, entre las gallinas y los pavos, picoteaban cinco o seis pavos reales, lujo de los corrales del País de Caux. El redil era largo, el granero alto, de paredes lisas como la mano. Bajo el cobertizo había dos grandes carretas y cuatro arados, con sus látigos, sus colleras y sus aparejos completos, cuyos vellones de lana azul se ensuciaban con el fino polvo que caía de los graneros. El corral iba cuesta arriba, plantado de árboles simétricamente espaciados, y el graznido alegre de una manada de ocas resonaba cerca de la charca.
Una mujer joven, con una bata de merinoazul adornada con tres volantes, salió al umbral de la casa para recibir al señor Bovary, a quien hizo pasar a la cocina, donde ardía una gran lumbre. A su alrededor hervía el desayuno de los jornaleros, en unas pequeñas ollas de desigual tamaño. En el interior de la chimenea había algunas ropas húmedas secándose. La pala, las tenazas y el pico del fuelle, todos de colosales proporciones, brillaban como acero bruñido, mientras a lo largo de las paredes se extendía una abundante batería de cocina en la que espejeaba de manera diversa la viva llama del hogar, unida a los primeros destellos del sol que entraban por los cristales.
Charles subió al primer piso a ver al enfermo. Lo encontró en cama, sudando bajo las mantas y sin el gorro de dormir, que había tirado lejos. Era un hombrecillo rechoncho de cincuenta años, piel blanca, ojos azules, sin pelo en la parte delantera de la cabeza, y con pendientes. A su lado había, sobre una silla, una gran garrafa de aguardiente, de la que se servía de vez en cuando para darse ánimos; pero en cuanto vio al médico, su exaltación se calmó, y en vez de soltar juramentos como estaba haciendo desde hacía doce horas, empezó a gemir débilmente.
La fractura era sencilla, sin complicaciones de ninguna especie. Ni el propio Charles se hubiera atrevido a desearla más fácil. Y entonces, recordando el comportamiento de sus profesores junto a la cama de los heridos, reconfortó al paciente con toda clase de buenas palabras, caricias quirúrgicas, que son como el aceite con que se engrasan los bisturíes. A fin de disponer de unas tablillas, fueron a buscar un manojo de listones en el cobertizo de los carros. Charles eligió uno, lo partió en trozos, lo pulió con un vidrio mientras la criada rasgaba una sábana para hacer vendas y la señorita Emma trataba de coser unas almohadillas. Como tardaba mucho en encontrar el costurero, su padre se impacientó; ella no dijo nada; pero al coser se pinchaba los dedos, que enseguida se llevaba a la boca y se los chupaba.
A Charles le sorprendió la blancura de sus uñas. Eran brillantes, afiladas en la punta, más pulidas que los marfiles de Dieppe, y recortadas en forma de almendra. Pero la mano no era bonita, quizá no lo bastante pálida, y algo enjuta en las falanges; también era demasiado larga, y carecía de suaves inflexiones de las líneas en los contornos. Lo que tenía hermoso eran los ojos; aunque fueran marrones, parecían negros a causa de las pestañas, y su mirada llegaba con franqueza y con un cándido atrevimiento.
Una vez hecho el vendaje, el médico fue invitado, por el propio señor Rouault, a tomar un bocado antes de irse.
Charles bajó a la sala, en la planta baja. En una mesita, al pie de una gran cama con dosel forrado de indiana que representaba escenas de personajes turcos, había dos cubiertos con vasos de plata. Se percibía un olor a lirios y a sábanas húmedas que salía del alto armario de roble situado frente a la ventana. Por el suelo, en los rincones, había sacos de trigo alineados de pie. Era lo que no había cabido en el granero contiguo, al que se subía por tres escalones de piedra. Decorando la estancia, en el centro de la pared cuya pintura verde se desconchaba por efecto del salitre, había una cabeza de Minerva dibujada a carboncillo en un marco dorado, y que llevaba escrito al pie, en caracteres góticos: «A mi querido papá».
Empezaron hablando del enfermo, luego del tiempo que hacía, de los grandes fríos, de los lobos que merodeaban de noche por la campiña. A la señorita Rouault no le gustaba lo más mínimo el campo, sobre todo ahora que tenía que encargarse casi sola de los cuidados de la granja. Como la sala estaba fresca, tiritaba al comer, dejando un poco al descubierto sus labios carnosos, que solía mordisquearse en sus momentos de silencio.
Llevaba un cuello blanco, vuelto. Cada uno de los bandós negros de su pelo parecía, de lo lisos que eran, de una sola pieza; estaban separados en medio de la cabeza por una fina raya, que se hundía ligeramente siguiendo la curva del cráneo, y, dejando ver apenas el lóbulo de la oreja, iban a recogerse por detrás en un abundante moño, con un movimiento ondulado hacia las sienes que el médico rural nunca había visto hasta entonces. Sus pómulos eran sonrosados. Llevaba, como un hombre, sujetos entre dos botones de su blusa, unos lentes de concha.
Cuando Charles, tras subir a despedirse de papá Rouault, volvió a la sala antes de marcharse, la encontró de pie, con la frente apoyada en la ventana, mirando al jardín, donde el viento había derribado los rodrigones de judías. Ella se volvió.
—¿Busca algo? —preguntó.
—Sí, mi fusta, por favor —contestó el médico.
Y se puso a mirar sobre la cama, detrás de las puertas, debajo de las sillas; se había caído al suelo, entre los sacos y la pared. La señorita Emma la vio; se inclinó sobre los sacos de trigo. Por galantería, Charles se abalanzó hacia ella y, al estirar también el brazo en la misma dirección, sintió que su pecho rozaba la espalda de la joven, inclinada debajo de él. Emma se incorporó muy colorada y lo miró por encima del hombro mientras le tendía el vergajo.
En vez de volver a Les Bertaux tres días después, como había prometido, volvió el mismo día siguiente, y luego con regularidad dos veces por semana, sin contar las visitas inesperadas que hacía de vez en cuando, como sin querer.
Por lo demás, todo fue bien; la curación siguió el curso normal, y cuando al cabo de cuarenta y seis días vieron al tío Rouault intentando andar solo por su corral, se empezó a considerar al señor Bovary como un hombre muy capacitado. El tío Rouault decía que no le habrían curado mejor los principales médicos de Yvetot o incluso de Ruán.
En cuanto a Charles, en ningún momento intentó preguntarse por qué le agradaba tanto ir a Les Bertaux. De haberlo pensado, seguramente habría atribuido su celo a la gravedad del caso, o quizá al provecho que esperaba sacar. Sin embargo, ¿era esa la razón por la que sus visitas a la granja constituían, entre las mezquinas ocupaciones de su vida, una excepción deliciosa? Esos días se levantaba temprano, partía al galope, espoleaba a su montura, luego se apeaba para limpiarse los pies en la hierba y se ponía los guantes negros antes de entrar. Le gustaba verse llegando al patio, sentir contra su hombro la cerca que giraba, y el gallo que cantaba encima de la tapia, los mozos que salían a su encuentro. Le gustaban el granero y las cuadras; le gustaba papá Rouault, que le daba golpecitos en la mano y le llamaba su salvador; le gustaban los pequeños zuecos de la señorita Emma sobre las baldosas fregadas de la cocina; sus altos tacones aumentaban un poco su estatura y, cuando caminaba delante de él, las suelas de madera, al levantarse deprisa, crujían con un ruido seco contra el cuero de la botina.
Al irse, siempre lo acompañaba hasta el primer peldaño de la escalinata. Si aún no le habían traído el caballo, se quedaba allí con él. Como ya se habían despedido, no hablaban; el aire libre la envolvía, arremolinándole los pelillos de la nuca, o agitándole en las caderas las cintas del delantal, que revoloteaban como banderolas. Una vez, en época de deshielo, la corteza de los árboles rezumaba en el patio, la nieve se fundía sobre las techumbres de las edificaciones. Ella estaba de pie en el umbral; fue a buscar su sombrilla, la abrió. La sombrilla de seda tornasolada, traspasada por el sol, iluminaba con móviles reflejos la piel blanca de su cara. Debajo de la sombrilla sonreía en medio del tibio calor, y se oían caer sobre el tenso muaré, una a una, las gotas de agua.
En los primeros tiempos de las frecuentes visitas de Charles a Les Bertaux, la nueva señora Bovary no dejaba de interesarse por el enfermo, y hasta había reservado para el señor Rouault una bella página blanca en el registro que llevaba por partida doble. Pero en cuanto supo que tenía una hija, se informó; y se enteró de que la señorita Rouault, educada en un convento de ursulinas, había recibido, como dicen, una esmerada educación, que por lo tanto sabía bailar, geografía, dibujo, bordar y tocar el piano. ¡Aquello fue el colmo!
«¿Así que por eso se le alegra la cara cuando va a verla», se decía, «y se pone el chaleco nuevo sin importarle que pueda estropearse con la lluvia? ¡Ah, esa mujer, esa mujer!...»
Y la detestó por instinto. Al principio se desahogó con alusiones, pero Charles no las captó. Luego, con reflexiones puntuales, que él dejaba pasar por miedo a la tormenta; por último, con dicterios a bocajarro, a los que él no sabía qué responder.
«¿Por qué seguía yendo a Les Bertaux, si el señor Rouault ya estaba curado y aquella gente aún no había pagado? ¡Ah!, es que allí había cierta persona, alguien que sabía conversar, una bordadora, una persona instruida. Eso era lo que le gustaba: ¡necesitaba señoritas de ciudad!». Y proseguía: «La hija de papá Rouault, ¡una señorita de ciudad! ¡Vamos, hombre!, pero si su abuelo era pastor, y tienen un primo que estuvo a punto de ser procesado por un mal golpe en una pelea. No es para darse tanto pisto, ni para presumir los domingos en la iglesia con un vestido de seda, como una condesa. Y además, ¡pobre hombre!, si no llega a ser por las colzas del año pasado, se las habría visto negras para pagar los recibos atrasados».
Charles dejó de volver a Les Bertaux por cansancio. Héloïse le había hecho jurar sobre su misal, después de muchos sollozos y besos, en medio de una gran explosión de amor, que no volvería. Así que obedeció; pero la audacia de su deseo protestó contra el servilismo de su comportamiento, y, por una especie de hipocresía ingenua, terminó pensando que la prohibición de verla era para él como un derecho a amarla.
Además, la viuda estaba flaca; tenía los dientes largos; llevaba en todo tiempo un chal negro cuyo pico le caía entre los omóplatos; su talle enjuto iba siempre embutido en unos vestidos a manera de funda, demasiado cortos, que dejaban al descubierto los tobillos, con las cintas de sus anchos zapatos trenzados cruzadas sobre sus medias grises.
La madre de Charles iba de vez en cuando a verlos; pero, al cabo de unos días, la nuera parecía azuzarla contra el hijo; y entonces, como dos cuchillos, se dedicaban a escarificarle con sus reflexiones y sus advertencias. ¡Hacía mal en comer tanto! ¿Por qué convidar siempre a un trago a cualquiera que llegaba? ¡Qué terquedad la suya en no querer llevar ropa de franela!
Ocurrió que, a comienzos de primavera, un notario de Ingouville, depositario de fondos de la viuda Dubuc, embarcó con buena marea llevándose todo el dinero de su despacho. Verdad es que Héloïse también poseía, además de una participación en un barco valorada en seis mil francos, su casa de la calle Saint-François; pero, de toda aquella fortuna que tanto le habían cacareado, nada se había visto en el hogar salvo unos cuantos muebles y cuatro trapos. Hubo que aclarar las cosas. La casa de Dieppe resultó carcomida de hipotecas hasta los cimientos; lo que había depositado en casa del notario solo Dios lo sabía, y la participación en el barco no pasó de mil escudos. ¡Así que la buena señora había mentido! Lleno de rabia, el señor Bovary padre, rompiendo una silla contra el suelo, acusó a su mujer de haber provocado la desgracia de su hijo unciéndolo a semejante penco cuyos arreos no valían un comino. Fueron a Tostes. Pidieron explicaciones. Hubo escenas. Héloïse, llorando, echándose en brazos de su marido, lo conminó a defenderla de sus padres. Charles intentó hablar en su defensa. Ellos se enfadaron, y se fueron.
Pero el daño ya estaba hecho. Ocho días después, mientras ella estaba tendiendo la ropa en el patio, tuvo un vómito de sangre, y al día siguiente, en un momento en que Charles se había vuelto de espaldas para correr la cortina de la ventana, ella dijo: «¡Ay, Dios mío!», lanzó un suspiro y se desmayó. Estaba muerta. ¡Qué golpe!
Cuando todo hubo acabado en el cementerio, Charles volvió a casa. No encontró a nadie abajo; subió al primer piso, al dormitorio, vio su vestido que seguía colgado al pie de la trasalcoba; entonces, apoyándose en el secreter, permaneció hasta la noche sumido en una dolorosa ensoñación. Después de todo, le había querido.
CAPÍTULO III
Una mañana, papá Rouault fue a pagar a Charles la curación de su pierna: setenta y cinco francosen monedas de cuarenta sous, y un pavo. Se había enterado de su desgracia, y le consoló lo mejor que pudo.
—¡Yo sé lo que es eso! —decía, dándole palmaditas en la espalda—. ¡También yo pasé por lo mismo! Cuando perdí a mi pobre difunta, me iba a vagar por los campos para estar completamente solo; me dejaba caer al pie de un árbol, lloraba, invocaba a Dios, le decía tonterías; habría querido ser como los topos, que veía en las ramas con el vientre bullendo de gusanos, en una palabra, muerto. Y cuando pensaba que, en ese momento, otros estaban con sus buenas mujercitas abrazadas a ellos, daba golpes en el suelo con el bastón; estaba casi loco, ni siquiera comía; la sola idea de ir al café, aunque no se lo crea, me daba asco. Ya ve, muy poco a poco, un día tras otro, una primavera tras un invierno y un otoño tras un verano, la cosa fue pasando brizna a brizna, migaja a migaja; y se fue, se marchó, quiero decir que fue remitiendo, porque siempre te queda algo en el fondo, ¿cómo le diría?..., un peso, aquí, ¡en el pecho! Pero como es la suerte que nos espera a todos, tampoco debe uno dejarse abatir ni desear morir porque otros hayan muerto... Tiene que animarse, señor Bovary, ¡eso pasará! Venga a vernos, sepa que mi hija piensa con frecuencia en usted, y dice que la tiene olvidada. Pronto llegará la primavera, le llevaremos a cazar conejos en el vivar, para que se distraiga un poco.
Charles siguió el consejo. Volvió a Les Bertaux y encontró todo como la víspera, es decir, como hacía cinco meses. Los perales ya estaban en flor, y el bueno de Rouault, ahora de pie, iba y venía, animando la granja.
Creyéndose en el deber de prodigar al médico las mayores atenciones posibles debido a su penosa situación, le rogó que no se descubriera, le habló en voz baja, como si estuviera enfermo, y hasta fingió enfadarse porque no hubieran preparado para él algo un poco más ligero que para el resto, como tarritos de nata, por ejemplo, o unas peras cocidas. Le contó historias. Charles se sorprendió a sí mismo riendo; pero al venirle de repente el recuerdo de su mujer, se ensombreció. Sirvieron el café; dejó de pensar en ella.
A medida que iba acostumbrándose a vivir solo, pensó cada vez menos en ella. El nuevo atractivo de la independencia no tardó en hacerle la soledad más soportable. Ahora podía cambiar las horas de sus comidas, entrar o salir sin dar explicaciones, y, si estaba muy cansado, echarse en la cama y extenderse cuan largo era. Así que se cuidó, se mimó a sí mismo y aceptó los consuelos que le daban. Por otra parte, la muerte de su mujer no le había perjudicado en su profesión, porque durante un mes estuvieron repitiendo:
«¡Pobre muchacho! ¡Qué desgracia!». Su nombre se había difundido, había aumentado su clientela; y, además, iba a Les Bertaux cuando se le antojaba. Tenía una esperanza indefinida, una vaga felicidad; cuando se cepillaba las patillas delante del espejo, su cara le parecía más agradable.
Un día llegó a eso de las tres; todo el mundo estaba en el campo; entró en la cocina, pero al principio no vio a Emma; estaban cerrados los postigos. Por las rendijas de la madera, el sol prolongaba sobre las baldosas grandes líneas delgadas, que se quebraban en la esquina de los muebles y temblaban en el techo. Sobre la mesa, unas moscas trepaban por unos vasos usados, y zumbaban al ahogarse en el fondo, en los restos de sidra. La luz que bajaba por la chimenea, aterciopelando el hollín de la placa, coloreaba con un tono azulado las frías cenizas. Entre la ventana y el hogar, Emma cosía; no llevaba pañoleta y en sus hombros desnudos se veían gotitas de sudor.
Según costumbre de los pueblos, le ofreció de beber. Rehusó él, ella insistió, y finalmente le propuso, riendo, tomar una copita de licor con ella. Fue, pues, a buscar en la alacena una botella de curasao, alcanzó dos copitas, llenó una hasta el borde, apenas vertió unas gotas en la otra, y, tras brindar, se la llevó a su boca. Como estaba casi vacía, echaba hacia atrás la cabeza para beber; y así, con los labios fruncidos y el cuello estirado, reía al no sentir el licor, mientras la punta de su lengua, pasando entre sus finos dientes, lamía despacito el fondo de la copa.
Volvió a sentarse y reanudó su labor, una media de algodón blanco que estaba zurciendo; trabajaba con la frente inclinada; no hablaba, Charles tampoco. El aire, que pasaba por debajo de la puerta, empujaba un poco de polvo sobre las baldosas; él lo miraba arrastrarse, y solo oía el latido interior de su cabeza y el lejano cacareo de una gallina que acababa de poner en el corral. De vez en cuando, Emma se refrescaba las mejillas aplicándose en ellas la palma de las manos, que luego volvía a enfriar en la bola de hierro de los grandes morillos.
Se quejó de sufrir mareos desde el comienzo de la estación. Preguntó si unos baños de mar le sentarían bien, se puso a hablar del convento, Charles de su colegio, las frases les vinieron solas. Subieron a su cuarto. Le enseñó sus antiguos cuadernos de música, los libritos que le habían dado como premio y las coronas de hojas de roble, abandonadas en el fondo de un armario. También le habló de su madre, del cementerio, y hasta le enseñó en el jardín el arriate donde cortaba las flores cada primer viernes de mes para ir a ponerlas sobre su tumba. Pero el jardinero que tenían no entendía nada de flores... ¡Era tan malo el servicio! Le habría gustado, aunque solo fuera en invierno, vivir en la ciudad, pese a que los largos días del buen tiempo quizá hicieran el campo más aburrido todavía en verano. Y, según lo que dijera, su voz era clara, aguda o lánguida. De repente, arrastraba modulaciones que acababan casi en murmullos cuando hablaba consigo misma, unas veces alegre, abriendo unos ojos ingenuos, luego, con los párpados entornados, anegada de hastío la mirada, errante el pensamiento.
Al anochecer, camino ya de vuelta, Charles se repitió una tras otra las frases que ella le había dicho, tratando de recordarlas, de completar su sentido, para imaginarse la porción de existencia que ella había vivido en la época en que no la conocía. Pero nunca pudo verla en su pensamiento de modo distinto a como la viera la primera vez, o tal como acababa de dejarla hacía un momento. Luego se preguntó qué sería de ella, si se casaría, y con quién, ¡ay!, papá Rouault era muy rico, ¡y ella... tan hermosa! Pero la figura de Emma reaparecía una y otra vez ante sus ojos, y algo monótono parecido al zumbido de una peonza resonaba en sus oídos: «¡Y si a pesar de todo te casaras! ¡Y si te casaras!». Aquella noche no pudo dormir, tenía un nudo en la garganta, y sed; se levantó para ir a beber agua de la jarra y abrió la ventana; el cielo estaba tachonado de estrellas, soplaba un viento cálido, unos perros ladraban a lo lejos. Volvió la cabeza hacia Les Bertaux.
Pensando que, después de todo, no arriesgaba nada, Charles se prometió que haría la petición cuando la oportunidad se presentase; pero cada vez que se presentó, el miedo a no encontrar las palabras adecuadas le sellaba los labios.
A papá Rouault no le habría molestado que le librasen de su hija, que no le servía de gran cosa en la casa. En su fuero interno la disculpaba reconociendo que era demasiado inteligente para la agricultura, oficio maldito del cielo, ya que con él nunca se hacía nadie millonario. Lejos de haber hecho fortuna, el buen hombre perdía dinero todos los años, pues si se movía bien en los mercados y le gustaban las marrullerías del oficio, en cambio la labranza propiamente dicha, junto con el gobierno interno de la granja, le convenía menos que a nadie. Se resistía a sacarse las manos de los bolsillos y no escatimaba gastos en todo lo relativo a su vida, porque quería comer bien, no pasar frío y dormir en buena cama. Le gustaban la sidra fuerte, las piernas de cordero poco hechas, los glorias muy batidos. Hacía sus comidas en la cocina, solo, delante de la lumbre, en una mesita que le traían ya servida, como en las comedias.
Así pues, cuando se dio cuenta de que a Charles se le ponían coloradas las mejillas cerca de su hija, lo cual significaba que el día menos pensado se la pediría en matrimonio, empezó a rumiar todo el asunto. Lo encontraba un poco insignificante, y no era el yerno que hubiera deseado; pero se le tenía por hombre formal, ahorrador, muy instruido, y seguramente no discutiría mucho la dote. Y como papá Rouault se veía obligado a vender veintidós acres de su hacienda porque debía mucho al albañil, mucho al guarnicionero, y el árbol del lagar había que arreglarlo, se dijo: «Si me la pide, se la doy».
Por San Miguel, Charles fue a pasar tres días a Les Bertaux. La última jornada había transcurrido como las anteriores, aplazando la declaración cada cuarto de hora. Papá Rouault lo acompañó al marcharse; iban por una cañada, estaban a punto de separarse; era el momento. Charles se dio de plazo hasta la esquina del seto, y por fin, cuando lo rebasaron, murmuró:
—Señor Rouault, quisiera decirle algo —Se detuvieron. Charles callaba.
—Pero hable usted. ¿Cree que no me figuro lo que es? —dijo papá Rouault riendo suavemente.
—Papá Rouault..., papá Rouault... —balbució Charles.
—Pero si no deseo otra cosa —continuó el granjero—. Aunque seguramente la pequeña piense como yo, con todo, habrá que consultar su parecer. Bueno, aléjese un poco, yo regreso a casa. Si es que sí, óigame bien, no hace falta que vuelva, a causa de la gente, y además eso la intimidaría demasiado. Pero para que usted no se consuma de impaciencia, abriré de par en par el postigo de la ventana contra la pared: podrá verlo por la parte de atrás, asomándose por encima del seto.
Y se alejó.
Charles ató el caballo a un árbol. Corrió a apostarse en el sendero; aguardó. Transcurrió media hora, luego contó diecinueve minutos en su reloj. De pronto se oyó un golpe contra la pared; el postigo se había abierto, el gancho todavía temblaba.
Al día siguiente, a las nueve, ya estaba en la granja. Emma se sonrojó al verlo entrar, aunque por recato se esforzó por sonreír un poco. Papá Rouault abrazó a su futuro yerno. Se pusieron a hablar de los asuntos de dinero; pero tenían bastante tiempo por delante, ya que la boda no podía celebrarse, por decoro, mientras durase el duelo de Charles, es decir, hacia la primavera del año siguiente.
En esa espera transcurrió el invierno. La señorita Rouault se ocupó de su ajuar. Una parte la encargó en Ruán, y ella misma se hizo camisones y gorros de noche, con patrones de moda que pidió prestados. En las visitas que Charles hacía a la granja, se hablaba de los preparativos de la boda; se preguntaban en qué parte de la granja darían el banquete; calculaban el número de platos que se necesitarían y qué entremeses iban a servirse.
Emma, en cambio, habría deseado casarse a medianoche, a la luz de las antorchas; pero papá Rouault no comprendió en absoluto esa idea. Hubo, pues, una boda a la que acudieron cuarenta y tres invitados; pasaron dieciséis horas a la mesa, volvieron a empezar al día siguiente y algo más los días sucesivos.
CAPÍTULO IV
Los invitados llegaron temprano, en carruajes, en carricoches de un caballo, en charabanes de dos ruedas, en viejos cabriolés sin capota, en jardineras con cortinillas de cuero, y los jóvenes de los pueblos más cercanos en carretas donde permanecían de pie, en fila, con las manos apoyadas en los adrales para no caerse, porque iban al trote y con fuertes sacudidas. Vinieron de diez leguasa la redonda, de Goderville, de Normanville y de Cany. Habían invitado a todos los parientes de las dos familias, se habían reconciliado con los amigos con los que estaban reñidos, habían escrito a conocidos perdidos de vista hacía mucho tiempo.
De vez en cuando se oían latigazos detrás del seto; enseguida se abría la cerca: era un carricoche que entraba. Llegaba al galope hasta el primer peldaño de la escalinata, ahí se detenía en seco y descargaba a su gente, que se apeaba por todos los lados frotándose las rodillas y estirando los brazos. Las señoras, con gorro, venían ataviadas a la moda de la ciudad, con leontinas de oro, esclavinas con las puntas cruzadas en la cintura, o pequeños chales de colores sujetos en la espalda con un alfiler y que les dejaban el cuello al descubierto por detrás. Los chiquillos, vestidos igual que sus papás, parecían incómodos en sus trajes nuevos (muchos, incluso, estrenaron ese día el primer par de botas de su vida), y a su lado, sin decir palabra, con el vestido blanco de su primera comunión alargado para la circunstancia, se veía alguna crecida muchachita de catorce o dieciséis años, seguramente su prima o su hermana mayor, coloradota, aturdida, con el pelo untado de pomada de rosas, y con mucho miedo a ensuciarse los guantes. Como no había suficientes mozos de cuadra para desenganchar todos los carruajes, los señores se remangaban y se ponían ellos mismos a la faena. Según la distinta posición social, iban de frac, de levita, de chaqueta o de casaca: buenos fracs, rodeados de toda la consideración de una familia, y que solo salían del armario en las grandes solemnidades; levitas de grandes faldones que flotaban al viento, de cuello cilíndrico y bolsillos amplios como sacos; chaquetas de recio paño que en la vida diaria iban acompañadas de alguna gorra con la visera ribeteada de cobre; casacas muy cortas, con dos botones en la espalda tan juntos como un par de ojos, y cuyos faldones parecían haber sido cortados de un solo tajo por el hacha del carpintero. E incluso algunos (aunque estos, por supuesto, comerían al final de la mesa) llevaban blusas de ceremonia, es decir, con el cuello cayendo sobre los hombros, la espalda fruncida en pequeños pliegues y el talle ceñido muy abajo por un cinturón cosido.
¡Y las camisas se abombaban sobre los pechos como corazas! Todos llevaban el pelo recién cortado, con las orejas separadas de la cabeza, bien afeitados; y algunos que se habían levantado antes del alba, como no veían bien al afeitarse, se habían hecho cortes diagonales debajo de la nariz, o, a lo largo de las mandíbulas, raspaduras de epidermis del tamaño de escudos de tres francos y que había enrojecido el aire fresco del camino, veteando un poco de placas rosadas todas aquellas anchas caras blancas y satisfechas.
Como el ayuntamiento se encontraba a una media legua de la granja, fueron a pie y regresaron de la misma manera una vez concluida la ceremonia en la iglesia. La comitiva, compacta al principio como una sola cinta de color que ondeara por el campo, siguiendo el estrecho sendero que serpenteaba entre los verdes trigos, no tardó en estirarse y fue cortándose en diferentes grupos que se rezagaban charlando. Delante iba el músico con su violín empenachado de cintas en la concha; le seguían los novios, los parientes, los amigos sin ningún orden, y los niños, que se rezagaban entretenidos en arrancar las campanillas de los tallos de avena o peleándose cuando nadie los veía. El vestido de Emma, demasiado largo, le arrastraba un poco; de vez en cuando se paraba para recogérselo, y entonces, delicadamente, le quitaba con sus dedos enguantados los hierbajos y los pequeños pinchos de los cardos, mientras Charles, mano sobre mano, esperaba a que acabase. Papá Rouault, con un sombrero nuevo de seda en la cabeza, y con las bocamangas de su frac negro cubriéndole las manos hasta las uñas, daba el brazo a la señora Bovary madre. En cuanto al señor Bovary padre, que en el fondo despreciaba a toda aquella gente, había venido simplemente con una levita de corte militar y una sola fila de botones, y prodigaba piropos de taberna a una joven campesina rubia, que, sin saber qué responder, saludaba y se ponía colorada. Los demás invitados de la boda hablaban de sus asuntos o se burlaban unos de otros por la espalda, incitándose de antemano a la bulla; y, aplicando el oído, podía oírse el chinchín del violinista, que seguía tocando en pleno campo. Cuando se daba cuenta de que la gente se había quedado atrás, se detenía para tomar aliento, frotaba cuidadosamente con colofonia su arco para que las cuerdas chirriasen mejor, y enseguida reemprendía la marcha, subiendo y bajando sucesivamente el mástil del violín para marcar bien el compás. El ruido del instrumento espantaba de lejos a los pajarillos.
Habían puesto la mesa bajo el cobertizo de los carros. Sobre ella había cuatro lomos, seis pepitorias de pollo, ternera guisada, tres piernas de cordero y, en el centro, un hermoso lechón asado flanqueado por cuatro morcillas con acederas. En los extremos se alzaban garrafas de aguardiente. La sidra dulce en botellas soltaba su espesa espuma alrededor de los tapones, y todos los vasos ya estaban llenos de vino hasta los bordes. Grandes fuentes de natillas, que temblaban por sí solas al menor choque de la mesa, presentaban, dibujadas en su lisa superficie, las iniciales de los recién casados con arabescos de peladillas. Para las tortadas y los guirlaches habían ido a buscar un pastelero a Yvetot, quien, por ser nuevo en la comarca, había trabajado con esmero; y, a los postres, él mismo sacó una obra de repostería de varios pisos que provocó exclamaciones de sorpresa. Para empezar, en la base había un cuadrado de cartón azul que representaba un templo con sus pórticos, columnatas y, todo alrededor, estatuillas de estuco en hornacinas consteladas por estrellas de papel dorado; luego, en el segundo piso se alzaba un torreón de bizcocho de Saboya, rodeado de pequeñas fortificaciones de angélica, almendras, uvas pasas, gajos de naranja; y por último, sobre la plataforma superior, que era una pradera verde donde había rocas con lagos de mermelada y barcos de cáscaras de avellanas, se veía un amorcillo balanceándose en un columpio de chocolate cuyos dos soportes remataban sendos capullos de rosa naturales, a modo de bolas, en la cima.
Estuvieron comiendo hasta la noche. Cuando se cansaban de estar sentados, iban a dar una vuelta por los corrales o jugaban una partida de chitoen el granero; luego volvían a la mesa. Hacia el final, algunos se quedaron dormidos allí mismo y roncaron. Pero, cuando llegó la hora del café, todo se reanimó; empezaron entonces las canciones, se hicieron exhibiciones de fuerza, levantaban pesos, pasaban por debajo de sus pulgares, intentaban cargar las carretas sobre los hombros, decían chocarrerías, abrazaban a las señoras. Por la noche, en el momento de partir, los caballos, atiborrados de avena hasta los ollares, se resistieron a entrar en los varales; daban coces, se encabritaban, rompían los arreos, los amos blasfemaban o reían; y durante toda la noche, a la luz de la luna, por los caminos de la comarca hubo carricoches desbocados que corrían a galope tendido, dando brincos en las regueras, saltando sobre los metros cúbicos de guijarros, pegándose a los taludes, con mujeres que se asomaban a la portezuela para empuñar las riendas.
Los que se quedaron en Les Bertaux pasaron la noche bebiendo en la cocina. Los niños se habían dormido debajo de los bancos.
La novia había suplicado a su padre que le evitaran las bromas de costumbre. Pese a ello, un pescadero primo suyo (que incluso había llevado como regalo de bodas un par de lenguados) empezaba a soplar agua con la boca por el ojo de la cerradura cuando papá Rouault llegó justo a tiempo de impedírselo, y le explicó que la respetable posición de su yerno no permitía tales inconveniencias. Con todo, el primo no cedió fácilmente a estas razones. En su fuero interno acusó a papá Rouault de ser orgulloso, y fue a reunirse en un rincón con otros cuatro o cinco invitados que, por haberles tocado casualmente en la mesa varias veces seguidas los peores trozos de carne, también pensaban que los habían recibido mal, murmuraban del anfitrión y con palabras encubiertas deseaban su ruina.
La señora Bovary madre no había abierto la boca en toda la jornada. Nadie le había consultado ni sobre el traje de la nuera ni sobre los preparativos del festín; se retiró temprano. Su marido, en vez de irse con ella, mandó a buscar puros a Saint-Victor y fumó hasta el amanecer, mientras bebía grogsde kirsch, brebaje desconocido para toda aquella gente, y que para él supuso la causa de una consideración todavía mayor.
Charles no era de temperamento gracioso, no había brillado en la boda. Respondió con escaso ingenio a las pullas, retruécanos, palabras de doble sentido, cumplidos y alusiones picantes que se creyeron en la obligación de soltarle desde la sopa.
Al día siguiente, en cambio, parecía otro hombre. Era más bien a él a quien se hubiera tomado por la virgen de la víspera, mientras que la novia no dejaba traslucir nada que permitiese adivinar algo. Los más maliciosos no sabían qué decirle, y la miraban, cuando pasaba a su lado, presas de la más viva tensión de ánimo. Pero Charles no disimulaba en absoluto. La llamaba mi mujer, la tuteaba, preguntaba por ella a todo el mundo, la buscaba por todas partes y a menudo se la llevaba a los corrales, donde de lejos, entre los árboles, se le podía ver pasándole el brazo por la cintura y seguir caminando a medias inclinado sobre ella, aplastándole con la cabeza el camisolín del corpiño.
Dos días después de la boda, los esposos se fueron: debido a sus enfermos, Charles no podía estar ausente por más tiempo. Papá Rouault mandó llevarlos en su carricoche y él mismo los acompañó hasta Vassonville. Allí abrazó a su hija por última vez, se apeó y emprendió la vuelta. Cuando llevaba andados unos cien pasos, se detuvo, y al ver alejarse el carricoche, con las ruedas girando en medio del polvo, dejó escapar un profundo suspiro. Luego se acordó de su propia boda, de los tiempos pasados, del primer embarazo de su mujer; también él estaba muy feliz el día en que la había sacado de casa de su padre para llevarla a la suya, cuando los dos iban en el mismo caballo, ella a la grupa, trotando sobre la nieve; pues era por Navidad y el campo estaba todo blanco; ella lo agarraba con un brazo, y del otro colgaba su cesta; el viento agitaba los largos encajes de su tocado del País de Caux, que a veces pasaban por delante de su boca, y, cuando volvía la cabeza, veía a su lado, sobre su hombro, aquella carita sonrosada que le sonreía en silencio, bajo la chapa dorada de su gorro. Para calentarse los dedos, de vez en cuando se los metía a él en el pecho. ¡Qué viejo era todo aquello! Su hija tendría ahora ¡treinta años! Miró entonces hacia atrás, no vio nada en el camino. Se sintió triste como una casa sin muebles; y, al mezclarse los recuerdos tiernos con las negras ideas de su cerebro nublado por los vapores de la juerga, por un momento le dieron ganas de ir a dar un paseo por el lado de la iglesia. Pero por miedo a que le entristeciera todavía más aquella vista, volvió derecho a casa.
Charles y su mujer llegaron a Tostes a eso de las seis. Los vecinos se asomaron a las ventanas para ver a la nueva mujer de su médico. La vieja criada se presentó, la saludó, se disculpó por no tener lista la cena e invitó a la señora a que, mientras la preparaba, conociera la casa.
CAPÍTULO V





























