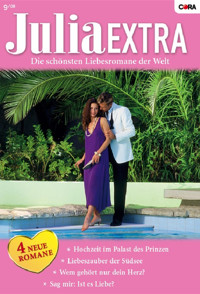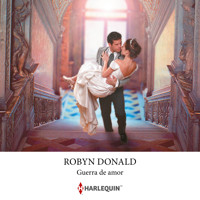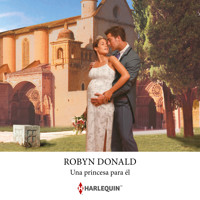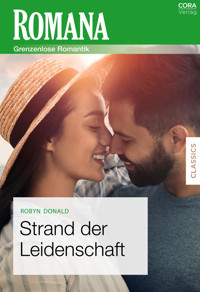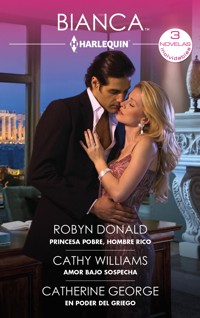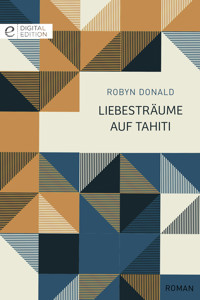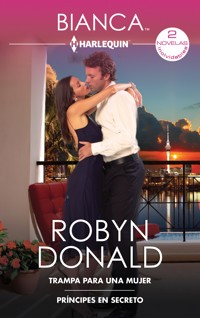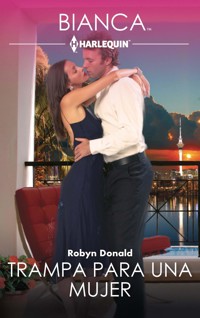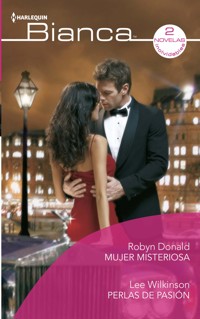2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bianca
- Sprache: Spanisch
El único hombre al que Kate había amado estaba allí, a su lado. Su corazón se sobresaltó, igual que siempre, pero lamentó terriblemente aquel encuentro y el hecho de pensar que Patric conocería a su hijo de seis años. Kate había soñado que serían una familia, pero sabía muy bien que la atroz verdad que ocultaba, la verdad que nunca podría contarle a Patric, siempre los mantendría separados. Sin embargo ahí estaba él, después de siete años y, a pesar de todo lo ocurrido, no podía evitar que en su interior resurgiera la esperanza…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 219
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 1999 Robyn Donald
© 2020 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Más allá de la ira, n.º 1112 - junio 2020
Título original: The Paternity Affair
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1348-094-7
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
DIOS MÍO, Dios mío, Dios mío! ¡Que acabe pronto! –rezó Kate Brown en un murmullo–. ¡Por favor!
A su lado, su hijo gritaba de júbilo mientras el vehículo de la montaña rusa al que habían subido se suspendía y oscilaba boca abajo por unos aterradores instantes. Kate se esforzó por abrir los ojos una centésima de milímetro: el mundo se catapultaba frenéticamente a su alrededor.
–¡Agárrate a esa barra, Nick! ¡Inmediatamente!
–¡Pero mami…! –protestó Nick, obedeciendo al instante.
El vehículo entró en otro giro vertiginoso. Kate cerró los ojos. Nick tenía las manos largas y morenas, y los dedos finos como ella, pensó. Sólo sus nudillos eran distintos, y además él no tenía vértigo, reflexionó. La amplia sonrisa de su rostro demostraba cuánto se estaba divirtiendo.
Desde luego no había heredado la valentía de ella, se dijo Kate. Aquel coraje debía de provenir de sus abuelos, pero el encanto con el que siempre engatusaba a los demás para conseguir lo que deseaba era un rasgo que no sabía de dónde había sacado.
De su padre no, desde luego, reflexionó con un estremecimiento. Recordar al padre de Nick era lo peor que podía hacer con el estómago revuelto. Kate apartó aquella idea de su mente con la facilidad de un ejercicio repetido durante casi siete años.
El vehículo comenzó a estabilizarse y disminuir la velocidad hasta parar. Gracias a Dios todo había terminado, pensó. Sin embargo, nada más pisar tierra firme, Nick volvió a insistir:
–¿Podemos subir otra vez, mami? ¿Podemos? ¡Ha sido para morirse!
–¿Es que quieres matarme?
–Pero si te ha gustado, mamá –sonrió Nick con aquellos ojos brillantes–. Apuesto a que te ha gustado, y si volvemos a montar te gustará más aún porque ahora ya sabes lo que va a ocurrir en cada momento.
–Con una vez basta, y además van a cerrar el Mundo Submarino –objetó Kate tirando de él hacia la salida–. Si quieres ir a nadar antes de la cena tenemos que marcharnos. En Australia anochece pronto.
–Bueno, está bien –contestó Nick mirándola desilusionado.
Kate rió. Nick sonrió y ella le apartó el pelo de la cara. Y al hacerlo una sensación atávica, largamente dormida en su interior, renació dando la voz de alarma en su sistema nervioso. Kate se volvió y se encontró con unos ojos que la miraban fijamente, unos ojos helados, de un gris acero, que la escrutaron rápida y peligrosamente para volverse después hacia el niño que había a su lado.
–Hola, Kate –la saludó Patric Sutherland con voz grave y seria.
El pánico se apoderó de ella, paralizó su cerebro. Apenas escuchó la exclamación de sorpresa de Nick. Luego, unas fuertes manos la agarraron y levantaron abrazándola fuerte contra un cuerpo grande, sólido como una roca. Envuelta en aquel calor, oliendo débilmente la evocadora fragancia masculina, Kate escuchó a Patric decir:
–Se le pasará enseguida, sólo ha sido un pequeño shock.
Kate salió del estado de inconsciencia. Sus pulmones respiraban con dificultad. Trató de apartarse, pero los brazos que la sujetaban se mantuvieron firmes.
–Apóyate en mí, Kate –dijo Patric en voz baja.
–Nick –musitó ella inquieta, tensa.
–El niño está bien.
–¿Mamá? –la llamó su hijo entonces, delatando el miedo que sentía en el temblor de su voz.
Kate abrió los ojos y parpadeó. Nick era un niño alto para su edad, aún no tenía seis años. Estaba pálido, y tenía los ojos de un azul verdoso y el pelo castaño con reflejos rojizos exactamente igual que ella.
–Debo de haber pasado demasiado tiempo al sol –explicó Kate, plenamente consciente de la presencia del hombre que la abrazaba.
–Te dije que te pusieras el sombrero –le reprochó Nick, añadiendo después con cierta ansiedad–: ¿Estás bien?
–Sí, claro.
–Y entonces, ¿por qué tiene que sujetarte él así?
–Ya no hace falta, soy perfectamente capaz de ponerme en pie sola –contestó Kate apartándose.
Patric la soltó, pero mantuvo una mano agarrada a su brazo. Su proximidad abrasaba a Kate. Tenía que marcharse de allí, se dijo.
La severidad del rostro de Patric podía deberse a lo inesperado e indeseado de aquel encuentro, pensó. Un rápido vistazo, sin embargo, la hizo darse cuenta de que no era así. Antes de que tuviera tiempo de responder a la cruda ira reflejada en sus ojos, éstos se cerraron para volver a abrirse mostrando una mirada opaca e indescifrable.
–Necesitas beber algo –dijo él con brusquedad–. Vamos, te invito.
Kate conocía aquella mirada. Podía protestar, poner cuantas objeciones quisiera, negarse… sabía que, de cualquier modo, acabaría sentada en una cafetería tomando algo. Patric siempre conseguía lo que se proponía, y los siete años que habían transcurrido desde que se vieron por última vez no habían servido sino para endurecer más un rostro ya severo a los veinticuatro. En aquel entonces él tenía carisma, irradiaba poder, recordó. En ese momento todo en él parecía haberse intensificado: resultaba irresistiblemente magnético, dominante, resuelto.
Alguien, quizá el destino, acababa de cavar su tumba, reflexionó mientras él reía cínicamente.
Kate alargó una mano para tomar la de su hijo. Nick, tras mirar de reojo al hombre que sujetaba a su madre por el brazo, se agarró a ella con fuerza. Kate le apretó la mano y la expresión asustada de Nick se desvaneció.
–Sí, eso es lo que necesitas, una taza de té.
–Está bien –contestó Kate.
Los escasos minutos que tardaron en llegar al café apenas bastaron para que Kate se rehiciera. ¿De dónde había salido Patric?, se preguntó. ¿Acaso vivía en Australia, en Gold Coast?
Imposible, pensó. Tenía que vivir en Auckland, Nueva Zelanda, como propietario y director que era de una de las más activas y rentables compañías de aviación. Era, literalmente hablando, un miembro de la alta sociedad.
Una vez en el café, con el aire acondicionado, Patric le sujetó una silla y esperó a que estuviera sentada para llamar a la camarera con una simple mirada. Sólo Patric era capaz de conseguir aquel servicio instantáneo, se dijo. Era consecuencia de su imponente presencia física, de sus anchos hombros, de sus largas piernas y de su estatura. Pero era consecuencia, también, de algo intangible pero igualmente imponente: la enorme autoridad que se reflejaba en su rostro y en su forma de ser.
–¿Café, o té, Kate?
–Té, gracias.
–Y tú, ¿qué vas a tomar? –le preguntó a Nick.
–Zumo de naranja o agua, por favor –contestó el niño educadamente.
Patric pidió las bebidas sonriendo y la camarera le devolvió la sonrisa de un modo especial. Kate se había sentido hechizada por aquella sonrisa durante toda la adolescencia, de modo que no le sorprendió que la camarera se ruborizara y corriera a preparar el pedido como si fuera una orden real.
Sin embargo, al volverse hacia Kate, no quedaba ni rastro de esa sonrisa en el semblante de Patric. Unos ojos despiadados la miraron, examinándola sin disimulo, para desviarse después hacia su mano y observar la falta de alianza en su dedo antes de decir, con voz de seda:
–Hola, Kate Brown. El tiempo ha sido benévolo contigo, estás tan guapa como siempre.
–Gracias –contestó ella tratando de mostrarse amable y natural.
Aquello, sin embargo, no funcionó. Kate trató de reprimir su emoción y respiró hondo.
–¿Ahora vives en Australia? –preguntó Patric reclinándose sobre la silla.
–No –contestó ella escueta, incapaz de mentir delante de su hijo.
Entonces comprendió que Nick estaba a punto de decir algo, así que lo miró severa, fijamente, con aquella expresión que conocen todos los niños y que significa «o te callas o te castigaré», y Nick cerró la boca.
–¿Así que sigues viviendo en Nueva Zelanda? –volvió a preguntar Patric contemplando los destellos de color caoba de su pelo con ojos de acero.
Siete años atrás, el día en que Kate cumplió dieciocho años, y tres días antes de que Patric le hiciera el amor, él había enterrado el rostro en aquel cabello y le había rogado que no se lo cortara nunca. ¿Acaso lo recordaba?, se preguntó Kate. Sí, reflexionó enfebrecida mientras aquellos ojos se volvían de nuevo hacia su rostro, lo recordaba. Algo frágil se quebró dentro de ella, disolviéndose, fundiéndose.
–Sí –contestó Kate, apresurándose a añadir para evitar más preguntas de él–: ¿Y tú? ¿Vives aquí?
–No, sólo he venido en viaje de negocios –contestó Patric torciendo la boca sutilmente.
Gotas de sudor recorrían la frente de Kate, que no podía disolver el nudo que atenazaba su pecho. Sonrió y comentó:
–Es un lugar precioso para venir a trabajar.
–Eso depende el trabajo. Kate, ¿es que no vas a presentarnos? –preguntó Patric con cierta nota ácida y profunda en la voz.
Kate sintió que tenía la boca demasiado seca como para contestar. Tuvo que tragar antes de responder:
–Éste es mi hijo, Nick. Nick, éste es un viejo amigo mío, el señor Sutherland.
–Hola, señor Sutherland –lo saludó el niño alargando una mano con solemne cortesía.
Los largos y bronceados dedos de Patric atraparon los de Nick mientras le devolvía el saludo y preguntaba sin hacer ninguna pausa:
–¿Qué edad tienes, Nick?
–Seis años. Bueno, aún no, pero los cumpliré pronto –explicó el niño antes de que su madre pudiera detenerlo–. Mi cumpleaños es el treinta y uno de octubre, así que dentro de cinco semanas tendré seis años.
Patric miraba a Nick, pero Kate no se dejó engañar. Tras aquel rostro severo y frío su cerebro estaba echando cálculos. Una mezcla de desesperación y humillación la embargaron. Tendría que decírselo, recapacitó. Y al hacerlo terminaría con la fantasía que tan bien había sabido ocultar en su interior, una fantasía alentada durante años y casi desconocida para ella hasta el instante mismo en que volvió a ver el rostro duro e imperturbable de Patric.
Bienvenida al mundo real, se dijo. Aquella pequeña fantasía, aquel sencillo cuento de hadas, no había tenido consecuencias negativas para nadie.
–Pues eres muy alto para tu edad.
–Sí –contestó Nick contento, encantado de ser el centro de atención. Nick podía ser tímido, pero era tan poco inmune al irresistible encanto de Patric como los demás–. Pronto seré más alto que mamá, que cumplirá veinticinco años en febrero del año que viene. El señor Frost dice que parece mi hermana en lugar de mi madre.
La sonrisa de Patric era toda una obra de arte, reflexionó Kate. Conseguía entablar una relación íntima entre Nick y él. Una relación que, para un niño sin padre, debía de resultar tremendamente atractiva, pensó.
–El señor Frost tiene razón. ¿Quién es?
–Es mi profesor.
Aquella conversación podía resultar peligrosa, pensó Kate interviniendo con cierta torpeza:
–¿Qué negocio te ha traído a Gold Coast, Patric?
No pudo evitar tartamudear al decir su nombre. No lo había pronunciado durante casi siete años, y hacerlo no servía más que para derribar la barrera que tanto trabajo le había costado construir.
–Estoy investigando una empresa que tengo pensado comprar –contestó él amable–. Y tú, ¿qué estás haciendo aquí?
–Mamá ganó un premio –señaló Nick dándose importancia.
Entonces llegó la camarera con una bandeja. Kate dio un sorbo de té. Pero Nick no había acabado:
–Hizo una poesía sobre la limonada y conseguimos un viaje de siete días a Surfers’ Paradise y entradas gratis a todos los parques temáticos como éste. Hemos venido ahora porque estamos de vacaciones, pero cuando volvamos tendré que ir al colegio.
–Comprendo –respondió Patric mirando de reojo a Kate–. Kate la inteligente.
–¿Tiene usted hijos, señor Sutherland? –preguntó Nick.
–No –contestó Patric con el rostro helado de pronto–. No tengo esposa, ¿sabes? Mi mujer murió hace tres años.
–¿Laura ha muerto? Oh, lo siento –intervino Kate.
–Fue una tragedia –añadió Patric volviendo la vista hacia Nick–. ¿Y te lo estás pasando bien?
–Oh, sí –contestó Nick con entusiasmo, añadiendo después con una mirada burlona hacia su madre–: Pero a mamá no le gusta mucho montar en las atracciones.
–¿Y a ti?
–¡A mí me encanta! –exclamó Nick mostrando tal júbilo que todos los de las mesas cercanas se volvieron para mirarlo y sonreír.
El corazón de Kate se contrajo. Aquel magnetismo innato de Nick había atraído siempre la atención de la gente a su alrededor, pensó.
Los ojos de Patric se quedaron fijos en el pelo de Kate, que había conseguido por fin dejar de retirárselo nerviosamente de la cara. Su mano, no obstante, tembló al tomar la taza.
–Me sorprende que hayas conseguido convencer a tu madre para que monte en la montaña rusa, siempre ha tenido miedo de las alturas –comentó Patric mirando a Nick.
–Bueno, insistí mucho. ¿Conoce usted a mamá? ¿Es ésa la razón por la que ha venido aquí?
–Sí, la conocía bien. Cuando tenía catorce años vino con sus tíos a vivir a la granja de mi padre.
–¿A Tatamoa, en Poto Valley? –preguntó Nick dándoselas de entendido–. Mamá me ha contado muchas cosas de ese lugar. Algún día iremos allí, cuando sea mayor.
–Sí, estupendo –contestó Patric sin mirar a Kate.
–¿Usted también vivía allí?
–No, yo vivía en Auckland con mis padres, mi padre trabajaba allí, pero siempre íbamos a Tatamoa a pasar las vacaciones.
–¿Y nos ha visto montados en la montaña rusa? –volvió a preguntar Nick absorbiendo inocentemente la atención de Patric.
–Sí, os he visto desde la ventana del hotel de al lado. Pensé que sería divertido venir a saludaros.
Aquello le pareció perfectamente natural a Nick que, asintiendo, se bebió la naranjada con entusiasmo. Kate mantuvo la mirada fija sobre su hijo mientras su cerebro trataba de asimilar aquella información. Patric debía de haberlos esperado a la salida, comprendió. La tensión aumentó entonces al máximo. Decidida a poner punto final a aquel encuentro, Kate sonrió un instante e improvisó:
–Ya es hora de marcharnos, Nick. Ha sido un placer volver a verte, Patric. Espero que tus negocios vayan bien. Dile adiós al señor Sutherland, Nick.
–Adiós, señor Sutherland. Gracias por la naranjada.
–¿Tenéis coche? –preguntó entonces Patric.
–No, pero nos gusta ir en autobús, ¿verdad, Nick? –respondió Kate, que sabía adónde quería llegar.
–Estoy seguro de que a Nick le va a encantar mi coche –comentó Patric sin disimular una sonrisa burlona.
Kate trató de controlar la rabia y dijo:
–¡Oh, no! No podemos consentir que te desvíes de tu camino, iremos en el autobús.
–Pero el autobús irá lleno, y hace calor –sonrió Patric burlón–. El coche está en el aparcamiento, a la vuelta de la esquina.
No era propia de Patric aquella insistencia, pensó Kate. ¿Por qué lo hacía cuando tenía que saber que ella no deseaba mantener ninguna relación con él?, se preguntó. Nick los miró alternativamente, frunciendo el ceño.
–¿Podemos ir con el señor Sutherland, mamá?
Kate tuvo que ceder.
–Claro. Muchas gracias, Patric, eres muy amable.
Los ojos de Patric brillaron contentos ante su capitulación.
–Vamos.
El coche estaba aparcado en el sótano del hotel, en una zona llena de carteles en los que se avisaba de que aquellas plazas estaban reservadas.
–¡Vaya, si es un Rolls Royce! ¿Es suyo, señor Sutherland? –preguntó Nick, para el que los coches habían constituido una corta pero intensa pasión meses atrás.
–No, me lo ha prestado un amigo –contestó Patric abriéndole la puerta.
Nick se sentó en el asiento de atrás y comenzó a husmearlo todo. Mientras Patric cerraba la puerta de Kate, que se había sentado delante, ésta se volvió hacia su hijo ansiosa:
–No toques nada.
–¿Ni siquiera el asiento?
–No te hagas el listo conmigo, caballerete. Sólo el asiento, ¿de acuerdo?
Patric abrió la puerta del conductor y se deslizó detrás del volante. Kate sintió que el nudo que atenazaba su corazón se apretaba. Patric estaba demasiado cerca, pensó.
–¡Mami, tiene televisión!
–No me sorprende –rió Kate forzada–. En este coche se podría incluso vivir –comentó agarrándose las manos sobre el regazo.
Sentarse en el interior de aquel vehículo resultaba infinitamente más íntimo que hacerlo frente a la mesa de un café abarrotado, reflexionó Kate tratando de relajarse mientras el coche salía del aparcamiento.
–Hace un tiempo estupendo, ¿verdad? Estoy segura de que en Nueva Zelanda todavía está lloviendo.
–Sí, estamos padeciendo la primavera más lluviosa de hace décadas –comentó Patric.
Sus manos descansaban confiadas al volante. Tenía unos dedos largos y fuertes, dedos que podían mostrarse tiernos y apasionados sobre la piel de una mujer, recordó Kate.
El coche llegó a una intersección.
–¿En qué hotel os alojáis? –preguntó Patric esperando a que se pusiera verde el semáforo.
–El Robinson’s Hotel está justo a este lado de la Cavill Avenue –contestó ella.
–Lo conozco, es un hotel muy agradable –dijo Patric maniobrando entre dos vehículos.
–Sí, mucho.
–¿Cuánto tiempo lleváis aquí?
Kate detestaba mentir, pero tenía que hacerlo. Su voz se quebró.
–Desde ayer. Espero que el tiempo siga así, aunque a Nick le ha encantado la tormenta de esta tarde.
–Cuando la tormenta arrecia en Gold Coast es que ha comenzado el verano –comentó Patric lacónico–. Me gustaría volver a verte, Kate. A ti y al niño.
Había estado esperando una declaración como aquella y se preparó para reaccionar. A través del zumbido de sus oídos Kate se escuchó a sí misma, con voz fría y tranquila, contestar:
–No creo que sea una buena idea.
–Tenemos mucho de qué hablar.
–No tenemos nada de qué hablar –lo contradijo sin vacilar, mirando al frente.
–Podrías empezar por explicarme por qué no me dijiste que estabas embarazada hace siete años –continuó Patric con voz profunda y amenazadora mientras detenía el coche a la entrada del Robinson’s Hotel.
Cuando el portero de uniforme apareció Nick abrió la puerta y salió mirando a su alrededor con interés. Kate lo observó y dijo, con voz ronca:
–Eso no hubiera cambiado en nada las cosas, Patric. Te dije entonces que no quería continuar con nuestra relación, y te lo vuelvo a repetir ahora. No tenemos nada en común… nunca lo tuvimos.
Patric, tras un corto y tenso silencio, insistió:
–Una de las cosas que siempre me han fascinado de ti es el contraste entre tu inteligencia y tus ojos, dulces y vulnerables. Te llamaré. Mi hijo no va a crecer sin conocer a su padre –terminó con dureza.
–Me temo que no es tan simple –replicó Kate pálida. Toda su pretendida entereza se desvaneció cuando pronunció las terribles palabras–: No es hijo tuyo.
–No mientas, Kate –advirtió Patric mientras su boca se tensaba en una fina y cruel línea.
–Es la verdad.
–Nació casi nueve meses después de que hiciéramos el amor –replicó Patric en voz baja y letal.
No podía seguir soportándolo, reflexionó Kate apartándose el sedoso pelo de las sienes y de la nuca con mano temblorosa. Pero tenía que hacerlo.
–Nueve meses y dos semanas –lo corrigió.
–Estoy seguro de que eso entra dentro de lo normal en los períodos de gestación –afirmó él escueto–. Tú eras virgen entonces, lo recuerdo perfectamente –Kate abrió la boca, pero él continuó hablando con fría escrupulosidad–. Y no me vengas ahora con el cuento de que Nick es hijo de tu amante de la Universidad, porque ni siquiera estabas en Christchurch cuando el niño fue concebido. Además, no es cierto que tuvieras un amante –¿Cómo podía saberlo?, se preguntó Kate. Patric apartó la vista de ella al ver acercarse a Nick. Con voz apenas audible, añadió–: Procura no sofocarte. Las cosas que merecen la pena nunca son fáciles, pero hay que superar los obstáculos. Te llamaré mañana por la mañana. No hagas ningún plan para el día.
–Adiós, Patric –se despidió Kate tomando la mano de su hijo y guiándolo hacia el vestíbulo del hotel.
Tras ellos, la puerta del coche se cerró con un ruido suave, demostrando su opulencia. Kate aguzó el oído tratando de escuchar el motor arrancando, pero no se volvió, no miró atrás.
–Mami, ¿por qué hemos venido aquí? –preguntó Nick con los ojos muy abiertos.
–Ah, es que pensé que sería divertido que viniéramos a comer a un restaurante por una vez. Vamos a entrar a echar un vistazo, ¿quieres?
Tras una visita al hotel y una discusión sobre los platos que se ofrecían en la carta madre e hijo volvieron al vestíbulo. Kate miró a través del panel de cristal que daba a la calle, pero el Rolls Royce se había marchado.
–Cuando volvamos a casa tomaré un refresco frío –comentó–. ¿Y tú?
–¿Un batido?
–¿Y por qué no? –respondió Kate sonriendo al portero y atravesando una puerta lateral del hotel para caminar, bajo una fila de palmeras junto a una tapia cubierta de buganvillas, a lo largo de un cuidado parque.
Un chico con patines se acercó a ellos aminorando la velocidad hasta detenerse para cederles el paso hacia el complejo de piscinas. Debía de tener unos quince años, pensó Kate. Sonrió y se ajustó el patín. Kate y Nick pasaron por delante de él y, poco después, salieron por una puerta pequeña que daba a una calle lateral.
–¡Mamá, mira, hay colchonetas inflables para saltar!
–No –negó Kate el permiso automáticamente–. Eres demasiado pequeño.
Nick se quedó mirando las colchonetas con ojos embelesados. La adolescencia de Nick iba a ser toda una pesadilla, pensó Kate. A menos que encontrara algo que saciara su sed de aventura y al mismo tiempo fuera seguro. Quizá pudiera convencerlo para que aprendiera a patinar, pensó al escuchar el ruido del patinador tras ellos.
Estaba comenzando a superar el miedo que le había causado el encuentro con Patric. Kate había imaginado en muchas ocasiones aquel reencuentro, pero en sus sueños la experiencia era por completo distinta de la enervante y violenta situación que acababa de vivir.
Por supuesto, reflexionó, Patric estaba seguro de que Nick era hijo suyo, pero ése era su problema. Tenía que recapacitar y darse cuenta de que ella no tenía ninguna razón para mentir. Entonces se marcharía y Nick y ella volverían a estar a salvo, pensó.
–¿Qué ocurre? –preguntó Nick sorprendiéndola con su tremendo poder de observación.
Kate trató de controlar su ira y su autocompasión y respondió con naturalidad:
–Creo que se me va a poner dolor de cabeza.
–¿Es por culpa de la montaña rusa?
–No cariño, no ha sido por eso –rió–. Cuando me monto en la montaña rusa lo que me da vueltas es el estómago, no la cabeza.
–Pues a mí no –comentó Nick volviéndose para mirar al patinador–. No te preocupes, cuando lleguemos a casa iremos a nadar y se te pasará. Supongo que al señor Sutherland no se le revolverá el estómago cuando sube a la montaña rusa.
–No, supongo que no.
Kate se echó a un lado para dejar paso al patinador, pero éste prefirió seguir detrás.
–No sabía que el señor Sutherland fuera a Poto cuando tú vivías allí –comentó Nick–, nunca me has contado nada de él. Sólo sé que estaban el tío Toby, la tía Jean y todas tus primas con nombres que empiezan por J: Juliet, Josephine y Jenny. ¿Por qué no tengo primos yo?
–Porque yo no tengo hermanos ni hermanas.
–En cambio sí que tengo primos segundos. ¿Cuántos años tenías tú cuando tus padres se mataron en el Everest y tuviste que irte a vivir con los tíos?
–Tres.
–¡Más pequeña que yo! –exclamó Nick–. ¿Y conocía el señor Sutherland a mi padre?
Kate le había dicho a Nick que su padre había muerto. Aquella era una mentira que le pesaba gravemente en la conciencia, pero no conocía otro modo de ahorrarle una tremenda desilusión. Recordó las mentiras que acababa de contarle a Patric y pensó con ironía que estaba aprendiendo a fingir. No le gustaba, pero estaba dispuesta a venderle su alma al diablo con tal de proteger a Nick.
–Poto Valley es pequeño, así que supongo que es posible.
Para alivio de Kate, Nick dejó de hablar del pasado y observó entusiasmado una Harley. Sin embargo, aquello no la engañó. Nick no había terminado de hacer preguntas aunque por el momento pareciera satisfecho. Bajaron la pendiente que conducía a los apartamentos en los que se alojaban y Kate sintió que sus músculos se relajaban. Por fin había logrado escapar de Patric, pronto se le pasaría la ansiedad.
Pero aquella misma noche Kate comprendió que había sido demasiado optimista. El nerviosismo la obligó a dejar a un lado el libro de cabecera que estaba leyendo y a abrir la puerta del balcón. Apoyada contra la balaustrada, se quedó mirando el patio de palmeras.
El aire era cálido, y su pesada quietud delataba una tormenta cercana dispuesta a cernirse sobre Gold Coast con el máximo de ruido y aparato. Alguien había preparado una barbacoa al aire libre, y el olor a salchichas y a pescado lo inundaba todo. Voces y risas sonaban como contrapunto al rumor de un tráfico que recorría aquella turística y larga costa de playas y comercios.
Kate se había sentido feliz de ganar aquel premio, Nick y ella lo habían planeado todo con detalle e ilusión. ¿Qué mal agüero, qué destino fatal había llevado a Patric justamente a aquel hotel?, se preguntó. ¿Y cómo era posible que ni siquiera siete años hubieran sido suficientes para brindarle la entereza que necesitaba para enfrentarse a él?
Dos horas antes, al ducharse antes de ir a la cama, se había mirado al espejo. ¿Habría notado Patric la diferencia?, se había preguntado. Sus pechos estaban más llenos, y la suave planicie de su vientre se había redondeado ligeramente. El embarazo había marcado su piel con estrías que luego se habían trasformado en delgadas líneas de plata. ¿Las encontraría feas?, se preguntó.
No, porque nunca las vería, se había dicho furiosa. Nunca volvería a tener la oportunidad de redescubrir lo largas que eran sus piernas, ni notaría que había perdido unos cuantos kilos.