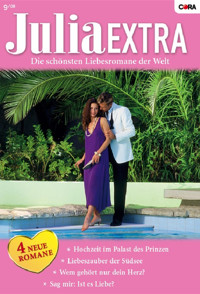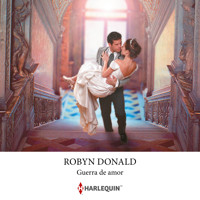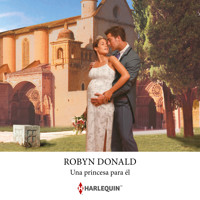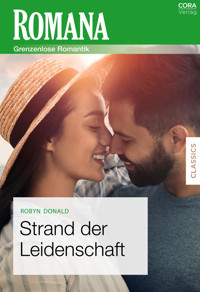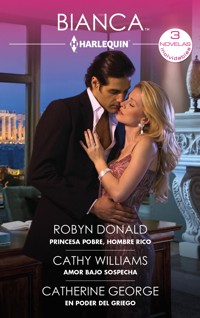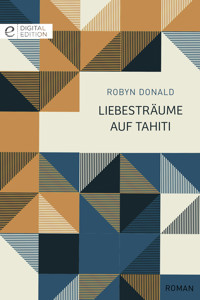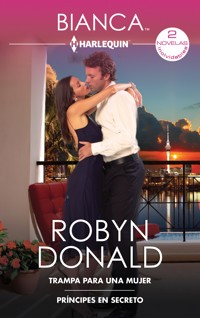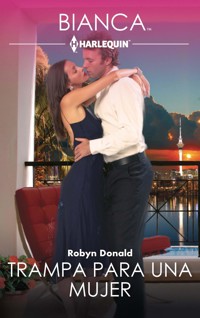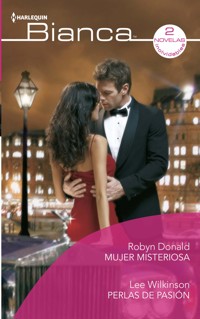2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bianca
- Sprache: Spanisch
Natalia Gerner no estaba en venta; un hombre ya había aprendido esa lección y Clay Beauchamp tendría que aprenderla también. Su nuevo vecino era viril, protector y generoso en exceso, pero nada conseguiría que Natalia se metiera en su cama... Hasta la noche en que Clay acudió en su ayuda y la mantuvo a salvo... en sus brazos. A la fría luz del día, cuando él le ofreció un hogar y liberarla de las deudas de su padre, poca elección pareció quedarle. La vida con Clay sería maravillosa, pero, ¿cuánto tiempo podría ser su amante cuando lo único que quería era ser su esposa?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 225
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 1999 Robyn Donald
© 2020 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Mas que amante, n.º 1105 - mayo 2020
Título original: A Reluctant Mistress
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1348-089-3
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Prólogo
DE PIE en la oficina de un agente inmobiliario, fingiendo comprobar un par de propiedades, Clay Beauchamp alzó la vista cuando una risa baja y ronca llegó a sus oídos.
En la calle una mujer se detuvo a hablar, y la humeante sensualidad de su voz penetró sus defensas y al instante despertó su lujuriosa respuesta masculina.
El sol subtropical de un temprano otoño del norte cayó sobre una cabeza con bucles negros tan pecaminosos como la medianoche; tenían el aspecto de que los hubiera atacado con exasperación con unas tijeras, pero el mal corte sólo enfatizaba su desbordante vitalidad. Mientras Clay entrecerraba los ojos, ella giró la cabeza.
Sus estimuladas hormonas se aceleraron de forma clamorosa. Al tiempo que controlaba su excitación física, estudió un rostro creado para protagonizar sueños eróticos.
No es que fuera bonita… ni siquiera hermosa. No, poseía algo mucho más raro aún, una sensualidad distante y reservada producida por el feliz accidente genético de una boca suavemente voluptuosa y unos ojos grandes y rasgados. Esa mezcla tentadora dejaba en un segundo plano una piel de marfil y rasgos simétricos.
Al moverse un poco para que la reacción no deseada e incómoda quedara oculta en parte por los papeles que tenía en la mano, Clay la analizó con interés especulativo e intenso. Calculó que mediría un metro setenta, con hombros anchos y caderas redondeadas que insinuaban una sexualidad generosa, y aunque hablaba con acento de Nueva Zelanda, apostaba que por ese cuerpo esbelto de piernas largas corría una combinación de sangre exótica.
El hombre con el que hablaba la interrumpió, riendo. Clay frunció el ceño. Sin la intervención de las palabras, su cara adquirió una percepción vigilante y disciplinada que negaba acceso a sus pensamientos y emociones.
¡Esa boca! Carnosa, roja y anhelante cuando se relajaba, provocaba imágenes demasiado vívidas. ¿Qué haría falta para ver esa contención destrozada por la pasión? El sudor empañó las sienes de Clay y el aliento se le entrecortó cuando su cuerpo reaccionó con violento entusiasmo a esa idea.
«Helena de Troya», pensó con irritada ironía, «probablemente tuviera el mismo efecto sobre los hombres que la habían deseado».
–Es muy atractiva, ¿verdad?
La voz nasal del agente inmobiliario quebró su concentración. Molesto por haber sido sorprendido mirando a una mujer desconocida con el fervor de un semental en celo, preguntó con sequedad:
–¿Quién es?
–Natalia Gerner. Su padre compró una parcela del Rancho Pukekahu… la segunda de la carpeta. Sí, ésa… –comentó mientras Clay hojeaba los papeles–. Debe haber sido hace unos trece años, cuando el viejo Bart Freeman, de Pukekahu, con los inspectores de Hacienda tras su rastro por impuestos impagados, tuvo que buscar dinero a toda velocidad. El único modo de conseguirlo fue dividiendo algunas parcelas de su tierra. El padre de Natalia, recién llegado de Auckland y que nunca había pisado el campo, compró una, la bautizó con algún nombre poético y estúpido y puso todo su empeño en irse a la bancarrota.
Clay continuó mirando los papeles, pero las palabras se le hicieron borrosas al escuchar otra vez esa risa. Con decisión controló las demandas desbocadas de su cuerpo y se obligó a concentrarse en los negocios que lo ocupaban. Había ido a esa agencia con un propósito específico, y nada iba a interponerse en su camino.
El agente inmobiliario prosiguió:
–Pero también tuvieron mala suerte… la madre murió cuando Natalia cumplió los dieciocho años, luego su padre cayó fulminado de un ataque al corazón… hace unos tres años. Si se decide por Pukekahu, y jamás encontrará tierras más baratas en el norte, ella será su vecina.
Clay frunció el ceño, intentando relegar al fondo de su mente la cara exótica y la risa sexy de Natalia Gerner. Estaba ahí por negocios, y ninguna mujer, ni siquiera una con el rostro de una cortesana y un cuerpo que insinuaba todo tipo de placeres decadentes, interferiría con sus negocios.
En realidad, se trataba de algo más. Era la culminación de años de tranquilo, constante e implacable esfuerzo y lucha. El agente inmobiliario sonrió y sus facciones de mediana edad reflejaron astucia.
–Dicen que es una chica muy generosa. Dean Jamieson, el que vende, y ella mantuvieron una relación hace un tiempo, pero se marchitó.
La vida le había enseñado a Clay que demasiada emoción conducía al dolor y a la derrota; a lo largo de los años había aprendido a disciplinar sus reacciones, incluso sus placeres. Pero tuvo que fingir que leía la página con números y contemplaba la fotografía de una enorme villa victoriana en sus últimas fases de desintegración mientras se afanaba por contener una oleada de ira.
El agente soltó una risotada.
–Probablemente la joven pensó que lo había conseguido, pero él no pensaba romper su matrimonio por ella. Tengo entendido que se volvió codiciosa y quiso que él le pagara las deudas. No la culpo… ¿por qué no iba a obtener lo mejor de la situación?
Su traicionera mente invocó imágenes de una boca seductora, ojos verdes, una piel como seda marfil y un cuerpo elástico… consiguió desterrarlas, pero no antes de que el calor le atenazara el cuerpo, subyugando sus procesos mentales con una ráfaga de deseo descarnado. Cuando pudo volver a confiar en su voz, preguntó:
–¿Por qué Jamieson vende Pukakahu?
Ya había sobrevolado las tierras para el ganado, de modo que sabía que esas fotos se habían sacado bajo una luz excesivamente favorecedora, hasta quizá las hubieran retocado algo. Las dehesas que había visto no habían recibido fertilizantes en demasiados años.
El hombre mayor se encogió de hombros.
–Es uno de los Jamieson de South Island –repuso–. Su madrastra, que era hija de Bart Freeman, le dejó Pukekahu al morir, pero supongo que se halla demasiado apartada de sus otras tierras para que le merezca la pena conservarla.
«Sin embargo», pensó Clay con furia, «le había merecido la pena despojar al lugar de todo lo que tenía de valor, haciendo que ya no valiera casi nada. Sí, a Dean eso le habría encantado; habría satisfecho su alma mezquina y pequeña».
Quizá el agente malinterpretó el silencio continuado de Clay, porque se apresuró a añadir:
–Es un vendedor muy receptivo.
Otra risa femenina hizo que los dos giraran la cabeza. Enfadado consigo mismo, Clay devolvió su atención a los papeles que sostenía.
–Está hablando con el capataz de Pukekahu –reveló el otro con una sonrisa–. Dudo que tenga alguna posibilidad. Para empezar, no posee suficiente dinero… Phil nunca dejará de ser un capataz. Es bueno, por supuesto. Si compra el lugar, hará bien en mantenerlo en su puesto, aunque hay que recordarle lo que debe hacer. Es un juguete para Natalia; se aburrirá pronto. No tardará mucho en encontrar a alguien nuevo… los hombres siempre han zumbado a su alrededor.
Disgustado porque quería oír hablar de la mujer que aún le sonreía a Phil cómo se llame, todavía más disgustado porque quería reclamar esa sonrisa, esa cara fascinante y vital, ese cuerpo fuerte y apetecible, y furioso por la oleada de celos que lo recorrió, comentó con voz impasible:
–Si compro Pukekahu, será porque encaje en mis planes, no porque la vecina de al lado sea promiscua.
El rostro del agente enrojeció.
–Por supuesto –afirmó–. De todos modos, ¡yo no dije que fuera promiscua! Esa chica ha tenido una dura suerte… –algo en la cara de Clay debió alertarlo, porque continuó–: Su padre la dejó con un montón de invernaderos y tantas deudas que probablemente aún deba dinero cuando cumpla los cincuenta. Lo único que tiene a su favor es su aspecto, y no la culpo por poner sus miras lo bastante alto como para salir del aprieto. No obstante, si alguien puede conseguirlo, ésa es ella; siempre ha sido dura y tenaz, y es una gran trabajadora.
De modo que tenía a su favor algo más que su aspecto. Era una pena esa veta de mercenaria…
Clay dejó una hoja de papel en el escritorio y fingió estudiar la siguiente. Con voz que apenas dejó entrever su interés, preguntó:
–¿Por qué está pagando las deudas de su padre? Legalmente no está obligada a menos que fueran socios.
–Su padre pidió prestado dinero a sus amigos para los invernaderos. Pensaba plantar orquídeas, pero, ¡la historia de su vida!, los años de esplendor ya habían pasado. Al morir, Natalia vendió casi todo lo que no estaba embargado y sacó suficiente sólo para pagar parte de la deuda, aunque los acreedores principales son una pareja mayor. Si renegara del resto del préstamo, aquellos se quedarían prácticamente sin nada.
Así que la hurí de labios color carmesí tenía conciencia, y bastante activa si había permitido hipotecar su futuro por el bien de una pareja mayor. Suprimió un extraño impulso de protección y continuó con voz seca.
–De acuerdo, indíqueme por qué debo comprar Pukekahu.
Había ido para comprar esas tierras perdidas. Por eso había elegido a un agente inmobiliario pequeño que probablemente jamás había oído hablar de su empresa, Beauchamp Holdings, ya que nada le daría más placer a Dean Jamieson que disparar el precio por Pukekahu si sabía que quien la compraba era Clay.
De hecho, era factible que se negara a venderle el lugar a él, aun cuando necesitaba el dinero con desesperación.
Clay anhelaba Pukekahu con un ansia que se basaba en la peor de las emociones, la venganza, pero no pensaba pagar un centavo más del que valía.
Y no tenía intención de dejar que el hecho de que Natalia Gerner viviera a medio kilómetro de allí lo afectara.
Capítulo 1
LIZ, no puedo ir –Natalia se frotó los párpados y eliminó el fruncimiento de cejas. La otra mano aferró con más fuerza el teléfono.
–¿Por qué no? –demandó su mejor amiga.
–Para empezar, porque no tengo pareja –menos aún un vestido adecuado para un baile de máscaras. Por el amor del cielo, ¿qué había impulsado al Rotary y al Lions Club a patrocinar un baile de máscaras? Contuvo la frustración e intentó mostrarse razonable y pragmática–. Estamos en Nueva Zelanda, no en la Inglaterra de la Regencia, y aquí en Bowden celebramos barbacoas. Si sabemos cocinar, damos cenas. Lo que sea, pero no bailes.
–No seas tan cascarrabias –rió su amiga–. No va con tus veintitrés años. Será todo un éxito. Mamá y papá han organizado una fiesta, y tú debes venir. No te hará falta pareja; Greg ha vuelto a casa y le encanta bailar contigo. En realidad, a todo el mundo… eres una bailarina de ensueño.
–Solía bailar mal el tango –reconoció Natalia. Giró la cabeza hacia la ventana y posó unos instantes la vista en los invernaderos cubiertos con plástico blanco y llenos de plantas, luego en el corral donde un pequeño rebaño de vacas pastaba plácidamente bajo el sol.
–No vamos a bailar minués ni cosas por el estilo, por el amor del cielo –Liz nunca se había rendido con facilidad–. Y seguro que no se te ha olvidado bailar.
–Seguro que sí.
–Es como nadar y montar en bicicleta –insistió Liz–, nunca lo olvidas, así que deja de dar excusas. A tu padre le molestaría que te negaras una velada divertida. Y también a tu madre.
Natalia cerró los ojos. Una de las desventajas de su prolongada amistad era que Liz conocía sus puntos débiles. Con precisión implacable, su amiga continuó:
–Y no me digas que no tienes qué ponerte. ¿Recuerdas el vestido de seda que compré el año pasado en Auckland porque esperaba que hiciera que mis ojos fueran como los tuyos? Bueno, pues puedes ponértelo.
–Tú tienes ojos hermosos –dijo, sabiendo que perdía la batalla.
–Es posible, pero las dos sabemos que ni se acercan a los tuyos. Además, iba a regalarte el vestido antes de irme a Inglaterra –su voz se alteró–. Nat, ven. Nos lo pasaremos en grande. Los Barker han abierto el salón de baile y…
–No puedo permitírmelo –interrumpió.
–Pagaremos nosotros –indicó Liz tras una pausa–. Nat, por favor, no permitas que el orgullo se interponga… sabes que tú harías lo mismo por mí.
–Eso no es justo –se mordió el labio.
–Jurar ser amigas eternas en nuestro primer día en el colegio me da el derecho a ser injusta. Desde la muerte de tu padre te has enterrado en tu colina. Tú me consolaste en varias ocasiones en que el corazón se me partió y en distintos traumas infantiles… ¿no permitirás que al menos haga esto por ti?
–¡Eso es más que injusto!
–Pero piensas ceder al chantaje emocional, ¿verdad?
–¿Cuánto cuestan los billetes? –relajó la mano sobre el teléfono.
–No voy a decírtelo –el tono de voz de Liz mostró exasperación–. Si vas a mostrarte quisquillosa al respecto, considéralo tu regalo de cumpleaños –rió–. Vamos, Nat… quédate a pasar la noche y nos arreglaremos juntas y fingiremos que tenemos diecisiete años y no veintitrés, y que no voy a marcharme a Oxford para enterrarme entre textos de inglés medieval y que tú no estás anclada en Bowden dejándote la piel por alguna convicción quijotesca de que eres responsable de las deudas de tu padre. Por una noche simularemos que nuestras vidas van a ser tal como queríamos que fueran cuando lo planeábamos en el instituto. ¿Recuerdas que yo iba a casarme con Jason Wilson y a tener sus hijos? Y tú ibas a ser una botánica y pintarías cuadros exquisitos de plantas nativas. ¡Eso, desde luego, fue antes de que te enamoraras de Simon Forsythe en séptimo curso!
–De acuerdo, de acuerdo –Natalia se vio obligada a reír–. Iré, pero sólo porque quiero ver al señor Stephens desde el garaje con una máscara. Y me vestiré en tu casa. Aunque no podré quedarme, porque he de tomar el primer transporte a los mercados.
–Sabía que lo harías –comentó Liz con calidez–. Te hace falta algo de diversión, y vamos a disfrutar, te lo prometo. Y tampoco te preocupes por la máscara… ¡tengo una perfecta para ti!
Con lentejuelas y frívola, del verde exacto de sus ojos, la máscara perfecta exhibía plumas exóticas que se abrían a los lados de los rizos negros de Natalia. Hacía juego con el vestido de seda que le había dejado Liz, lo más seductor que jamás se había puesto. Tenía un escote frontal discreto, pero en la espalda bajaba más allá de sus omóplatos hasta ajustarse en la cintura, con una falda de plisados cortos que revelaba gran parte de sus piernas.
–¡Deja de estar nerviosa! –ordenó Liz–. No, no puedes llevar sujetador con este vestido, pero estás espléndida sin él. Sí, es corto, pero tus piernas son realmente extraordinarias. Es muy, muy sexy… sabía que te quedaría bien –sin envidia, alisó su vestido negro holgado antes de arreglarse la máscara negra y blanca–. Aunque a ti todo te queda bien. Es por esas facciones finas y aristocráticas. Engañan a todo el mundo. Hacen que te consideren una niña dulce… hasta que reciben una descarga de esos ojos perversos.
–En otras palabras, que tengo los párpados pesados. Has vuelto a leer novelas de amor –acusó con una risa–. Apuesto que tu profesora no sabía que devorabas ficción popular cuando te condujo a tu primera matrícula de honor.
–Me gustan las novelas de amor –reconoció Liz sin arrepentimiento–. Tengo debilidad por los aristócratas altos, de pelo oscuro y atractivos.
–Puede que encuentres uno en Inglaterra.
–Creo que ya no hay más –suspiró.
Al entrar en el espléndido salón de baile de la casa más grande del distrito, Natalia comentó:
–Qué misteriosas e interesantes parecemos. ¡Quizá deberíamos ir enmascaradas todo el tiempo!
El resto de su grupo las siguió entre risas y conversaciones.
–Hmm, sí, muy misteriosas… y muy sexys. Hasta Greg lo está –añadió Liz tras lanzar un rápido vistazo a su hermano.
–Es un hombre muy atractivo –indicó Natalia.
–Pero no para ti –Liz no había intentado ocultar su deseo de que su hermano preferido y su mejor amiga pudieran enamorarse alguna vez.
–No.
–Ah, bueno, quizá esta noche conozcas a un tipo magnífico –miró abiertamente alrededor, saludando y sonriendo a amigos–. No veo a nadie –murmuró–, pero ahí está el señor Stephens con los Barker, Nat… ¡y le queda muy bien la máscara!
Más tarde Natalia reconoció que Liz había acertado al insistirle en que asistiera. Se lo estaba pasando muy bien; bailó con viejos amigos y coqueteó levemente con algunos recién conocidos, al tiempo que hablaba con gente a la que no veía desde hace meses.
–¡Está aquí! –susurró Liz, que había esperado hasta que su última pareja de baile fue a reunirse con su esposa.
–¿Quién? –Natalia alzó la copa con agua fría.
–El tipo espléndido que pedimos. Mira con discreción hacia la puerta. Lo verás en el acto.
Más para complacerla que por otra cosa, Natalia dejó la copa y giró la cabeza.
El desconocido resultaba inconfundible, en parte porque era una cabeza más alto que el resto de los hombres. Natalia calculó que como mínimo mediría un metro ochente y ocho, con hombros en proporción a dicha altura y un aire de frío mando que dominaba la sala.
Un traje formal de riguroso negro y blanco contrastaba con su piel dorada. La luz brillaba sobre un pelo negro ondulado, que resaltaba una cara autocrática con nariz aguileña, mandíbula cuadrada con un hoyuelo en el centro y una boca ancha. Tenía piernas largas y cintura estrecha, y una sencilla máscara negra recalcaba esos rasgos fuertes. Podría haber salido de una de las novelas románticas que leía Liz… o de una película X.
Hablaba con una mujer que Natalia no conocía… una criatura de magníficas curvas cuya máscara escarlata con lentejuelas no podía ocultar su expresión de desesperada expectación, como si acabara de encontrar agua en el Sahara.
Natalia no la culpó. La altura y el atractivo arquetípico y peligroso del desconocido hacían que llamara la atención, pero lo que más atraía era su aire de vibrante y vital sexualidad, un magnetismo dinámicamente masculino. Poseía el aura invisible de un hombre que sabía que gustaba al sexo opuesto, una confianza innata que la puso nerviosa.
Liz se abanicó con vigor y emitió un sonido vago.
–Necesito una ducha de agua fría –gruñó–. ¿Lo conoces?
–Nunca lo había visto.
–Te está mirando –sonrió su amiga.
–Entonces espero que le guste mi perfil –Natalia se volvió para sonreírle con ironía a Liz–. Sí, es espléndido, pero esos hombres tienen esposas o novias exuberantes que trabajan en la televisión. ¿Quizá sea la mujer que está con él?
–Un comentario cínico, pero podrías tener razón –Liz suspiró–. No obstante, si me pide un baile no voy a dejar que una posible novia me preocupe. No tiene el aire de un hombre casado.
–Tampoco lo tenía el último hombre que conocí en una fiesta –musitó Natalia con frialdad.
–Lo siento, cariño, me había olvidado de Dean Jamieson. Algo que tú también deberías hacer.
–Lo intento, aunque no ocurre a menudo que un hombre crea que la excitación y el privilegio de dormir con él deban soslayar unos tontos inconvenientes como tener una esposa –contuvo la ira que aún surgía siempre que pensaba en el hombre dueño de la propiedad colindante con la suya–. Lo único que me consuela es la expresión que puso cuando le dije «No, gracias, pero tengo la extraña y anticuada idea de que el matrimonio significa confianza y fidelidad, y aunque seas un hombre muy sexy no pienso acostarme contigo».
–Era una rata –apaciguó Liz–. ¿Sabes?, imagino que a Dean jamás se le ocurrió que averiguarías que estaba casado. Menos mal que mi madre tiene su red de amigas por toda Nueva Zelanda, o podrías haber sufrido mucho.
–Hirió mi orgullo y melló un poco mi corazón, eso es todo –se encogió de hombros.
–Me parece que más que un poco.
–Fui una idiota –Natalia bajó la vista a sus inquietos dedos sobre el regazo–. Supongo que lo consideré el Príncipe Encantado, que podría rescatarme de esta vida de penurias y casarse conmigo. Era gracioso, inteligente y muy atractivo, y parecía sincero.
–No me cabe ninguna duda de su sinceridad –el tono de Liz era crispado–. Vio a una mujer que deseaba y no le importó si le rompía el corazón con tal de conseguirla.
–No me rompió el corazón –afirmó Natalia.
–Lo sé. Tienes demasiado sentido común para dejar que una fantasía te ciegue durante mucho tiempo.
–Gracias por el voto de confianza –pero Liz no sabía lo cerca que había estado de sucumbir al encanto perfeccionado de Dean Jamieson.
–De nada.
–Lo que de verdad me enfurece es que le contó a todo el mundo en Bowden que yo sabía que estaba casado.
–Fue una maldad y una mezquindad, pero al menos ya sabes la clase de hombre que es.
–Tienes razón. Una víbora ante la que estuve a punto de caer, lo cual no dice mucho a favor de mi inteligencia.
–Se puede engañar a cualquiera una vez. Lo importante es no dejar que vuelva a suceder –esbozó una sonrisa astuta–. Trataré de averiguar quién es el recién llegado y su estado civil. No creo que la mujer que lo acompaña sea… parece muy ansiosa. Y él no da la impresión de ser el tipo de hombre que crea en la abstinencia.
Media hora más tarde, mientras Natalia regresaba al salón de baile tras una breve visita al tocador, se encontró con un viejo amigo que estaba dos cursos por delante de ella en la escuela. Reían juntos cuando su recién adquirida esposa llegó con la velocidad, determinación y sutileza de una madre rinoceronte que ve a un león estudiando a su bebé.
Con expresión fría y posesiva esbozó una leve sonrisa.
–Hola, Natalia, me alegro de verte. Max, ¿por qué no bailamos esta canción?
–Oh, sí, desde luego –él pareció avergonzado y nervioso de pronto–. Ya nos veremos, Nat.
«Maldito Dean Jamieson y sus mentiras», pensó ella. ¿Cuánto tiempo iba a necesitar para quitarse de encima la reputación que él le había impuesto?
–Puede que quiera verte –murmuró a su espalda una voz masculina y pertubadora–, pero será imposible si ella te ve primero.
Rígida por el orgullo, Natalia dio media vuelta para chocar con un objeto grande e inamovible. Antes de que pudiera trastabillar, unas manos se cerraron sobre sus codos. Unos dedos poderosos la sostuvieron unos momentos.
–Lo siento –musitó, alzando la cabeza para mirar al desconocido a los ojos.
El impacto le quitó el aire de los pulmones. Detrás de la máscara de seda negra, unos ojos entrecerrados de tupidas pestañas la escrutaron con suma atención. En el lado derecho de su rostro una cicatriz fina, apenas visible ya, bajaba hasta su mandíbula. Aunque resaltaba el poder inflexible de sus facciones, Natalia tuvo que contener el deseo de trazarla con el dedo.
Una sensación latente se inflamó en su interior, una mezcla volátil de fuego y hielo, miel y hiel, terciopelo y acero que se combinó hasta incitar un ansia feroz, aterradora y elemental.
–Siento haberte hecho tropezar –comentó el desconocido.
–No, ha sido por culpa mía… no miraba a dónde iba –repuso, deseosa de marcharse.
Una mano bajó por su antebrazo. Mientras ella observaba aturdida, unos dedos delgados se posaron en su muñeca para comprobar las rápidas y fuertes palpitaciones de su corazón a través de las frágiles venas azules.
Con el rostro encendido, se soltó; él no intentó retenerla.
–Puedes sentir el mío, si quieres. Late tan deprisa como el tuyo –musitó, su diabólica voz insinuando una asombrosa intimidad.
Ella no podía respirar. Quizá se tratara de un ataque de asma; había oído decir que podían producirse de forma sorpresiva, inesperada, aterradora…
–No, gracias –repuso, irritada por su tono inseguro.
La risa de él la atravesó y la acarició despacio, tan sensual como un pelaje contra su piel.
–Baila conmigo –dijo, y sin esperar su respuesta le tomó la mano y la condujo a la pista.
Luego Natalia se preguntó qué demonios le había hecho, por qué no lo había dejado para volver junto a su grupo. Quizá el vals había proyectado algún hechizo sobre ella, volviéndola dócil.
Sujetándola en sus brazos con destreza, la hizo dar vueltas. Era un gran bailarín.
Mientras la música vienesa llenaba la estancia, el cerebro de Natalia se desactivó. Por primera vez en su vida experimentó la fuerza total del deseo que sólo existía en sus sentidos… dominados por el hombre que la guiaba entre la gente. Perdidos en una fantasía silenciosa y erótica, bailaron toda la pieza sin hablar.
Hasta que la música cambió, Natalia había empezado a pensar que él jamás hablaría; entonces, como si esa muda e intensa comunión jamás se hubiera producido, dijo:
–Soy Clay Beauchamp, y tú Natalia Gerner.
–Y no me gusta que me obliguen a bailar –espetó ella.
–Lo recordaré en el futuro –sonrió exhibiendo unos dientes blancos y los dedos se tensaron unos segundos en torno a los de ella antes de relajarse otra vez.
Natalia se puso rígida y estuvo a punto de fallar un paso.
–Lo siento –musitó.
–Ha sido por culpa mía –indicó y giró con ágil gracia masculina.
Mientras daban vueltas ella se dio cuenta de que había aprovechado los pasos de baile para acercarla un poco más. Clay Beauchamp era demasiado elegante para emplear las habituales maniobras descaradas de los hombres que buscan una excitación gratuita para saborear el poder sexual. La tenía sujeta con suficiente relajación para permitirle disfrutar de una ilusión de libertad, aunque por un segundo sofocante sintió como si la hubiera enjaulado.
Eso le produjo un aturdimiento que la obligó a levantar la cabeza y a retirarse un poco.
Él sonrió con la comisura de los labios y por primera vez en su vida Natalia tropezó en una pista de baile.
–Lo siento –musitó él; sus ojos brillantes devoraron su cara mientras la sostenía–. Íbamos tan bien, que incluso había dejado de contar un, dos, tres.
–¿Estás de visita aquí? –preguntó con la fría educación que le había enseñado su madre.
–Temporal –la diversión hizo más ronca su voz.