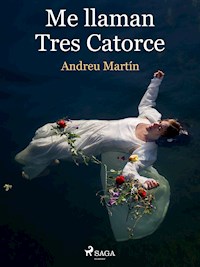
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Detective Tres Catorce
- Sprache: Spanisch
Dos chicas que aspiran a convertirse en detectives descubren el cadáver de un hombre asesinado. A raíz de ese descubrimiento, les espera una avalancha de problemas, persecuciones, tiroteos, intrigas, secretos y misterios. En este primer volumen, conoceremos a Teresa Pi, cuyo apodo es Tres Catorce, un personaje inolvidable al que no hace sombra el mejor Sherlock Holmes.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 198
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Andreu Martín
Me llaman Tres Catorce
Saga
Me llaman Tres Catorce
Original title: Em diuen Tres Catorze
Original language: Catalan
Copyright © 1997, 2021 Andreu Martín and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726962192
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
Escribí este libro mucho tiempo después de vivir las aventuras que en él relato. Eso me ha permitido hablar con las diferentes personas que se vieron implicadas (el capitán Barreno, Manolo Due, Rodri Zamorano, Gracieta DelaSelva, su hija Anapito, abogados defensores, fiscales, etc.) y ellas me describieron muchas situaciones en las que yo no había estado presente. Está claro, pues, que contaré cosas que no he visto e incluso me atreveré a atribuir a las personas sentimientos y reacciones de los que no puedo estar segura en absoluto, pero ésta es una práctica habitual entre los historiadores de todas las épocas y nadie les ha dicho nunca nada. Y, además, el libro es mío, lo escribo como me da la gana y al que no le guste, que se aguante.
Os quiero.
Ah, olvidaba presentarme. Me llaman Catorce. Tres Catorce.
Teresa pi
CAPÍTULO PRIMERO
Detectiva privada
1
¡Qué día, aquel primero de marzo!
Me levanto, me ducho, me visto, desayuno, cojo los apuntes de mates, salgo de casa y lo primero que hago es salvarle la vida a Manolo Due.
Sí, lo habéis leído bien: Manolo Due, Manuel Oliveira, el crack del Barça que el año pasado triunfó en la liga italiana marcando ¡treinta goles en una sola temporada! ¿Cómo los llaman? ¡Pichichis! ¡Bueno, pues yo le salvé la vida al pichichi! Y no a un pichichi cualquiera. ¡A Manolo Due! ¡Ni más ni menos que a Manolo Due, que está como un tren!
¿Cuántos miles de millones le costó al Barça?
¿Cuántos miles de millones hubiese tenido que pagarme el Barça por salvarle la vida al pilar del equipo?
Bueno, de eso ya hablaremos más adelante, porque no es ésta la historia que quería contaros hoy; pero, para que lo sepáis, me la jugué, ¿eh?
Nada más salir de casa, veo aquella furgoneta parada justo en medio de la calle. No, aparcada, no: justo en medio de la calle, estorbando todo lo posible. Con un rótulo negro sobre blanco que decía: «L. BORO. Plantas Medicinales», que se me quedó grabado porque leí: «Ele-Boro, plantas medicinales» y me chocó. Era como un juego de palabras, como si el fundador de esa empresa se hubiera dedicado a las plantas medicinales condicionado por su nombre, ¿comprendéis?
O sea, que allí estaba la furgoneta y los dos ocupantes de la cabina parecía que se estuviesen peleando. Gesticulaban, se golpeaban mutuamente los dedos. El conductor reñía al otro: «¡Todavía no, idiota!», y el otro: «¡Venga, tío, no esperes más!», y los dos miraban con ojos feroces hacia delante.
Y yo que sigo su mirada y veo un BMW negro, muy brillante, aparcado al otro lado de la calle. Intuí enseguida que los ocupantes de la furgoneta tenían alguna intención oculta con respecto al BMW. Quizá creían que estaba saliendo del aparcamiento y querían ocupar el lugar que dejara libre. Pero se equivocaban: estaba entrando y no saliendo. ¿Entonces? ...
Yo iba andando por el borde de la acera. Alejándome de la furgo y acercándome al coche negro y brillante.
¿Y quién se apea del BMW?
¡Uno de los hombres más guapos del mundo! Alto y delgado, con el pelo tan negro y tan corto, y con aquellos ojos grandes y brillantes. Un adonis exótico, como quien dice.
Salió del coche y el motor de la furgoneta rugió como una fiera hambrienta que ha visto una posible presa.
Intuición. Pensé: «Ay, que le quieren hacer daño».
Y eché a correr.
Manolo Due se había bajado del coche a la calzada y, aún con la puerta abierta, se había inclinado hacia el interior del vehículo para recoger algo.
Y la furgoneta, a toda castaña contra él.
Y contra mí porque, sin pensarlo ni media vez, crucé la calle de tres zancadas. Me pareció sentir en el costado derecho el calor del motor homicida. Pegué un salto desde el centro de la calzada, me abracé a la espaldorra del adonis y le empujé al interior del coche...
Y la furgoneta pasó rozándonos las suelas de los zapatos y arrancó la puerta del BMW, ¡craaaac! (Sic: craaaac, con cuatro aes y en cursiva.)
Supongo que oí el grito de rabia de los frustrados asesinos y se me escapó una risita tonta al verme allí, abrazada al pichichi, tirados los dos sobre los asientos delanteros del BMW.
—¿Pero, qué haces? ¡Suéltame! —gritó él muy alarmado.
—Perdona, tío, pero creo que acabo de salvarte la vida... —salimos los dos como pudimos, con dificultad, mirando dónde poníamos las manos, nos arreglamos la ropa. Y él miraba estupefacto la puerta destrozada del BMW. Estaba petrificado. Yo tenía que animarlo—. Has tenido suerte. Soy la chica más observadora del pueblo. Era una furgoneta Nissan Serena, matrícula de Girona con dos treses y un cuatro. Y era de la empresa L. BORO, que trabaja con plantas medicinales —me miraba con aquellos ojazos, tan desconcertado, ¡el pobre!—. ¿Entiendes mi idioma?
—Sí —dijo.
—Bueno, pues entonces, vamos a la policía. Yo seré tu testigo.
—No, no —dijo, un poco alarmado—. A la policía, no —«huy, huy, huy»—. Perdona, chica, gracias por todo, pero tengo que irme... Tengo mucha prisa.
«Huy», pensé, «éste necesita tus servicios».
—Tú eres Manolo Due, ¿verdad? —le pregunté mientras buscaba el tarjetero en el interior de mi mochila.
—Sí —él miraba a todas partes, probablemente preocupado por si todavía quedaban asesinos escondidos por los alrededores.
—¿El pichichi? —me aseguraba yo, rebuscando entre un montón de objetos inútiles; ¿dónde se había metido el dichoso tarjetero?
—Sí.
¡Por fin! ¡El tarjetero lleno de tarjetas! Le di una.
—Si necesitas ayuda, ¿por qué no me telefoneas?
La tarjeta dice: «Agencia de investigaciones Pi & Zamorano, Calle del Roure, 17, 4.°, Tos (Girona)», y el código postal y el número de teléfono. Y, en el centro, bien visible: «Tres Catorce, detectiva privada».
Manolo Due parpadeó desconcertado. Me pareció que le temblaba la barbilla. Sería a causa de la impresión, y no me extrañaba. Si hubiesen intentado matarme, a mí me temblarían hasta las uñas de los pies.
—¿Tres Catorce?
—En realidad me llamo Teresa Pi. Soy la Pi, de Pi y Zamorano. Me llaman Tres por Teresa y Tres Catorce por Pi.
—¡Ah! —dijo él.
Y yo un poco azorada, porque la verdad es que nadie me llama Tres Catorce. Me lo inventé yo porque me parecía muy ingenioso; pero, a la larga, creo que resulta más desconcertante que otra cosa. Sin embargo, tendré que continuar llamándome así por lo menos hasta que se me acaben las tarjetas.
¡Ya me tenéis a mí allí, en medio de la calle, intimando con el pichichi Manolo Due!
Y él:
—Perdona, pero tengo mucha prisa.
Se guardó la tarjeta en el bolsillo superior de la americana de pata de gallo que llevaba. Se subió al coche.
—¡Oye, que te dejas la puerta!
—Da lo mismo. No creo que se pueda aprovechar.
—Vale, no te preocupes. Si tienes tanta prisa ya me encargaré yo de tirarla a un contenedor.
—Gracias —dijo. Y después de poner el coche en marcha añadió—: gracias por... por lo que has hecho.
—De nada.
Se fue. Consideré muy seriamente la posibilidad de llevarme la puerta del coche a casa, como recuerdo. «Recuerdo de Manolo Due, la primera persona a quien salvé la vida en toda mi vida.» Lo podría grabar en una placa de latón y enseñárselo a mis amigas para darles envidia. Pero me pareció poco serio. Poco digno de toda una detectiva privada profesional. De manera que dejé la puerta junto a un contenedor y continué mi camino.
2
Seguro que os estáis preguntando cómo es posible que, a mi edad y con esta pinta, pueda ser detectiva privada. Es lo que se pregunta todo el mundo.
La verdad es que no lo soy.
El verdadero detective era mi padre, Tomas Pi, uno de los mejores detectives que ha existido nunca. Fue él quien fundó la agencia con Rodri Zamorano. La agencia se llama Pi & Zamorano, un nombre horroroso, lo reconozco. Aquí todos la llaman Pisamoreno. Mi padre era muy buen detective, pero de marketing y publicidad, cero.
La razón de ser de una agencia de detectives en un pueblecito tan pequeño como Tos es la proximidad de un polígono industrial. La fábrica de mermeladas y galletas, la de plásticos, la gran imprenta de una importante editorial y los diez o doce almacenes llenos de contenedores generan paranoia suficiente como para dar de comer a una empresa como la nuestra, sin demasiadas ambiciones. Ahora, ya tenemos clientela que nos viene a ver desde Olot, desde Figueras e incluso desde Girona capital.
La desgracia fue que mis padres murieron, pronto hará un año, en un accidente de coche. Yo me fui a vivir con mi abuela Tecla, que es la más paranoica de todos los paranoicos que he conocido y está convencida de que, si yo no estoy presente en la empresa, Rodri Zamorano terminará quedándose con el negocio. De modo que fue ella la que insistió para que yo ocupase el despacho de mi padre durante las mañanas y siguiese mis estudios en el nocturno del Instituto. Aunque no creo que Rodri Zamorano fuese capaz de una marranada así, a mí me pareció muy bien la idea de convertirme en detectiva. Ya hacía tiempo que ayudaba a mi padre haciendo seguimientos, vigilancias y redactando informes en el ordenador y, por lo tanto, esto no era nuevo para mí.
Además, pensé que ésta sería una fuente inagotable de experiencias para mi futura profesión (quiero ser escritora). Y efectivamente lo es, como lo demuestran las tres historias que viví simultáneamente que os quiero contar, y que casi no sé por cuál empezar.
Empecemos por la de Ana Farrás, que fue la que más me impactó.
3
Entro en la agencia y me encuentro a Irene en la mesita de recepción: ¡Grrrr! como un perro irritable. Se cree que quiero ligar con Rodri Zamorano o quizás con el Titi, no sé qué se habrá creído, esa pedorra. Tan estirada, con la boca fruncida así, como un culo de gallina.
Y el Titi:
—¡Jo, tía, Tres, pero qué buena estás! —como si fuese la primera vez que me veía y me lo decía.
El Titi es un chaval muy simpático que suele hacer trabajillos esporádicos para la agencia: vigilancias, seguimientos, búsqueda de documentos en los registros oficiales o de noticias en las hemerotecas. Siempre lo tenemos en la sala de espera sentado de cualquier manera, fumando, pegando la hebra con Irene: «¿Tenéis alguna cosa para mí?». Luego, cuando lo necesitamos, no está nunca. Pelo rizado y alborotado, mueca desdeñosa con un ojo a medio cerrar para esquivar el humo, pendiente en la oreja derecha, tatuaje en el dorso de la mano izquierda, cazadora de cuero, pantalones vaqueros muy gastados y zapatillas deportivas «por si hay problemas, salir volao», como decía la canción. No es mucho mayor que yo y supongo que, por la calle, la poli le pedirá frecuentemente la documentación. «Mira, un predelincuente, un hijo de familia desestructurada.»
El Titi no me ha hablado nunca de su familia.
—¡La semana pasada cobré, Tres! Te invito a cenar esta noche.
—¡Seguro que no me compensa, Titi! ¡Si cobraste la semana pasada, ya te lo debes de haber gastado y me tocaría pagar a mí!
—¡No seas así, Tres!
Me paro en la puerta de mi despacho y provoco a Irene:
—¿Hay algo para mí?
Pregunta sarcástica. Las cosas como son: Rodri Zamorano soportaba que yo utilizase el despacho de mi padre, pero nunca me había encargado un trabajo serio. Como no tengo licencia de detectiva... Cuando me ponía muy pesada, me encargaba trabajos subalternos, como hacía mi padre en vida. Y entonces el Titi se quejaba de que invadía su terreno. Las cosas como son: normalmente, en el despacho de la agencia, lo que yo hacía era estudiar y pasar apuntes. En aquel momento, no era la triunfadora que soy ahora.
—Sí —contestó Irene con gesto perverso—. Tienes una visita esperando.
El Titi se reía, medio escondido tras el humo del cigarro.
Me estaban tomando el pelo. Seguro que me habían preparado alguna.
Abro la puerta del despacho y me encuentro con Ana Farrás.
Una niña de ocho años.
Ja, ja, ja. Muy graciosos.
—Hola, ¿eres tú Tres Catorce? —me preguntó sin darme tiempo a reaccionar—. Vengo porque mi vecino ha matado a su hija. Su hija tenía ocho años, como yo. Era mi amiga.
4
Muchas veces he tenido que escuchar que el despacho de mi padre me venía grande.
Casi cincuenta metros cuadrados de parqué claro y barnizado, reluciente, con una mesa de madera rojiza con patas y aplicaciones cromadas aquí y allá, biblioteca de madera clara, como el parqué, repleta de libros de derecho, de medicina legal, de arte, diccionarios y algunas novelas policiacas. La vitrina donde se exhiben los trofeos de tiro con pistola y de vela, y fotos de mi padre haciendo paracaidismo y ala delta. Él y yo haciendo rafting cuando yo no levantaba todavía un metro del suelo, los dos con casco y con aquel traje impermeable, riendo a carcajadas, salpicados por el agua de aquel río que parecía haberse vuelto loco. En algunos trofeos pone que el ganador de la prueba es T. Pi, por Tomás Pi. Puesto que yo también me llamo T. Pi, podría atribuírmelas, si no fuera por las fechas que hay debajo. También hay fotos de mi madre, tan guapa, tan señora, y tan risueña también. Y de los tres abrazados. Mi madre le decía a mi padre, cuando practicaba aquellos deportes de riesgo: «Algún día te va a pasar algo, ya verás».
A mi padre sólo le pasó algo una vez, al mismo tiempo que a mi madre, cuando un camionero que llevaba conduciendo más de veinte horas sin descansar dio una cabezada sobre el volante. El camión invadió el carril de la izquierda y embistió el coche de mis padres frontalmente. Al camionero no le pasó nada. En la tele lloraba y decía: «De algún modo tengo que ganarme la vida, de algún modo tengo que ganarme la vida»; yo no sé qué querría decir con eso.
Perdonad.
Decía que muchas veces he tenido que escuchar que el despacho me quedaba grande.
Si a mí me quedaba grande, calculad cómo le quedaría a una mocosa de ocho años, no muy alta, de ojos vivos y gesto travieso, vestida con un chándal rosa que llevaba estampado el rostro de la pequeña de los Simpson y su chupete.
—¿Cómo has dicho? —pregunté mientras me despojaba del jersey de punto y lo tiraba sobre el sofá de piel de búfalo.
La niña repitió lo que había dicho. O sea: que su vecino había matado a su hija, que también tenía ocho años, como ella. Era su amiga. Y lo decía muy seria. Imagino que le había dicho lo mismo a Irene en recepción y que Irene no se lo había tomado en serio. No podía dejar pasar a una criatura como aquélla al despacho de Rodri Zamorano, de modo que me la había endosado a mí, a ver qué hacía con ella.
Me senté tras el gran escritorio, di media vuelta en la butaca giratoria, inmensa como el trono de un emperador, para acercarme al ordenador y conectarlo.
—O sea, que la ha matado, ¿no?
—Sí, señora —insistía la niña, muy formal. «¡Señora!» Pobrecilla.
—A su propia hija.
—Sí, señora —sin parpadear.
—¿Cómo te llamas?
—Ana Farrás Castellnou.
Lo escribí en el ordenador. Y también su dirección. Avenida Vázquez Montalbán. Eso estaba cerca del río, en el barrio del Castillo, que podía verse perfectamente desde el ventanal del despacho. Un racimo de chalés supermodernos, todo cristal, con predominio de líneas curvas, terrazas con barbacoa y piscinas azulísimas, rodeados por jardines frondosos y protegidos por altísimos muros entre los que destacaba la mole oscura, siniestra y ruinosa, medio castillo medieval medio masía, que había sido el refugio de un multimillonario misántropo. Cuando el millonario murió, sus herederos convirtieron la mansión en restaurante y se dedicaron a vender todas las tierras de los contornos. Lo que siempre habían sido cultivos y bosques donde ir a cazar y a buscar setas, o juncales y cañizales donde ir a pescar, se convirtió en una inmensa urbanización de lujo. Como el ayuntamiento quería que los ocupantes fuesen artistas, intelectuales, editores, marchantes de arte y gente así, a las calles les pusieron nombres como: Vázquez Montalbán, Joan Marsé, Jaume Perich, Gil de Biedma, García Márquez, Enrique Vila-Matas y Ráfols Casamada. Y en una calleja que se llama Pepe Carvalho (en honor al famoso detective de ficción), hay una coctelería donde se celebran tertulias literarias con asistencia de famosos.
Hasta hacía muy poco, el grueso de la población de Tos vivía en lo que ahora llamamos Alta Villa, sobre la colina, lejos de posibles inundaciones. Desde la instalación del Polígono Industrial y la construcción de las mansiones del Castillo, el centro se había desplazado hacia la ribera del río, que ahora corría domesticado entre el cemento y grandes medidas de seguridad.
—¿Cómo se llama tu amiga?
—La llamamos Anapito, porque de mayor quiere ser chico. Pero la verdad es que se llama Ana, como yo. Vive en la casa de al lado.
Una de aquellas mansiones cercanas al Castillo.
—¿Ana qué más?
—Ana DelaSelva.
Había un pintor muy conocido llamado Jacinto DelaSelva en la urbanización del Castillo. Frecuentemente aparecía en las páginas de arte de La Vanguardia. De vez en cuando, exponía su obra en alguna de las salas de la Alta Villa. Una vez había aparecido uno de sus cuadros en la portada de un dominical de El País. Recordaba haberlo visto un día, muy estrafalario, muy genial, muy altivo, riendo fuerte y moviendo las manos por encima de la cabeza. Salía de una galería de Alta Villa y avanzaba hacia un coche negro dando largas zancadas. El coche no tendría que haber estado allí porque era zona peatonal, pero DelaSelva era una artista genial y no estaban hechas para él las leyes que rigen la vida de los simples mortales. ¡Ah, sí, y el Barras, que quería atraer su atención. Lo recordé perfectamente!
—¿Su padre es pintor?
—Sí, señora.
—No hace falta que me llames señora.
—Ya me lo parecía. ¿Te puedo tutear?
—Claro que sí.
—Ya me lo parecía.
Sonó el teléfono. ¿Y ahora, qué? No me dirás que es otro cliente.
—Perdona un momento. Diga.
Me respondió una voz metálica, deformada a propósito por algún sistema mecánico. Una voz de robot, fría y con ecos.
—¿Tres? Soy Enamoradamente enamorado —se presentó. Y yo trastornada—. Escucha estos versos de Vicent Andrés Estellés —pausa dramática—: Frente al mar, bajo la enorme luna,/ con un amor para toda la vida,/ con un amor de muy hondos besos,/ con un amor de postrimerías turbias.
La primera vez que me telefoneó me había recitado otro poema de Vicente Andrés Estellés, aquél que dice: Enamoradamente enamorado/ enamorado como el día primero,/ vienes por azoteas y vienes por ríos que ignoro,/ vienes por escaleras y ventanas de aire./ Enamoradamente enamorado/ como un soneto antiguo, como árbol de agua./ Enamoradamente te he presentido./ Enamorado y reverente te llamaba. Desde entonces, había adoptado el seudónimo de Enamoradamente enamorado y me llamaba a media mañana porque sabía que estaba estudiando en la agencia. Me había cansado de preguntarle quién era, me había enfadado con él y me había desenfadado, y al final lo aceptaba como un regalo especialmente halagador, como si cada día recibiese flores de un admirador anónimo.
—... Y esto es de Salvador Espriu, escucha: ... ¿Ves? El suave viento en la hierba,/ y tú y yo, una mujer y un hombre,/ y todos los nombres de tan frágil belleza,/ y esta tarde para nosotros/ quizás inmortal —y continuaba (¡qué largo se me hacía esta vez!). Y la niña allí delante, mirándome y pensando «Qué, ¿esto va para largo o qué?»—. ... Pero no quieres adivinar nunca mis ojos/ quién soy yo, cómo soy yo, y ahora me llenas/ de vacía, densa, ruidosa/ arcilla de palabras,/ hasta llegar a hacer un insalvable muro,/ este leve paso/ que ya del todo me separa/ de ti. ¿Sabes cómo se llama? Acaso con música lo escucharías mejor.
¡Qué bonito! Suspiré, complacida. Si lo supiese Toni... Toni es mi novio.
Y crac, se acabó la emisión. Se perdió mi mirada en el río donde el sol estallaba en blancos centelleos. Te leen una poesía, miras por la ventana y los colores te parecen más colores y los árboles más árboles y todo se llena de fragancia, ¿verdad? Creo recordar que estaba sonriendo como una idiota cuando Ana Farrás dijo:
—¡Eh!
La miré. ¿Qué hacía allí aquella niña? ¡Ah, sí!
—Ah, sí. ¿Dónde estábamos? ¿De qué hablábamos?
—De mi amiga, Anapito.
—Ah, sí, decías que su padre la ha matado, ¿no?
—Sí.
—¿Y tú, cómo sabes eso? Cuéntamelo.
5
Ana Farrás cerró más un ojo que otro, como si estuviese a punto de morder alguna cosa muy dura.
—... Bueno, si te interesa saber si tengo pruebas, claro que no tengo pruebas. Si hubiera tenido pruebas, habría acudido a la policía.
—Pero tendrás que convencerme de que lo que me dices puede ser verdad porque, si no, no me lo creeré.
—Ya lo creo que es verdad. Porque su padre, el pintor, el señor DelaSelva, es un cínico y un canalla —eran palabras de adulto que en boca de la niña hacían gracia y tomaban otro significado—. Anapito me decía que la pegaba muy a menudo, y también maltrataba a su mujer y al perro. Y yo puedo asegurarlo, porque desde la ventana de mi habitación se ve el cuarto de estar de los DelaSelva y veo chillar a aquel cínico, y cómo pone siempre el canal de televisión donde hay fútbol, aunque en la otra cadena pongan dibujos animados. Y un día que Anapito vino a jugar a casa, dijo: «Si llego tarde, mi papa me mata». Y llegó tarde, y ahora ya no está en casa. No está en su casa desde el viernes. O sea, que la ha matado y la ha enterrado en el jardín. Seguro —del bolsillo del chándal sacó un fajo de billetes de banco y los puso sobre la mesa—. Esto es para pagarte.
Allí había más de cien mil pesetas.
—¿De dónde has sacado esto?
—Lo he cogido del escritorio de mi papá. Estamos de acuerdo en que el vecino es un asesino y seguro que me las deja.
Me daba miedo tanto dinero allí encima.
—Guárdatelo, guárdatelo. Ya me pagarás más tarde, cuando termine el trabajo. Y luego, te acompañaré a casa. No quiero que vayas tú sola por la calle con tanto dinero.
—¿Pero meterás en la cárcel a DelaSelva o no?
Yo me había quedado con uno de los datos que me había dado la niña.
—¿Dices que este señor maltrata a su mujer?
—Y al perro, sí.
—Y que tú lo has visto.
La expresión de su cara me transmitía una seguridad absoluta.
—La señora Engracia siempre tiene un ojo morado, o cardenales en los brazos, o va coja —seguramente fruncí el ceño. Así conseguí que buscase una razón más poderosa—. Lo sé porque lo dicen mis padres. Y los vecinos.
No puedo soportar a los hombres que maltratan a sus mujeres. Bueno, ni a las suyas ni a las de los demás. Está claro que tampoco me gustan los que matan a sus hijas, pero es que yo no me creía que el pintor DelaSelva hubiese matado a su hija (¡me parecía demasiado fuerte!) y, en cambio, sí podía creer que maltratase a su mujer.





























