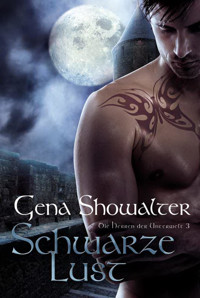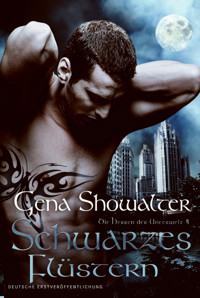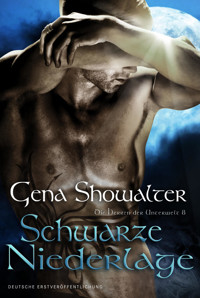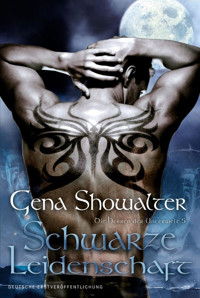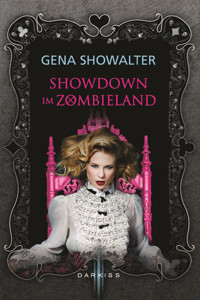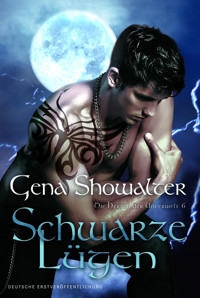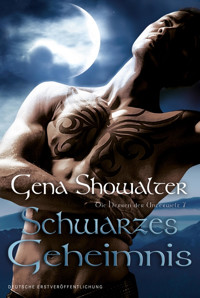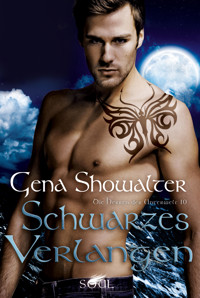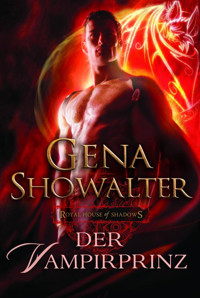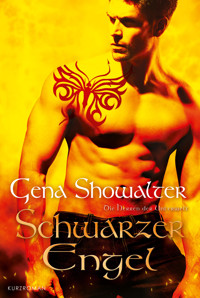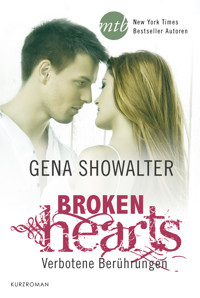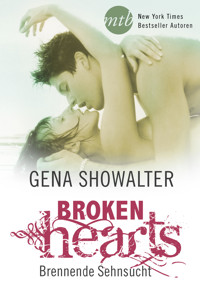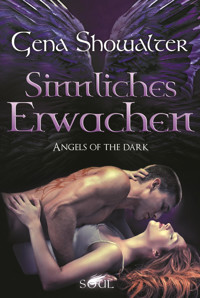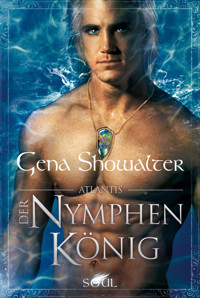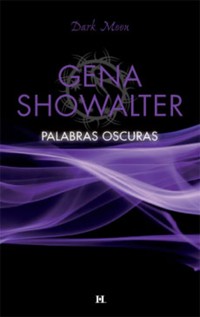
5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Dark Moon
- Sprache: Spanisch
Sabin, atado al demonio de la Duda, destruía sin querer a todas sus amantes. Por esa razón, el guerrero inmortal se pasaba la vida en el campo de batalla en vez de en el dormitorio. La victoria era lo único que le interesaba… hasta que conoció a la tímida Gwen. Gwen, también inmortal, siempre había pensado que se enamoraría de un humano que no despertara su lado oscuro. Pero cuando Sabin la liberó de la prisión, combatir a sus enemigos por conseguir la caja de Pandora no sería nada comparado con la batalla en la que ambos se enzarzarían....
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 534
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
GENA SHOWALTER
PALABRAS OSCURAS
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A. Núñez de Balboa, 56 28001 Madrid
© 2009 Gena Showalter. Todos los derechos reservados. PALABRAS OSCURAS, Nº 4 - septiembre 2010 Título original: The Darkest Whisper Publicada originalmente por HQN™ Books
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV. Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia. ® Harlequin y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Books S.A. ® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-671-9176-9 Editor responsable: Luis Pugni
ePub Edition X Publidisa
A Kresley Cole, una estrella fulgurante con un talento más allá de toda comparación y una personalidad maravillosa. Una de las razones por las que vivo. Me gustaría vivir en tu interior.
A Nix, de Immortals After Dark, por venir a jugar con mi firewall.
A Christy Foster, por toda su ayuda on line.
A Krystle, por pensar en un título maravilloso.
A Nora Roberts, una mujer con un talento extraordinario y una escritora que también ha resultado ser magnífica ¡arreglando lavabos!
A mis editores, Tracy Farrell y Margo Lipschultz, cuya generosa ayuda disfruto más de lo que se puede decir.
Y por ÚLTIMO:
A Jill Monroe. Supongo que estás bien. Una especie de... (Bueno. Te quiero y te adoro más allá de lo que se considera saludable. Eres una estrella fulgurante con un talento más allá de toda comparación y una persona maravillosa. Y la otra razón por la que vivo.)
Capítulo Uno
Sabin, guardián del demonio Duda, se encontraba en las catacumbas de una pirámide antigua. Jadeante, sudando, con las manos empapadas en la sangre de su enemigo y el cuerpo lleno de cortes y moratones, contemplaba la carnicería que lo rodeaba. Carnicería que él había contribuido a crear.
Los tonos naranja y dorado de las antorchas se mezclaban con las sombras a lo largo de las paredes de piedra. Paredes que en ese momento estaban manchadas de un rojo que goteaba y chorreaba hacia el suelo arenoso, espeso ahora como masa sólida, empapado y de color negro. Media hora antes, había sido color miel, y sus granos de arena brillaban y se esparcían bajo los pies de ellos. Ahora los cuerpos cubrían cada centímetro del pequeño corredor y de ellos emanaba olor a fatalidad.
Nueve de sus enemigos habían sobrevivido al ataque. Ya habían sido desprovistos de sus armas y estaban atados en un rincón. La mayoría temblaba de miedo. Unos pocos erguían los hombros y alzaban la nariz con odio en la mirada, negándose a rendirse incluso en la derrota. Lo cual resultaba admirable.
Lástima que hubiera que aplastar aquel valor. Los hombres valientes no contaban sus secretos, y Sabin quería esos secretos.
Era un guerrero que hacía lo que era necesario cuando era necesario, sin importarle de qué se tratara. Matar, torturar, seducir… Y no vacilaba en pedir lo mismo a sus hombres. Con los Cazadores, los mortales que habían decidido que todos los Señores del Submundo como él tenían que cargar con los males del mundo, la victoria era lo único que importaba. Porque sólo ganando la guerra podrían conocer sus amigos la paz. Una paz que merecían, una paz que él ansiaba para ellos.
Los jadeos llenaban sus oídos. Jadeos suyos, de sus amigos y de sus enemigos. Habían luchado con todas las fuerzas que poseían. Había sido una batalla del bien contra el mal, y había ganado el mal. O mejor dicho, lo que los Cazadores consideraban el mal. Sus amigos y él pensaban de otro modo.
Sí, mucho tiempo atrás habían abierto la Caja de Pandora y liberado a los demonios que había en su interior. Pero habían sido castigados por toda la eternidad, cada guerrero maldecido por los dioses y obligado a albergar en su interior a uno de aquellos villanos viles. Sí, en otro tiempo habían sido esclavos de sus mitades demoníacas, destructivos y violentos, asesinos sin conciencia. Pero ahora controlaban esas mitades, eran prácticamente humanos. En su mayor parte.
Porque a veces los demonios luchaban… ganaban… y destruían.
Todavía. Sabin pensaba que merecían vivir. Como el resto del mundo, sufrían si sufrían sus amigos, leían libros, veían películas, donaban dinero a obras de caridad. Se enamoraban. Pero los Cazadores nunca lo verían de ese modo. Estaban convencidos de que el mundo sería un lugar mejor sin los Señores. Una utopía, serena y perfecta. Creían que todos los pecados que se habían cometido eran culpa de los demonios. Quizá porque eran muy brutos. Quizá porque odiaban sus vidas y simplemente buscaban alguien a quien echar la culpa.
Fuera como fuera, matar a los Cazadores había sido la misión más importante de la vida de Sabin. Su utopía era vivir sin ellos.
Y por eso, Sabin y sus amigos habían renunciado a los placeres de su casa de Budapest para pasar las tres últimas semanas registrando las malditas pirámides de Egipto en busca de una de las cuatro reliquias que los llevarían a volver a descubrir la Caja de Pandora, que los Cazadores pensaban usar para destruirlos. Y, al fin, habían tenido suerte y habían encontrado la pirámide definitiva. Supuestamente.
—Amun —dijo, cuando vio al soldado en un rincón oscuro. Como siempre, aquel hombre se fundía perfectamente con las sombras. Sabin señaló a los cautivos con un gesto sombrío de la cabeza—. Ya sabes lo que hay que hacer.
Amun, el guardián de Secreto, asintió con la cabeza y se adelantó. Silencioso, siempre silencioso, como si temiera que, si se atrevía a pronunciar una palabra, se le escaparan los terribles secretos que llevaba años protegiendo.
Al ver al voluminoso guerrero que había atravesado sus filas como si fuera una navaja cortando seda, los Cazadores que quedaban en pie retrocedieron un paso. Hasta los más valientes. Y no era para menos.
Amun era alto, musculoso, con un paso que resultaba al mismo tiempo seguro y lleno de gracia. La seguridad sin la gracia lo habrían hecho parecer normal, como cualquier otro soldado. La combinación le permitía exudar el salvajismo callado que se suele encontrar en depredadores acostumbrados a llevarse la presa a casa entre los dientes.
Llegó hasta los Cazadores y se detuvo. Los observó. Luego se adelantó y agarró por la garganta al que estaba en el centro. Lo alzó en vilo para que los ojos de ambos quedaran a la misma altura. Las piernas del humano colgaban y se agarró con fuerza a las muñecas de Amun con la piel muy pálida.
—¡Suéltalo, asqueroso demonio! —gritó uno de los Cazadores, tirando de la cintura de su camarada—. Ya has matado a muchos inocentes y arruinado muchas vidas.
Amun no se dejó impresionar. Todos ellos lo habían hecho.
—Es un buen hombre —gritó otro—. No merece morir. Y mucho menos a manos de un demonio así.
Gideon, el guerrero de pelo azul y ojos pintados de kohl, guardián de Mentira, se colocó enseguida al lado de Amun y apartó a los que protestaban.
—Vuelve a tocarlo y te doy un beso que no olvidarás —sacó un par de cuchillos de sierra ensangrentados todavía por sus últimas hazañas.
En su mundo del revés, un beso equivalía a una paliza. ¿O era a una muerte? Sabin había perdido la cuenta de los múltiples códigos de Mentira.
Hubo un momento confuso de silencio, con los Cazadores intentando averiguar qué quería decir Gideon. Antes de que pudieran decidirlo, la presa de Amun se quedó inmóvil, completamente blando, y Amun lo dejó caer al suelo.
Amun permaneció en su sitio largo rato. Nadie lo tocó. Ni siquiera los Cazadores, que estaban ocupados reviviendo a su compañero caído. No sabían que era demasiado tarde, que ya le habían registrado el cerebro y Amun era ahora el dueño de sus secretos más profundos, quizá incluso de sus recuerdos. El guerrero nunca le había dicho a Sabin cómo funcionaba aquello y éste nunca se lo había preguntado.
Amun se volvió despacio, con el cuerpo rígido. Sus ojos negros se encontraron con los de Sabin, al que miró un momento atormentado, sin poder enmascarar el dolor de tener una voz nueva dentro de su cabeza. Después parpadeó y escondió su dolor como había hecho mil veces antes. Se alejó a la pared más distante con Sabin mirándolo.
«No me sentiré culpable. Hay que hacer esto».
La pared de la pirámide parecía igual que cualquier otra, un montón de piedras amontonadas, pero Amun colocó una mano en la séptima piedra desde abajo, con los dedos abiertos y luego la otra mano en la quinta desde arriba, con los dedos cerrados. Movió una muñeca a la izquierda y la otra a la derecha.
Las piedras giraron con él.
Sabin observó sus acciones admirado. Jamás dejaba de impresionarle lo que podía descubrir Amun en unos instantes.
Cuando las piedras se asentaron en sus nuevas posiciones, se formó una grieta en el centro de cada una de ellas, grieta que se alineó con un espacio alargado en el que Sabin no había reparado antes. Una sección de la pared se fue hacia atrás… muy atrás, y por fin empezó a girar hacia el lateral. Cuando terminó el movimiento, se había abierto un umbral lo bastante ancho para un ejército de bestias voluminosas como él.
Mientras seguía ensanchándose, el aire fresco recorría las galerías y hacía crepitar las antorchas.
—Venga, daos prisa —musitó Sabin a las piedras. Nunca nada se había movido con una lentitud tan agonizante—. ¿Hay Cazadores esperando al otro lado? —preguntó. Sacó una pistola de la cintura y comprobó el cargador. Quedaban tres balas. Sacó algunas del bolsillo y la recargó. El silenciador permanecía en su sitio.
Amun asintió y levantó siete dedos antes de colocarse a hacer guardia delante del agujero, que seguía agrandándose.
Siete Cazadores contra diez Señores del Submundo. No contaba a Amun porque pronto estaría demasiado distraído por la voz nueva en su cabeza para luchar. Pero los dioses sabían que Amun exigiría que lo incluyeran en la lucha. ¡Pobres Cazadores! No tenían ninguna posibilidad.
—¿Saben que estamos aquí?
Amun negó con la cabeza.
No había cámaras que vigilaran todos sus movimientos. Excelente.
—Siete Cazadores es un juego de niños —confirmó Lucien, el guardián de Muerte, que estaba apoyado en la pared opuesta. Estaba pálido y sus ojos brillaban de… ¿fiebre?—. Seguid sin mí. Estoy decayendo. De todos modos, pronto tendré almas que escoltar. Y luego tendré que llevar a nuestros prisioneros a la mazmorra de Buda.
Gracias al demonio Muerte, Lucien podía trasladarse de un lugar a otro sólo con el pensamiento y se veía a menudo obligado a guiar a los muertos al Más Allá. Eso no significaba que fuera inmune a la destrucción. Sabin frunció el ceño. Lo estudió. Las cicatrices de su rostro eran más pronunciadas y tenía la nariz fuera de su sitio, una herida de bala en el hombro, otra en el estómago y, a juzgar por la mancha escarlata que se extendía por la parte baja de su espalda, otra en el riñón.
—¿Estás bien?
Lucien sonrió con sequedad.
—Sobreviviré. Pero mañana probablemente desearé no haberlo hecho. Tengo unos cuantos órganos desgarrados.
—Al menos no tienes que regenerar una extremidad —musitó Sabin.
Vio por el rabillo del ojo que Amun gesticulaba con las manos.
—Están en una sala con celdas insonorizadas — interpretó Sabin—. Esto era una antigua prisión y los amos no querían que nadie oyera gritar a sus esclavos. Los Cazadores ignoran nuestra presencia, con lo cual debe de ser fácil tenderles una emboscada.
—Para una simple emboscada no me necesitáis. Me quedaré atrás con Lucien —dijo Reyes.
Se dejó caer sentado y apoyó la espalda en una piedra para sostenerse erguido. Reyes había sido emparejado con el demonio Dolor. La agonía física le producía placer y resultar herido lo fortalecía. Mientras duraba la lucha. Cuando ésta acababa, sin embargo, se debilitaba como todos los demás. En aquel momento estaba más destrozado que el resto, y tenía una mejilla tan hinchada que su línea de visión debía de resultar terrible.
—Además, alguien tiene que guardar a los prisioneros.
Siete contra ocho, entonces. ¡Pobres Cazadores! En realidad, Sabin sospechaba que Reyes quería quedarse atrás para proteger el cuerpo de Lucien del enemigo. Lucien podía llevárselo con él al mundo espiritual sólo cuando era lo bastante fuerte, lo cual probablemente no ocurría en ese momento.
—Vuestras mujeres me van a destrozar —murmuró Sabin.
Los dos se habían enamorado hacía poco, y tanto Anya como Danika sólo le habían pedido a Sabin una cosa antes de que los guerreros salieran para Egipto: «Devuélveme a mi hombre sano y salvo».
Cuando llegaran a casa en aquel estado, Danika movería la cabeza decepcionada, correría a curar a Reyes y Sabin se sentiría más arrastrado que el barro de sus botas. Anya le dispararía en los mismos lugares donde habían disparado a Lucien y correría a consolarlo mientras Sabin sentía dolor. Mucho dolor.
Miró a los demás guerreros con un suspiro, intentando decidir quién podía seguir adelante y quién necesitaba quedarse atrás. Maddox, el guardián de Violencia, era el guerrero más feroz que había conocido. En aquel momento estaba tan empapado en sangre como él y jadeaba, pero ya se había situado al lado de Amun, preparado para la acción. Su mujer estaría tan descontenta con Sabin como las otras.
Se movió un poco y miró a la adorable Cameo. Era la guardiana de Tristeza, y la única mujer entre ellos. Lo que le faltaba de tamaño le sobraba de ferocidad. Además, sólo tenía que empezar a hablar con una voz que traslucía toda la pena del mundo, para que los humanos decidieran suicidarse sin que tuviera que ponerles un dedo encima. Le habían cortado el cuello y le habían hecho tres surcos profundos, pero eso no parecía frenarla y, en cuanto terminó de limpiar su machete, se reunió con Amun y Maddox.
Sabin se giró un poco más. Paris era el guardián de Promiscuidad y en otro tiempo había sido el más jovial de todos ellos. Ahora parecía más duro, más nervioso cada día, aunque Sabin no sabía qué había ocasionado aquel cambio. Cualquiera que fuera el motivo, en ese momento estaba parado ante los Cazadores bufando y gruñendo y tan dispuesto para la guerra que vibraba con energía brutal. Y aunque tenía dos agujeros de bala en la pierna derecha, Sabin no creía que pareciera dispuesto a descansar en un futuro cercano.
A su lado se hallaba Aeron, el guardián de Ira. Hacía muy poco que los dioses lo habían liberado de una maldición de sed de sangre que hacía que nadie estuviera seguro a su lado. Antes vivía para hacer daño, para matar. Y en momentos como aquél, lo seguía haciendo. Ese día había luchado como si la sed de sangre lo consumiera todavía, atacando a todo el que se ponía por delante. Eso era bueno, excepto porque…
¿Aquella sed de sangre no sería mucho peor cuando acabara la siguiente lucha? Sabin temía que tuvieran que invocar a Legion, la pequeña diablesa ansiosa de sangre que adoraba a Aeron como a un dios y era la única que podía calmarlo en sus momentos más sombríos. Desgraciadamente, en ese momento estaba de vigilante en el Infierno. A Sabin le gustaba estar al día sobre lo que ocurría en el Submundo. El conocimiento era poder y uno nunca sabía lo que podría resultar útil.
Aeron dio un puñetazo en la sien de un Cazador y lo lanzó al suelo inconsciente.
Sabin parpadeó.
—¿A qué ha venido eso?
—Se disponía a atacar.
Paris aprovechó el momento para cortar las ataduras invisibles que lo retenían, se lanzó sobre el resto y empezó a golpear metódicamente a los Cazadores hasta que todos estuvieron inconscientes.
—Eso los tendrá tan tranquilos como Amun por el momento —musitó.
Sabin suspiró y continuó su inspección. Estaba Strider, poseído por el espíritu de Derrota. No podía perder en nada sin sufrir un dolor agotador, por lo cual procuraba ganar siempre. Y probablemente por eso se sacaba ahora una bala del costado en preparación de la batalla que se avecinaba. Bien. Sabin siempre podía contar con él.
Kane, guardián de Desastre, caminaba ante él, esquivando una lluvia de piedrecitas que caían del techo y lanzando nubes de polvo en todas direcciones. Varios guerreros tosieron.
—Ah, Kane —dijo Sabin—. ¿Por qué no te quedas aquí también? Puedes ayudar a Reyes a vigilar a los prisioneros —era una excusa tonta y todos lo sabían.
En el silencio que siguió, sólo se oyó el crujir de la piedra sobre la arena a medida que el portal seguía girando lentamente. Al fin Kane asintió con la cabeza. Odiaba quedarse al margen y Sabin lo sabía, pero su presencia a veces causaba más problemas de los que resolvía. Y como siempre, Sabin priorizaba la victoria sobre los sentimientos de sus amigos. No era algo que le gustara hacer ni algo que hiciera en cualquier otra situación, pero alguien tenía que actuar con lógica y sangre fría si no querían perder siempre ellos.
Con Kane fuera de escena, la batalla subsiguiente sería de siete contra siete. Empatados en número. ¡Pobres Cazadores! No tenían ninguna posibilidad.
—¿Alguien más quiere quedarse atrás? —preguntó.
—No —respondió a coro el resto de los guerreros, con una impaciencia que Sabin entendía y compartía.
Aquellos combates eran necesarios hasta que encontraran la Caja de Pandora. Y como una de las cuatro reliquias que les mostrarían el camino hasta la Caja estaba allí, en Egipto, aquel combate en particular era más importante que la mayoría. No permitiría que los Cazadores se hicieran con ninguna de las reliquias, pues la Caja podía destruir a Sabin y a todos los seres que apreciaba, extrayendo a los demonios de sus cuerpos y dejando sólo cascarones sin vida.
A pesar de su confianza en que ganarían ese día, sabía que aún tendrían que trabajar duro por la victoria. Los Cazadores eran gobernados por Galen, enemigo declarado de Sabin, un inmortal poseído por un demonio que se escondía bajo un disfraz. Y aquellos «protectores de todo lo bueno y moral» poseían información que los humanos no deberían haber poseído. Como cuál era el mejor modo de distraer a los Señores… el mejor modo de capturarlos… el mejor modo de destruirlos.
La piedra dejó de girar por fin y Amun se asomó al interior. Agitó una mano para comunicarles que era seguro entrar. Nadie se adelantó. Los hombres de Sabin y Lucien habían vuelto a luchar juntos después de llevar más de mil años separados y no habían descubierto aún la mejor formación.
—¿Vamos a hacer esto o nos vamos a quedar aquí y esperar a que nos encuentren ellos? —gruñó Aeron—. Yo estoy listo.
—¡Vaya, cuánto entusiasmo! —exclamó Gideon con una mueca—. No me impresionas.
Sabin pensó que era hora de atacar. Consideró la mejor estrategia. En los últimos siglos, el procedimiento de lanzarse a la batalla con la única idea de matar no lo había llevado a ninguna parte con los Cazadores. Pero el enemigo crecía en número en lugar de disminuir y su determinación y su odio aumentaban también. Así que ya era hora de buscar un modo nuevo de luchar, catalogando cuidadosamente sus recursos y debilidades antes de lanzarse a la carga.
—Yo iré el primero, puesto que soy el menos herido —enfundó de mala gana su arma—. Quiero que os emparejéis uno de los menos heridos con uno de los más. Trabajaréis juntos. Los más heridos harán de refuerzos y los más sanos se enfrentarán antes. Dejad vivos a todos los que podáis —ordenó—. Sé que no queréis hacerlo, que va contra vuestros instintos, pero no temáis. Morirán pronto. En cuanto descubramos al jefe y averigüemos sus secretos, ya no nos serán de utilidad y podréis hacerles lo que queráis.
El trío que le bloqueaba el paso se apartó para permitirle entrar en el estrecho corredor y luego todos lo siguieron, creando sólo un débil susurro con sus pasos. Lámparas alimentadas por pilas alumbraban las paredes cubiertas de jeroglíficos. Sabin los miró sólo un segundo, pero le bastó para grabar las imágenes en su mente. Mostraban a un prisionero tras otro conducidos a una ejecución cruel, donde les arrancaban el corazón cuando todavía les latía en el pecho.
El aire rancio y polvoriento estaba cargado de olores humanos: colonia, sudor, una variedad de alimentos. ¿Cuánto tiempo llevaban allí los Cazadores? ¿Qué hacían allí? ¿Habían encontrado ya la reliquia?
La pregunta cruzó por su mente y su demonio la aprovechó enseguida. Después de todo, era Duda y no podía evitarlo.
«Está claro que saben algo que tú no sabes. Puede ser suficiente para derrotaros. Quizá tus amigos exhalen esta noche su último aliento».
Duda no podía mentir sin provocar que Sabin quedara inconsciente. Sólo podía usar desprecio y suposiciones para derrotar a sus víctimas. Sabin nunca había entendido por qué un villano del Infierno no podía utilizar el engaño, sólo se le ocurría que quizá el demonio tuviera también una maldición propia; pero, fuera como fuera, sabía que era así. Y sabía también que no podía permitir que lo derrotara esa noche.
«Sigue así y me pasaré la próxima semana recluido en mi dormitorio leyendo para no pensar mucho».
«Pero yo necesito alimentarme», fue la respuesta quejosa del demonio. Su mejor alimento era la preocupación que causaba.
«Pronto».
«Deprisa».
Sabin levantó la mano, se detuvo y los guerreros que lo seguían se pararon también. Delante había una sala con la puerta abierta. Se oían voces y pasos, y lo que parecía el zumbido de una taladra-dora.
Los Cazadores estaban en verdad distraídos y pedían a gritos una emboscada.
«Yo soy el que se la va a dar».
«¿De verdad?», preguntó el demonio. «Porque hasta donde yo sé…».
«Olvídate de mí. Yo te he dado el alimento prometido».
Hubo una exclamación de placer dentro de su cabeza y luego Duda abrió su mente a los Cazadores del interior de la pirámide y empezó a susurrar pensamientos destructivos.
«Todo esto es en vano… ¿Y si estáis equivocados?… No sois lo bastante fuertes… Podríais morir pronto…».
La conversación fue decayendo. Alguien incluso lanzó un gemido.
Sabin levantó un dedo y después otro. Cuando levantó el tercero, los guerreros y él se pusieron en movimiento con un grito de guerra.
Capítulo Dos
Gwendolyn la Tímida se apoyó en la pared de la celda de cristal en cuanto la horda de guerreros superaltos, supermusculosos y superensangrentados cargó contra la sala que había amado y odiado durante más de un año. Amado porque estar en esa sala había implicado que estaba fuera de la celda de cristal y la libertad era posible. Odiado por todos los hechos tortuosos que habían tenido lugar allí. Hechos que había presenciado y temido.
Los mismos hombres que habían llevado a cabo dichas acciones lanzaron gritos sobresaltados y dejaron caer sus placas de Petri, jeringas, viales y demás utensilios. Se oyeron ruidos de cristales rotos. Los intrusos saltaron hacia delante lanzando aullidos salvajes, dando cuchillazos y patadas a diestro y siniestro. Sus víctimas caían al suelo una tras otra. No había duda de quién iba a ganar aquella pelea.
Gwen temblaba, sin saber lo que sería de las otras y de ella cuando acabara aquello. Los guerreros eran claramente inhumanos, como ella, como todas las mujeres encerradas en las celdas de cristal que rodeaban la suya. Eran demasiado duros, demasiado fuertes, demasiado todo para ser mortales. Sin embargo, no sabía lo que eran exactamente. ¿Por qué estaban allí? ¿Qué querían?
Había sufrido tantas decepciones aquel último año que no se atrevía a esperar que estuvieran allí en misión de rescate. ¿Las dejarían pudriéndose allí? ¿O aquellos hombres intentarían utilizarlas como habían hecho los aborrecibles humanos?
—¡Matadlos! —gritó una de las cautivas a los nuevos guerreros—. Haced que sufran como hemos sufrido nosotras.
El cristal que mantenía a las mujeres apartadas del mundo exterior era grueso, impenetrable a puñetazos y a balas; y sin embargo, cada latido de los corazones dentro de la sala y de las celdas era como una explosión en los oídos de Gwen.
Sabía bloquear el ruido, era algo que le habían enseñado a hacer sus hermanas cuando era una niña, pero quería desesperadamente oír la derrota de sus captores. Sus gruñidos de dolor eran para ella como nanas de medianoche. Tranquilizadores y dulces.
Pero a pesar de lo fuertes que eran obviamente los guerreros, no daban golpes mortales. Curiosamente, se limitaban a herir a sus presas, a dejarlos inconscientes antes de concentrarse en el enemigo siguiente. Y después de lo que parecieron sólo unos segundos pero probablemente habían sido minutos, sólo quedó un humano en pie. El peor de todos.
Uno de los guerreros se acercó a él. Aunque todos los recién llegados poseían mucha destreza, aquél era el que había luchado de forma más sucia, lanzándose a la entrepierna y a la garganta. Levantó el brazo como para asestar el golpe final, pero entonces sus ojos se encontraron con los de Gwen y se quedó un momento parado. Bajó lentamente el brazo.
Ella contuvo el aliento. El pelo castaño de aquel guerrero estaba empapado en sangre y se pegaba a su cabeza. Sus ojos eran del color del brandy, profundos y oscuros, y también estaban manchados de rojo. Imposible. Seguramente imaginaba aquel brillo salvaje. Su rostro, tan duro que parecía tallado en granito, prometía destrucción en todas sus líneas, aunque había algo casi… infantil en él. Una contradicción sorprendente.
Su camisa estaba hecha jirones y mostraba músculos bronceados cada vez que se movía. ¡Oh, el sol! ¡Cómo lo echaba de menos! Un tatuaje violeta de una mariposa cubría la parte derecha de su caja torácica y se hundía en la cintura del pantalón. Las puntas de las alas quedaban cortadas, haciendo que pareciera femenina y masculina a la vez. ¿Por qué una mariposa? Parecía raro que un guerrero tan fuerte y que luchaba de esa manera hubiera elegido ese dibujo. Pero cualquiera que fuera la razón, el tatuaje reconfortó a Gwen.
—¡Ayúdanos! —pidió, con la esperanza de que el inmortal pudiera oír a través del cristal, como oía ella. Pero si la oyó, no dio muestras de haberlo hecho—. ¡Libéranos! —tampoco hubo reacción.
«¿Y si os dejan aquí? O peor, ¿y si están aquí por la misma razón que los humanos?».
Aquellos pensamientos entraron de pronto en su cabeza y ella frunció el ceño, quizá incluso palideció. Esos miedos no estaban fuera de lugar; se había preguntado exactamente lo mismo hacía un rato. Pero aquella vez eran en cierto modo distintos… extraños. No eran suyos, no los pronunciaba su voz interior. ¿Cómo…? ¿Qué…?
El guerrero se mordió el labio inferior y se llevó las manos a las sienes, claramente furioso.
«¿Y si…?».
—¡Basta! —gritó él.
El pensamiento que empezaba a formarse en la cabeza de Gwen se detuvo bruscamente. Parpadeó confusa. El guerrero movió la cabeza con una mueca.
El humano, que vio distraído al inmortal, decidió actuar y cruzó la distancia que los separaba.
Gwen se incorporó y gritó:
—¡Cuidado!
El guerrero de cara de granito levantó un brazo y agarró al humano por el cuello sin dejar de mirar a Gwen. El hombre, que se llamaba Chris, se puso de color morado. Era joven, veinticinco años quizá, pero era el jefe de los guardias y científicos de allí. Era también un hombre al que ella detestaba más que el cautiverio.
«Todo lo que hago, lo hago por el bien», solía decir justo antes de violar a una de las otras mujeres delante de ella. Podía inseminarlas artificialmente, pero prefería la humillación del apareamiento forzoso. «Me gustaría que fueras tú», solía añadir. «Cada una de estas hembras es una sustituta tuya».
A pesar de su deseo, nunca la había tocado. Le tenía demasiado miedo. Todos se lo tenían. Sabían lo que era; la habían visto en acción el día que fueron a buscarla. Gwen suponía que era normal tener esa fama después de haber matado sin querer a varios humanos. Pero en lugar de eliminarla, la habían encerrado y le habían metido distintas drogas en el sistema de ventilación con la esperanza de dormirla el tiempo suficiente para utilizarla. Todavía no lo habían conseguido, pero tampoco se habían rendido.
—Sabin, no —dijo una hermosa mujer morena, tocando en el hombro al guerrero de ojos enrojecidos. Su voz estaba tan cargada de tristeza que Gwen se encogió—. Como tú has dicho, puede que lo necesitemos.
Sabin. Un nombre fuerte que recordaba a un arma. Encajaba con él.
¿Serían amantes aquellos dos?
Al fin, la mirada del guerrero se apartó de ella y Gwen pudo respirar. Sabin dejó caer a Chris y éste cayó al suelo inconsciente. Ella sabía que vivía todavía porque oía el flujo de la sangre en sus venas y el crujido del aire llenando sus pulmones.
—¿Quiénes son esas mujeres? —preguntó un guerrero rubio.
Tenía ojos azules brillantes y un rostro encantador que prometía compasión y protección, pero no fue con él con quien Gwen se imaginó de pronto acurrucándose para dormir en paz. Profundamente. A salvo. Por fin.
Todos esos meses había tenido miedo de dormir, sabedora de que a Chris le habría encantado pillarla desprevenida. Por eso había dormido a ratos cortos, sin bajar nunca la guardia. A veces había tenido que controlarse para no entregarse a aquel hombre diabólico solamente a cambio de la posibilidad de cerrar los ojos y hundirse en un dulce olvido.
Una montaña de músculos con pelo negro y ojos color violeta se adelantó a observar las celdas que rodeaban la de Gwen.
—Por todos los dioses. Ésa está embarazada.
—Y ésa también —el que hablaba tenía el pelo multicolor, piel pálida y ojos azules tan brillantes como los de su amigo rubio, aunque los de él estaban rodeados de una sombra más oscura—. ¿Qué clase de bastardos tienen a mujeres embarazadas en estas condiciones? Esto es una villanía hasta para los Cazadores.
Las mujeres en cuestión golpeaban el cristal y pedían ayuda, suplicaban libertad.
—¿Alguien oye lo que dicen? —preguntó la montaña de músculos.
—Yo —respondió Gwen automáticamente.
Sabin se volvió hacia ella. Su mirada la observó una vez más, explorando… buscando.
Gwen sintió un escalofrío en la columna. ¿Podía oírla? Abrió mucho los ojos al ver que se acercaba a su celda envainando una daga en la cintura. Tenía los sentidos tan agudizados que captó un aroma a sudor, limón y menta. Inhaló profundamente para saborearlo bien. Hacía mucho tiempo que no olía otra cosa que a Chris y su colonia, sus drogas y el terror de las otras mujeres.
—¿Tú nos oyes? —el timbre de voz de Sabin era tan duro como sus rasgos y debería haber atacado los nervios de ella como papel de lija, pero en lugar de eso, la tranquilizó como una caricia.
Ella asintió con la cabeza.
—¿Y ellas? —señaló a las demás prisioneras.
Gwen negó con la cabeza y le preguntó:
—¿Tú puedes oírme?
Él también negó con la cabeza.
—Te leo los labios.
Oh. Aquello implicaba que la observaba con empeño incluso cuando tenía la cabeza girada. La idea no le resultó desagradable.
—¿Cómo abrimos el cristal? —preguntó él.
Ella apretó los labios con fuerza y lanzó una mirada a los guerreros bien armados detrás de él. ¿Debía decírselo? ¿Y si pensaban violar a sus compañeras presas como habían hecho los otros, como ella temía?
La expresión dura de él se suavizó.
—No hemos venido a haceros daño. Tienes mi palabra. Sólo queremos liberaros.
Ella no lo conocía y sabía que no debía fiarse, pero se incorporó con piernas temblorosas y se acercó al cristal. Cerca de él, se dio cuenta de que Sabin era mucho más alto que ella y sus ojos no eran tan marrones como había creído, sino que eran una mezcla de ámbar, café, rojizo y bronce, una sinfonía de colores. Por suerte, el brillo de la sangre había desaparecido. ¿Lo había imaginado ella antes?
—¿Mujer? —preguntó él.
Si abría la celda como había prometido… si ella conseguía hacer acopio de valor y no quedarse paralizada en el sitio, quizá podría escapar por fin. La esperanza que se había negado antes cobró vida, imparable y embaucadora, atemperada sólo por la idea de que podía destruir cruel y brutalmente a aquellos posibles salvadores sin que fuera ésa su intención.
«No temas. Tu bestia permanecerá enjaulada a menos que ellos intenten hacerte daño». Pero un movimiento en falso por parte de ellos y…
No obstante, valía la pena correr el riesgo.
—Piedras —dijo.
Él frunció el ceño.
—¿Piernas?
Gwen tragó saliva, alzó una de sus uñas, una garra comparada con las uñas de los humanos, y arañó la palabra PIEDRAS en el cristal. Cada línea duraba sólo el tiempo suficiente para que ella terminara una letra antes de borrarse. ¡Maldito cristal! A menudo se había preguntado cómo se habían hecho con él los humanos.
Sabin frunció el ceño, con la vista clavada en la uña demasiado larga y puntiaguda de ella. ¿Se preguntaba qué tipo de criatura era?
—¿Piedras? —preguntó, mirándola por fin a los ojos.
Ella asintió.
Él se giró y observó la sala. Aunque su inspección duró sólo unos segundos, Gwen sospechó que había catalogado hasta el último centímetro del lugar y que habría podido moverse por él sin problemas en la oscuridad.
Los guerreros se alinearon detrás de él y todos la miraron expectantes. Pero la expectación se mezclaba con curiosidad, recelo, odio… y hasta lujuria. Ella retrocedió un paso y luego otro. Prefería el odio a la lujuria. Las piernas le temblaban con tal violencia que temía que los músculos no la sostuvieran. «Conserva la calma. No puedes ceder al pánico. Cuando cedes al pánico, ocurren cosas malas».
¿Cómo se podía combatir el deseo de los demás? No había nada que pudiera hacer para taparse más de lo que ya estaba. Al hacerla prisionera, sus capto-res habían reemplazado los vaqueros y la camiseta que llevaba por una falda corta y un top blanco. Uno de los tirantes del top se había roto hacía meses y ahora tenía que atarlo debajo del brazo para mantener los pechos cubiertos.
—Volveos —gruñó Sabin de pronto.
Gwen se giró sin pensar, con el largo pelo rojo oscilando en los costados. Respiraba con fuerza y tenía la frente bañada en sudor. ¿Por qué la quería de espaldas? ¿Para dominarla mejor?
Hubo una pausa.
—No me refería a vosotras —esa vez la voz de Sabin era suave, gentil.
—¡Ah, vamos! —dijo alguien. Gwen reconoció el tono de voz profundo e irreverente del hombre de pelo rubio y ojos azules—. No lo dices en serio…
—La estáis asustando.
Gwen miró por encima del hombro.
—Pero ella… —empezó a decir el de los tatuajes múltiples.
Sabin lo interrumpió.
—¿Queréis respuestas, sí o no? He dicho que os volváis.
Gwen oyó gruñidos y movimientos de pies.
—Mujer.
Ella se volvió lentamente. Todos los guerreros le daban ahora la espalda.
Sabin colocó una palma contra el cristal. Era una mano larga, sin cicatrices y firme, pero manchada de sangre.
—¿Qué piedras?
Ella señaló una vitrina al lado de él. Las piedras eran pequeñas, del tamaño de un puño, y cada una tenía un modo diferente de morir pintado en la parte delantera. Una decapitación, un desmembramiento, un apuñalamiento, una estaca en el intestino y unas llamas lamiendo el cuerpo de un hombre clavado a un árbol.
—Bien, eso está bien. ¿Pero qué hago con ellas?
Gwen, jadeante por la necesidad de estar libre, hizo la pantomima de colocar una piedra en un agujero, como una llave en una cerradura.
—¿Importa qué piedra va en qué agujero?
Ella asintió. Señaló cada piedra en particular y la celda que abría. Había llegado a odiar el uso de aquellas piedras, pues significaba que se vería obligada a presenciar otra violación. Empezó a arañar en el cristal la palabra LLAVE, pero Sabin golpeó con el puño la vitrina de las piedras y rompió la parte exterior. Se habría necesitado la fuerza de diez humanos para hacer algo así, pero él hacía que pareciera fácil.
Varios cortes se extendieron desde los nudillos hasta las muñecas. Aparecieron gotas rojas, pero él se las secó como si no le importaran. Para entonces, las heridas estaban ya en proceso de sanar y la piel desgarrada se juntaba de nuevo. ¡Oh, sí! Era mucho más que un mortal. No era un duende, pues tenía las orejas perfectamente redondeadas; ni un vampiro, pues no poseía colmillos. ¿Una sirena macho tal vez? Su voz era lo bastante profunda y deliciosa, sí, pero quizá demasiado dura.
—Agarrad una piedra —dijo, sin apartar la vista de ella.
Al instante, los guerreros giraron sobre sus talones. Gwen mantuvo la vista en Sabin adrede, temerosa de que le produjera pánico mirar a los otros. «Estás en control, vas bien». No podía ni quería vacilar. Ya había demasiadas cosas de las que se arrepentía.
¿Por qué no podía ser como sus hermanas? ¿Por qué no podía ser valiente y fuerte y abrazar lo que era? De ser necesario, ellas se habrían cortado un miembro para escapar y lo habrían hecho hacía ya tiempo. Habrían atravesado el cristal con el puño, y luego el pecho de Chris, y se habrían comido su corazón delante de él sin dejar de reír.
Gwen sintió una punzada de nostalgia. Si Tyson, su antiguo novio, les había contado su secuestro, cosa que seguramente no había hecho pues tenía miedo de sus hermanas, ellas la estarían buscando y no cejarían hasta encontrarla. La querían a pesar de su debilidad, querían lo mejor para ella. Pero se sentirían muy decepcionadas cuando se enteraran de su cautiverio. Gwen se había fallado a sí misma y había fallado a su raza. Ya de niña huía del conflicto, y así era como se había ganado el apodo degradante de «Gwendolyn la Tímida».
Se dio cuenta de que tenía las manos húmedas y se las secó en los muslos.
Sabin dirigía a los hombres, les decía en qué agujero iba cada piedra. Se equivocó en algunas, pero a ella no le preocupó eso. Ya lo enmendarían. Acertó en la suya y, cuando un hombre de pelo azul con piercings intentó tomar esa piedra, los dedos fuertes y bronceados de Sabin se cerraron en su muñeca para detenerlo.
El del pelo azul lo miró a los ojos. Sabin negó con la cabeza.
—Mía —dijo.
El otro sonrió.
—Odias lo que ves, ¿no?
Sabin frunció el ceño.
Gwen parpadeó confusa. ¿Sabin odiaba mirarla?
Fueron liberando a las mujeres una por una. Unas lloraban, otras intentaban salir corriendo de la cámara. Los guerreros no las dejaron llegar lejos, las detuvieron y sorprendieron a Gwen al tratarlas con gentileza, incluso cuando ellas luchaban con violencia. De hecho, el más hermoso del grupo, el del pelo multicolor, se acercó a las mujeres una por una, murmurando:
—Duerme para mí, querida.
Y sorprendentemente, ellas obedecieron y se relajaron en los brazos protectores de los guerreros.
Sabin se acuclilló y miró la piedra de Gwen, la que mostraba al hombre quemado vivo. Cuando se enderezó, la lanzó al aire y la atrapó con facilidad.
—No huyas, ¿vale? Estoy cansado y no quiero perseguirte, pero lo haré si me obligas. Y me temo que te haré daño sin querer.
«Tú y yo, los dos», pensó ella.
—No… la liberes —dijo Chris de pronto. ¿Cuánto tiempo llevaba despierto? Levantó la cabeza y escupió tierra. Debajo de sus ojos había ya moratones—. Es peligrosa. Mortífera.
—Cameo —dijo Sabin.
La guerrera sabía lo que quería. Se acercó al humano, lo agarró por la parte de atrás de la camisa y lo incorporó hasta que estuvo de pie. Con la mano libre, le colocó una daga en la carótida. Ya fuera por debilidad o por miedo, él no se movió.
Gwen esperaba que fuera el miedo lo que lo tenía paralizado. Lo esperaba con todas las fibras de su ser. Incluso miró la punta de la daga, deseando que se clavara en la garganta de aquel bastardo, le atravesara la piel y el hueso y le causara una agonía inolvidable.
«Sí, sí, sí», pensó como en trance. «Sí, sí, sí. Hazlo. Por favor, hazlo. Córtalo, hazle sufrir».
—¿Qué quieres que haga con él? —preguntó Cameo.
—Déjalo así. Vivo.
Gwen hundió los hombros decepcionada. Pero la decepción le hizo darse cuenta de algo. Sus emociones estaban controladas y, sin embargo, estaba a punto de liberar a su bestia interior. Todos aquellos pensamientos de dolor y sufrimiento no eran suyos. No podían serlo. «Es peligrosa», había dicho Chris. «Mortífera». Y estaba en lo cierto. «Tienes que conservar el control».
—Pero puedes hacerle algo de daño —añadió Sabin; miró a Gwen achicando los ojos. ¿Estaba… enfadado? ¿Con ella? ¿Pero por qué? ¿Qué había hecho?
—No sueltes a la chica —repitió Chris. Un temblor recorrió todo su cuerpo. Retrocedió, pero Cameo, obviamente más fuerte de lo que parecía, volvió a colocarlo en su sitio—. Por favor, no lo hagas.
—Quizá deberías dejar a la pelirroja en su jaula —dijo la guerrera—. Por el momento al menos. Por si acaso.
Sabin levantó la piedra y se detuvo justo antes de insertarla en el agujero situado al lado de la celda de Gwen.
—Es un Cazador. Un embustero. Creo que le ha hecho daño y no quiere que ella pueda decírnoslo.
Gwen lo miró con sorpresa y admiración. ¿No estaba enfadado con ella sino con Chris, un Cazador? Por lo que podía haberle hecho. Había dicho la verdad. No le haría daño. La quería libre. Sana y salva.
—¿Es así? —le preguntó Sabin—. ¿Te ha hecho daño?
Gwen asintió, con las mejillas rojas de vergüenza. La había destruido emocionalmente.
Sabin se pasó la lengua por los dientes.
—Pagará por eso. Tienes mi palabra.
La vergüenza desapareció lentamente. Su madre, que la había repudiado casi dos años atrás, prefería verla muerta que debilitada, pero aquel hombre, aquel desconocido, pensaba en vengarla.
Chris tragó saliva con nerviosismo.
—Escúchame. Por favor. Sé que soy tu enemigo y no mentiré ni fingiré que tú no lo eres. Lo eres. Te odio con todas las fibras de mi ser. Pero si la sueltas, nos matará a todos. Lo juro.
—¿Vas a intentar matarnos, rojita? —le preguntó Sabin, con más gentileza aún que antes.
Gwen, acostumbrada a que allí la llamaran «zorra» y «puta», sintió que la bondad de él penetraba en ella con la potencia de una brisa de verano que oliera a rosas. En los pocos minutos que llevaban juntos, aquel hombre había conseguido darle aquello con lo que había soñado ella desde que la encerraran: un caballero de armadura blanca dispuesto a matar dragones por ella. Cierto que en otro tiempo había pensado que ese caballero sería Tyson o incluso el padre al que nunca había conocido, pero aun así… No todos los días se hacía realidad un sueño.
—¿Rojita?
Gwen prestó atención. ¿Qué le había preguntado? Ah, sí. Si intentaría matarlos a sus amigos y a él. Se lamió los labios y negó con la cabeza.
—Tengo el control. Estaréis bien.
—Eso me parecía —Sabin introdujo la piedra en el agujero. A ella le latió con fuerza el corazón en el pecho. Poco a poco el cristal subió… subió… Y luego ya no hubo nada entre Sabin y ella aparte de aire. El aroma a limón y menta se intensificó. La frialdad a la que se había acostumbrado dio paso a una manta de calor que parecía envolverla.
Sonrió lentamente. Libre. Era libre de verdad.
Sabin respiró con fuerza.
—¡Por los dioses! Eres increíble.
Ella se descubrió acercándose a él, desesperada por el contacto que le habían negado todos esos meses. Un simple contacto, no necesitaba nada más. Y luego se marcharía, se iría a casa. Por fin.
«A casa».
—Zorra —gritó Chris, debatiéndose con Cameo—. No te acerques a mí. No dejes que se acerque. Es un monstruo.
Los pies de Gwen se detuvieron por sí mismos y su mirada se posó en el maldito humano responsable de todo el dolor y toda la angustia que había soportado el último año. Sin contar lo que les había hecho a sus compañeras prisioneras. Sus uñas se alargaron hasta convertirse en cuchillas puntiagudas. Unas alas pequeñas, como de gasa, le brotaron en la espalda, atravesaron el algodón y se agitaron con frenesí. La sangre se hizo más líquida en sus venas y corrió deprisa por todas las partes de su cuerpo, y su visión cambió a infrarrojos; decayeron los colores y el calor corporal se convirtió en su único foco.
En aquel instante, comprendió que nunca tendría ningún control sobre su bestia. Su lado más oscuro. Permanecía siempre en su interior, tranquila en su mayor parte, esperando la oportunidad de atacar…
«Sólo Chris, sólo Chris, por favor, dioses, por favor, sólo Chris», canturreó en su mente, con la esperanza de calmar la sed de sangre de su bestia vengativa. «Sólo Chris, deja a todos los demás en paz, por favor, ataca sólo a Chris».
Pero en el fondo sabía que ya no habría modo de parar las muertes.
Capítulo Tres
Desde el primer momento en que Sabin vio a la encantadora pelirroja en la celda de cristal, fue incapaz de apartar la vista de ella. Incapaz de respirar, incapaz de pensar… Ella tenía el pelo largo y rizado, rubio oscuro entreverado con rizos espesos del color de las fresas. Sus cejas eran de un rojo oscuro, pero igual de exquisitas. La nariz tenía una especie de botón al final y las mejillas eran redondeadas como las de un querubín. Pero los ojos… los ojos eran un banquete sensual, dorados con estrías de gris brillante. Hipnóticos. Rodeados de pestañas oscuras que formaban un marco decadente.
Tubos halógenos colgaban en las paredes y la llenaban de luz brillante. Una luz blanca que habría puesto de manifiesto los defectos de cualquier otra personas y que mostraba de hecho la suciedad que manchaba su piel. Era bajita, con pechos pequeños redondos, caderas estrechas y piernas lo bastante largas para abrazarlo por la cintura y sujetarse ahí en
los viajes sexuales más turbulentos.
«No pienses en eso, sabes que no puedes».
Sí, lo sabía. Darla, su última amante, se había suicidado y él había jurado no volver a enrollarse con nadie. Pero había sentido una atracción instantánea por la pelirroja. Y su demonio también, aunque Duda la deseaba por otra razón. Había captado su nerviosismo y se había centrado en ella adrede, para entrar en sus miedos más profundos y explotarlos.
Pero los dos habían comprendido enseguida que ella no era humana, y por lo tanto, Duda no había conseguido oír sus pensamientos a menos que ella los pronunciara en voz alta. Eso no implicaba que ella estuviera a salvo de sus desmanes. ¡Oh, no! Duda sabía valorar una situación y esparcir su veneno de acuerdo con esa evaluación. Además, el demonio disfrutaba con los retos y se esforzaría el doble por descubrir los detalles de la chica y arruinar su confianza.
¿Qué era ella? Sabin había encontrado muchos inmortales a lo largo de sus miles de años, pero no conseguía ubicarla. Desde luego, parecía humana. Delicada, frágil, fácil de romper. Pero sus ojos dorados la traicionaban. Y las garras. Podía imaginarlas clavándose en su espalda…
¿Por qué la habían capturado los Cazadores? Temía la respuesta. Tres de las seis mujeres recién liberadas estaban claramente embarazadas, lo cual hacía pensar en una cosa: la cría de Cazadores. Y Cazadores inmortales, pues reconocía a dos sirenas con cicatrices en el cuello, donde era obvio que habían retirado las cajas de voz; una vampira de piel pálida que había perdido los colmillos; una gorgona a la que habían afeitado el pelo y una hija de Cupido que había sido cegada, posiblemente para que no pudiera atrapar a un enemigo en su conjuro de amor.
¡Qué crueles habían sido los Cazadores con aquellas criaturas adorables! ¿Qué le habían hecho a la pelirroja, la más encantadora de todas? Aunque llevaba un top pequeño y una falda corta, Sabin no veía cicatrices ni golpes que indicaran malos tratos. Pero eso no significaba nada. La mayoría de los inmortales sanaban rápidamente.
«La deseo». De ella irradiaba una fatiga intensa, y sin embargo, le había sonreído agradecida por liberarla… y él habría muerto contento sólo por ver la gloria de su rostro en aquel momento.
«Yo también la deseo», intervino Duda.
«Tú no puedes tenerla». Lo que significaba que él tampoco podía. «¿Recuerdas a Darla? Era fuerte y llena de confianza y aun así conseguiste destruirla».
Duda rió con satisfacción.
«Lo sé. Fue divertido».
Sabin apretó los puños. ¡Maldito demonio! Antes
o después, todas cedían a las preocupaciones intensas que les lanzaba constantemente su mitad más oscura. «No eres bastante guapa. No eres bastante lista. ¿Cómo te va a querer nadie?»
—Sabin —dijo la voz fría de Aeron—. Estamos listos.
Él extendió la mano e hizo una seña a la chica con los dedos.
—Ven.
Pero la pelirroja había retrocedido a la pared del
fondo y su cuerpo temblaba de miedo.
—Ya te lo he dicho —repitió él con gentileza—. No queremos haceros ningún daño.
Ella abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Y mientras él la observaba, el brillo dorado de sus ojos se hizo más profundo, más oscuro, y el color negro empezó a extenderse por completo.
—¿Qué…?
Un momento estaba ante él y al momento siguiente ya no estaba; había desaparecido como si no hubiera estado nunca. Él se volvió y no la vio. Pero el único Cazador que seguía en pie lanzó un grito de agonía, un grito que se interrumpió bruscamente cuando su cuerpo se derrumbó en el suelo en un charco de sangre.
—La chica —Sabin empuñó una de las dos dagas que llevaba siempre consigo, decidido a protegerla de la fuerza que acababa de sacrificar al Cazador al que había pensado interrogar. Pero no la vio. Si podía desaparecer con sólo un pensamiento, como Lucien, estaría a salvo. Fuera de su alcance para siempre, pero a salvo. ¿Pero podía? ¿Lo había hecho?
—Detrás de ti —dijo Cameo; y por una vez su voz sonaba más sorprendida que triste.
—¡Por todos los dioses! —musitó Paris—. No la he visto moverse…
—No ha sido ella… ¿cómo iba a ser…? —Maddox se pasó una mano por la cara, como si no creyera lo que veía.
Sabin giró de nuevo. Y allí estaba ella, de vuelta en la celda, sentada con las rodillas subidas hasta el pecho, la boca llena de sangre y… ¿una tráquea?... en la mano. Le había arrancado, o mordido, la garganta al humano.
Sus ojos volvían a tener un color normal, dorado con vetas grises, pero estaban completamente desprovistos de emoción y tan ausentes que él sospechaba que el shock de lo que había hecho le había nublado la mente. Y ella temblaba, se balanceaba adelante y atrás y murmuraba incoherencias entre dientes. ¿Qué demonios…?
El Cazador la había llamado monstruo. Sabin no lo había creído. Pero…
Entró en la celda, sin estar seguro de lo que debía hacer, pero sabiendo que no podía dejarla así ni volver a encerrarla. Para empezar, no había atacado a sus amigos. Además, con lo veloz que era, podía escapar antes de que se cerrara el cristal y causarle daños graves por haber roto su palabra.
—Sabin —dijo Gideon, sombrío—. Creo que debes pensártelo dos veces antes de entrar ahí. Por una vez, un Cazador mentía —quería decir que un Cazador no mentía.
—¿Tú sabes con qué lidiamos aquí?
—No —lo que implicaba que sí—. Ella no es una arpía, no es descendiente de Lucifer. Yo no he tratado con ellas antes y no sé que pueden matar a un ejército de inmortales en unos segundos.
Como Gideon no podía decir ni una sola verdad sin que al instante deseara estar muerto, con el cuerpo lleno de agonía y cargado de sufrimiento, Sabin sabía que todo lo que había dicho era mentira. Por lo tanto, el guerrero había visto antes a una arpía, y esas arpías eran descendientes de Lucifer y podían destruir incluso a un bruto como él en un abrir y cerrar de ojos.
—¿Cuándo? —preguntó.
Gideon entendió lo que quería.
—¿Recuerdas cuando no estuve prisionero?
Ah. Gideon había sufrido en una ocasión tres meses de torturas a manos de los Cazadores.
—Una no destruyó la mitad del campamento antes de que pudieran hacer sonar una sola alarma. No se largó por razones que sólo ella sabía y los Cazadores supervivientes no pasaron unos días maldiciendo a toda su raza.
—Espera. ¿Arpía? No lo creo. No es espantosa —hablaba Strider, un hacha a la hora de establecer lo evidente—. ¿Cómo puede ser una arpía?
—Tú sabes tan bien como yo que los mitos humanos a veces se han distorsionado. Que la mayoría de las leyendas digan que las arpías son espantosas no significa que lo sean. Vamos, salid todos —Sabin empezó a lanzar sus armas al suelo detrás de sí—. Yo me ocuparé de ella.
Se elevó un coro de protestas.
—Estaré bien.
«Puede que no lo estés».
«Oh, cállate».
—Ella…
—Viene con nosotros —repuso él, interrumpiendo a Maddox. No podía dejarla atrás; era un arma demasiado valiosa; un arma que se podía usar contra él… o por él—. Y se viene viva.
—De eso nada —dijo Maddox—. Yo no quiero a una arpía cerca de Ashlyn.
—Ya has visto lo que ha hecho.
—Sí —repuso Maddox—. Y por eso precisamente no la quiero cerca de mi mujer embarazada. La arpía se queda aquí.
Allí había una razón más para evitar el amor. Que ablandaba hasta al más endurecido de los guerreros.
—Ella odia a esos hombres tanto como nosotros. Puede ayudar a nuestra causa.
Maddox no se dejó convencer.
—No.
—Será mi responsabilidad y me aseguraré de que tenga los dientes y las garras envainados —prometió Sabin, con la esperanza de poder cumplir su promesa.
—Si la quieres, es tuya —intervino Strider, siempre de su parte—. Maddox aceptará porque tú nunca presionas a Ashlyn para que vaya a la ciudad y escuche las conversaciones que tienen los Cazadores por mucho que te apetezca.
Maddox achicó los ojos y alzó la barbilla.
—Tendremos que dominarla.
—No. Yo me ocuparé de ella.
A Sabin no le gustaba la idea de que la tocara nadie más. De ningún modo. Se dijo que era porque probablemente la habían torturado, la habían utilizado del modo más horrible, y podía reaccionar negativamente a cualquiera que lo intentara, pero…
Reconocía que eso era sólo una excusa. Se sentía atraído por ella y un hombre atraído por una mujer no podía evitar un sentimiento de posesión. Aunque ese hombre hubiera jurado no volver a tener nada que ver con mujeres.
Cameo se acercó a su lado con la atención fija en la chica.
—Deja que Paris se ocupe de ella. Él puede poner de buen humor hasta a la más cruel de las mujeres. Tú no tanto, y está claro que necesitamos que ésta esté siempre de buen humor.
¿Paris, que podía seducir a cualquier mujer en cualquier momento, tanto humana como inmortal? ¿Paris, que necesitaba sexo para sobrevivir? Sabin apretó los dientes, pues por su mente cruzaba una imagen de la pareja con los cuerpos desnudos entrelazados, los dedos del guerrero agarrando la catarata salvaje del pelo de la arpía, que tenía una expresión de placer en el rostro.
Probablemente eso sería mejor para la chica. Seguramente sería mejor para todos hacer lo que sugería Cameo. La arpía se sentiría más inclinada a ayudarlos a derrotar a los Cazadores si luchaba al lado de su amante… y Sabin estaba ya decidido a conseguir que los ayudara. Por supuesto, Paris no podía tener ningún tipo de relación con ella; acabaría siendo infiel, porque necesitaba sexo de distintas mujeres para sobrevivir, y eso seguramente la cabrearía. Tal vez entonces decidiera ayudar a los Cazadores.
Decidió que era una mala idea, y no sólo porque él quería que lo fuera.
—Dejadme unos minutos. Si me mata, que lo intente Paris con ella —su tono seco no consiguió arrancar ninguna carcajada.
—Al menos deja que Paris la duerma como a las otras —insistió Cameo.
Sabin negó con la cabeza.
—Si despertara de improviso, se asustaría y tal vez atacara. Antes tengo que llegar a ella. Ahora sal. Déjame trabajar.
Hubo una pausa. Ruido de pasos, más pesados que de costumbre cuando los guerreros sacaron a las demás mujeres fuera. Y él se quedó a solas con la pelirroja.
Ella seguía acurrucada y murmurando, sosteniendo todavía aquella maldita tráquea.
«Eres una chica muy mala, ¿verdad?», dijo el demonio, directamente en la mente de la arpía. «Y sabes lo que les pasa a las niñas malas, ¿verdad?».
«Déjala en paz. Por favor», suplicó Sabin al demonio. «Ella ha luchado con nuestros enemigos, impidiéndoles buscar y encontrar la Caja».
Duda lanzó un grito ante la palabra «caja». El demonio había pasado mil años dentro de la oscuridad y el caos de la Caja de Pandora y no quería volver a ella. Haría lo que fuera con tal de impedir ese destino.
Sabin ya no podía existir sin Duda. Era una parte permanente de él y, por mucho que a veces le molestara, antes habría renunciado a un pulmón que al demonio. El pulmón se podía regenerar.
«Sólo unos minutos de silencio», añadió. «Por favor».
«Oh, muy bien».
Satisfecho con eso, Sabin terminó de entrar del todo en la celda. Se agachó y se colocó al nivel de la chica.
—Lo siento, lo siento —canturreaba ella, como si percibiera su presencia. Pero no lo miraba, seguía con la vista clavada al frente, vacía—. ¿Te he matado?
—No, no, estoy bien —la pobrecilla no sabía lo que había hecho ni lo que decía—. Has hecho algo bueno, has destruido a una persona muy mala.
—Mala. Sí, soy muy mala —ella se abrazó las rodillas con fuerza.
—No, el malo era él —Sabin tendió la mano despacio—. Déjame ayudarte, ¿de acuerdo? —sus dedos tomaron los de ella y los abrieron. La tráquea ensangrentada cayó de sus manos y él la tomó y la arrojó por encima del hombro, lejos de ella—. ¿No es mejor así?
Por suerte, aquello no provocó la furia de la joven, sino que se limitó a respirar hondo.
—¿Cómo te llamas? —preguntó él.
—¿Qué?
Sabin le apartó despacio un mechón de pelo de la cara y se lo colocó detrás de la oreja. Ella se inclinó hacia él, incluso rozó su mejilla con la palma de Sabin, que dejó que la caricia se prolongara y saboreó la suavidad de su piel a pesar de ser consciente del peligro que corría. Alentar aquella atracción, desearla más, era condenarla a la desgracia, como había hecho con Darla. Pero no se apartó ni siquiera cuando ella le agarró la muñeca y guió su mano a través de la seda de su pelo, deseando claramente que la acariciara. Él le acarició la cabeza y ella prácticamente se puso a ronronear.
Sabin no recordaba cuándo había sido tan… tierno con una mujer, ni siquiera con Darla. Aunque la quería mucho, para él había sido más importante la victoria que el bienestar de ella. Pero en aquel momento, algo en aquella chica tiraba de él. Estaba sola y perdida, sentimientos que él conocía muy bien. Deseaba abrazarla.
«¿Lo ves? Ya quieres más».
Frunció el ceño y obligó a sus brazos a caer a los costados.
De ella brotó un gritito de desesperación y se hizo aún más difícil mantener la poca distancia que había entre ellos. ¿Cómo era posible que aquella criatura tan necesitada hubiera asesinado tan salvajemente al humano? No parecía posible, y él no lo habría creído si se lo hubieran contado. Habría tenido que verlo. Aunque no había habido mucho que ver, teniendo en cuenta la rapidez con la que ella había actuado.
Quizá, como él y como sus amigos, ella era cautiva de una fuerza oscura que moraba en su interior. Quizá era incapaz de impedir que tratara su cuerpo como a una marioneta. En cuanto se le ocurrieron esos pensamientos, supo que había acertado. El modo en que habían cambiado de color sus ojos… el horror que emanaba de ella al darse cuenta de lo que había hecho…
Cuando Maddox entraba en una de las rabias violentas de su demonio, sufría los mismos cambios. Ella no podía evitar lo que era y probablemente la pobrecilla se odiaba a sí misma por ello.
—¿Cómo te llamas, rojita?
Ella frunció el ceño.
—¿Nombre?
—Sí. Nombre. Tu nombre.
Ella parpadeó.