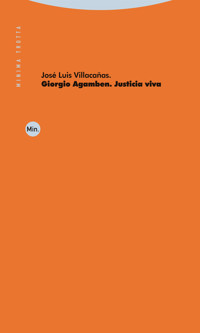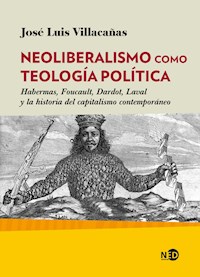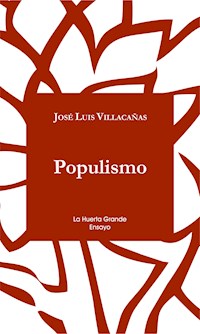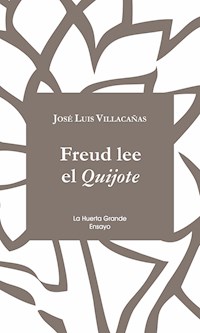Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Biblioteca Nueva
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Este libro no trata, como muchos otros, de cómo afectará la pandemia a la humanidad, si la mejorará, empeorará o la dejará igual. Tampoco trata de cómo emergerá el neoliberalismo tras ella o de cómo responderá el Estado a sus exigencias. El libro que el lector tiene entre sus manos apuesta por un cambio de rumbo en la Filosofía, menos pendiente de los propios juegos especulativos y más atenta a la crítica y a la reflexión social posicionada históricamente. Esta nueva agenda exige comprender los procesos irreversibles que han cristalizado mediante la conjunción de la crisis financiera de 2008 y la crisis sanitaria de 2019, las cuales nos muestran la necesidad de superar el horizonte de neoliberalismo que ha sido hegemónico en las últimas décadas, y que al mismo tiempo nos exigen subrayar que no ha sido la crítica abstracta la que ha mostrado esa necesidad, sino la atención al curso real de los procesos históricos, ahora ya inevitablemente vinculados e inseparables de procesos de la vida y de la naturaleza.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 531
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Portada
pandemia
ideas en la encrucijada
pandemia
ideas en la encrucijada
Luciana Cadahia · Germán Cano · Nuria Sánchez MadridFlavio Cuniberto · Rodrigo Castro Orellana · Enver Joel TorregrozaJoseba Gabilondo · Josefa Ros Velasco · Alberto MoreirasRodrigo Karmy Bolton · Marco Dani · Agustín J. MenéndezGerardo Muñoz · Mårten Björk · José Higuera Rubio
coordinado por José Luis Villacañas
Este libro se publica con la ayuda de la Fundación BBVA en el contexto del Proyecto Biblioteca Saavedra Fajardo de Pensamiento Político hispánico.
Cubierta: Malpaso Holdings, S. L. U.
© José Luis Villacañas Berlanga, Luciana Cadahia, Germán Cano Cuenca, Nuria Sánchez Madrid, Flavio Piero Cuniberto, Rodrigo Castro Orellana, Enver Joel Torregroza Lara, Joseba Gabilondo Alberdi, Josefa Ros Velasco, Alberto Moreiras Menor, Rodrigo Karmy Bolton, Marco Dani, Agustín José Menéndez Menéndez, Gerardo Muñoz, Mårten Björk, José Higuera Rubio, 2020
© Para la coordinación: José Luís Villacañas Berlanga
© Biblioteca Nueva, 2020
Colección Minerva. Monografías
© Malpaso Holdings, S. L.c/ Diputació, 327, principal 1.ª08009 Barcelonawww.malpasoycia.com
ISBN: 978-84-18236-86-0
Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares de propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y sigs., Código Penal). El Centro Español de Derechos Reprográficos (www.cedro.org) vela por el respeto de los citados derechos.
Pandemia: por un cambio de agenda en la filosofía
José Luis Villacañas (Úbeda, 1955) es catedrático y director del Departamento de Filosofía y Sociedad de la Universidad Complutense de Madrid. Fundador y director de la Revista Res Publica, dirige asimismo la Biblioteca digital de pensamiento político hispánico, la revista Anales del seminario de Historia de la Filosofía y la Colección euroamericana. Sus últimas publicaciones son Imperiofilia. Acerca del populismo nacional-católico (Madrid, 2019), Neoliberalismo como teología política (Barcelona, 2020), Hispania, de formación imperial a división de poderes (Madrid, 2020) y proximamente verá la luz el segundo volumen de «Imperio Reforma y Modernidad», bajo el título de La derrota de Carlos V y la división del campo católico.
No es necesario que salgas de casa.
Quédate sentado a tu mesa y escucha atentamente.
No escuches siquiera.
Limítate a esperar.
Ni siquiera esperes.
Simplemente quédate callado y solo.
El mundo se te ofrecerá para que lo desenmascares.
No puede evitarlo.
Extasiado, se retorcerá ante ti.
Aforismos de Zürau (1931)
Franz Kafka
«¿Y si ya estuviera biende filósofos carismáticos?»
En las redes no cesan los reproches. ¿Dónde están los filósofos? ¿Qué tienen que decirnos sobre esta pandemia? Los diarios titulan «Una crisis sin norte», como si fuéramos sin rumbo por la incapacidad de los filósofos de marcarlo. Esos reproches debieron afectar a algunos y desde el principio se lanzaron a la arena pública con sus diagnósticos y sus pronósticos. Es muy curiosa esta actitud de urgencia, de ocupación de espacio público, de marcar el rumbo de la conversación, de ofrecer el campo de juego de la discusión. Las prácticas del marketing empresarial, con la aspiración de ofrecer la novedad más rutilante, la respuesta más urgente a la demanda, también han determinado el trabajo de los filósofos de referencia, que se comportan como un innovador mercado filosófico en manos de las grandes plataformas editoriales de los autores internacionales. Sus palabras irrumpen por doquier, se traducen, se comentan, se difunden y así muestran el dinamismo de las grandes corporaciones. Cada uno es su propia empresa, el portador de un capital. Con más de medio siglo a cuestas de convivir con el prestigio del acontecimiento, de esperarlo, de prepararlo, de cantarlo, los filósofos se han mostrado una vez más como sensores especializados en identificar todo movimiento de novedad, en anunciar una nueva época histórica. Son los encargados de sublimar todo hecho nuevo a ese esperado acontecimiento que por fin ha de revelar la verdad de sus teorías. Sí, también el apocalipsis tiene formas actuales y por descontado sus profetas. Ante esta pandemia, quizá sea el momento de poner en cuestión, ante algo que es inequívocamente saludado como acontecimiento, que esta categoría es la última manifestación de una secularización de actitudes religiosas que, mientras tanto, se han convertido en rituales a la moda. Es posible que este desdén por el acontecimiento, que aquí defendemos, nos muestre la verdadera textura de la realidad, sus poderosas líneas de fuerza, sus inercias hacia la constancia; en fin, que nos descubra otra dimensión ontológica de la misma.
Por lo general, cuando se impone esta actitud de respuesta inmediata al acontecer, no escuchamos de los grandes autores mediáticos sino argumentos autoafirmativos, lo que es paradójico respecto de la pretensión de identificar el acontecimiento. Los filósofos son demasiado refinados como para ponerse en plan paternalista y proclamar: «Ya os lo había dicho». Pero aunque de forma más refinada, cada uno nos induce a pensar que la realidad por fin les da la razón. Por si no hubiéramos tenido suficiente con la evidencia interna de sus obras, fruto de una aspiración de singularización heroica, ahora la realidad también escribe para ellos, a su favor. Debe ser un goce especial. Durante muchos años, en soledad, han forjado sus construcciones mentales. Ahora por fin se trata de otra cosa. La realidad se pliega ante la omnipotencia de su pensamiento y ofrece a su carisma la plenitud debida, largamente anhelada. Sin embargo, resulta evidente que lo que quiera que sea esta pandemia como suceso está lejos de reducirse a las interpretaciones idealizadas de la misma como acontecimiento. Cuando reparamos una vez más en esta sencilla distinción, nos damos cuenta de que el pensamiento, cuando se presenta en estas construcciones con pretensiones carismáticas, si bien al modo neoliberal de controlar la demanda urgente de orientación, todavía sigue siendo una potencia mitopoiética de primer nivel.
Aquí empieza un círculo. Como lo que uno piensa a lo largo de cuarenta años ha de ser ineludiblemente descarriado, y presumiblemente descabellado, mucho más lo ha de ser ese momento glorioso en el que alguien cree que la realidad le da la razón. Así que las intervenciones del filósofo carismático ante la crisis, dictadas desde esta actitud, no pueden coincidir con la experiencia general ni con el sentido común. A este resultado contribuye de forma intensa el sencillo hecho de que cualquier realidad, incluso la del supuesto acontecimiento, nunca es unívoca en su presentación. Una larga tradición fenomenológica nos ha acostumbrado a esperar que tras cualquier fenómeno haya una esencia. Este supuesto no ha sido erosionado por la deconstrucción, que nos ha inducido a pensar que también existía una forma unívoca de desmontar los supuestos esenciales sobre los que trabajábamos. Pero de hecho, y a pesar de todos los esfuerzos de Husserl, nunca se presentó ninguna esencia ante nosotros y por eso nunca se llegó a desmontar ninguna. Esto que digo es todavía más válido para el pretendido acontecimiento, sobre todo si intentamos apresarlo mientras está ocurriendo. Aunque sabemos que nunca llegaremos a ninguna esencia, al menos la fenomenología tradicional recomendaba un esfuerzo heroico para hacernos con el material observable disponible. La presunción de llamar a algo acontecimiento implica que su esencia puede ser aprehendida de una vez y además ha de serlo por los propios espectadores que lo viven. Esta actitud está llena de supuestos que pueden distorsionar la mirada y acabar por confundir a la inteligencia más preclara.
El fenómeno que intento describir se basa en una distancia creciente entre la vivencia popular de los hechos, abierta por sí misma a sus más complejas y sorprendentes variaciones fenomenológicas, y la construcción mitificadora del acontecimiento que nos propone la intervención de los filósofos carismáticos. En esta situación, sus declaraciones por fuerza son recibidas con intenso escepticismo por la generalidad de los lectores y del público, que así obtienen un rédito humilde de autoafirmación al mirar con un cierto desdén profanador al filósofo carismático. Uno siempre acaba escuchando la voz de su propia inteligencia que, tras leer sus argumentos, siempre se pregunta si acaso no será todo más complejo. En este sentido, los filósofos carismáticos cumplen una función esencial en nuestras sociedades, la de no tener adeptos. Todos aceptan la conversación, pero para poder decir la suya. Respaldan con ello las pretensiones democráticas de nuestras sociedades, que sacan a la luz la condición consciente y reflexiva de cada uno de nosotros. Son, por decirlo así, sacerdotes que solo cumplen la función de generar rumbos heréticos del pensamiento respecto de sus predicaciones. Todo el mundo tiene objeciones, pero solo pueden ser dirigidas a ellos.
El peligro de esta función es la teologización del debate. Como por lo general los grandes filósofos estarán inclinados a aprovechar la situación para remozar antiguas polémicas con otros colegas, pronto se enzarzarán en debates que solo comprenderán los más allegados. Entonces solo los más apasionados servirán en la hueste de cada uno, mientras el público general se desentiende de posiciones cada vez más forzadas. En realidad, cuando la situación es normal, sus ocurrencias nos hacen evadir el aburrimiento y sus complejos razonamientos satisfacen la necesidad de nuestro permanente activismo neuronal. Pero cuando ese pensamiento se esclerotiza o cuando la realidad se nos impone con un estallido de matices que reclaman nuestra atención, esto es, cuando no estamos aburridos, la invitación a introducirnos en el intrincado mundo de sus ingeniosos juegos suele recibirse con un justificado desdén e incluso puede llegar a la hartura y el aborrecimiento.
Por una crítica histórica
Las intervenciones de este libro no son propias de filósofos carismáticos. No desean elevar el momento de la pandemia a acontecimiento, sino a lo sumo a la categoría de síntoma. No ofrecemos una investigación que nos permita conocer una esencia, sino un conjunto de argumentos que nos descubren fragmentos de realidad. Es una forma de crítica profana que no traza una fisura epocal, ni identifica la gran crisis que traza el acontecimiento, sino que nos muestra fenómenos que solo en descripciones detalladas pueden ser significativos y que solo en conexión con otros elementos sintomáticos, mejor asentados en nuestro mundo, nos permiten ofrecer diagnósticos y pronósticos. Todos los trabajos mantienen una perspectiva de continuidad y pretenden situar la irrupción de la pandemia y sus formas de declararla y hacerle frente en relación con fenómenos previos y anteriores. Todos ellos surgen desde una comprensión de la crítica que tenga potencial para desvelar la realidad, no para ocultarla en teorías preconcebidas. Utilizan el problema de la pandemia como punto de partida de descripción de materiales fenomenológicos que deben estar al alcance de los lectores, no solo al alcance de los virtuosos de la teoría. Esta crisis no avanza sin norte porque los filósofos hayan incumplido con su deber de dirección de la humanidad. Debemos ironizar con el filósofo carismático y quizá podamos asumir la humilde tarea del filósofo democrático, que lanza su inteligencia sobre los aspectos compartidos de la realidad.
Los filósofos debemos negarnos a esta tarea directora carismática. Ese no puede ser nuestro trabajo, pues el futuro solo está, o al menos debería estar, en manos de decisiones colectivas. Una crítica que sirve a la democracia es quizá más útil. Si el filósofo ha de tener conciencia de la condición democrática de su oficio, entonces debe examinar si las ofertas de los filósofos carismáticos no hacen sino ocultar los lugares de toma de decisión real, su sentido, su alcance, o como dice Cuniberto en su trabajo, sus motivaciones. El filósofo no tiene otras evidencias que las que están al alcance de los demás ciudadanos. Comparte el mundo con ellos. No tiene mundo propio. No ve más lejos ni diagnostica mejor. Define mejor los conceptos como herramientas, es consciente de la distancia entre el concepto y el material de experiencia y distingue entre lo que esos conceptos describen y lo que quieren lograr, entre su condición de índice y de factor. Pero lo que quiere lograr es siempre contener tanto como sea posible la dominación. La filosofía, como las ciencias en las que se apoya, no tiene otro objeto que la experiencia compartida y no tiene otro método que evitar que nos enrolemos precisamente en diagnósticos y pronósticos precipitados. La principal misión del filósofo es impedir que la gente siga a los malos filósofos, tanto por lo que describen como por lo que proponen. Estos no faltarán jamás.
Cuando Husserl declaró «A las cosas mismas», en realidad, tenía que haber dicho «Todavía más a las cosas mismas». Nunca es demasiado. La consecuencia de esa divisa era: no pienses con precipitación, no concluyas antes de tiempo. Esa orden configura la honorable cofradía de los escépticos, que concentran su vocación antimitológica sobre todo en la voluntad de impedir la sublimación de pretendidos acontecimientos que imponen la adopción de formas de vida como parte del espíritu del tiempo. En este sentido, el ancestro del filósofo es la crítica histórica del Evangelio como destrucción de dogmas. No tiene como aspiración eliminar la presencia del mito en la vida, algo imposible, sino impedir la irrupción de un mito total. Los militantes de la crítica histórica no se cansan de atender y preguntar. No se rigen por la lógica de la signatura, que subraya que todo se parece a todo; sino por la lógica de singularización, que destaca lo específico en un campo de continuidad. El filósofo democrático llama la atención sobre el daño que produce confundir el pensamiento con la realidad. El mito, cuando es genuino, por lo general no lo hace. Constituye una dispersión de respuestas que se mueven con la vida general. El mito del acontecimiento tecnificado por la filosofía, peligrosamente cercano a la mirada dogmática, a veces sí lo hace.
Creo que el trabajo de Luciana Cadahia y Germán Cano es especialmente relevante para mostrarnos el final de un paradigma de la crítica. Lo que ellos llaman el fundido en negro de la crítica filosófica abstracta es lo que deseo relativizar como un paradigma preciso que emergió históricamente con la llamada diferencia ontológica. Como sabemos, de este paradigma depende el proceso por el que la filosofía se ha entregado al prestigio del acontecimiento, del Ereignis. Si Badiou me parece importante es porque muestra cómo el acontecimiento, si es tal, no se deriva de nada de lo que procede de los entes, ni es calculable, ni racional. Es lo que está más allá de la época de la imagen del mundo. Por supuesto, su posición dependía de una comprensión que ofreció a la categoría de azar una centralidad inaudita, que venía precedida por una interpretación de Epicuro que fue muy frecuente en la filosofía francesa de la naturaleza, sobre todo a través de Serres, de Althusser y de algunos pensadores muy vinculados a la filología de los pensadores griegos presocráticos. Ninguno de ellos puede ocultar que con esa noción de azar estaban dando cuerpo a un pensamiento de la naturaleza que había sido reevaluado por Heidegger. La clave de este asunto era garantizar una imagen de la naturaleza que tuviera la característica del Dios omnipotente de los nominalistas medievales: una falta radical de compromiso con las formaciones concretas que ella misma producía, esos entes que no eran sino constelaciones pasajeras que fijaban el azar en conjuntos temporalmente estabilizados, pero que pronto, y por medio de la misma poderosa fuerza, quedarían disueltos en sus pretensiones de constituirse como formaciones legítimas. El azar era el modo en que el poder de la physis se imponía sobre los despreciables entes. Cuando el sistema más constante de la humanidad, el capitalismo en todas sus versiones, se imponía con una persistencia tozuda, estos pensadores magnificaban el azar como fuerza mesiánica liberadora al interpretar a Marx desde este paradigma.
Por supuesto, el azar fue el equivalente de la fuerza mesiánica. Pero al atribuirlo a la physis, se alcanzaba el consuelo de contar con lo más poderoso frente al limitado poder de las configuraciones históricas de los entes. Como vemos, de este modo se daba cuerpo a la diferencia ontológica y se apostaba por eliminar de raíz el principio fundamental de la ontología moderna: que todo ente busca permanecer en su ser. Frente a ello, el enunciado fundamental de la nueva filosofía del acontecimiento mostraba que todo ente debe quebrar su inercia a permanecer en su ser y que eso debería imponer la novedad del acontecimiento. Así se magnificó el sentido de la revolución, el verdadero acontecimiento, frente a las dimensiones estabilizadoras de la modernidad. La falta de legitimidad de los entes, su impostura de querer estabilizar el azar, no podía impedir que el acontecimiento no produjera su ilegitimidad. Con ello la falta de compromiso con todo lo que pueda presentarse como finito en su historia era leída como fidelidad al verdadero poder de la physis, el azar, ese ritmo secreto e inhumano por el que el Ser se oculta en los entes y vuelve a manifestarse destruyéndolos.
La crítica se funde en negro cuando el comparativo para desprenderse de lo existente es la trascendencia del Ser, de la physis. Hay aquí una huella y un eco de la humillación que produjo permanentemente el horizonte teológico sobre las realidades miserables de la vida, el desprecio del mundo de los siglos xiii y xiv en cuyo conocimiento Heidegger y Agamben se han formado y cuya matriz conceptual no han abandonado. Esta dualidad radical de la diferencia ontológica solo puede ser salvada por un acontecimiento convenientemente sublimado. Frente a este esquema de pensamiento, la crítica no puede sino dejar de producir los efectos que Cadahia y Cano anuncian con nitidez y que se resumen en una ocultación de las realidades en las que vivimos en su especificidad, en su continuidad y en su diferencia. Buena parte de los trabajos de este libro, de forma contraria, muestran la productividad de una crítica situada temporalmente, porque muestran las ambivalencias de todo fenómeno, su aspecto de continuidad y de diferencia, la necesidad de comparativos concretos y la relevancia de iluminar sus zonas oscuras. En fin, tienden a disminuir la fuerza mesiánica de la pretendida novedad y a ver contrastes, alejarse del fundido en negro. Así, el trabajo de Nuria Sánchez Madrid nos recuerda las ambivalencias de las apelaciones al demos, la posibilidad de que sobre él converjan pasiones tristes, sobre todo cuando estas se producen en el ambiente configurado por el neoliberalismo, con la formación de un lumpenproletariado cognitivo como agente social omnipresente, dominado por una vida social pulsional. En estas condiciones sociales, la posibilidad de una crítica que constituya un sujeto democrático, que gane barrio a barrio una mentalidad reflexiva, es quizá la única conquista relevante.
Lo paradójico de la situación es que mientras se canta el azar, en la realidad se imponen con una fuerza imparable las estructuras de un mundo en el que las representaciones humanistas de la libertad han desaparecido, desde luego, pero no precisamente en favor de la irrupción de la novedad y de la creatividad, la promesa que encerraba esas alusiones a la irrupción del azar. Al contrario, las decisiones mínimas y triviales de la vida cotidiana se consolidan al infinito mediante ofertas invasivas de la vida privada, que orientan de forma compulsiva y coactiva las siguientes decisiones, abriendo una vía regia a la eterna repetición de lo mismo. En realidad, esa es la forma cada vez más general de nuestro ingreso en el mercado, determinado por un conocimiento que ni siquiera cuenta con nosotros, sino con la función de algunos de nuestros actos en el seno de un algoritmo. Y sin embargo, mientras dedicamos como filósofos ingentes esfuerzos a procesos de disolución de las representaciones tradicionales, se impone la verdadera faz de un conjunto de funciones sistémicas, la punta de lanza de un mundo transhumano. Si queremos analizar la forma en que las poblaciones, previamente reducidas a consumidores pulsionales, son observadas por las plataformas imperantes de conocimiento al servicio del mercado, debemos recibir con la atención que se merece el trabajo de José Higuera sobre las formas de estudio de la privaticidad a través de la metodología de los big data. Que vivamos en la época de la transparencia absoluta de nuestras decisiones de consumo ha puesto de manifiesto la falsedad sobre la que reposa el orden de nuestras sociedades. Los mismos que se dejan radiografiar en sus pulsiones más íntimas, son aquellos que más elevan la enojada voz contra las limitaciones públicas que sufren sus vidas desde decisiones políticas responsables. La reducción del sentido de la libertad a consumo, por mucho que sea un consumo cada vez más atravesado por la previsión, que es el gran triunfo del neoliberalismo. Que ante muchos todavía aparezca como el defensor de esa libertad reducida a fábula es igualmente la consecuencia verdaderamente antihumanista del presente. Lo que Higuera llama el fetichismo numérico se convierte así en el mayor soporte de la forma de relacionarnos con el fetichismo de la mercancía, lo realza, lo multiplica, la refleja y lo hace infinito. Sorprende, sin embargo, que el interés que ha puesto el sistema de big data en la autoobservación del mercado coincida con la existencia de una pandemia que se caracteriza sobre todo por ignorar la base estadística de su propia realidad. Esto testimonia la indiferencia de las empresas de big data, y sus aliados mediáticos cómplices, por la vida de seres humanos que previamente ya ha hecho desaparecer al reducirlos a función numérica. Por eso es tan importante un cambio de agenda en filosofía al servicio de una crítica concreta, cuyo camino solo puede abrirse por el fomento de la reflexividad.
Mejorar Foucault
Hacia esa reflexividad aspira el texto de Flavio Cuniberto, con sus precisas matizaciones acerca de lo que debe ser una discusión sobre lo legítimo y lo ilegítimo del estado de alarma, sobre la problemática de excepcionalidad que implica, sobre su oportunidad y su profunda motivación, una que ciertamente no se puede identificar al margen de tensiones de continuidad con el mundo anterior a la pandemia de la covid-19, y los atolladeros del capitalismo financiero como fuerza fundamental que ya regía la lógica del neoliberalismo. Y también hacia esa reflexividad conduce el trabajo de Rodrigo Castro, que aborda la crítica de otro de los grandes filósofos mediáticos, Byung Chui Han, con herramientas elaboradas por Foucault respecto de los reglamentos de cuarentenas forjados en el siglo xviii, con su pretensión de organizar una gran revista de los vivos y de los muertos como la base de toda ulterior estadística biopolítica. Es muy importante, en este sentido, recordar que esa estadística solo se puede llevar a cabo sobre los cuerpos, que la biopolítica es una anatomopolítica y que todavía trabaja sobre la analogía entre el cuerpo del individuo y el cuerpo del soberano. Desde estas líneas de continuidad, la situación de la covid-19 no marca sino un clímax de la relación entre la vida biopolítica y la intervención política.
El trabajo de Enver Torregrosa también introduce la temporalidad en la crítica y, con las mismas herramientas derivadas de Foucault, se dispone a identificar ese clímax ya señalado por Castro. Un clímax es el punto álgido de un proceso de continuidad y no puede confundirse con el acontecimiento, que se genera desde la libertad trascendental del azar y rompe los hilos de continuidad con el pasado. Torregrosa sugiere que ese clímax recoge también aspiraciones extremas que proceden de las sociedades de control, y que responden a pulsiones de totalidad que se acumulan en los fondos mismos históricos de las sociedades capitalistas. Esta intensa concentración de aspiración de control se canalizaría por la salud como fin último de la civitas. Esta sería la nueva fibra que articularía la nueva visión del mundo. La paradoja de esta crítica tiende a mostrar que el valor último y absoluto de la salud del cuerpo llevaría a políticas que ultiman la desactivación del cuerpo en las sociedades, con lo que el cuerpo resultaría como ese factor extimo que garantiza la pervivencia del poder, pero que sin embargo solo está ahí para dar paso a una vida en la que ya está desactivado por completo. De este modo, se llegaría a una completa dualidad de vida social, sin cuerpo, y vida del poder, que no puede prescindir de ese factor aunque sea para mantenerlo disciplinadamente oculto en sus casas. Las paradojas que marca el trabajo de Torregrosa son convergentes con otras que aparecen en los demás trabajos, destacando una que expondré de forma sucinta: nunca se ha defendido tanto la vida para entregarla a portadores que muestran una precisa pulsión de consumirla. Se protege la salud como único argumento para que esa vida sana se entregue en libertad a todo tipo de prácticas insanas, como atestigua la creciente pandemia de obesidad, de consumo de opiáceos, de suicidios o de asesinatos masivos.
Igualmente situada temporalmente es la critica de Joseba Gabilondo. Aunque su taller intelectual se ha centrado en la Edad Media últimamente, jamás olvida la modulación específica que adquieren las dimensiones apocalípticas en el momento condicionado por el neoliberalismo. Este mismo planteamiento ya nos muestra que el comparativo histórico le es necesario a su argumento. En efecto, la producción de vidas precarias podría verificarse como una constante histórica. Toda sociedad las produce, en la misma medida en que también configura comunidades de salvación. Quizá esta dualidad estructural, que movió siempre las investigaciones foucaultianas, marque la diferencia básica de dentro/fuera de la comunidad de salvación sobre la que se basa toda sociedad. Por supuesto, es preciso conceder la razón a Gabilondo respecto del hecho de que no conviene enfatizar la dimensión natural de la covid-19. Solo su existencia en la sangre de los murciélagos está sometida a la historia natural. Todo lo demás es histórico y desde luego también lo es el hecho de que haya pasado a los seres humanos. Nadie puede deshistorizar la pandemia y todavía menos quienes siempre desean trabajar desde una crítica histórica. Y menos que nada se pueden deshistorizar las respuestas a los problemas derivados de su irrupción. Una vez más, y en línea con los demás autores de estos trabajos, se trata de «nuevos límites» que intentan superar actores y procesos que se dan de base. Por supuesto que toda crítica situada debe apreciar la actividad ambivalente del Estado. Por supuesto que el Estado ha sido uno de los «tristes ejecutores» del neoliberalismo. No hay posibilidad de una descripción fenomenológica del Estado que no descubra este hecho. Y por supuesto que el neoliberalismo es la verdadera potencia destituyente de formas de vida. Pero conviene recordar que una de sus principales aspiraciones pasa por la destitución de las últimas dimensiones de la forma Estado que todavía pueden ofrecerle resistencia, y que desgraciadamente no se ha formado una institución alternativa que recoja las aspiraciones de emancipación. Esto concede al Estado la dimensión de campo de lucha. Lo que reclama la crítica histórica es que, si el neoliberalismo es la gran potencia destituyente, no podemos comprender que se desee intensificar esta potencia mediante una deslegitimación general de todo el arsenal de herramientas culturales e históricas a nuestra mano. Ignorar que el Estado viene connotado de ambivalencias que todavía permiten un uso de su potencia a favor de la igualdad y de la disminución de la dominación, es dejar sin resistencia el proceso en el que estamos embarcados y que, desde luego, tiene un alcance extraordinariamente amenazador. Son las exigencias de una crítica histórica bien situada las que nos llevan en todo caso a sospechar del efecto destituyente de las épocas apocalípticas. En efecto, la experiencia histórica también nos recuerda el efecto ordenador que tuvieron las invocaciones al apocalipsis durante toda la Edad Media, tanto desde el punto de vista de la concentración de poder como de riquezas, por no hablar de la formación de una mentalidad sacrificial que justificó la muerte masiva. Algo a saludar como elemento novedoso en la presente pandemia es la dificultad de que se abran camino las lógicas sacrificiales y de que se configuren ideologías capaces de ponerlas en marcha. Como sugiere el principio del artículo de Cuniberto, el estado de excepción en el que estamos instalados, al desviar la hostilidad al virus, ha bloqueado cualquier intento de humanizar la batalla, eliminando así una de las formaciones fundamentales de la soberanía, la distinción entre amigos y enemigos humanos. En este sentido, la retórica bélica, aunque tiene la aspiración de fortalecer la legitimidad de las actuaciones del Estado, no ha dejado de ser una metafórica incapaz de encontrar a un enemigo interior y exterior ante el que se reclame entregar la vida. El virus sería así el enemigo inhumano, invisible –dice Rodrigo Karmy– como es propio de un poder sin soberano personal o Leviatán, como corresponde a los Estados actuales.
Pandemia, mito existencial y ritual
En realidad, lo que ha provocado en mucha gente esta pandemia provocada por ese enemigo invisible es hacernos regresar a la situación existencial en la que el mito alcanza su sentido y significado. Ese enemigo invisible no se encarna en cualquiera, como se ve por doquier en todas las resistencias ante el distanciamiento social. Todavía la forma de lo humano no se ha convertido en la figura del enemigo. El virus es más bien la figura de lo Real. Por eso las respuestas ante una vida en la que irrumpe son tan plurales. Tienden por lo general a reaccionar a una situación que no se ha definido. Cuando se responde a algo y no se sabe con claridad cuál era la pregunta, brota la narración que nos remonta a las fuentes del mito. Nada puede disciplinar esta situación, y mucho menos el filósofo carismático. Por mucho que andemos ansiosos de lecciones y con inquietud nos interroguemos sobre las señales del día para extraer alguna, con cualquier cosa que digamos más bien calmamos la inquietud que obtenemos respuestas reales. El fenómeno relajante del responder es intrínseco, y eso acerca el mito a cualquier respuesta. Todo ello nos permite decir que, con esta pandemia, no estamos muy lejos de donde siempre hemos estado. Una y otra vez redescubrimos la verdad más antigua, la que nos hizo seres humanos hace más de dos millones de años, la de ponernos en tensión extrema ante lo extraño. Es una situación provisional. Como las avanzadillas y avistadores que delegaban los grupos prehistóricos para identificar el horizonte, así, los grupos humanos vuelven a delegar en la institución de la ciencia la de familiarizarnos con lo desconocido. Por supuesto, hoy como entonces, los debates entre los diferentes delegados de avistamiento son poco ejemplares. Los psicólogos evolutivos ponen en cuestión que las funciones epistemológicas de aquellos homínidos sean las mismas que las nuestras. La etología nos dice más bien que son incluso más antiguas. Ahí está el estrés de tantos animales ante la muerte de otros, o la ritualización de los elefantes como respuesta apotropaica ante la extraña inercia del cadáver de un compañero. Esa experiencia nos trae el peso amenazante de la omnipotencia de lo real, que es algo más propio de los seres humanos. Por lo general, cuando contemplamos el mundo humanizado no lo vemos. Pero tarde o temprano, tras el cielo limpio y la atmósfera clara y transparente, se esconde lo numinoso, ese poder anónimo superior que nos recuerda que nuestra existencia es improbable, un milagro casi inverosímil de orden capaz de consumirse lentamente, exportando entropía a mayor o menor velocidad. La pandemia nos trae una dosis fuerte de recuerdo de esa verdad.
Es una experiencia siniestra, desde luego, pero no más que otras. Un mundo colonizado, humanizado, hecho a nuestra medida, ahora se siente poblado de agentes arcaicos, primigenios, mínimos, invisibles, de aquellos que debieron poblar las simas oceánicas hace unos tres mil millones de años, y que por fin han escapado de la sangre viscosa de mamíferos antiguos, nocturnos, de aquellos animales que debieron poco a poco desplegarse tras el vacío dejado por los dinosaurios y que, liberados de su viscosa sangre, se lanzan ansiosos a conquistar al humano, el supremo conquistador de la Tierra. Siempre lo hemos sabido. Pero ahora lo sentimos. La diferencia es fundamental y pone de relieve la insistencia de la crítica localizada en tener en cuenta la historia de los sentimientos. Es probable que la covid-19 proceda de un murciélago, uno de aquellos seres ciegos que lograron sobrevivir en medio de la noche polar en que yacía la Tierra tras la persistente nube de polvo que produjo aquel fatídico meteorito. No ha debido de ser la primera vez que esto sucede y los mitos, de nuevo, son la noticia de lo inolvidable. Las leyendas europeas también lo dicen de forma precisa, porque nada se olvida. Hay una extraña conexión legendaria y mítica entre el hecho de que muerda un murciélago y la expansión de la peste. El mito de Drácula vincula los dos acontecimientos de forma intensa como si se presintiera que el vuelo alocado y frenético de los murciélagos es un símbolo de lo que puede expandirse sin control de forma mortífera. Sea lo que quiera que conecte estos dos acontecimientos, el ser humano no lo ha olvidado. Un hilo conecta uno de los mamíferos mas primitivos, la rata que vuela en el imaginario popular, con el más evolucionado, el ser humano, y esa conexión dice muerte general. Es como si algo del primer mamífero quisiera gozar también de la vida acumulada de gran depredador.
De nuevo, pues, el ser humano es el cazado, no el cazador; y de nuevo regresan las amargas verdades que quizá deseamos olvidar con todo tipo de subterfugios y de huidas hacia delante, dirigidos por la omnipotencia del deseo, la forma acelerada de exportar entropía. Lo único diferente es la velocidad. Un hombre devora un murciélago a veinte mil millas de distancia y de repente olvidamos todos esos pensamientos del superhombre, del transhumanismo, o del ser humano como la casa del Ser. Con un poco de la sensibilidad de Jorge Manrique nos preguntamos dónde quedó todo aquello del capital humano, del homo economicus, del valor absoluto de la economía. En realidad, lo teníamos al alcance de la mano si hubiéramos mantenido alguno de esos rituales que conocemos como memento mori. La gente sencilla los mantiene y por eso esta pandemia quizá no le diga mucho más. Es un peligro más del que debe defenderse. En el fondo, eso es lo primero que apreciamos en ella: un intenso, global y concentrado memento mori. La diferencia es que no estalla en rituales de danzas de la muerte, sino en un momento anti-extático inversamente proporcional a la condición disolvente de nuestra vida. Nos domina en la medida en que no tenemos rituales específicos, en la medida en que la muerte ha sido apartada de nuestra memoria durante una larga cosmovisión que solo puede contar con la vida como punto de partida de la libertad y de la novedad.
En efecto, si lo que ha regido nuestras vidas es la divisa que ya acuñara Carl Schmitt en Teología Política II, «stat pro ratione libertas, et pro libertas, novitas», entonces emerge ahora con toda claridad el supuesto trascendental de estas derivaciones: Vita ad novitatem necesse est. La muerte es lo que no trae ninguna novedad. Quizá esto explique la disciplina mostrada ante la pandemia. Deriva de la comprensión de que es la condición de nuestra libertad. No veo la manera de que la pandemia impugne la biopolítica. Simplemente viene a reforzar su premisa básica. Si no hay vida no se puede producir libertad. Aunque ello implique aumentar la libertad virtual a costa de la libertad de los cuerpos y restringir el campo de la novedad a lo que pueda presentarse en la red.
Una vieja divisa nos dice que lo que sucede en la excepción es lo que constituye la verdad de la situación normal. En esta ocasión su valor general ha dejado de aplicarse a muchos entornos. Por supuesto, se ha abusado de esa divisa en la medida en que se ha tomado solo a partir del Estado de excepción propio del poder. En realidad, alcanza a mucho más, a todos los componentes del mundo de la vida. En este vale la percepción distraída. En la situación excepcional se impone la percepción atenta. Por supuesto, esta diferencia se cumple en el estado jurídico, pero no solo en él. En esta pandemia, por tanto, lo que tenemos es una percepción inicialmente más atenta sobre los fundamentos en nuestro mundo de la vida, toda vez que se nos recuerda que está más amenazado. Que necesitamos de la novedad, y no solo de la vida; o que necesitamos de la vida para gozar de novedad, es lo que se aprecia allí donde la novedad es justo aquello que reclamamos a la productividad de la libertad para calmar el tedio. Esto concede a la biopolítica neoliberal bases antropológicas serias, como expone Josefa Ros en su artículo, muy atento al material fenomenológico disponible. Lo más valioso de su artículo es que muestra que esa productividad dependerá de los medios de producción de que dispongamos. Aquí también los procesos son de continuidad y podemos decir con claridad que sobre esta productividad se vuelcan todas las estructuras de desigualdad procedentes de la situación anterior. La pandemia no corrige por sí misma la desigualdad, sino al contrario. Que viene regida por la lógica neoliberal se evidencia en que la aumentará. Se incrementará la brecha entre el niño que no tenga acceso a medios digitales y el que esté en un buen colegio, atendido por estos medios digitales con un ordenador exclusivo y potente.
Así que el caso excepcional muestra la verdad de los casos normales y revela lo que ya está asentado. De algún modo, la presencia de este memento mori universal muestra la necesidad de una economía psíquica de respuesta. Esa siempre está ahí, pero por lo general la asumimos de forma distraída y pasiva, en la medida en que la novedad nos llega producida por el mercado. Cuando este se cierra, necesitamos un aporte de productividad propia que ahora se hace visible. Aquí, como bien apuntó siempre el marxismo, aunque lo idealizó en un acontecimiento, las respuestas de productividad siempre están condicionadas por una acumulación previa, por una desigualdad histórica, que para actuar no requiere asegurarse la legitimidad. Es una facticidad, un concepto que el bello y sutil trabajo de Alberto Moreiras ha reclamado, procedente del mejor Heidegger, el más cercano a la sociología, el de Ser y Tiempo. El caso es que con esa productividad, que ya no podemos esperar del mercado, debemos quizá innovar de forma herética respecto de lo que el neoliberalismo denomina capital humano y que solo concierne a lo que nos hace competitivos en el mercado. Y lo hemos de hacer porque esa productividad es inseparable del memento mori, algo que el mercado quiere tachar.
La necesidad de un afuera
Un capital humano que no tiene el mercado como punto de acreditación, sino justo el momento en el que este se cierra, eso es lo que ha mostrado la pandemia. El tono del trabajo de Moreiras es en este sentido paradigmático, con su nueva comprensión del trabajo intelectual, completamente al margen de la promoción, pero todavía con clara incidencia en la dimensión existencial de trabajo del pensamiento. Sus invocaciones a Kierkegaard en este sentido son de un significado excepcional pues el sutil juego del caballero de la resignación y el caballero de la fe está atravesado por la cuestión del memento mori, del ser para la muerte de Heidegger. Su forma casi de diario, al modo de los grandes héroes que han seguido la senda de Pascal, ha mostrado que este nivel de productividad es una garantía contra el deterioro psíquico en condiciones de regreso a la caverna, el lugar de donde salió, por cierto, esa misma productividad. Con ello me gustaría conectar la bella alabanza del mundo imaginal del trabajo de Rodrigo Karmy, porque ambos, Moreiras y Karmy, muestran que ese es el camino para desistir del sujeto, «devenir otro de sí». Para ambos ese lugar del no-dónde, ese afuera sin espacio, esa irrupción monstruosa, ese lugar que carece de lugar, exterioridad pura, es también representable como lo Real que toda muerte presenta.
Lo que nos decíamos para calmar el aburrimiento, esa respuesta sobreentendida que nos producía una adaptación demasiado lograda vía mercado, se ha venido abajo en un instante, tan pronto nos hemos dado cuenta de que esa adaptación nunca es del todo estable y que en cualquier recodo nos espera el regreso a la situación originaria de indefensión. Volvamos la vista hacia Pence, el vicepresidente de EE UU, quien se supone que tiene en sus manos todos los resortes de poder acumulados por nuestra civilización, con todo su arsenal científico-técnico. No tiene otro consuelo para nuestra impotencia que proponernos rezar. Por supuesto, la productividad psíquica heterodoxa adecuada se preguntaría: cuando esta experiencia pase, ¿cómo logrará Pence convencernos de que tenía entre manos algo relevante, de que manejaba algo de poder? Estamos como al principio, humillados por la realidad, y apenas nos elevamos mentalmente para otear algo un poco más allá que nos oriente. No tiene que venir un poderoso a decirnos que solo nos queda rezar. Es nuestro trabajo rehabilitar el consuelo del mito, pero eso pasa por decirle que deje de fingir que tiene poder tanto como por usar el nuestro. El mito, no el idealizado por el filósofo hasta elevarlo a acontecimiento sino el que estalla en cada uno con su memento mori, es una potencia democrática, pues invoca una productividad psíquica que no está mediada por el mercado. La oferta global del filósofo carismático no está exenta de cierta mercantilización, y la concentración de significado que nos propone con su teoría del acontecimiento no es sino una forma de poder. El mito, de nuevo, es división de poderes, hasta hacernos sentir el nuestro propio.
Que nos haya conmovido el problema del coronavirus como memento mori universal al menos ha puesto de manifiesto esto: solo nos contentamos con algo que sea significativo para la humanidad entera, en la medida en que cada uno se atenga a su facticidad. Ninguna lección, pregunta o señal que sirva para algunos, para una localidad, para una nación. ¿Qué significa ahora eso de «Make Great America again»? ¿De verdad la hará grande Trump con ese mix de rezos y de pruebas del coronavirus a mil dólares por cabeza? ¿En qué galaxia se refugiarán esos millonarios para no contaminarse? ¿Se congelarán voluntariamente para reemerger cuando todo haya pasado? ¿Tendrán listas sus bases en Marte o en la Luna para la próxima pandemia, para confinarse allí, dirigiendo sus cuentas corrientes a distancia, mientras un régimen estatal bien reconciliado con su darwinismo suprahumano les guarda el orden público? En esta situación utópica ya nada es imposible y lo más previsible es siempre el resultado distópico. Cuando la productividad del singular se dispara ante el memento mori urgente y cercano, no hay que excluir nada y lo más peligroso siempre vendrá de lo más desigual. Nadie debería olvidar esto. No somos defensores de la igualdad por moralina. Tememos menos a los iguales y sabemos lo que una gran desigualdad, una gran heterogeneidad por arriba o por abajo (las dos formas reales de la soberanía, según Bataille), puede llegar a producir. Esos que piensan en ser la vanguardia del distanciamiento social, cuando hayan establecido esas distancias radicales con los humanos, ¿podrán fiarse de nuevo al entrar en contacto con ellos? Vemos así la cercanía de la productividad heterodoxa y la inevitable emergencia de la distopía. Aquí no solo comprobamos que la retórica de la ciencia es persuasiva en entornos muy estabilizados, sino también que las soluciones utópicas que nos ofrece la ciencia solo son significativas para los que gocen de ellas en un futuro imprevisible. La ciencia siempre llegará demasiado tarde para los humanos corrientes. Nadie podrá separarnos de lo común básico de la vida, ni podrá hacer de la vida una realidad ajena por completo a la amenaza de la entropía y ante todo de la entropía psíquica. La conciencia de la fragilidad de la vida, eso es lo que compartimos como comunidad básica respecto de la que las desigualdades siguen siendo meramente grados. Y eso es lo que nos recuerda la pandemia. Como dice con un énfasis convencido Gabilondo en su ensayo, la pandemia no nos dice sino lo que ya sabemos, pero no queremos saber.
El mismo miedo nos une, desde luego, porque nos une la misma conciencia de fragilidad. Un mundo que basa toda su legitimidad en la autonomía de movimientos infinitos sugiere que no se puede consentir la parálisis, el bloqueo, la detención. Y sin embargo, de repente, la continuidad de la vida humana parece que nos exige que lo hagamos, recordándonos que toda legitimidad de las formas de vida está atravesada por la problematicidad misma de la vida. No hay nuda vida propiamente. Hay conciencia de la contingencia de nuestra forma de vida. En la problematicidad de esa vida desnuda no podemos permanecer. La productividad psíquica a la que aludo nos muestra que no defendemos la vida por su carácter desnudo, sino siempre por la forma en que la vida se nos abre y permite. Todo memento mori es parcial, temporal, acotado. Es un ritual. Sirve para afirmarnos en nuestro modo de vida o para cambiarlo, pero no para afirmar la vida desnuda. En todo caso, esta no la produce el Estado. Se basta ella misma con su propia problematicidad. Algunas de esas problemáticas con seguridad se harán más intensas sin Estado. La vida es desde luego la posibilidad de sus formas y de ninguna esencial, pero no la defendemos por sí misma, sino por aquellas dimensiones para las que es condición necesaria: novedad, libertad, razón; las únicas que permiten gozarla. La vida en este sentido aparece como un exceso respecto de sus formas, como una condición trascendental de todas ellas. Si se alude a ella, no es por su indeterminación misma, que jamás emergerá, sino por las posibilidades inéditas que abre. Es contradictorio alabar la potencia que en tanto vida desnuda pueda volver a generar forma, y despreciar al Estado en tanto que productor de ella.
Ahí está la clave del fundido en negro de la crítica. La vida nunca se manifiesta fenomenológicamente al margen de una forma inesencial a ella de estabilización. En este sentido, como todo memento mori, este puede llevarnos a la conclusión de que nuestra forma de vida es ilegítima, que estamos forzando las cosas, sorteando todas las líneas rojas, acumulando en ingentes ciudades diferentes tiempos, con hábitos inmemoriales unos, recién llegados de las aldeas perdidas en el tiempo, y con hábitos ultramodernos otros, ya ciudadanos de ningún sitio, y todo en el curso de una generación. La certeza de que este camino que hace tiempo seguimos no lleva a sitio alguno, no la obtenemos de la muerte que nos trae el memento mori, sino del vacío de productividad que produce el paréntesis de esa forma de vida. Y lo que es peor: del hecho de que esa forma de vida que continuamos llevando desde hace tiempo no nos ofrece una meta clara para la humanidad como especie, en el sentido de que nos ofrece un horizonte probable que no cesa de traernos la noticia de la catástrofe para cada uno. Pues catástrofe no es sino la irrupción de un memento mori que no tiene forma de ser contenido, ni detenido, ni olvidado. Eso no es una novedad para la humanidad y la Edad Media, como recuerda Gabilondo, nos da muchas noticias de esos momentos. Pero no hay que hacerse ilusiones. Un memento mori masivo también puede producir una afirmación compulsiva de las formas de vida inesenciales, pero nuestras, y por eso afirmadas hasta el último aliento suicida. Conocemos fenómenos medievales cercanos a las danzas de la muerte, en los que se violaban todas las normas de distanciamiento social justo en una orgía del final, sencillamente porque no se era capaz de imaginar otra forma de vida.
Así que la clave de todo es preguntarnos qué tendrá un efecto apotropaico sobre esa nueva inquietud que atraviesa de nuevo el río. El memento mori nos recuerda la contingencia de nuestra vida, desde luego, y tan insano es no disponer de él como no disponer de la productividad capaz de olvidarlo. En todo caso, su irrupción no ha venido de la inteligencia, que se ha empeñado en ocultarlo y negarlo, forcluyendo toda pulsión de muerte. La ha impuesto con su fuerza primaria la estructura más arcaica de la vida, tanto que ni siquiera es vida, la que nos muestra que esta en la que íbamos embarcados es una forma más inesencial. Esta contingencia es la que aparece cuando se nos muestra la problematicidad de la vida por sí misma expuesta a lo Real, a ese umbral entre vida y no vida que es el virus. Si no se revelara este hecho, nuestra forma de vida nos parecería natural y necesaria. No lo es. En este sentido tenía razón Ortega cuando le espetó a Heidegger que no el Dasein, sino el Daleben nos trae la conciencia específica de la tensión propia de lo humano. Pues la vida ahí no puede ser nunca la Vida ni la vida esencial, ni su forma gloriosa. Esa que para Ortega era la estructura básica para comprender la posibilidad continua del naufragio de lo humano, es lo que se revela en este ensimismamiento elemental que produce el memento mori.
Por supuesto, como un viejo ritual que ancla en los estratos más antiguos de nuestra cultura, su sentido y productividad depende de la significatividad que seamos capaces de darle. Gabilondo recuerda el alza de suicidios de nuestras sociedades, a lo que deberíamos añadir el alza de crímenes como desviación sádica de la pulsión de muerte, o las formas específicas de administrar la pulsión de muerte mediante opiáceos. Las descripciones de Karmy en este sentido son pregnantes, tanto como las expresiones más íntimas de Moreiras, que construyen un texto de belleza filosófica exquisita. En todo caso, nunca una sociedad se ha mostrado más disciplinada en defender la vida como valor trascendental, pero todavía tenemos que registrar hasta qué punto administrará o liberará la pulsión de querer dilapidar la vida en formas de aceleración mediante prácticas de consumo acreditadas, o bien ofrecerá la respuesta de un trabajo psíquico que imponga un trabajo de desistimiento y destitución de lo pulsionalmente fijado. Esto nos sugiere que el Apocalipsis, sobre el que habla Gabilondo, depende de una temporalidad acelerada que está enraizada en una forma de administrar la pulsión de muerte y que, justo al contrario de lo que sería intuitivo pensar, lo hace porque está desarmada respecto de formas rituales de morir. No hay que olvidar que la aceleración es una forma de disminuir el dolor y que por eso el Apocalipsis cuenta que los días serán reducidos como gracia especial del Señor para sus elegidos. Esta aceleración propia de la pulsión de muerte también tiene efecto apotropaico. La vida que cobra sentido al consumirse aceleradamente como una mercancía, más no es contradictoria con su defensa incondicional. Es sencillamente cerrar el sentido neoliberal de la realidad.
Aquí todo dependerá de la desigualdad previa, de las formas anteriores de autoafirmación, y por eso los potenciales emancipadores de la pandemia son muy limitados. Por supuesto, la pandemia abrirá la atención mínima reflexiva y pemitirá constatar los recursos de nuestro trabajo psíquico. No hablo de abstracciones, sino del consuelo que seamos capaces de ofrecernos en esta irrupción de lo Real. Pues ese consuelo es el índice de que estamos dentro de los umbrales de lo biológicamente viable, de lo socialmente ordenable, de lo personalmente sostenible. Un alto en el camino y una reflexión, eso podría ser útil. Y preguntarnos si podemos seguir en los procesos en los que estamos embarcados. Pero eso será efectivo de un modo desigual y solo ofrece una razón más para políticas de igualdad en la medida en que ahí se juega un sufrimiento que la pandemia muestra en toda su capacidad de contagio y de expansión.
Trabajo psíquico y subrogados
Por mucho que estuviera bien asentado el panóptico digital, por mucho que la biopolítica ya fuera psicopolítica, como Castro discute con Byung Chul Han, debemos asumir que la pandemia ha generado un pequeño impasse en la aspiración del neoliberalismo a controlar nuestra vida a través del mercado. Sin embargo, eso no parece que produzca otra forma de vida por sí solo. La prueba reside en esa frase que se repite por doquier en las redes. «Lo primero que haré» siempre alude a dos cosas fundamentales: ver a los familiares íntimos y consumir. Por lo tanto, aquí tampoco parece que la pandemia sea un acontecimiento transformador. No se bloquea el sentido de la forma de vida como consumo porque no se pueda controlar la pandemia como acontecimiento. Lo decisivo es que, con ella, la muerte aparece y se debe singularizar el trabajo psíquico. La realidad de esa singularización es lo que Alberto Moreiras demanda en su trabajo. Todos los ensayos aquí reunidos nos hablan entonces de que la pandemia es una piedra de toque de nuestro autoconocimiento. El material fenomenológico de nuestras operaciones psíquicas es así de sumo interés, porque ahora se hace transparente cuando el trabajo social del mercado se ha reducido.
Y sin embargo, no es verdad que el confinamiento intensifique el trabajo psíquico. Intensifica la industria del entretenimiento y en el límite produce un aburrimiento irredento, como recuerda Josefa Ros. Moreiras destaca con fuerza que hablamos de trabajo porque no tenemos un hábito a la mano al que recurrir. En un artículo reciente me preguntaba: ¿cómo es posible que el confinamiento debilite la concentración? La soledad, el recogimiento, ahora, contra todo pronóstico, parece la puerta a la dispersión. La omnipresencia de la pandemia, minuto a minuto, día a día, genera un estado de ánimo diluido, sin fuerza, sin intensidad. Nuestra apertura histérica a la realidad parece dejarnos sin tensión interna. No ofrece contrastes, y por eso no conoce ese ritmo de percepciones y sentimientos dispares en el que nos sentimos felices. No tenemos arte de la vida en el confinamiento. El artículo de Karmy nos muestra hasta qué punto la casa ahora representa una vida escindida del mundo y cómo se ha generalizado la vida precaria, en un sentido que he defendido en mi Neolibealismo como Teología política: las vidas precarias tienen que salir a la calle y las vidas pudientes en las casas se condenan a la propia precariedad. Nadie parece ganar aquí. Frente al frenesí de las masas que tienen que luchar a la vez por comer y por no contagiarse, los que habitamos una casa desertizada es como si necesitáramos sentir el chispazo de la noticia para mantener un mínimo de energía. Sabemos su costo. Se llama ansiedad, una ansiedad general que no puede encontrar nada que satisfaga el deseo. A todas horas buscamos una noticia positiva, algo que nos indique que vamos en una dirección.
Ya se sabe, si te pierdes en un bosque mantén la línea recta, dicen. Pero nos preguntamos dónde está esa línea. En medio del bosque se impone la tensión. En casa, la pasividad, la impotencia, habitar en el punto concentrado del hogar, te hace perder el centro de ti mismo. Es una paradoja. La vida así se escinde entre el miedo de fuera y la pérdida de energía dentro. Una realidad externa que nos asalta y una interna que nos desmorona poco a poco. Esa es la función del calambre de las estadísticas, y para decirnos la verdad, de las muertes. El miedo por los nuestros nos produce tensión. Sin embargo, ¿quién puede mantenerla días y días sin devorarse? Así no tocamos fondo de verdad en una actitud firme. Sabemos lo que no podemos, y también lo que no debemos. Pero de dos negaciones no logramos formar la actitud positiva. En esta situación emerge el valor de la continuidad, una que es histórica, desde luego, pero que hace pie en estratos que quizá no podamos destituir a la ligera. Estratos que debemos reinterpretar en cada ocasión, que nos hablan de intensidades que constituyen momentos nítidos que iluminan estos momentos de dispersión.
Las razones que identifican continuidades refuerzan la impotencia. Por eso Gramsci hablaba de responder al pesimismo de la inteligencia con el optimismo de la voluntad. En realidad, ese optimismo no brota sino desde las evidencias de sentimientos y de afectos que asociamos a estados de corporeidad felices. La realidad que esta pandemia nos ha revelado no es superficial y se presenta ante nuestra inteligencia con precisión. Ha sido forjada lentamente, año tras año, en una agenda constante que ha atravesado los gobiernos democráticos, desde hace décadas, en complicidad con los actores neoliberales mundiales. Gobiernos democráticos nos han traído hasta aquí. No hemos dejado de votarlos. La democracia funciona más con la noción de responsabilidad que con la de culpa. No reclama chivos expiatorios. Lo que sucede en ella me tiene a mí de actor, y a ti también, lector. Que somos países con déficits muy grandes, lo hemos experimentado ahora. Pero la democracia es la única corporación en la que se elige al estado mayor. Actúa por nosotros. Somos nosotros. Lo que suceda con nosotros y nuestros mayores lo hemos decidido nosotros, elección tras elección. No dependió de autorizar una manifestación ni un partido de fútbol. Es otra cosa y viene de lejos.
Al final, siempre compartes destino con tu pueblo. Si quieres que ese destino no sea trágico en algún día futuro, hazlo mejor en cada presente. Pero ¿cómo lo haces ahora? ¿Ante quién? Hay una desolación en todo esto que te corroe las entrañas y te propone lo más difícil, mantener el desasosiego y al mismo tiempo la cabeza fría, la actitud constructiva, los sentimientos nítidos. Teníamos la certeza de la generosidad del personal sanitario, pero no nos resignamos ante la mezquindad de las valoraciones políticas. ¿Qué se quiere cubrir con esta actitud? ¿Qué idea se quiere proyectar? ¿Que todo es perfecto y que lo único que falla es el gobierno de turno? No ver que son las estructuras del Estado y de la sociedad lo que falla, es un acto de miopía, y cuando apreciamos que buena parte de nuestra ciudadanía se niega a verlo, el desasosiego te corroe.
Europa como lugar
Es como insistir en la construcción de una economía europea y no disponer de un organismo europeo de coordinación sanitaria. ¿No se sabía que una pandemia hunde la economía? ¿No hemos construido un gigante con pies de barro cuando por mor de la economía dejábamos a las sociedades desprotegidas, generábamos una desigualdad ingente, eliminábamos servicios públicos de forma masiva? De la misma manera, una falta de previsión nos expone a una crisis sin precedentes en la integración europea. Y de repente, en lugar de verlo, en lugar de una reflexión adecuada, como se hallará en el trabajo de Marco Dabi y de Agustín J. Menéndez, estallaron palabras de tal incomprensión que hacen irrespirable el ambiente. Para alguien que sabe que solo Europa moderará nuestros demonios, esas salidas de tono tienen un efecto demoledor. La muerte ha estallado en nuestras narices, y ahí hunden sus raíces las culturas populares. Esto lo sabe cualquiera, pero parece que algunos dirigentes europeos son menos que cualquiera. Lo grave no es que esas manifestaciones amenacen con romper Europa. Lo grave es que la boca que las pronuncia ya habla desde un desprecio propio de quien no tiene nada en común. ¿Cómo generar entonces la solidaridad en una comunidad que se quiere política? ¿Cómo generar un sentido común de riesgos y de seguridades? ¿Cómo formar una comunidad existencial si aquello que caracteriza la comprensión de la existencia, las formas básicas e igualitarias respecto a la vida, no pueden ponerse en común?
Por supuesto, nada más localizado, más situado que encarar esos procesos desde una mediación jurídica. Los principios básicos que a lo largo de nuestra vida asociamos a la felicidad, a la intensidad del sentimiento, se registran en el goce del cuerpo, pero cuando de verdad nos hacen felices de forma rotunda hasta que brotan las lágrimas es cuando se traducen en una percepción compartida de lo justo y esa conclusión de un modo u otro se eleva a norma. Por eso es tan importante cualquier avance que percibimos en la línea de la institucionalización de la Unión Europea, porque no podemos disponer de una referencia concreta de lo justo que no pase ya por una acreditación ante los referentes generales de una misma cultura política. Cuando la Unión es capaz de presentarse de forma tal que define alguna de sus ambigüedades fundamentales, de sus ambivalencias profundas, es un paso más hacia un mundo mejor. Pues no solo permite llegar a una comprensión recíproca de los diferentes países entre sí, sino que puede dar un ejemplo de lo que implica la construcción de un gran espacio sin estrategias imperiales y mediante procesos federativos. Lo que este modelo pueda significar para otros sistemas de Estados es algo que no está escrito en el futuro. El trabajo de Dani y Menéndez nos explica la exigencia de solidaridad que reclama la adecuada administración de una moneda única, que no puede sobrevivir sin medidas fiscales complementarias capaces de generar un espacio soberano coherente.
En estos territorios entra de lleno el trabajo de Gerardo Muñoz y aspira a mostrar que la solidaridad intereuropea implica reducir las distancias y extrañezas históricas con las que se han mirado las sociedades del norte y del sur, no desde las grandes fisuras de la Reforma y las guerras de religión de los siglos xvi y xvii, sino desde las valoraciones más recientes, todas ellas del siglo xx, que significaron aquellos procesos a la luz de las sociedades que conformaron y su eficacia económica y disciplinaria. Cuando se quieren retrotraer las diferencias civilizatorias a su matriz fundacional, es difícil evadir el debate de la matriz social que genera el protestantismo frente a la matriz del catolicismo. Gerardo Muñoz se aproxima a esta cuestión apoyando las sugerencias que muestran la afinidad electiva entre el protestantismo, la exigencia sacrificial y la aceptación de un capitalismo de la selección natural. Frente a este esquema, que diversos autores vinculan al pretendido fundamentalismo propio del calvinismo económico, estaría el esquema católico que quedaría alejado de ese espíritu sacrificial y reclamaría el valor absoluto de la vida frente a la economía. En realidad, Muñoz llama la atención de la necesidad de contrastar estos ideales con las realidades en las que vivimos. Un diario católico como Hispañidad, muy vinculado a los intereses neoliberales de vox