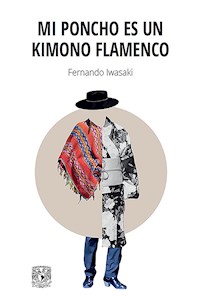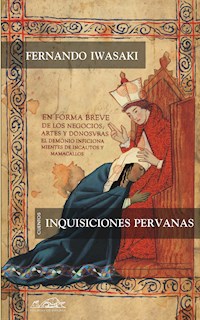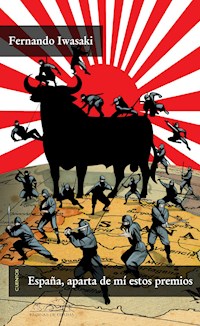7,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Páginas de Espuma
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
"Papel Carbón" reúne los primeros libros de relatos de Fernando Iwasaki. Tres noches de corbata (Lima, 1987) y A Troya, Helena (Bilbao, 1993), dos títulos donde los lectores del narrador peruano podrán reconocer los temas, el humor, la prosa coruscante y las múltiples referencias culturales que caracterizan la obra de uno de los autores fundamentales del cuento contemporáneo en lengua española. Rescatamos así Tres noches de corbata, libro que dialoga con los precoces volúmenes de relatos de un pequeño grupo de escritores españoles y latinoamericanos nacidos en la década del 60, como Alguien te observa en secreto (1985) de Ignacio Martínez de Pisón, Ligeros libertinajes sabáticos (1986) de Mercedes Abad, Los laberintos invisibles (1986) de Guillermo Busutil, Debería caérsete la cara de vergüenza (1986) de Sergi Pàmies, El móvil (1987) de Javier Cercas, Veinte cuentos cortitos (1989) de Iban Zaldua, Infierno grande (1989) de Guillermo Martínez y Cuentario (1989) de Jorge Eduardo Benavides, todos tecleados a máquina y todos copiados con papel carbón.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Fernando Iwasaki
Papel Carbón
Fernando Iwasaki, Papel Carbón
Primera edición: marzo de 2012
ISBN epub: 978-84-8393-516-3
© Fernando Iwasaki, 2012
© De la ilustración de cubierta: Fernando Vicente, 2012
© De esta portada, maqueta y edición: Editorial Páginas de Espuma, S. L., 2016
Voces / Literatura 171
Nuestro fondo editorial en www.paginasdeespuma.com
No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright.
Editorial Páginas de Espuma
Madera 3, 1.º izquierda
28004 Madrid
Teléfono: 91 522 72 51
Correo electrónico: [email protected]
Marle ex machina
¿Tienes un lápiz? Me dejé la máquina de escribir en los otros pantalones.
GrouchoMarx, Una tarde en el circo
La máquina de escribir ha sido mi piano mecánico y puedo componer y oír al mismo tiempo mis rapsodias para dos manos.
GuillermoCabrera Infante, Infantería
Aquí lo atroz, aquí la detenida
máquina usada ayer para la gloria,
para escribir y ejecutar la historia
y para el goce pleno de la vida.
Jorge LuisBorges, Los conjurados
Lo que sigue es costumbre y papel carbónico.
JulioCortázar, Rayuela13
Como la presente edición no es una novedad sino más bien un rescate y el interés de mi editor se me antoja más arqueológico que literario, pienso que estoy en la obligación de hacer hincapié en lo que estos relatos tienen de arcaicos, vetustos y decadentes. Por ejemplo, son cuentos sin adherencias cinematográficas y cuyas bandas sonoras remiten a discos de vinilo; donde se fuma y se maltratan animales y –lo admito– con lamparones de prejuicios patriarcales y eurocentristas. Lo peor de mi educación sentimental, caramba.
Sin embargo, lo que en realidad tienen en común todos los cuentos que escribí entre 1983 y 1993 (más que las flagrantes improntas de Poe, Lovecraft, Borges y Cortázar) es que son pre-digitales. Es decir, que fueron tecleados a máquina y luego compuestos por un linotipista, quien se quedó con mis manuscritos originales dejándome tan sólo las copias que hice con papel carbón.
Cuando escribíamos a máquina queríamos que cada página fuera impecable, porque borrar sin sacar la hoja del rodillo era un martirio para quienes no teníamos esos prodigios eléctricos que traían el corrector incorporado. Durante una década contemplé cómo se sofisticaron las máquinas, las cintas y hasta los artilugios para borrar, pero el papel carbón siguió siendo el mismo hasta que la informática lo redujo a cenizas.
Todavía reconozco en cada una de esas páginas desleídas el tempo allegro de la escritura inspirada, el borrón fortissimo encima de las erratas y los silencios que reverberan entre las palabras que tanteaba como acordes sobre el teclado de la máquina, porque las copias de papel carbón son las partituras de una forma de escribir que ha sido abolida para siempre.
En todos los programas de correo electrónico existe la posibilidad de enviar copia a otros destinatarios haciendo clic sobre las siglas "CC", que vienen de la expresión inglesa Carbon Copy, paracronismo que no ha molestado a nadie y cuya melancólica complicidad invoco para exhumar ahora mi Papel Carbón.
F.I.C.
San José de la Rinconada, invierno de 2012
TRES NOCHES DE CORBATA
(1987)
TRES NOCHES DE CORBATA
(1987)
A Marle
Dicen que los libros son como los hijos, unas veces nacen cuando uno quiere y otras vienen solos. Este es uno de esos casos en el que sin querer me di cuenta de que iba a tener un libro, y he puesto todo el cuidado para editarlo con esmero.
Como ocurre con los hijos, el primero es el que nos causa mayor alegría, pero el entusiasmo no dura mucho. La verdad es que la familia se encarga de demostrar que el hijo se parece a todos menos al padre y en las más de las veces suele ser cierto. Este libro no es la excepción, pues en él notarán muchos parecidos y tal vez apenas se entrevean mis rasgos (seguro que si no lo reconocía salía igualito a mí); espero que con el tiempo mis hijos reflejen mejor lo que soy.
No me imagino cómo le irá en este mundo cruel, supongo que tendrá que aprender a defenderse solo acentuando sus errores y aciertos; pero siguiendo la misma ley inexorable dejará de pertenecerme. Sólo deseo que cuando ello suceda, exista alguien dispuesto a hacerlo suyo.
F.I.C.
Lima, enero de 1987
La sombra del guerrero
Mientras milenarias y familiares sombras comienzan a rodearme, las imágenes de los últimos momentos vividos se agolpan en mi mente como un recuerdo difuso.
–¿El señor Kawashita? –sonó una voz aflautada por el intercomunicador–. Soy Yoshitaro Kohatsu, le hablé por la mañana.
–¡Suba!, lo estoy esperando –contesté.
Al tiempo que aguardaba a mi visitante reflexioné sobre la curiosidad que despertaba en mí esa extraña entrevista. Mi padre, hijo de japonés y peruana, nunca nos llevó ni a mí ni a mis hermanos a frecuentar la colonia japonesa; tampoco nos mencionó a pariente alguno y todos crecimos en colegios católicos. Con el tiempo la universidad terminó de consolidar nuestra visión occidental del mundo y el Japón jamás despertó en nosotros algún sentimiento atávico. Finalmente, como me especialicé en literatura inglesa, mi ignorancia en temas orientales era total. En realidad, la confusa imagen que yo tenía de los japoneses, se debatía entre las películas de Kurosawa y unas propagandas de artefactos eléctricos. Por eso, ¿quién era ese señor Kohatsu, que venía a tratar conmigo un asunto familiar? El ruido del timbre me arrancó de esas cavilaciones.
El japonés era bajito y de una delgadez que califiqué de «muy oriental»; pero a pesar de los años se le veía robusto (¿qué edad tendría?). Después de rechazar cortésmente todas las bebidas ofrecidas, Kohatsu empezó su narración.
–Mi nombre es Yoshitaro Kohatsu y fui Consejero del Palacio de Hokkaido, soy de un linaje que se pierde en la noche de los tiempos y mi familia fue una de las más importantes del Japón desde la victoria de los Minamoto –declaró en medio de profundas reverencias.
–¿Y eso qué tiene que ver conmigo? –pregunté un poco fastidiado.
–Poca paciencia tiene, no pareciendo nieto de Takachi Kawashita –respondió.
¿Takachi Kawashita?, ¿con que ese era el nombre del abuelo? Mi padre jamás nos habló de él y confidencialmente mi madre nos contó que el abuelo había abandonado a su mujer dejando a mi padre muy pequeño, razón por la cual él le guardaba un lejano rencor. Pero ese señor Kohatsu había venido a contarme cosas desconocidas para mí, de mi abuelo, del Japón, de todo. Así que decidí callarme la boca y escuchar.
–Desde que el general Yoritomo Minamoto implantó el gobierno militar con la ayuda de mis antepasados –prosiguió–, mi familia fue una de las más importantes del Japón. Durante ochocientos años los generales shogun gobernaron las cuatro islas, pero en 1867 el príncipe Meiji derrocó al último shogun y la familia imperial recuperó el poder. No me mire así, no soy tan viejo, yo nací después.
Entonces mi familia perdió sus riquezas, sus palacios y muchos se fueron al destierro. Cuando cumplí veinte años conspiré contra el Emperador Meiji y fracasé, desde ese momento fui un prófugo y un traidor. Por aquella época la Compañía Morioka ofrecía trabajo en el Perú, un país lejano, otro continente. Yo estaba condenado a muerte y así fue como me embarqué.
El Emperador montó en cólera: yo debía morir por haber ofendido a los dioses; pero soy samurai y sólo un samurai podía matarme. Takachi Kawashita, miembro de una de las familias más fieles al emperador, hizo el juramento del bushido y vino en mi busca. ¿Cuántas veces cruzamos nuestras espadas? Takachi era uno de los guerreros más valientes de las cuatro islas; hemos luchado en la sierra y en la selva, en el norte y en el sur. Yo siempre huyendo y su abuelo tras de mí. Sé lo que piensa, un balazo habría sido más fácil, ¿no?; pero Takachi siendo buen samurai; sabía que sólo podía ejecutarme después de haberme vencido en combate.
Cuando por fin me derrotó lo encaré: «Takachi –le dije–, ¿por qué peleamos? Hace más de cincuenta años que me persigues y ahora que me tienes, ¿qué harás? El Emperador Meiji ya no existe, el Japón perdió la Guerra Mundial, los títulos han sido abolidos y dicen que ahora hay una república. Takachi, ¿quién se acordará en el Japón del traidor Yoshitaro y del samurai que partió en su búsqueda?». Así le hablé a su abuelo y ablandé su corazón. Desde entonces mi verdugo se convirtió en mi mejor amigo, pero ya éramos viejos cuando todo aquello ocurrió y fue difícil volver a empezar. Trabajamos de obreros, cocineros y carpinteros; ¡nosotros!, que habíamos gozado de los lujos más grandes en la corte más antigua del mundo. Antes de morir, Takachi me contó que había tenido una familia aquí en el Perú. Esperando muchos años para cumplir mi promesa.
–¿Qué promesa? –pregunté.
–Su abuelo era un auténtico samurai –respondió a la vez que me entregaba una espada–. Esta katana luchó contra los Minamoto hace más de mil años y nunca fue rendida, pertenece a su familia. Cuando Takachi partiendo al Perú, le juró al Emperador que con ella me mataría o se daría muerte, pero su abuelo muriendo de infarto y no cumpliendo promesa. El bushido dice que un guerrero debe cumplir su palabra o morir como un samurai.
–¿Y por qué me la da a mí? –repliqué–, ¿por qué no a mi padre?, ¿no tenía mi abuelo familia en el Japón?
–Tu padre no queriendo a su padre –contestó–. Yo ya no volveré al Japón, soy muy viejo; tengo ahorros y me iré a Arequipa, ahí moriré («Misti como el Fuji», dijo). Pero tú eres poeta, está escrito que la poesía recupera lo que el hombre pierde en sus otras vidas.
–Pero y yo, ¿qué voy a hacer con esto? –volví a preguntar.
–Dice la leyenda que las cinco mil espadas que salvaron a la familia imperial de su destrucción tienen un poder sagrado –exclamó Kohatsu demorándose en cada palabra–. Ese katana es mágico y te dirá lo que debes hacer.
Recuerdo que después de hacer una honda reverencia Yoshitaro Kohatsu se marchó. Observé el sable que brillaba en la mesa y una irresistible fuerza me obligó a examinarlo.
Su tacto me hizo entrar en posesión de un antiguo conocimiento y por él supe que los artísticos relieves de la vaina representaban pasajes del período Heian, cuando el Emperador edificó la resplandeciente ciudad de Kioto con sus artes mágicas. Gracias al brillo de la cortante hoja experimenté la sensación de haber participado en mil batallas y pensé en el bushido, el código del samurai; pensé en mi abuelo abandonando a mi padre por su promesa al Emperador y pensé en su incompleta misión, que más que un fracaso humano fue un fracaso divino porque el Emperador era el dios.
Mientras me colocaba la espada sobre el abdomen pensé en los escasos cien años que tardó el Japón en asimilarse al mundo occidental y los comparé con los minutos que me bastaron para asumir su milenaria cultura. Ahora que mis ojos hacen sus últimos movimientos comprendo el sentido del bushido: el Emperador, mi abuelo y yo somos somos una misma forma, somos el dios... Desde el otro lado me viene el olor de los cerezos.
Lima, 1986
La otra batalla de Ayacucho
El viejo resopló su café mientras pensaba en la explicación que tendría que darle a su hija. Es verdad que hacía sólo tres meses había tenido un infarto, pero esta era ya la sexta vez (¿o la séptima?) que un presentimiento le movía a dar una falsa alarma. Francamente le molestaba mucho, pues sabía perfectamente que Rosita se vendría volando desde Ancón con toda la familia y que después de un gran susto no tardaría en mandarlo a la mierda, como había ocurrido en la última ocasión. «Ya debe estar queriendo que me muera» –pensaba– y se reía entre sorbo y sorbo.
Sin embargo, él debía inventar alguna excusa, ya que no podía admitir que lo cierto era que tenía miedo a quedarse solo, o a morirse solo, que a su edad venía a ser prácticamente lo mismo. En efecto, el temor a la muerte había ganado cuerpo, poco a poco, en su mente. Pero, ¿cómo es que se muere uno? Esa ignorancia le atormentaba en demasía.
Le vinieron a la mente las clases de catecismo que recibió con los curas salesianos antes de su primera comunión. «Uno muere cuando el alma abandona el cuerpo», decía el padre Cayetano, pero él jamás había aceptado esa sentencia. De ser así, él debía estar ya muerto, pues desde el fallecimiento de su esposa había perdido el alma. No, no, morir debía ser algo muy distinto. Con dificultad recordó algunas reveladoras visiones infantiles: a su hermano Federico escondido en el armario durante algún día completo, el agua escurriéndose por el guáter, un pollito asfixiado en su bolsillo... ¡sí!, morir debía ser algo parecido a todo aquello, algo de ausencia, algo inexplicable, algo natural. Al fin y al cabo, algo irreversible que él se resistía a aceptar, sobre todo porque sus últimas pesadillas lo estaban conduciendo a la antesala de la muerte misma. Frecuentemente soñaba con que su Rosa se levantaba de la cama y se dirigía hacia el baño; ya en la puerta lo llamaba con insistencia y él se negaba a seguirla; después ella se perdía entre los azulejos hasta la noche siguiente. Por eso es que se ocupaba en el baño de abajo; porque tenía miedo, miedo a esa soledad que lo estaba condenando a morir como un perro en su viejo caserón de la avenida Arenales.
De pronto reparó en que otra razón de sus alarmas era el deseo de ver a Eduardito. ¡Cuánto habría dado por un hijo varón! Recordó que sólo después de muchos intentos nació Rosita, pero con tan mala suerte que la madre murió a los dos meses del parto. «Esa niña siempre fue bien jodida», dijo para sus adentros. Desde entonces había sido todo para ella, hasta que ese bigotón la arrebató de su lado; como ahora, llevándosela a Ancón cuando él más la necesitaba. Pero con el niño era distinto, estaba convencido de que sus ojos, los hoyitos en los cachetes y la barbilla partida como un culito, eran el vivo retrato de la abuela, de su Rosa... ¡Claro!, esa era la razón más importante. Las últimas dos semanas no le habían llevado al nieto, pero él se enteró que los Ferradas había vuelto a Lima por la tarde y que Rosita no tendría con quién dejar al niño. Los timbrazos desesperados esfumaron sus ensoñaciones de abuelo chocho.
–¡Papá!, ¡papá! –dijo Rosita mientras lo abrazaba–, ¿cómo estás? Vine en cuanto pude... pero, ¿cómo fue?, ¿qué sentiste?
–¡Ay, hijita! –exclamó–. Primero se me cerró el pecho y la cabeza me comenzó a dar vueltas, después se me durmieron los brazos, ¡no podía moverlos!, y comencé a ver lucecitas.
–¿Entonces cómo pudo marcar el teléfono? –intervino oportuno Eduardo.
–Tenía los brazos dormidos, no los dedos –dijo el anciano mientras miraba al yerno con odio.
–Pero ¿no dijo que el pecho se le cerró? Su voz me pareció de lo más normal.
–Es que ya me había re-cu-pe-ra-do, idiota.
–¿Y entonces por qué me llamó, viejo estúpido? ¿No sabe que hemos podido matarnos en la carretera sólo por sus berrinches?
El escándalo que se armó fue tremendo: a él no le iban a gritar así nomás y menos en su casa. Para colmo de males, hasta su propia hija se puso en contra suya.
–¡Mira, papá! –le increpó–. Ya me tienes harta con tus engreimientos. ¿Es que no podemos irnos ni un fin de semana tranquilos?
–¡Hijita, cuál fin de semana! Si ya son como dos meses.
–¡No se hable más del asunto! Desde ahora te las vas a arreglar solo. ¿Por qué no se te ocurrió llamar a tu amigo Chiapetti que es médico?
–¡Rosita, qué dices! Ricardo se ha jubilado hace más de diez años y ya no distingue un resfrío de una diarrea.
–Entonces tendrás que aceptar a quien nosotros te mandemos. Menos mal que Eduardo conoce a un cardiólogo que te va a atender de aquí en adelante. Es más, vamos a hacer una cosa por ti: iremos a su casa ahora mismo para pedirle que te haga un reconocimiento mañana. ¡Escúchame bien! Eduardito se va a quedar contigo, así que no me lo asustes con tus pataletas.
El viejo se frotó las manos: ahora él y su nieto podrían disfrutar de un buen rato juntos, ¿qué más podía pedir? Con un gesto cariñoso llamó al niño que había permanecido asustado en un rincón de la habitación.
–Eduardito, ven, ven, acércate. ¿No quieres jugar conmigo?
–Abuelito, ¿tú te vas a morir rápido? –dijo el niño con un mohín de angustia.
–No, mijito, yo todavía voy a vivir como cien años más. Escúchame, escúchame, ¿quieres que te cuente un cuento?
–Pero es que tú siempre me cuentas los mismos cuentos –exclamó Eduardito sonriente.
–¡Tienes razón! –intervino el abuelo–. Hoy haremos algo distinto. Mira, abre mi ropero, ¡anda!... ya, ahora fíjate detrás de los zapatos... ahí, ahí ...ahí hay una caja de metal, ¿la viste? Bueno, ¡sácala!
–Uy, abuelito, ¡pesa!
–Claro que pesa, pues. Ya vas a ver lo que tiene adentro.
La caja estaba como él la había dejado hacía más de sesenta años. Incluso aún se podía leer en la tapa una etiqueta amarillenta que decía «Las legítimas Cream Crackers del Dr. Johnson». En el interior, bajo una franela que los años habían hecho más gris, descansaba una hermosa colección de soldados de plomo.
–¿Ves, Eduardito?, ¿te gustan? Yo los guardé para mis hijos, pero como nunca tuve un hombrecito te los voy a dar a ti. Ahora siéntate que te voy a contar la historia de estos soldaditos.
La narración le obligó a explorar algunas galerías de su memoria que habían permanecido clausuradas durante años. Recordó, por ejemplo, cuando le contaba la historia de sus soldados al enano Alberti y al loco Daniel, y ahora estaba ahí, como antes, repitiendo los mismos sucesos: cómo los patriotas tuvieron que fundir los cañones del castillo del Real Felipe para que no los tomaran los chilenos; cómo esos cañones bombardearon a la flota española en el combate del 2 de mayo (¡no te rías, enano!); cómo su abuelo –que luchó con Cáceres en la batalla de Miraflores– ordenó fabricar los soldaditos para regalárselos a su padre (Eduardito, no te duermas, papito); cómo esos soldados habían peleado entonces contra chilenos y españoles (¿Eduardito?) y, ¡quién sabe!, ya que el Real Felipe fue construido en tiempos del virreinato, a lo mejor habían luchado también contra piratas o por la independencia (¡Eduardito!, ¡Eduardito!, ¡enano de mierda, no te burles!).
–Eduardito, mira, mira, vamos a dejarnos de cuentos y vamos a jugar a la independencia, ¿ya? Ayúdame, ayúdame a formar a los soldaditos. Vamos a ver... ¡ya está!, que este del caballo sea Bolívar y Sucre que sea el de la espada.
–Abuelito –interrumpió el niño–, ¿esa es una espada láser?
–Pero ¿qué cosas dices, criatura? Las espadas láser no existen.
–Sí existen, abuelito. Skywalker tiene una.
–Sí, pero para esta guerra no se habían inventado. Bueno, ¡olvídate de esas cosas! ¿Qué te estaba diciendo?... ¡ah, sí! Hay que poner la artillería. ¿Dónde quieres que vaya el cañón?
–¿El cañón es protónico? –volvió a interrogar Eduardito.
–¡Niño, por Dios! ¿De dónde iban a sacar los patriotas un cañón plutónico?
–Plutónico no, protónico –dijo el niño muy serio.
El abuelo maldijo a todos los estúpidos de la tele que le habían atrofiado el cerebro a su nieto y, ¡quién sabe!, quizá a la niñez del mundo entero. De hecho, le dolía amargamente que Eduardito no pudiera pensar como él, ¿acaso no había vuelto a ser un niño sólo para complacerlo? Tampoco podía imaginarse cómo los chicos de ahora podían creer en héroes que eran mitad hombre y mitad tocacassette. «En mi época los héroes eran más reales –pensó–, como Tarzán, que se agarraba a pelo con todos los leones». Miro hacia los ojos de Eduardito, mas sólo vio a un viejo que le devolvió la mirada con lástima.
–¿No sabes lo que es un cañón protónico? –insistía el nieto.
–No, mijito, pero si quieres te regalo estos soldaditos. A ver si suenan a los que tú tienes.
–Ay, abuelito –rio el niño–, mis soldaditos de La Guerra de las Galaxias les van a ganar siempre. Mejor quédatelos tú. Así no les va a pasar nada, ¿no?
Ahí fue cuando los restos de su mundo se desmoronaron en pedazos. Ya no era solo Eduardito, ahora era su invencible ejército (el invencible ejército de Ayacucho) derrotado por unas cuantas luces de bengala. Era él, sus sueños, su infancia, todo, todo destruido, desintegrado... ¡Sí!, como por el disparo de uno de esos cañones plutónicos.
Cuando su hija volvió para llevarse al niño y decirle que el médico le llamaría en media hora ya no la escuchó. Tampoco oyó el consabido discurso de reprimenda ni las indicaciones de unas pastillitas verdes que le dejaron sobre el velador. En realidad no podía oír nada, pues el pecho se le había cerrado, la cabeza le comenzó a dar vueltas y las lucecitas le impidieron ver la partida de Rosita y Eduardito.
Al presentirse solo, formó los batallones y puso a Sucre al frente del ejército libertador, la caballería al mando de La Mar y a Gamarra como Jefe de Estado Mayor. Probablemente fueron el fragor de la batalla o las burlas del enano Alberti lo que no le dejaron oír el timbrar del teléfono, mas lo cierto es que en ese éxtasis de dolor recordó las palabras del padre Cayetano y comenzó a guardar a los soldados en su caja. Entonces, aferrándola bajo el brazo, caminó marcialmente hacia el baño de su cuarto y se perdió entre los azulejos.
Sevilla, 1985
Paradero final
Seguro que él no recuerda exactamente cuándo surgió su extraña afición. Sabrá, sí, que desde que estaba en el colegio se entretenía buscando en la rugosa superficie de las carpetas los nombres de sus antiguos ocupantes. También se acordará de cuando leía las escrituras en las paredes de los baños. Ahí estaban los falsos poetas, los enamorados frustrados, los rojos incendiarios o el fascista delirante, todos unidos en el hediondo muro de un diálogo de ciegos, en discusiones fisiológicas de denso ambiente.
Tal vez al principio fue la diversión de sumarse al conglomerado de frases y tintas de todos los colores, mas luego le habrá obsesionado llegar a tener un interlocutor constante, una voz que respondiera a la suya. Pero ni en el colegio ni en los baños debió encontrarla. Seguro que por eso se aficionó a los microbuses.
Habrá descubierto que las rutas obedecían los designios impuestos por los horarios de colegios, oficinas o universidades; que los rostros se repetían a las mismas horas y que las conciencias de cientos de hombres y mujeres quedaban atrapadas en esa celda rodante, en esa rutina perpetua. Sí, el microbús era una suerte de microcosmos, un punto de convergencia humana en el espacio.
Fue así como reconstruyó una serie de historias que viajaban a diario por las mismas calles de Lima, prisioneras del recorrido de un monstruo verde y rojo. Se enteró, por ejemplo, que Rosa María venía haciéndole un corralito a Tito desde hacía varias semanas (cual eruptiva, los corazones habían brotado por toda la línea 59), que el profesor Zapata no debía ser muy querido por sus alumnos y que Jeanette tenía un lunar en la teta izquierda. Muchas veces trató de establecer contacto con esos invisibles escribientes, pero nadie respondió nunca a sus preguntas. Riesgos del juego, al fin y al cabo, que sólo servían para darle emoción al asunto, como la que debió sentir cuando leyó esa frase en el tercer asiento de la derecha: «Deja de seguirme, tú no entiendes».
Lo malo es que uno se siente aludido y tarda en improvisar una respuesta. No se trataba de pedir explicaciones, pero por lo menos de formular algunas preguntas elementales. Sin embargo, ¿qué podía preguntar? Después de mucho dudar, optó por lo más simple e impersonal posible: «No te persigo, no quiero dañarte». Al bajar en su esquina, quizá anotó la placa cuidadosamente.
Aquella noche no debió dormir tranquilo. Le atormentaría el recuerdo de esa letra ovalada y de trazo tímido, suplicante. ¿Cómo podía haber dañado a alguien sin proponérselo? Me lo imagino yendo tempranito al paradero inicial en busca de alguna respuesta.
En esos casos, siempre lo más difícil es convencer al chofer, pero como esas molestias suelen tener un pequeño precio, ya lo veo descifrando torpemente entre los asientos hasta leer bajo su propia inscripción: «No era para ti, ¿quién eres?». Sin salir de su asombro, apenas tuvo tiempo de garrapatear: «Un amigo» (es que los microbuseros se ponen pesados cuando están por arrancar).