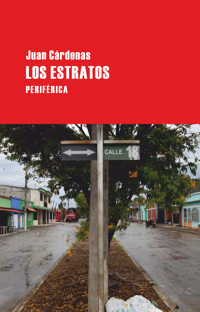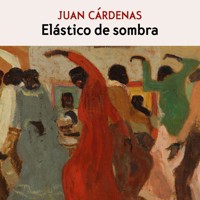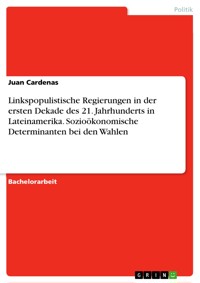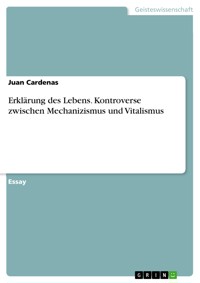Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Periférica
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Henry Price, pintor inglés al servicio de la Comisión Corográfica, una expedición científica que recorre Colombia en 1850, va siguiendo el rastro de un misterioso y hábil artista local de cuya identidad apenas hay indicios y habladurías populares. Lo que empieza siendo un mero interés profesional –un artista fascinado por otro– acaba convirtiéndose en una obsesión, en una aventura filosófica y en un camino de aprendizaje para el pintor extranjero, que, en el curso de la expedición, acabará sumido en la vorágine política de la joven república. Ésta es la premisa que echa a rodar Peregrino transparente, una novela imponente e hipnótica en la que vemos desfilar, proyectados en el telón del siglo XIX, todos los fantasmas del mundo contemporáneo: la geopolítica de las mercancías, el racismo como táctica de dominación global, las representaciones coloniales del trópico, la destrucción de la naturaleza a manos de un capitalismo irracional, pero también las utopías y la imaginación de posibles futuros para la especie humana. Peregrino transparente, escrita con el pulso y la ambición de grandes clásicos como Zama, Moby Dick o El gran sertón, es una obra de singular virtuosismo –sólo al alcance de una voz en su punto exacto de maduración– capaz de mezclar géneros tan dispares como el ensayo artístico, la poesía, el wéstern o la literatura de aventuras.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 326
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LARGO RECORRIDO, 183
Juan Cárdenas
PEREGRINO TRANSPARENTE
EDITORIAL PERIFÉRICA
PRIMERA EDICIÓN: enero de 2023
DISEÑO DE COLECCIÓN: Julián Rodríguez
© Juan Cárdenas, 2023
© de esta edición, Editorial Periférica, 2023. Cáceres
www.editorialperiferica.com
ISBN: 978-84-18838-63-7
La editora autoriza la reproducción de este libro, total o parcialmente, por cualquier medio, actual o futuro, siempre y cuando sea para uso personal y no con fines comerciales.
A la memoria de Julián Rodríguez Marcos, el gran artesano
PRIMERA PARTE
GORGONA
1850-1852
Φύσις κρύπτεσθαι φιλεῖ
HERÁCLITO(DK 22 B 123)
En estos días he dejado que mi cabeza se pierda en una fantasía irresponsable, sin ningún propósito intelectual. Es algo que sencillamente sucede dentro de ella, de esa cabeza, en forma de imágenes que se van desplegando por sí solas, arrastradas por un ansia oscura.
Paso horas sentado a mi mesa con la mirada perdida en la ventana, dejando que la historieta se desarrolle como quien deja leudar la masa viva de un pan que nadie amasó.
Es una especie de aventura, un wéstern, quizá, acerca de un humilde pintor de iglesias.
Pensándolo con detenimiento veo que la fantasía tiene su origen en la holgazanería de estos días inciertos, pero también es evidente que surge de mi lectura ociosa de Peregrinación de Alpha, de Manuel Ancízar, un libro prácticamente olvidado y que a duras penas leen los especialistas en literatura colombiana del siglo XIX.
Publicado primero por entregas en el periódico El Neogranadino (1850-1851) y dos años después en un volumen, Peregrinación de Alpha es la crónica de viajes por las provincias del centro y el norte de la república de Colombia –entonces llamada Nueva Granada– en el curso de la Comisión Corográfica, un ambicioso proyecto científico cuyos principales objetivos eran la descripción de la geografía humana del país, el levantamiento de mapas y la ubicación de recursos con potencial económico en el territorio nacional.
Como sucede con muchos libros latinoamericanos de la época, en la Peregrinación se mezclan la novela de aventuras, el cuaderno de apuntes sociológicos, el inventario de prodigios naturales, la etnografía a mano alzada o el acopio de tradiciones y rumores populares. Esta clase de libros suelen ser excepcionales en la medida en que, para inventar un país, tienen que construir un género literario muy raro, una especie de monstruo de Frankenstein que es, asimismo, un reflejo de cierto diletantismo que caracteriza a los intelectuales de esa parte del mundo.
Todo cuanto se narra en el libro de Ancízar parece a la vez familiar y ajeno. En muchos sentidos esas provincias de Colombia no han cambiado desde entonces. Sigue habiendo en ellas lugares remotos, asombrosamente pobres, personas estrafalarias y supersticiosas. Sigue habiendo algunos bosques, algunos páramos, algunos animales y plantas como los que se describen en el libro. Y, al mismo tiempo, el relato cobra tanto más interés por la circunstancia de que todo ha cambiado radicalmente en los últimos ciento setenta años.
En esos mismos territorios donde Ancízar debía atravesar llanuras y desfiladeros para encontrar una villa miserable, algún pueblito próspero de gente robusta y pacífica, uno que otro caserío cerril, ahora, empezando la segunda década de este siglo, gobiernan allí las mafias que se benefician del narcotráfico, la explotación ilegal de minerales, los monocultivos, la ganadería extensiva, la compraventa de votos en tiempos electorales, la extracción de maderas. La guerra de las materias primas, en definitiva. En 1850 Colombia era un lugar de gran agitación política, pero estaba lejos de ser el reino del horror en que se convertiría tiempo después. La vinculación a los mercados internacionales, uno de los sueños de esas mismas expediciones científicas del siglo XIX, tomaría la forma de una larga y dolorosa procesión de productos tropicales: quina, tabaco, café, esmeraldas, plátano, caucho y, por fin, nuestro producto estrella, la cocaína, que nos otorgó un dudoso rol protagónico en esos mercados.
Con todo y eso, nuestro país no se distingue mucho de lo que sucede en otras regiones del mundo. Colombia es sólo un pequeño capítulo de la truculenta historia del capitalismo. Y así como uno es libre de sospechar que en 1850 las cosas de la vida republicana se estaban preparando para arrastrarnos hasta la guerra que vivimos hoy y que, en definitiva, la flecha del tiempo sólo podía avanzar en esta dirección trágica, ahora, leyendo el libro de Ancízar y dejando que el wéstern crezca y crezca dentro de mi cabeza, se me antoja pensar que esta historieta, más que una triste fábula sobre la autodestrucción civilizatoria, apunta a otro lugar, quizá menos funesto.
Una dulce antorcha ilumina las paredes interiores de la caverna donde se pintan mis imágenes.
La lectura del libro de Ancízar también es muy intrigante y divertida por el lugar ambiguo de su narrador ante lo que va descubriendo durante el viaje. Como miembro oficial, secretario y cronista de la Comisión Corográfica, el autor hace un esfuerzo por lucir como un agente del progreso, un sujeto moderno, sin otros principios que la razón y la ciencia; un hombre preocupado por la educación del pueblo, plenamente consciente de su labor como desencantador de lugares embrujados y azote de las telarañas espirituales que nublan el entendimiento de las gentes del primitivo país. Y, al mismo tiempo, a pesar de este rol de héroe civilizador, la Peregrinación es también un catálogo de curiosidades, de asombros ante la intensa belleza de los territorios, de historias fantásticas, de rumores amasados en la conversación popular. La superficie irónica apenas logra disimular la revolución de sentimientos encontrados que tiene lugar en el corazón del relato.
Hallándose de paso por las poblaciones que rodean la laguna de Fúquene, ubicada a una altura de 2.550 metros sobre el nivel del mar, cerca de Bogotá, los viajeros zarpan en una canoa para explorar mejor aquel paraje andino y, en particular, las islas deshabitadas. Se trata de un lugar frío, húmedo, barrido por rachas de un viento hueco y sin cabeza, resignado a trastear jirones de neblina hacia ninguna parte.
Ancízar sabe que aquella laguna era un sitio sagrado de los indios muiscas, quienes, perseguidos por los conquistadores españoles, se habían refugiado en una de las islas lacustres durante años, hasta que el dueño de la hacienda de Simijaca los obligó a salir por la fuerza en 1791.
«Explorada la islita, hallé de trecho en trecho señales de sepulturas en que los tristes emigrados se hacían enterrar, siempre a la banda del cerro que mira al pueblo, como si aun después de muertos buscaran el consuelo de los hogares queridos de otro tiempo», dice el cronista, antes de mandar a abrir una de las tumbas, casi expuesta debido a las lluvias. El labriego encargado de la profanación trabaja a disgusto exhumando la guaca, donde encuentran, dice, «catorce morrallas o esmeraldas imperfectas, varias cuentas de piedras muy gastadas, los restos de un esqueleto […] y finalmente una olla de barro cocido» con forma de rostro humano. Ancízar se apresura a declarar que no ha mandado abrir la tumba con la esperanza de encontrar algo tan vulgar como un tesoro, pues en aquella zona nunca han desenterrado guacas de gran valor en oro, plata o piedras preciosas. Lo hace, explica, en busca del cráneo para «establecer algunas conjeturas frenológicas».
Decepcionado, pues todos los huesos se encuentran pulverizados por la corrosiva humedad del terreno, el explorador le pide al labriego que vuelva a cubrir la fosa.
Más tarde, desde la canoa observan, esparcidos por los lindos valles y las cuatro islas, discretos cultivos de papa, trigo, maíz, un puñado de vacas y algunos rebaños de ovejas. Con esto y el abundante pescado de la laguna, se nos explica, los habitantes obtienen sustento de sobra para intercambiar en los mercados cercanos, adonde llegan navegando por el río Suárez a lomos de unas balsas construidas con juncos que el cronista considera semejantes a enormes tortugas. «Trescientos años de conquista y cuarenta de libertad política e industrial han pasado por allí sin dejar huella», dice Ancízar, y luego añade: «El político podrá lamentar esta situación de las cosas; mas el filósofo la aplaude y casi la envidia en el fondo de su corazón».
Pero la laguna de Fúquene no es la única que se van a topar los viajeros durante su recorrido por aquellas provincias. De hecho, una de las observaciones más recurrentes en estos pasajes del libro tiene que ver con una hipótesis acerca de los orígenes geológicos de todo el sistema de lagos de alta montaña que todavía existe en esa zona de la cordillera. Según las observaciones que realizan los científicos durante el curso de la expedición, aquellos cuerpos de agua no serían otra cosa que vestigios de un mar interior de agua dulce que habría existido hasta hace apenas unos miles de años. Ancízar, apoyado por las hipótesis de Agustín Codazzi, director de la Comisión, está seguro de que la principal causa de la desaparición de ese superlago habría sido algún fenómeno geológico, quizá un terremoto, que rompió una de las puertas de contención naturales y provocó un auténtico diluvio en las tierras bajas.
Según el narrador, el más sólido testimonio de la pasada existencia del mar interior es una gran piedra con jeroglíficos indígenas a las afueras del municipio de Saboyá, a escasas dos leguas –unos diez kilómetros– al norte de Chiquinquirá, el pueblo más importante de la zona por hallarse allí un santuario dedicado a una aparición mariana. Los viajeros de la Comisión conjeturan que aquellos extraños signos, donde predominan las formas abstractas, aunque también se reconocen figuras animales, como «una rana con rabo, emblema de que se valían los chibchas para representar las aguas abundantes», son un monumento construido por los antiguos pobladores de la región para dejar testimonio de la gran catástrofe natural. «Es evidente –escribe Ancízar– que Saboyá y sus cercanías nunca estuvieron sumergidas, y que sus moradores pudieron presenciar el cataclismo conmemorado por la Piedra-pintada, tan súbito y espantoso que debió impresionarles de una manera extraordinaria.»
El hombre de ciencia lamenta que quizá nunca podremos descifrar con exactitud aquellos símbolos, debido al «estólido espíritu de destrucción que predominaba en los Conquistadores», quienes, con el pretexto de su lucha contra el diablo, redujeron a cenizas todas aquellas «preciosidades inocentes o por ventura los archivos históricos de los chibchas», que habrían podido servir de guía para entender su cultura y, por qué no, hasta la escritura consignada en esa piedra.
Los conquistadores y los religiosos, dice Ancízar, «eran iguales en este punto: todos nutridos con las ideas bárbaras y asoladoras de la Inquisición; y por cierto que, si el Diablo los vio alguna vez en el afán de quemar los anales y monumentos americanos, lejos de enojarse hubo de aplaudir a los ejecutores, puesto que trabajaban en beneficio de la ignorancia, verdadero y acaso único Diablo, causa de los crímenes que deshonran y degradan el linaje humano».
Unas semanas después, con la expedición de paso por la provincia de Vélez, al noreste, se encuentran con un hombre del pueblo, «letrado en veredas y cursado en caminos», que les habla con gran reverencia y temor acerca de una laguna de los montes cercanos que, según él, está encantada. Los viajeros de la Comisión se burlan de aquellas supersticiones, pero el hombre, «socarrón y sencillote», no se deja amedrentar por los sabihondos de la capital. Y es tal su empeño, tanto el convencimiento acerca de las habladurías, que Ancízar no tiene más remedio que transcribir todo el relato, demostrando de paso su gran oído para captar las voces populares: «Pues figúrese vusté que se ven por sobre del agua unas calabazas muy blancas y muy bonitas: ¡Dios me libre de cogerlas! Aquí hubo un hombre forastero que no conocía las cosas de la tierra y, caminando para la Florida, columbró las calabazas, cogió dos de las chiquitas, las echó en la ruana y siguió su viaje. A poco empezaron a venir nubes y nubes sobre el monte, y de ahí a llover, y después a tronar y ventear y caer rayos que daba miedo: era que la laguna se había puesto brava. El forastero seguía, pero no podía rejender por el barro porque las calabazas le pesaban mucho en demasiado. Como ya se le escurecía y se cansaba con el peso, soltó las puntas de la ruana para botar las calabazas y, con permiso de sumercedes, cayeron al suelo no las calabazas, sino dos sierpes amarillas, tamañotas, que echaron a correr para la laguna, que entonces se aquietó».
Es posible que los conquistadores hayan destruido los archivos históricos prehispánicos, pero en las palabras de la gente del pueblo, al menos en 1850, se seguían pintando las mismas figuras de las antiguas piedras: espirales de viento, la calabaza dorada que se desenrosca en serpiente, que se vuelve flecha, que se vuelve rayo ante la mirada del sapo con rabo, símbolo de aguas abundantes.
En Colombia no hay estaciones, pero eso no debería autorizar a nadie a establecer el estúpido contraste entre el clima «ordenado» de las regiones civilizadas y el supuesto caos de los trópicos. Aunque sea por pura prudencia, nadie debería estar en posición de hacer una apología del desfile militar de las estaciones versus el carnaval de los climas ecuatoriales. En los trópicos hay un orden, sin duda, estaciones secas y estaciones húmedas, pero también hay un principio de lo irregular y lo asimétrico. En los Andes septentrionales, por ejemplo, donde yo crecí, la cordillera fragmenta todos los espacios y se forman unos archipiélagos climáticos que, pese al aparente aislamiento, funcionan como sistemas que dependen unos de otros. Lo que sucede en una de esas islas afecta a las demás. Por eso en aquellas zonas la gente no suele decir que llegó el invierno, sino que hace invierno. No es una estación fija del año, es una escena transitoria donde el mundo cambia de vestuario a una velocidad asombrosa y no es fácil describir cómo los cuerpos –y, sobre todo, las almas– reaccionan a ese teatro de transformaciones en la temperatura, la humedad, la luz y los tonos de la capa vegetal.
En mi fantasía irresponsable el pintor de iglesias es un fugitivo de la justicia. Huye de su perseguidor atravesando todos esos climas a lomo de burro, en canoas, en barcos de vapor o caminando jornadas enteras para llegar… No tengo idea de adónde quiere llegar ni por qué está huyendo. No sé prácticamente nada sobre ese pintor. Sólo alcanzo a imaginar su escape, los paisajes, lo veo subiendo la ladera de una montaña donde crecen los yarumos de hoja plateada y las palmas de cera. Lo veo negociar con un boga del río Magdalena. También veo al perseguidor, quizá un joven inexperto. Por eso digo que es un wéstern: un tipo persigue a otro por un territorio «salvaje». Cada hombre en uno de los extremos de la ley, y la ley, como lo enseñan los wésterns, es un espejo que todos atravesamos tarde o temprano, casi siempre sin darnos cuenta. Me pierdo en ese y otros lugares comunes del género. Mineros rubios venidos de Escocia y Alemania que no hablan una palabra de español, aperos de cuero, alforjas llenas de cosas tintineantes, armas de fuego rudimentarias fabricadas por un herrero anciano que añora el Virreinato, veterano cojo de las guerras de Independencia al servicio del Rey de España. La masa de la fantasía crece muy despacio. Va leudando sin rumbo definido, tampoco persigue consolidar una alegoría, mucho menos aspira al rigor de los historiadores, simplemente crece al servicio de nada, sin moraleja, sin explicaciones y yo me entrego feliz al desarrollo del fenómeno.
La lectura del libro de Ancízar me ha llevado también a examinar con mucho cuidado las acuarelas que se hicieron como parte de la Comisión Corográfica. Había olvidado contar ese detalle, que es muy importante para mi historieta fantasiosa: la expedición incluyó en sus distintas fases a tres pintores diferentes, Carmelo Fernández, Henry Price y Manuel María Paz, con la idea de que las crónicas, los mapas y la información acopiada durante el viaje vinieran acompañadas de unas imágenes que suministraran a los lectores extranjeros una visión de las provincias, con sus tipos sociales y raciales, el aspecto de las calles, las riquezas culturales y los principales accidentes geográficos.
Por lo general, esas acuarelas han quedado tipificadas como simples cuadros de costumbres, pero en su origen se concibieron con una voluntad estrictamente documental. De hecho, formaban parte de un corpus de imágenes muy distinto al del costumbrismo, pues en esa época aún se creía que esta clase de representaciones podían ser una herramienta de gran valor para el conocimiento científico. Incluso había quienes, siguiendo una tradición que se remonta al menos hasta el Renacimiento, consideraban la pintura una ciencia en sí misma.
En el caso de la Comisión Corográfica, las aspiraciones no llegaban a tanto. Se conformaban con que las acuarelas mantuvieran un equilibrio entre la objetividad documental y la belleza paisajística. Esto no significa que las acuarelas carecieran de mérito artístico, al contrario, a mí me parecen extraordinarias, emocionantes en su ingenuidad y su espíritu luminoso, aunque, sobra decirlo, había grandes diferencias de talento y habilidad entre los tres pintores viajeros. El primero, el venezolano Carmelo Fernández, compañero de Ancízar en los viajes narrados en la Peregrinación, tenía una formación donde se combinaban las bellas artes con la ingeniería y las matemáticas, de modo que sus acuarelas son precisas y muy descriptivas sin perder por ello expresividad y atención al detalle. Pese a cierto esquematismo compositivo y a un uso de la perspectiva quizá algo rígido, Carmelo Fernández es un artista comprometido con su objeto y sus pinceladas están cargadas de simpatía, curiosidad y afecto por la gente y los lugares. Digamos que las acuarelas de esta primera fase de la Comisión logran un balance difícil entre el documento científico, la coquetería de la tarjeta postal exótica y la picardía popular.
El segundo de los pintores, el inglés Henry Price, estuvo en su cargo sólo un año, entre enero y diciembre de 1852. Price se había casado en Nueva York con la hija de un comerciante judío de Bogotá y había llegado a la Nueva Granada en 1841 para trabajar como dependiente y encargado de la contabilidad del negocio de su suegro. Una vez en la capital de la república, Price, que también era músico, parece haber descuidado sus obligaciones para dedicarse a montar recitales, dar clases de piano y organizar la Sociedad Filarmónica de Conciertos. Su nombre figura en programas de la época como intérprete de varios instrumentos y compositor. También fue socio del norteamericano John Armstrong Bennet en una empresa de daguerrotipos. En 1850 lo nombraron maestro de música, perspectiva y dibujo de paisajes en el colegio del Espíritu Santo, una institución liberal fundada unos años atrás por el singular educador y político Lorenzo María Lleras. Para 1851 ya se habían deteriorado las relaciones entre Carmelo Fernández y el director de la Comisión, Agustín Codazzi, así que el puesto de acuarelista quedó libre en vísperas de la tercera expedición. En medio de la urgencia, la opción más obvia para ocuparlo era Price, dada su cercanía con varios miembros de la Comisión en el colegio del Espíritu Santo.
Durante esos pocos meses, Price realizó decenas de acuarelas donde su escasa habilidad para dibujar la figura humana contrasta con su gran talento para los paisajes. Las acuarelas de Price se destacan por su tratamiento de la luz y por su técnica de composición, con una manera de encuadrar que es por momentos directamente fotográfica. En algunas de sus obras se percibe una influencia del paisajismo romántico europeo, con una notable capacidad para mostrar la vegetación y los accidentes geográficos como vórtices de movimiento.
Los testimonios de la época han llevado a los historiadores a concluir que Price contrajo durante la expedición alguna enfermedad nerviosa que poco después le causaría una hemiplejía y finalmente una muerte prematura a los cuarenta y cuatro años. Según las dudosas explicaciones de los familiares del difunto, el origen de la enfermedad fue la inhalación de sustancias químicas utilizadas en las acuarelas.
Carmelo Fernández es tal vez un retratista más completo de la geografía humana y física del país, pero no tengo dudas de que Price es mi pintor favorito de la Comisión. Sus figuras humanas son chuecas, cierto, pero sus acuarelas de paisajes tienen un carácter y una fuerza que parecen provenir de la captación de un misterio. ¿Un misterio natural, un misterio humano, un misterio divino, el misterio de la nación? No lo sé, pero en los momentos más elevados, su luz se arroja en ángulo sobre las cosas del mundo, y cada árbol, cada cornisa, cada tejado revela su contorno desde las lejanías, su filo de sombras, que hiere el ojo para que el azul impuro de las montañas nos inunde por dentro.
La Comisión Corográfica se vio obligada a suspender sus actividades debido a la crisis política que acabaría con una revolución impulsada por el gremio de los artesanos y el ascenso del general José María Melo en 1854. Poco más de un año después, cuando, guerra civil mediante, una alianza de liberales y conservadores derrocó a Melo para recuperar el poder y represaliar a los autores intelectuales y materiales de la revuelta, la Comisión retomó sus actividades con Manuel María Paz, el menos dotado de los tres artistas que formaron parte de las expediciones. Las acuarelas de Paz son, en sus mejores momentos, escenas impregnadas de un exotismo frío. A ratos los cuerpos, especialmente cuando representa a indígenas o negros, ya no son siquiera chuecos, como los de Price, sino que parecen trazados con regla, sin ninguna noción del escorzo y el volumen anatómico. Son figuras tan planas, tan irrespetuosas de cualquier proporción y forma, que se vuelven involuntariamente chistosas. Paz, al igual que Carmelo Fernández, había estudiado ingeniería y tenía a sus espaldas una carrera militar, pero su formación de artista era más bien pobre. A juzgar por la gran cantidad de imágenes que produjo, uno podría sospechar que Paz intentó compensar su falta de talento con una bestial capacidad de trabajo. Al parecer, su designación como miembro de la Comisión se debió tanto a la enfermedad de Price como a las urgencias propias de un proyecto que, desde sus inicios, había tenido infinidad de problemas administrativos y financieros, por no hablar de las difíciles condiciones políticas en las que se realizó.
Sin embargo, como decía antes, ninguno de los tres artistas de la Comisión, más allá de sus diferencias, estaba pensando en crear imágenes costumbristas. Todos creían estar haciendo documentos para la ciencia o al menos ponían su trabajo al servicio de ésta.
Según Erna von der Walde, estudiosa de todas estas cosas, el pleno desarrollo del costumbrismo como género pictórico y literario, pero también como doctrina conservadora sobre las esencias del pueblo, tendría lugar poco después, aunque sus imágenes y las de la comisión forman parte de una misma trama, a la vez cientificista y romántica, que moldeó prácticas tan distintas como la etnografía colonial, la caricatura periodística, la criminología basada en los tipos fisionómicos o el turismo de aventura. Por eso no fue difícil que unos años más tarde se obviara la parte documental de las acuarelas de la Comisión para reducirlas a la consideración de imágenes costumbristas. Siendo justos, esas imágenes eran lo bastante paradójicas y ambiguas para contener el germen de su malinterpretación folklorizante. Y lo mismo ocurrió con el libro de Ancízar, que, según algunos críticos perezosos, es apenas una sucesión de cuadros de costumbres.
La discreta coquetería y el exotismo de las acuarelas de la Comisión se explican por una finalidad evidentemente promocional, paralela a la ciencia. Querían llamar la atención del observador extranjero, de los inversores, de los inmigrantes aventureros y los empresarios, en un momento en que el país había conseguido aumentar su margen de exportaciones y enganchar modestamente algunos productos en los mercados internacionales (especialmente el tabaco). Se trataba de mostrar a la república como una tierra llena de oportunidades, rica en minas y otras potenciales explotaciones, habitada por un pueblo rústico pero lleno de energía, todo dentro de los lineamientos de una ideología política de corte liberal y capitalista que había logrado una cierta hegemonía. La república era entonces un laboratorio de reformas y movilizaciones populares, experimentos económicos y federales, y la Comisión fue un fiel reflejo de esos fervores.
Dos décadas más tarde, cuando se vino abajo todo aquel experimento liberal y el país empezó a caer lentamente bajo el dominio del conservadurismo hispánico y ultracatólico, se produjo también un repliegue en las sensibilidades artísticas. Digamos que, al cambiar los imaginarios asociados a la idea de la república, extinguido el entusiasmo del progreso liberal, que se relataría después como un periodo fracasado donde la nación estuvo a punto de romperse varias veces, muchos escritores y pintores buscaron refugio en el elogio de las tradiciones, en el retrato determinista de un pueblo demasiado idéntico a sí mismo para poder progresar o siquiera cambiar, un pueblo racial y culturalmente inferior, incapaz y por eso mismo condenado a la servidumbre eterna y voluntaria.
El costumbrismo también significó el abandono de las posibilidades del arte ligado a un proyecto de conocimiento –algo que la pintura neogranadina venía explorando al menos desde la Expedición Botánica de José Celestino Mutis, al final del periodo colonial–, y su estética, en algunos casos muy sofisticada, llevó la mirada turística hasta el paroxismo. Ya no se trataba de documentar el país mediante la pintura, sino de vender cierta imagen orientalizada, hecha a la medida de los prejuicios de los viajeros extranjeros. En un anuncio publicado en El Neogranadino en 1849, el encantador pintor costumbrista José Manuel Groot ofrecía así sus servicios:
PINTURAS DEL PAÍS
EL QUE SUSCRIBEavisa a los extranjeros residentes en esta capital que pinta al óleo i a la aguada toda clase de objetos o asuntos relativos a costumbres del país, como también paisajes, vistas de lugar tomadas del natural; todo lo cual ofrece hacer perfectamente caracterizado y con dibujo correcto.
Su habitación se halla en la calle de los Chorritos cuadra i media arriba de la del Comercio, partiendo de la esquina del convento de Santo Domingo.
En este anuncio ya se percibe el tránsito que la pintura republicana estaba sufriendo gracias a la internalización de la mirada turística. El artista promete objetividad, ortodoxia, veracidad documental, pero la propaganda va dirigida a los extranjeros residentes y, de hecho, basta un vistazo a algunas de las imágenes que vendía Groot en su taller de la calle de los Chorritos para entender que el objetivo no era otro que satisfacer esa demanda de exotismo. Un exotismo que, a fuerza de repetirse en imágenes y textos, se fue consolidando como una fantasía de lo autóctono, de lo nuestro. Pasamos de la imagen como conocimiento a la imagen coqueta para engañar turistas, lo cual no habría sido tan terrible si por último no hubiéramos utilizado esas mismas imágenes para engañarnos también a nosotros. Son las imágenes de ayer, pero ¿acaso no son también las imágenes de nuestra literatura de hoy, de nuestro arte de hoy, de nuestras películas, nuestros noticieros y nuestra producción académica, dando tumbos entre la demagogia del realismo mágico y los mil ropajes de la pornomiseria?
Ahora comprendo que el fugitivo ha pasado su juventud trabajando como pintor itinerante, haciendo sobre todo cuadros de vírgenes y santos para las parroquias y clientes particulares de muchas provincias. Según los registros y las pinturas, se puede deducir que ha estado de paso por Vélez, Popayán, Antioquia, Barbacoas, Panamá, Santa Marta, Mompox y muchos otros lugares y en todos ellos ha dejado muestras de su peculiar talento. El pintor es, además, un consumado miniaturista, como puede verse no sólo en sus pequeños retratos de algunos miembros de la alta sociedad provinciana, sino en los espacios que rodean a las figuras religiosas de sus cuadros de gran formato y que él sabe ornamentar discretamente con ricas composiciones en las que se aprecian las plantas salvajes, frutas, hortalizas, flores y algunos animales de cada lugar, en especial los pájaros. Su estilo es fácilmente reconocible por el contraste entre el convencionalismo al que resigna la figura central de sus cuadros –un san Antonio indiferente, un Cristo demacrado y profesional– y el extremo detalle con que representa el mundo en la periferia de sus imágenes.
Durante su travesía por las parroquias de Santander, Manuel Ancízar y el acuarelista de la Comisión, Carmelo Fernández, ya se han topado con esas imágenes en siete oportunidades. Ambos quedan admirados cuando reparan en las secciones ornamentales de los cuadros, que representan la variedad de la flora del país mejor que cualquier publicación de los naturalistas europeos. Fernández, en parte por curiosidad y en parte por envidia profesional, se pone a la tarea de averiguar entre los lugareños, pero pronto entiende que no será fácil descifrar las leyendas que se han tejido en torno a la figura del misterioso artista viajero. Que si es un indio estúpido de las selvas del Cauca, que si es un loco iluminado por el fuego del fanatismo religioso, que en realidad es el hijo bastardo de un minero inglés con una negra de Ambalema, un conspirador masón, un irlandés errante sin oficio ni beneficio o un contrabandista judío de Turbo. Algunos aseguran que ya ha muerto, devorado por las fieras en el Chocó; otros dicen que sí, que está muerto, pero a causa de unos sofocos contraídos por los miasmas del invierno en los pantanos del Casanare. Al final no hay manera de hacerse una idea siquiera aproximada de la identidad del pintor. Es un fantasma, una suma de harapos arrancados a la imaginación popular.
Una noche, mientras la Comisión acampa en Yarumito, a orillas de un riachuelo que baja arrastrando cuarzos por toda la provincia de Soto, los dos compañeros de viaje conversan delante del fuego, al olor de los bagres que siguen asándose en su envoltorio de hojas de bijao. En esas lejanías han acabado por relajarse en el cumplimiento de la etiqueta. Pero es Fernández quien toma la delantera y Ancízar lo sigue de buena gana. Ambos llevan varios días sin afeitarse y ya no queda ni rastro del rigor con el que, al principio del viaje, los caballeros observaban su aseo personal. Desde luego cuidan las apariencias, hacen lo justo para mantener la pinta de dos señores de ciudad, respetables al menos para las gentes de los pueblos o los baquianos encargados de guiarlos y de cuidar el nutrido equipaje de la expedición. Pero es en esos momentos de descanso, al final de cada jornada, cuando los dos hombres llegan al colmo de la frescura y se ponen a contar anécdotas y hacer chanzas, y a veces hasta parlotear con la boca llena delante del fuego.
Ancízar ha vivido varios años en Venezuela, de donde Carmelo Fernández y Codazzi han tenido que exiliarse por líos con el gobierno de Monagas, así que los dos hombres dedican horas y horas a despellejar a ciertos miembros especialmente grotescos de la sociedad caraqueña. Pese a sus muchas diferencias políticas –Fernández es más bien conservador; Ancízar un liberal masón–, comparten su sentido del humor y su socarronería, una manera de estar en el mundo en la que siempre es preferible la risa leve que la gravedad. Son, pues, dos ironistas, como ha quedado reflejado en sus obras.
En un momento, Fernández se permite tantear un poco a su compañero y deja escurrir unas gotas de mala leche contra Agustín Codazzi, el director de la Comisión, que en esos momentos estará oyendo la conversación desde su tienda de campaña, instalada a escasos metros de la fogata. Es un bujarrón, dice Fernández, como todos los italianos, ¿has visto cómo monta a caballo?… pero si fuera sólo eso… si fuera sólo eso… yo lo vengo sufriendo desde hace más de diez años y hasta tuve que viajar con él a París, nada menos que a presentar nuestros mapas. Ancízar se retuerce incómodo y mira hacia la carpa de Codazzi, donde se alcanza a ver la silueta borrosa del que muchos consideran un héroe militar y científico. Trata de cambiar de tema, pero Fernández está decidido a exhibir su molestia. Una molestia que Ancízar no logra descifrar del todo y que atribuye vagamente al desgaste natural de una amistad muy larga. Ayer, continúa Fernández, socarrón y furioso a la vez, ayer lo sorprendí meando detrás de un árbol y alcancé a ver que tenía el miembro infestado de pústulas. ¿Sabes en cuántos prostíbulos he tenido que verlo sucumbir a la lubricidad natural de las zambas y los indios afeminados del Orinoco? En ese momento, Codazzi sorprende a la pareja de expedicionarios saliendo repentinamente de su tienda de campaña, se aproxima a la fogata con una sonrisa en los labios, saluda a sus compañeros, se sienta delante del fuego, enciende su pipa y deja escapar una voluta entre los dientes. Codazzi será engreído o lo que quieran, pero es sobre todo un comediante. Alguien que no pierde jamás el sentido del humor, ni siquiera en el campo de batalla, mucho menos lo va a perder ante las provocaciones de un examigo. Fernández, como si interpretara una rutina cómica, sigue con sus provocaciones: estábamos hablando de enfermedades venéreas, dice, de los peligros de sucumbir a las tentaciones tropicales. Codazzi crea un silencio, fuma y suelta el humo dos veces antes de responder. Ya, dice, espero no haber interrumpido alguna confesión. Ancízar hace lo que puede para sobrevivir al fuego cruzado y trata de descarrilar el tono ofensivo de sus compañeros. Todo lo que tiene que ver con el amor y el placer es siempre riesgoso, interviene Ancízar, es una ley natural que así sea. El repentino desvío filosófico consigue que Fernández y Codazzi estallen en una carcajada. Eso basta para romper la tensión y el clima de la conversación se vuelve más distendido, más propicio a la fábula. Pronto regresan al tema que ha obsesionado a Fernández en las últimas semanas: el misterioso pintor de iglesias. Codazzi se muestra interesado porque, según él, su trabajo al frente de esa comisión se parece más a las labores de un pintor de paisajes que a las de un geógrafo. Cada semana el congreso aprueba una nueva ley para cambiar las divisiones administrativas, explica, lo que hoy se llama de un modo mañana cambia de nombre y función. En este país todo muda en un abrir y cerrar de ojos. No hay tiempo para que las cosas reposen y se asienten. Así no hay quien pueda trazar fronteras y levantar cartas. Por eso les digo: dirigir la expedición es como pintar nubes que cambian de forma y color a cada minuto. Lo crea o no, Carmelo, yo admiro mucho a los pintores, dice Codazzi, conciliador. Ojalá yo pudiera escribir con la naturalidad con la que usted pinta, dice Ancízar para sumarse al elogio y evitar que Fernández pueda retrucar con alguna grosería. No hace falta que se pongan zalameros conmigo, responde el pintor sin afectar modestia. Su tono es franco. Yo sé hasta dónde llegan mis talentos, dice. Es algo que he sabido siempre, desde que empecé en el oficio, y creo que es algo que todo artista debería aprender pronto. Me refiero a la necesidad de reconocer el límite de sus capacidades, de ver hasta dónde puede dejar volar sus aspiraciones. De hecho, creo que conocer esas limitaciones es una parte del talento de todo buen artista. Un artista que no conoce sus limitaciones sólo puede ser o un mediocre o un genio absoluto. Yo no soy ninguna de las dos cosas. Soy apenas un pintor competente, con los méritos apenas justos para no ser olvidado sin más.
Codazzi, que está convencido de ser un genio, un espíritu excepcional capaz de acariciar lo sublime con la punta de los dedos, asiente enérgicamente con la cabeza. Ancízar se limita a escuchar, escéptico pero igualmente arrebatado por el flujo de ideas de Fernández, que sólo se calla para tomar aire. Uno de los momentos más estremecedores en la vida de todo artista es el encuentro con un talento supremo, continúa el pintor. Cuando uno se para delante de la obra de un maestro, de alguien que ha lidiado con nuestros mismos problemas, que son los problemas de la relación entre el cuerpo y la materia, entre la mano y el ojo y el pigmento y la memoria, los problemas de la luz, cuando uno comprende que esa persona ha sabido enfrentarse a esos problemas construyendo una especie de continuidad entre la materia humana y la materia de la naturaleza, como restableciendo un vínculo perdido, como conduciendo el alma del pintor y el alma del espectador y todas las almas que caen bajo su embrujo hasta los recintos del Paraíso Terrenal, a ese lugar previo a la Caída, previo al Pecado, a la sombra del Árbol de la Vida, cuando uno comprueba que otro artista es capaz de hacer eso, ya sólo nos queda celebrarlo o bailar o caer de rodillas. Es así, en esa clase de enfrentamientos con el talento superior, donde el artista menor se juega su vida y su obra. Es un momento de suma peligrosidad, si quieren, porque de ese encuentro depende todo. Los artistas como yo, ni genios ni mediocres, estamos acostumbrados a esa clase de encuentros y yo diría que incluso aprendemos a ser felices en nuestro humilde nicho. Digamos que, si esos genios supremos son capaces de devolver nuestras almas al Jardín del Edén, nosotros, los artistas menores, nos sentimos afortunados de poder al menos representar ciertas figuras, aquellos árboles y gentes y montañas que ocultan el camino hacia las puertas del Paraíso. Los artistas menores pintamos todo eso que no nos deja ver el Jardín, pero que de todos modos está encantado por el milagro de su ocultamiento. El hecho de que no podamos entrar al Jardín pero podamos pintar lo que obstaculiza el acceso, el hecho de que sólo podamos intuir ligeramente su luz eterna detrás de los objetos que representamos, es suficiente para nosotros. Y perdonen si me extiendo, pero comprendan, por favor, que en las últimas semanas me he topado hasta siete veces con el talento de un verdadero maestro. Un maestro único, capaz de hacer todo lo que yo nunca podré hacer. Y lo peor es que, ay, ese hombre parece no tener siquiera existencia carnal. Es un aparecido, un espanto. Ya han visto que ni los curas de las iglesias donde ha dejado sus obras saben nada o se niegan a contarnos lo que saben del artista. ¿Por qué tanto secreto alrededor de ese genio que ha decidido hacerse pasar por un pintorzuelo campesino? ¿Y acaso no es verdad que el misterio que lo envuelve parece dotar a sus talentos de un aura incluso más aterradora y sobrenatural? ¿Y qué decir de su firma, a todas luces la firma de un analfabeto que no sabe dibujar las letras del abecedario y por eso mismo una firma ilegible, un garabato, una pintura en sí misma?
A la mañana siguiente, Carmelo Fernández se despierta con la sensación de haber hablado de más. Algo avergonzado y sin ganas de encontrarse con ninguna cara conocida, sale de la tienda de campaña sigilosamente y se escabulle entre los matorrales para orinar, su primera y más urgente actividad de cada día.
De regreso al campamento y una vez restaurada su máscara habitual de sorna y desencanto, Fernández se descubre situado en un punto inmejorable desde el cual se construye la escena: el río, los robles, el viento pausado pero intensamente fresco, el ajetreo de los hombres que ya comienzan a levantar los bártulos y el equipamiento. Sin pensarlo dos veces, corre a buscar sus pinceles y regresa al mismo lugar. Ni siquiera se sienta. Así, de pie, en una posición poco natural, casi forzada, empieza a manchar el papel. Deja que la acuarela penetre a capricho en la trama y forme antojadizas vegetaciones que luego se convertirán en ramas de colores ocres y verde oscuro. No es la primera vez que utiliza ese método, mitad azaroso, mitad académico, pero casi nunca se ha sentido tan compenetrado con todas esas cosas que se mueven ahí afuera: el fuego donde se calienta un humilde caldero, la arquitectura efímera de las carpas y las hamacas en las que todavía haraganean algunos baquianos, unos largos troncos moribundos, ya sin hojas, que parecen tiritar de frío. De repente, al fondo del todo, como si la vida le estuviera regalando el detalle que le faltaba para dejar la acuarela suspendida en ese instante y sólo en ese instante, la pelusa cósmica que nos hace saber que las cosas podrían no haber sido así, que el mundo habría podido ofrecer otro semblante, otro temblor de colores en ese mismo momento, entran en escena Codazzi y Ancízar, que seguramente estarán discutiendo asuntos topográficos. El italiano no demora en sacar su teodolito para observar el terreno mientras el otro lo sigue de cerca, con los brazos cruzados en la espalda. Las dos figuras lucen modestas, son apenas unas pocas pinceladas, casi dos manchitas.