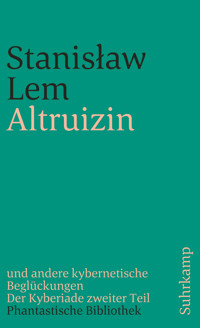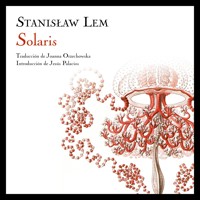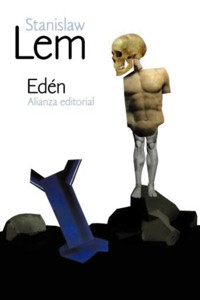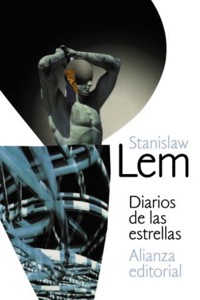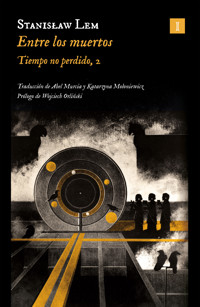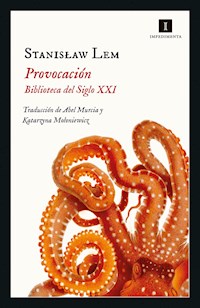
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Impedimenta
- Sprache: Spanisch
Provocación es una hazaña intelectual sin precedentes. En ella Lem hace coincidir la obra de Horst Aspernicus, un supuesto historiador alemán del Holocausto, cuyos "trabajos" suponen un análisis radical del genocidio y un salto mortal en los abismos de la naturaleza del sujeto; "Un minuto humano" —un libro imaginario escrito por Johnson & Johnson—, que se propone presentar "lo que todo el mundo está haciendo simultáneamente durante un minuto"; "El mundo como Holocausto", una introducción a un libro aún no escrito, donde Lem predice desarrollos futuros en el conocimiento sobre la creación de la vida en el Universo; y "La evolución al revés", otra reseña de otro libro ficticio que Lem afirma haber leído (una historia militar del mundo escrita en un futuro siglo XXI) y utilizado para sus novelas. Provocación es un libro heterodoxo, profundo y exigente que cuestiona las convicciones culturales del individuo contemporáneo, de uno de los grandes maestros de la literatura del siglo XX.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 252
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Provocación
Stanisław Lem
Traducción del polaco a cargo de
Una de las obras más míticas del polaco Stanislaw Lem. Un visionario alegato antibélico, teñido de un humor finísimo, que pone el broche a la Biblioteca del Siglo XXI.
«Lem es el Borges de la era espacial, lanzándonos constantemente conceptos para que juguemos con ellos, desde la filosofía a la física, desde el libre albedrío a la teoría de la probabilidad.»
New York Times Book Review
«Uno de los escritores más visionarios e inteligentes que ha dado el siglo XX.»
Anthony Burgess
Horst Aspernicus
«Der Völkermord.
i. Die Endlösung als Erlösung.
ii. Fremdkörper Tod»
Gotinga 1980
Alguien dijo que era una suerte que la historia del genocidio la hubiese escrito un alemán porque a otro autor se le habría acusado de germanofobia. No creo que fuese así. Nuestro antropólogo considera que el carácter germánico de la «solución final de la cuestión judía» en el Tercer Reich es parte secundaria de un proceso que no se limita ni a los asesinos alemanes ni a las víctimas judías. Más de una vez se han escrito cosas atroces sobre el hombre contemporáneo. Nuestro autor, sin embargo, decidió darle un escarmiento de una vez por todas; crucificarlo de manera que no pudiese levantar cabeza nunca más. Aspernicus, cuyo apellido recuerda vagamente al de Copérnico, pretendía, al igual que su gran predecesor hiciese con la astronomía, dar un giro a la antropología del mal. Corresponderá al lector, una vez leído el presente resumen de los dos tomos de la obra de Aspernicus, juzgar si el autor ha logrado su objetivo.
El primer tomo lo abre, como es lógico, por tratarse de un estudio tan amplio, una reflexión en torno a las relaciones que se dan en el mundo animal. El autor se ocupa de los depredadores: animales que matan por instinto, para sobrevivir. Subraya que el depredador, especialmente el grande, no mata por encima de sus necesidades, las propias y las de los suyos, pues se sabe que toda especie depredadora cuenta con un séquito compuesto por animales más débiles que aprovechan los restos del botín. Los animales no depredadores se vuelven agresivos solo en época de celo. Una excepción a esta regla son los casos en los que la lucha entre machos que compiten por una hembra acaba con la muerte de uno de los rivales. Matar desinteresadamente es un fenómeno muy poco habitual entre los animales. Donde más se produce, en todo caso, es entre los animales domesticados.
No ocurre lo mismo con los seres humanos. Según apuntan las crónicas, desde tiempos remotos, los conflictos bélicos acababan convirtiéndose en asesinatos en masa. Los motivos solían ser de orden práctico: exterminando a la descendencia de los derrotados, el vencedor intentaba prevenir la venganza futura. En las civilizaciones antiguas este tipo de matanzas era algo por todos conocido, algo de lo que se hacía ostentación, de ahí que cestas llenas de miembros cercenados y genitales formaban parte del desfile triunfal de los vencedores como trofeos de la victoria conseguida. En la antigüedad nadie cuestionaba ese derecho. Mataban a los vencidos o los hacían prisioneros.
Aspernicus expone, basándose en un amplio material, cómo las reglas de la guerra se han visto gradualmente modificadas por limitaciones reflejadas en los códigos de caballería, limitaciones que, no obstante, no se respetaban en las guerras civiles, ya que un enemigo interno sin rematar era más peligroso que un enemigo externo, lo cual explicaría que los católicos se mostrasen más despiadados con los cátaros que con los sarracenos.
El incremento gradual de las restricciones llevaría finalmente a acuerdos como la Convención de la Haya. Lo esencial de esos convenios era separar para siempre la victoria militar de la matanza de los vencidos. La primera no podía, en ningún caso, conllevar la segunda. Dicha diferenciación se veía como una muestra del progreso que se iba imponiendo en la deontología de los conflictos bélicos. También se han producido actos genocidas en la época moderna, pero a los autores les eran ajenos tanto la ostentación arcaica como el afán explícito de beneficio. Llegado a ese punto, Aspernicus analiza los intentos de racionalización que a lo largo de los siglos se fueron sucediendo como justificación de los genocidios.
En el mundo cristianizado, esos intentos de racionalización se convirtieron en un fenómeno común. Hay que añadir, no obstante, que ni las expediciones colonizadoras, ni las capturas de esclavos africanos, ni la anterior liberación de Tierra Santa o la destrucción de los estados nativos americanos llevaban consigo una intención genocida, pues se trataba de conseguir mano de obra, de convertir a paganos, de conquistar tierras de ultramar, y las matanzas de aborígenes eran una forma de eliminar obstáculos para conseguir el fin que se perseguía. En la historia de los genocidios podemos advertir, sin embargo, la disminución del afán de beneficio, esto es, del factor motivacional con respecto al factor justificativo, o en otras palabras, un predominio creciente del provecho espiritual sobre el material. Para Aspernicus, el antecedente del genocidio nazi fue la matanza de los armenios por parte de los turcos durante la Primera Guerra Mundial, pues cumplía ya con todas las características de un genocidio moderno: no les supuso ningún dividendo importante a los turcos, sus motivos fueron falseados y se intentó por todos los medios ocultárselo a la opinión pública mundial. Téngase en cuenta que, según el autor, no es el genocidio tout court el distintivo del siglo XX, sino el asesinato infame, cuya evolución y resultados se falsean tanto como sea posible. El beneficio material que podía suponer el saqueo de las víctimas solía ser insignificante, llegando incluso a situaciones como en el caso de los judíos y los alemanes: en el balance estatal de Alemania, el judeocidio supuso una pérdida cultural y material, según demostrarían posteriormente autores alemanes en un análisis de los hechos de gran amplitud realizado tras la guerra. Lo sucedido a lo largo de los siglos fue, por tanto, una inversión de la situación de inicio: el fruto de la práctica del genocidio, ya fuese militar, ya fuese económico, dejó de ser real y se convirtió en imaginario, y fue precisamente eso lo que motivó la necesidad de justificaciones totalmente novedosas a las matanzas. Si aquellas justificaciones hubiesen tenido una fuerza argumental incontestable no habría sido necesario ocultar ante el mundo las penas de muerte masivas ejecutadas en virtud de ellas. Pero, puesto que se silenciaban siempre, seguramente no eran lo suficientemente convincentes ni siquiera para los implicados en el propio genocidio. Aspernicus considera que se trata de un diagnóstico inesperado, pero, al mismo tiempo, incuestionable en vista de los hechos. Tal y como demuestran los documentos conservados, el nazismo establecía para el genocidio el orden siguiente: a los pueblos sometidos y diezmados, como era el caso de los eslavos, se les comunicaban públicamente algunas de las ejecuciones, mientras que a los grupos que iban a ser exterminados en su totalidad, como a los gitanos y a los judíos, no se les informaba de manera análoga de los ajusticiamientos que se estaban llevando a cabo. Cuanto más absoluta era la matanza, mayor era el secretismo que la envolvía.
Aspernicus analiza la totalidad de estos fenómenos mediante aproximaciones sucesivas cuyo fin es llegar hasta las motivaciones más profundas del genocidio. Primero, muestra en el mapa de Europa un gradiente dirigido de Oeste a Este, que va desde el polo del secretismo hasta el polo de la transparencia o, en términos morales, desde el asesinato encubierto hasta el asesinato a cara descubierta. Lo que los alemanes hacían en Europa Occidental a escala local, de manera secreta, no masiva, y progresivamente, en el Este de Europa lo efectuaban a una escala mayor, de manera violenta, salvaje y abierta. Si empezamos por la frontera de los territorios polacos ocupados —el llamado General Gouvernement—, cuanto más al Este se encontraban más manifiesto era el genocidio y más evidente su carácter de norma de aplicación inmediata: con frecuencia mataban a los judíos en el lugar en que estos vivían, sin encerrarlos en guetos ni transportarlos a campos de exterminio. El autor considera que esa diferencia testimoniaba la hipocresía de los genocidas, a los que les avergonzaba hacer en Europa Occidental lo que se hacía en el Este, donde ya no se preocupaban por guardar las apariencias.
El plan de la «solución final de la cuestión judía» encerraba en su origen algunas variantes de distinto grado de crueldad, pero de idéntico final. Aspernicus observa con acierto la existencia de una variante no sangrienta, susceptible de ser implantada y, al mismo tiempo, más productiva militar y económicamente para el Tercer Reich, que consistía en dividir a los judíos según el sexo y aislarlos en guetos o campos de concentración. Si se toma en consideración que a los alemanes no les guiaban los principios éticos a la hora de elegir la forma de proceder, deberían haber valorado, al menos, el factor de beneficio propio que indudablemente les aportaba dicha opción, pues habría significado la liberación para fines militares de una gran parte del parque móvil ferroviario (necesario para transportar a los judíos de los guetos a los campos de exterminio), que a su vez habría reducido las dotaciones de los destacamentos destinados a llevar a cabo el genocidio (la supervisión de los guetos habría requerido muchos menos medios humanos), que también habría disminuido la carga que tenía que soportar la industria, obligada a fabricar hornos crematorios, molinos de huesos humanos, gas Zyklon B y otros utensilios para el genocidio. Los judíos, separados por sexos, no habrían vivido más de cuarenta años, considerando el ritmo al que la población de los guetos desaparecía a causa del hambre, las enfermedades y el agotamiento al que conducían los trabajos forzados. A principios de 1942, el Estado Mayor de la Endlösung era consciente del tiempo que llevaría ese genocidio indirecto y cuando se tomaron las decisiones definitivas, la cúpula militar todavía podía confiar plenamente en la victoria alemana, por lo que no había nada que aconsejara una solución bañada en sangre si no era la propia voluntad de matar.
Como atestiguan los documentos conservados, los alemanes contemplaron también otros métodos alternativos, como la esterilización con rayos X, pero finalmente optaron por la aniquilación. Aspernicus sostiene que para Alemania, a la hora de ponderar su culpa, así como para la política mundial después de la guerra, la variante concreta del judeocidio no tenía ninguna importancia, porque incluso sin ello el Tercer Reich cargaba ya con crímenes de guerra que lo hacían merecedor de la pena capital. Además, el que aniquila a un pueblo sometiéndolo a una esterilización forzosa o a la segregación no comete un delito menor que el que lo destruye. Sin embargo, para la psicosociología del crimen, para el análisis de la doctrina nazi y para la teoría del ser humano la diferencia es esencial. Himmler justificaba el judeocidio ante sus colaboradores alegando la necesidad de exterminar a los judíos para que nunca más pudieran amenazar al Estado alemán. Pero si damos por cierta la existencia de esa amenaza, la variante del genocidio indirecto resulta la más económica desde el punto de vista material, técnico y organizativo. Por lo tanto, Himmler mentía a su gente y seguramente también se mentía a sí mismo. Esa cuestión pasó a un segundo plano, en vista de los acontecimientos posteriores, cuando los alemanes empezaron a sufrir derrotas, cuando llegaron las grandes retiradas y cuando intentaron borrar las huellas de las ejecuciones en masa quemando los cadáveres exhumados. Si el sangriento genocidio se hubiera producido entonces, habría sido posible creer en la sinceridad de las convicciones de tipos como Himmler y Eichman: lo que les habría impulsado a matar habría sido el miedo a la revancha de los vencedores. Pero como no era así, Himmler mentía también cuando comparaba a los judíos con parásitos que había que aniquilar, porque no se acaba con un parásito sometiéndolo a torturas de forma premeditada.
En resumen, no se trataba solo del beneficio que se derivaba del crimen, sino de la satisfacción que producía el propio acto de cometerlo. En 1943, y también quizá más tarde, Hitler y su Estado Mayor todavía podían albergar la esperanza de ganar la guerra, y «a los vencedores no se les juzga». Por eso resulta muy difícil explicar por qué los actos de genocidio no gozaban de plena aceptación mientras tenía lugar, por qué incluso en documentos altamente confidenciales enmascaraban con eufemismos como Umsiedlung, es decir, traslado, sinónimo de ejecución. Aspernicus considera que en ese doble lenguaje se manifiesta el esfuerzo de conciliar lo irreconciliable. Se supone que los alemanes eran arios nobles, los primeros europeos, triunfadores heroicos, pero, al mismo tiempo, eran asesinos de gente indefensa. Lo primero lo declaraban y lo segundo lo hacían, de ahí aquel amplio repertorio de nuevos nombres y falsedades como la perífrasis Arbeit macht frei (El trabajo te hace libre), el Umsiedlung(traslado), o la propia Endlösung (solución final), todos ellos eufemismos del crimen. Es precisamente esa hipocresía lo que demuestra, según el autor, y en contra de las aspiraciones nazis, la pertenencia de Alemania a la cultura cristiana, porque estaban tan empapados de ella que, a pesar de su voluntad de salirse del Evangelio, no lo lograban en todos los casos. En el ámbito de esa cultura, aclara el autor, que se pueda hacer cualquier cosa no significa que se pueda hablar de ello. Dicha cultura es un hecho irreversible; de lo contrario los alemanes no habrían tenido ningún reparo en llamar a las cosas por su nombre. El primer tomo de la obra de Horst Aspernicus, titulado Die Endlösung als Erlösung (La solución final como solución), pasa revista a los intentos, en estos últimos tiempos, de proclamar que la verdad sobre el Holocausto perpretado por el Tercer Reich es una falsificación y una mentira a las que habrían recurrido los vencedores para rematar moralmente a la derrotada Alemania. ¿No es acaso un síntoma de locura ese proceder; la negación de todo lo que originó esa avalancha de fotografías de corte documental, de declaraciones, de archivos nazis, de montañas de pelo de aquellas mujeres cuyas cabezas fueron rapadas, de prótesis de tullidos aniquilados, de juguetes de niños asesinados, de gafas, de hornos crematorios? ¿Es posible que alguien que esté en sus cabales considere falsas las pruebas indelebles de un crimen? Si el problema fuera de carácter puramente psiquiátrico, si los defensores del nazismo estuvieran realmente locos, no sería necesaria la obra de Aspernicus que recurrió a exámenes realizados por científicos estadounidenses a miembros del partido nazi de aquel país, y citó el diagnóstico de especialistas, según el cual, a los neonazis no se les podía negar una estabilidad mental, si bien el número de psicópatas que había entre ellos era mayor que entre el resto de la población. De modo que no se puede reducir el problema a una cuestión de profilaxis psiquiátrica y es por tanto una cuestión filosófica. Llegado a este punto, el lector se encuentra con la diatriba que el autor dirige contra pensadores respetables como Heidegger. Aspernicus no le reprocha a Heidegger su pertenencia al partido nazi, partido que el filósofo abandonó tempranamente, ya que trata como atenuante el hecho de que en los años treinta las consecuencias genocidas del nazismo no fuesen fácilmente reconocibles. Los errores son justificables si permiten cuestionar certezas equivocadas y actuar entonces según dicta ese cambio. Aspernicus se considera a sí mismo minimalista en lo que a eso se refiere. No considera que Heidegger, o que alguien como él, esté obligado a pronunciarse a favor de los perseguidos y que haya que condenarlo por falta de valor para hacerlo: no todo el mundo nace para ser un héroe. El problema es que Heidegger era un filósofo. Quien se dedica a la naturaleza de la existencia humana no puede pasar por alto los crímenes nazis y no pronunciarse. Porque si ese alguien creyese que dichos crímenes pertenecen a un sistema ontológico «inferior» y, por tanto, tuviesen un carácter puramente penal, extraordinario únicamente por las dimensiones alcanzadas gracias al poder del Estado, y que fuese en suma impropio de él ocuparse de ellos por las mismas razones por las que la filosofía no se ocupa de los delitos comunes, porque no los considera una de sus prioridades, si era realmente eso lo que admitía, entonces, o era un ciego o era un mentiroso. Si no percibía el significado extrapenal de aquellos crímenes, era un ciego intelectual, es decir, un tonto, pero ¿puede acaso un tonto ser filósofo por muchas vueltas que les de a las cosas? Y si decidía callar por hipocresía, también atentaba contra su vocación. Sea como fuere, era cómplice del crimen, aunque acusarlo de planificarlo o ejecutarlo supondría, naturalmente, incurrir en una calumnia provocadora. Se convertía pues en cómplice por dejación, porque habría devaluado el crimen, lo habría anulado, relegado a los márgenes remotos de cuestiones supuestamente más importantes, le habría adjudicado un lugar en el orden ontológico, en el mejor de los casos, periférico. Y claro, un médico que no considera relevantes los síntomas de una enfermedad mortal, que oculta esa enfermedad, sus signos, sus efectos, o es un mal médico o bien se convierte en cómplice de la enfermedad, tertium non datur. Quien se encarga de la salud de las personas no puede ignorar una enfermedad letal y relegarla de su ámbito de estudio, y quien se ocupa de la existencia humana no puede excluir el genocidio del orden que le corresponde. Al hacerlo, invalida así su obra. El hecho de que al sujeto apellidado Heidegger se le criticase por el apoyo que habría prestado personalmente a la doctrina nazi, pero que la crítica no se hiciese extensiva a sus obras que callaban al respecto demuestra, en opinión del autor, la existencia de un complot por parte de los que compartían la culpa. Son culpables también todos los que aceptan minimizar la importancia de ese crimen en el orden de la existencia humana.
El nazismo fue objeto de muchas interpretaciones. El autor de El genocidio menciona, de entre ellas, tres de las más extendidas: la criminal, la socioeconómica y la nihilista. La primera equipara el genocidio con el crimen de robo con asesinato, y es precisamente eso lo que los Juicios de Núremberg situaron en el centro de atención de la opinión pública, ya que a los tribunales conformados por los vencedores les era más fácil entenderse formulando actas de acusación basadas en los procedimientos tradicionales de los juzgados que se ocupaban de delitos comunes, porque las montañas de las terribles pruebas materiales, por su mera existencia, conducían los procedimientos judiciales por ese camino. La segunda, la interpretación socioeconómica hace de la debilidad de la República de Weimar, de la crisis económica, de las tentaciones a las que sucumbió el gran capital atenazado por la izquierda y la derecha un conjunto de causas que le permitieron a Hitler hacerse con el poder.
En tercer y último lugar, el nacionalsocialismo, como nihilismo triunfante, fascinaba extrañamente a grandes humanistas como Thomas Mann, que veía en él «otra voz» en la historia de Alemania, un elemento de tentación diabólica, y que en Doctor Fausto lo hizo llegar desde la Edad Media hasta el siglo XX pasando por la apostasía de Nietzsche. Estas interpretaciones están solo parcialmente justificadas. La criminal se olvida de la profunda hipocresía del movimiento nacionalsocialista. Los gánsteres no recurren en sus intrigas ni a eufemismos ni a mentiras que maquillen el crimen. La socioeconómica no explica la diferencia entre el fascismo italiano y el hitlerismo, una diferencia nada desdeñable, si consideramos que Mussolini no fue instigador de ningún genocidio. Finalmente, la concepción de Mann es demasiado general en su tesis, que convierte a Alemania en Fausto y a Hitler en Satanás. En resumen, el nazi como gánster es una banalización demasiado trivial de la cuestión, y el nazi como sirviente del diablo es una banalidad exageradamente pomposa. La verdad sobre el nazismo no es ni tan plana ni tan elevada como lo plantean ambas contrapropuestas. El análisis del hitlerismo se adentró en un laberinto de diagnósticos parcialmente coincidentes y parcialmente irreconciliables, porque los crímenes nazis son triviales en la superficie, pero su sentido profundo es secretamente pérfido. Ese sentido profundo no inspiró a los líderes del movimiento mientras eran un puñado de politicastros arribistas, ni tampoco tomaron conciencia de él más tarde, una vez se apoderaron de la gran máquina del Estado. Eran unos advenedizos, hipócritas y codiciosos que seguían a Hitler, incapaces de una reflexión autoconsciente. Ya se sabe que quos deus perdere vult, dementat prius. El plan anexionista de Hitler no era demencial desde el principio, acabaría siéndolo con el tiempo porque no podía ser de otra manera. Como es sabido, el Estado Mayor no quería una guerra con Rusia, consciente de la relación de fuerzas, pero si Hitler hubiera ganado en el Este, la derrota final del Tercer Reich habría sido aún más terrible. Por regla general, analizar diferentes alternativas de la realidad comporta una enorme dosis de inseguridad, pero la distribución de las piezas en el tablero mundial conllevaba, en aquellos momentos, una lógica de las necesidades tan apabullante que todos los jugadores implicados en el conflicto tenían que sucumbir a ella. Los éxitos de Hitler en el frente oriental habrían animado a los Estados Unidos a infringir golpes nucleares a Japón para derrotarlo antes de que le llegara la ayuda alemana. Esa exhibición de las armas atómicas habría llevado a los antagonistas, ya continentales, Alemania y Estados Unidos, a una carrera nuclear en la que los estadounidenses, muy adelantados, habrían gozado de una ventaja inicial y simplemente habrían tenido que aprovecharla arrasando radioactivamente a Alemania en 1946 o 1947, cuando la física teórica alemana, diezmada por Hitler, no había conseguido aún equipar su arsenal con medios nucleares. La entrada en escena del armamento nuclear no hacía posible ni un armisticio a nivel intercontinetal ni la división del mundo en dos zonas de influencia, y además, estando como estaban ya en guerra los estadounidenses con Alemania, haber esperado por su parte, para utilizar ese armamento a que los alemanes hubiesen tenido sus propias bombas atómicas habría sido suicida. Si el atentado del 20 de julio de 1944 hubiera prosperado, la magnitud de la destrucción de Alemania habría sido menor que después de la capitulación en 1945. Y si no se hubiera producido dicha capitulación, Alemania, en 1946 o 1947, se habría desintegrado y convertido en polvo radiactivo. Ningún presidente estadounidense habría podido abstenerse de infringir esos golpes, porque ninguno habría pactado con un enemigo como Hitler que pisoteaba notoriamente los pactos acordados y que, al mismo tiempo, dominaba ya los recursos de Europa y Asia. Eso significa que en esa variante de epílogo, la debacle de Alemania habría sido mayor cuanto mayores hubieran sido sus anteriores éxitos en la guerra. Esa debacle estaba implícita en los planes de Hitler, porque su expansionismo no conocía fronteras reales, y así la conversión de una estrategia eficaz en una estrategia suicida era una mera cuestión de tiempo. El irónico destino había impulsado a Hitler a echar de Alemania a aquellos físicos que con sus cerebros y manos crearon en Estados Unidos las armas nucleares. Se trataba de judíos o de los así llamados «judíos blancos», personas perseguidas por sus convicciones irreconciliables con el nazismo. De ahí se deduce que el componente racista y, en consecuencia, genocida de la doctrina no era ni indiferente ni casual en la derrota de Alemania, ya que fue ese componente el que convirtió la expansión nazi en autodestructiva. Una vez ubicado el genocidio en el marco de toda la Segunda Guerra Mundial, Aspernicus pasa al aspecto de su inmanencia.
El crimen —dice— si no es una infracción esporádica de la norma, sino una regla que conforma la vida y la muerte, crea su propia autonomía, al igual que la cultura. La magnitud prevista del crimen requería medios y herramientas de producción, y también necesitaba de sus peritos, ingenieros y obreros, que constituían una comunidad profesional de la muerte. Hubo que inventarlo y crearlo todo desde cero, porque nadie lo había hecho antes a aquella escala. La escala resultaba imposible de abarcar. Ante un crimen industrializado, las categorías tradicionales de culpa y castigo, memoria y perdón, arrepentimiento y venganza, resultan absolutamente ineficaces, lo que en nuestro fuero interno todos sabemos conociendo como conocemos ese mar de la muerte en el que se bañaba el nazismo, ya que ningún asesino, ni tampoco ningún inocente, es capaz de abarcar intelectualmente el sentido de las palabras: «fueron asesinados millones, millones, millones». Al mismo tiempo, no hay nada más desesperante, nada que llene el cerebro de mayor vacío y de aburrimiento más corrosivo que la lectura de las declaraciones de los testigos del crimen, porque repiten incesantemente las mismas y trilladas escenas: aquellos pasos hasta la zanja, hasta el horno, hasta la cámara de gas, hasta la fosa, hasta la pira, y la conciencia, a la postre, rechaza las interminables filas de sombras resucitadas gracias a la lectura un momento antes de que alcancen el final, porque nadie es capaz de soportarlo. La renuncia no se debe a una falta de compasión, sino a una postración total y absoluta, a un abatimiento embrutecedor debido a la monotonía de la exterminación que, como tal, no debería nunca, en ningún enfoque ni percepción, resultar monótona, acompasada, concreta, aburrida como la contemplación de una cadena de producción. No, nadie sabe qué significa que asesinaron a millones de seres humanos indefensos. La cuestión se ha convertido en un misterio, cosa que pasa siempre que el ser humano hace algo que le supera física y conceptualmente. Y, sin embargo, hay que adentrarse en esa zona devastadora, no tanto por la memoria de las víctimas, sino por consideración hacia los vivos. Nuestro doctor alemán, antropólogo e historiador, dice, llegados a este punto, lo siguiente: «Estimado lector, estás en riesgo de caer en un bucle mental. Quien dice lo mismo que yo se expone a ser considerado un moralista, alguien que se empeña en remover las conciencias para que no se tranquilicen nunca, que no quiere que la cultura, en defensa propia, convierta sus heridas en insensibles cicatrices tras destinar, para guardar las apariencias, unos días para las celebraciones fúnebres de los aniversarios». De manera que el autor-predicador quiere reavivar las heridas con la esperanza de que así se puedan evitar nuevos holocaustos. Pero yo no soy una persona ni tan exaltada ni tan santa como para entregarme a esas ingenuas fantasías. Las reacciones de los alemanes tras la derrota fueron de tres tipos. Unos, golpeados hasta la médula por lo que había hecho su pueblo, creían, al igual que Thomas Mann, que la infamia sería un muro que durante mil años separaría a los alemanes de la humanidad. Se trataba de la voz de contados individuos, sobre todo de emigrantes. La mayoría intentó apartarse del crimen, refugiarse en alguna coartada proclamando un cierto grado de no complicidad, de no solidaridad con la matanza, de no conocimiento o, en el caso de los más honrados, de desconocimiento parcial paralizado por el miedo. Esas voces entonaban siempre un «NO»: no conocían, no querían, no participaron, no podían, no sabían cómo, todo lo hicieron Otros. Finalmente, unos pocos se apuntaron a la expiación para suplicar, para pedir perdón en un acto de contrición, para intentar reparar los daños, para hermanarse con los contados supervivientes, desesperada, honrada y erróneamente convencidos de que realmente existía alguien con derecho a perdonar, a absolver las culpas; de que algún individuo, institución, organización o gobierno podía hacer de mediador entre los alemanes y su crimen. Lo cierto es que también más de un superviviente se contagió de esa noble locura.
¿Y qué pasó con el crimen en sí, mientras unos lo condenaban, otros escurrían el bulto y otros querían expiar la culpa? Nunca fue desentrañado del todo mediante el razonamiento analítico. La muerte iguala a todos los muertos. Las víctimas del Tercer Reich, al igual que los sumerios y los amalecitas, no existen, porque los muertos de ayer son la misma nada que los muertos de hace miles de años. Pero hoy el genocidio significa otra cosa que en aquel entonces; y me refiero a ese sentido humano del crimen perpetrado que no se desintegró junto con los cuerpos de las víctimas, que permaneció entre nosotros y que tenemos que identificar. Ese diagnóstico es nuestra obligación, aunque no tuviera que resultar eficaz en la prevención del crimen, porque el ser humano debe saber más de sí mismo, de su historia y naturaleza de lo que le resulte cómodo y útil para cuestiones prácticas. No apelo, pues, a las conciencias, sino a la razón.
Más adelante Aspernicus se ocupa del neonazismo. Si este renaciera —dice— con programas manifiestamente públicos, hoy, en esta época hiperliberal, permisiva e indiferente ante cualquier exceso y sacrilegio, no sería nada sorprendente. Por eso no faltan actitudes y programas extremistas. Si en una época de anquilosadas normas, el marqués de Sade se atrevió a proclamar en solitario el asesinato y la tortura como fuentes de plenitud existencial, ¿por qué no podría existir hoy un grupo o una fracción extremista que proclamara un programa análogo de manera colectiva? Pero el genocidio no cuenta, de momento, con un ensalzamiento público. Nadie ha anunciado su intención de crear un movimiento que logre un mundo perfecto mediante asesinatos en masa; nadie ha dicho que se trata de que unas u otras personas, saboteadores, explotadores, canallas, gente con defectos de raza, religión, patrimonio, tengan que ser inhabilitadas, aisladas, y después quemadas, envenenadas, degolladas, todas ellas, de la primera a la última, bebés incluidos; en el mundo entero, lleno de extravagancias que a veces rayan la locura, nadie ha formulado públicamente un programa así. Ni mucho menos ha proclamado que actos como la esclavización y el asesinato deban aportar placer y diversión y que, puesto que es bueno incrementar los placeres, dichos actos tengan que perfeccionarse organizativa y técnicamente para martirizar al mayor número posible de víctimas durante el mayor tiempo posible. Ningún anti-Bentham se nos ha aparecido con proclamas de ese tipo. De ahí, sin embargo, no se deduce que esa clase de deseos no se estén engendrando en secreto en las mentes humanas. El genocidio, al igual que el crimen que se comete hoy de manera supuestamente desinteresada, pues no aporta un beneficio inmediato a sus autores, ya no puede prescindir de la hipocresía. Y puesto que la mentira como motivo de asesinato se manifiesta de diferentes formas, primero hay que analizar la falsedad del Tercer Reich, y hacerlo de manera que permita descubrir sus metástasis en el presente.