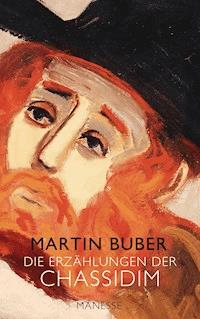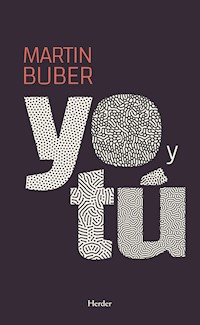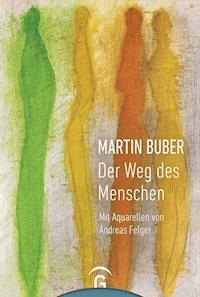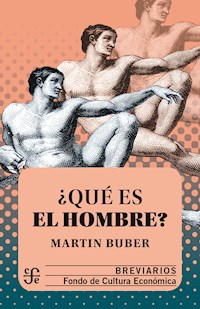
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Breviarios
- Sprache: Spanisch
Este filósofo austriaco nos propone la lectura de su particular análisis antopo-filosófico que revisa lo que somos y lo que nos espera en caso de no entender nuestra función como seres perfectibles, parte de un proyecto aún inacabado.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 196
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
BREVIARIOSdelFONDO DE CULTURA ECONÓMICA
10
Martin Buber
¿Qué es el hombre?
Traducción deEugenio Ímaz
Primera edición en hebreo, 1942 Primera edición en alemán, 1947 Primera edición en inglés, 1948 Primera edición en español, 1949 Segunda edición, 2018 Primera reimpresión, 2019 [Primera edición el libro electrónico, 2020]
© 1942, The Martin Buber Estate Título original: Das Problem des Menschen
D. R. © 1949, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 Ciudad de México
Comentarios: editorial@fondodeculturaeconomica.com Tel. 55-5227-4672
Diseño de portada: Neri Ugalde
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc., son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicanas e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-6606-2 (ePub)ISBN 978-607-16-5393-2 (rústico)
Hecho en México - Made in Mexico
ÍNDICE
Nota sobre el libro y el autor
PRIMERA PARTETrayectoria de la interrogación
Las preguntas de KantDe Aristóteles a KantHegel y MarxFeuerbach y NietzscheSEGUNDA PARTELos intentos de nuestra época
La crisis y su expresiónLa doctrina de HeideggerLa doctrina de SchelerPerspectivasNOTA SOBRE EL LIBRO Y EL AUTOR
Este libro sencillo y profundo —elaboración de un cursillo de verano en la Universidad Hebrea de Jerusalén, 1938— no es ni más ni menos que un esbozo de Antropología filosófica. Su inclusión en nuestra colección de Breviarios estará, pues, justificada de antemano. Sin embargo, a algunos les podrá extrañar que hayamos escogido un libro de marcado tono personal. Lo hacemos a posta. No se trata de un autor con afán de originalidad, sino de un hombre largamente preocupado con el tema y para cuyo examen sereno se allega a entablar un diálogo acendrado, pero de incandescente claridad con las respuestas contemporáneas que más importan. En este sentido, la discusión con Heidegger y con Max Scheler cumplirá, creemos, el cometido importante de que el lector pueda conocer de viva voz el acento humano de lo que hasta ahora no cató, por lo general, más que en versiones académicas asépticas o en presentaciones literarias un poco truculentas. Se trata, en los Breviarios, de “estar al día”, lo cual, por lo menos en cuestiones que atañen al hombre, significa algo más que una almidonada mise au point.
Martin Buber nació en Viena en 1878. Pasó los años de adolescencia en Lemberg, en casa de su abuelo, Salomon Buber, uno de los dirigentes más destacados del movimiento racionalista e ilustrador dentro de las comunidades judías de esa región. En este centro intelectual de la judería europea oriental, Martin Buber pudo pronto entrar en contacto con los grupos “jasidistas”, de inspiración mística, y parece que su pensamiento será respaldado, en definitiva, por estas dos grandes influencias.
Estudió en las universidades de Viena, Berlín, Leipzig y Zúrich, almacenando una asombrosa información filosófica, artística y literaria. Discípulo de Dilthey, fue amigo de Max Scheler y conoció de raíz y vivamente los últimos grandes movimientos filosóficos de Alemania. De aquí que su voz discrepante resulte tan excepcionalmente instructiva.
Además de haber publicado la gran revista Der Jude (1916-1924), tradujo al alemán la Biblia, en colaboración con Franz Rosenzweig, y esta versión se ha hecho famosa por su belleza y, sobre todo, por una fidelidad al texto verdaderamente revolucionaria. Profesor, antes de la guerra, de religión comparada en la Universidad de Fráncfort, se vio obligado a abandonar Alemania en 1938, y ahora explica con brillo extraordinario la cátedra de filosofía social en la Universidad Hebrea de Jerusalén.
Se están traduciendo al inglés todas sus obras y, apenas aparecido el primer volumen (Yo y tú), sus ideas han comenzado a ejercer una honda influencia. Un novelista de fama, Leo H. Myess, confesó que la lectura de este libro le hizo cambiar por completo su visión del mundo y de la vida. Aposentado en una “delgada arista”, porque ni su pensamiento ni su vida pueden pasearse por las claras alamedas de un sistema cualquiera, Martin Buber establece el principio “dialógico” —la presencia sustancial del prójimo— como única posibilidad humana del acceso al Ser. Así se coloca decididamente enfrente del individualismo in extremis y del colectivismo in excelsis: de la ficción y de la ilusión.
PRIMERA PARTE
TRAYECTORIA DE LA INTERROGACIÓN
I. LAS PREGUNTAS DE KANT
1
Se cuenta del rabino Bunam de Przysucha, uno de los últimos grandes maestros del jasidismo, que habló así una vez a sus discípulos: “Pensaba escribir un libro cuyo título sería Adán, que habría de tratar del hombre entero. Pero luego reflexioné y decidí no escribirlo”.
En estas palabras, de timbre tan ingenuo, de un verdadero sabio, se expresa —aunque su verdadera intención se endereza a algo distinto— toda la historia de la meditación del hombre sobre el hombre. Sabe éste, desde los primeros tiempos, que él es el objeto más digno de estudio, pero parece como si no se atreviera a tratar este objeto como un todo, a investigar su ser y sentido auténticos. A veces inicia la tarea, pero pronto se ve sobrecogido y exhausto por toda la problemática de esta ocupación con su propia índole y vuelve atrás con una tácita resignación, ya sea para estudiar todas las cosas del cielo y de la tierra menos a sí mismo, ya sea para considerar al hombre como dividido en secciones a cada una de las cuales podrá atender en forma menos problemática, menos exigente y menos comprometedora.
El filósofo Nicolas Malebranche, el más destacado entre los continuadores franceses de las investigaciones cartesianas, escribe en el prólogo a su obra capital De la recherche de la vérité (1674): “Entre todas las ciencias humanas, la del hombre es la más digna de él. Y, sin embargo, no es tal ciencia, entre todas las que poseemos, ni la más cultivada ni la más desarrollada. La mayoría de los hombres la descuidan por completo, y aun entre aquellos que se dan a las ciencias muy pocos hay que se dediquen a ella, y menos todavía quienes la cultiven con éxito”. Él mismo plantea en su libro cuestiones tan antropológicas como en qué medida la vida de los nervios que llegan a los pulmones, al corazón, al estómago, al hígado, participa en el nacimiento de los errores; pero tampoco ha sido capaz de fundar una teoría de la esencia del hombre.
2
Kant ha sido quien con mayor agudeza ha señalado la tarea propia de una antropología filosófica. En el Manual que contiene sus cursos de lógica, que no fue editado por él mismo ni reproduce literalmente los apuntes que le sirvieron de base, pero que sí aprobó expresamente, distingue una filosofía en el sentido académico y una filosofía en el sentido cósmico (in sensu cosmico). Caracteriza a ésta como la “ciencia de los fines últimos de la razón humana”, o como la “ciencia de las máximas supremas del uso de nuestra razón”. Según él, se puede delimitar el campo de esta filosofía en sentido universal mediante estas cuatro preguntas: “1. ¿Qué puedo saber? 2. ¿Qué debo hacer? 3. ¿Qué me cabe esperar? 4. ¿Qué es el hombre? A la primera pregunta responde la metafísica; a la segunda, la moral; a la tercera, la religión, y a la cuarta, la antropología”. Y añade Kant: “En el fondo, todas estas disciplinas se podrían refundir en la antropología, porque las tres primeras cuestiones revierten en la última”.
Esta formulación kantiana reproduce las mismas cuestiones de las que Kant —en la sección de su Crítica de la razón pura que lleva por título “Del ideal del supremo bien”— dice que todos los intereses de la razón, lo mismo de la especulativa que de la práctica, confluyen en ellas. Pero a diferencia de lo que ocurre en la Crítica de la razón pura, reconduce esas tres cuestiones hacia una cuarta: la de la naturaleza o esencia del hombre, y la adscribe a una disciplina a la que llama antropología pero que, por ocuparse de las cuestiones fundamentales del filosofar humano, habrá que entender como antropología filosófica. Ésta sería, pues, la disciplina filosófica fundamental.
Pero, cosa sorprendente, ni la antropología que publicó el mismo Kant ni las nutridas lecciones de antropología que fueron publicadas mucho después de su muerte nos ofrecen algo que se parezca a lo que él exigía de una antropología filosófica. Tanto por su intención declarada como por todo su contenido ofrecen algo muy diferente: toda una plétora de preciosas observaciones sobre el conocimiento del hombre, por ejemplo, acerca del egoísmo, de la sinceridad y la mendacidad, de la fantasía, el don profético, el sueño, las enfermedades mentales, el ingenio. Pero para nada se ocupa de definir qué es el hombre ni toca seriamente ninguno de los problemas que esa cuestión trae consigo: el lugar especial que al hombre corresponde en el cosmos, su relación con el destino y con el mundo de las cosas, su comprensión de sus congéneres, su existencia como ser que sabe que ha de morir, su actitud en todos los encuentros, ordinarios y extraordinarios, con el misterio, que componen la trama de su vida. En esa antropología no entra la totalidad del hombre. Parece como si Kant hubiera tenido reparos en plantear realmente, filosofando, la cuestión que considera como fundamental.
Un filósofo de nuestros días, Martin Heidegger, que se ha ocupado (en su Kant und das Problem der Metaphysik, 1929)* de esta extraña contradicción, la explica por el carácter indeterminado de la cuestión o pregunta: ¿qué es el hombre? Porque el modo de preguntar por el hombre es lo que se habría hecho problemático. En las tres primeras cuestiones de Kant se trata de la finitud del hombre. “¿Qué puedo saber?” implica un no poder, por lo tanto, una limitación; “¿qué debo hacer?” supone algo con lo que no se ha cumplido todavía, también, pues, una limitación, y “¿qué me cabe esperar?” significa que al que pregunta le está concedida una expectativa y otra le es negada, y también tenemos otra limitación. La cuarta cuestión sería, pues, la que pregunta por la “finitud del hombre”, pero ya no se trata de una cuestión antropológica, puesto que preguntamos por la esencia de nuestra existencia. En lugar, pues, de la antropología, tendríamos como fundamento de la metafísica la ontología fundamental.
Pero adondequiera que nos lleve este resultado, hay que reconocer que no se trata ya de un resultado kantiano. Heidegger ha desplazado el acento de las tres interrogaciones kantianas. Kant no pregunta: “¿qué puedo conocer?”, sino “¿qué puedo conocer?” Lo esencial en el caso no es que yo sólo puedo algo y que otro algo no puedo; no es lo esencial que yo únicamente sé algo y dejo de saber también algo; lo esencial es que, en general, puedo saber algo, y que por eso puedo preguntar qué es lo que puedo saber. No se trata de mi finitud sino de mi participación real en el saber de lo que hay por saber. Y del mismo modo, “¿qué debo hacer?” significa que hay un hacer que yo debo, que no estoy, por tanto, separado del hacer justo, sino que, por eso mismo que puedo experimentar mi deber, encuentro abierto el acceso al hacer. Y, por último, tampoco el “¿Qué me cabe esperar?” quiere decir, como pretende Heidegger, que se hace cuestionable la expectativa, y que en el esperar se hace presente la renuncia a lo que no cabe esperar, sino que, por el contrario, nos da a entender, en primer lugar, que hay algo que cabe esperar (pues Kant no piensa, claro está, que la respuesta a la pregunta habría de ser: ¡Nada!), y en segundo, que me es permitido esperarlo, y, en tercero, que, por lo mismo que me es permitido, puedo experimentar qué sea lo que puedo esperar. Esto es lo que Kant dice.
Y el sentido de la cuarta pregunta, a la que pueden reducirse las tres anteriores, en Kant sigue siendo éste: ¿Qué tipo de criatura será ésta que puede saber, debe hacer y le cabe esperar? Y que las tres cuestiones primeras puedan reducirse a esta última quiere decir: el conocimiento esencial de este ser me pondrá de manifiesto qué es lo que, como tal ser, puede conocer; qué es lo que, como tal ser, debe hacer, y qué es lo que, también como tal ser, le cabe esperar. Con esto se ha dicho, a su vez, que con la finitud que supone el que solamente se puede saber esto, va ligada indisolublemente la participación en lo infinito, participación que se logra por el mero hecho de poder saber. Y se ha dicho también que con el conocimiento de la finitud del hombre se nos da al mismo tiempo el conocimiento de su participación en lo infinito, y no como dos propiedades yuxtapuestas, sino como la duplicidad del proceso mismo en el que se hace cognoscible verdaderamente la existencia del hombre. Lo finito actúa en ella, y también lo infinito; el hombre participa en lo finito y también participa en lo infinito.
Ciertamente, Kant no ha respondido —ni siquiera intentado responder— a la pregunta que enderezó a la antropología: ¿Qué es el hombre? Desarrolló en sus lecciones una antropología bien diferente de la que él mismo pedía, una antropología que, con criterio histórico-filosófico, se podría calificar de anticuada, trabada aún con la antropografía de los siglos XVII y XVIII, tan poco crítica. Pero la formulación de la misión que asignó a la antropología filosófica que propugnaba constituye un legado al que no podemos renunciar.
3
También para mí resulta problemático saber si una disciplina semejante servirá para suministrar un fundamento a la filosofía o, como dice Heidegger, a la metafísica. Porque es cierto que experimentamos constantemente lo que podemos saber, lo que debemos hacer y lo que nos cabe esperar; y también es verdad que la filosofía contribuye a que lo experimentemos. Es decir, a la primera de las cuestiones planteadas por Kant, puesto que, en forma de lógica y de teoría del conocimiento, me comunica qué significa poder saber, y como cosmología, filosofía de la historia, etc., me dice qué es lo que hay por saber; a la segunda, cuando como psicología me dice cómo se realiza psíquicamente el deber, y como ética, teoría del Estado, estética, etc., qué es lo que hay por hacer; y a la tercera cuestión cuando, en forma de filosofía de la religión, me dice por lo menos cómo se presenta la esperanza en la fe concreta y en la historia de las creencias, aunque no pueda decirme qué es lo que cabe esperar, porque la religión y su explicación conceptual, la teología, que tienen aquello por tema, no forman parte de la filosofía.
Todo esto lo considero verdad. Pero si la filosofía me puede prestar esta ayuda por medio de sus diversas disciplinas es, precisamente, gracias a que ninguna de éstas reflexiona ni puede reflexionar sobre la integridad del hombre. O bien una disciplina filosófica prescinde del hombre en toda su compleja integridad y lo considera tan sólo como un trozo de la naturaleza, como le ocurre a la cosmología, o bien —como ocurre con todas las demás disciplinas— desgaja de la totalidad del hombre el dominio que ella va a estudiar, lo demarca frente a los demás, asienta sus propios fundamentos y elabora sus propios métodos. En esta faena tiene que permanecer accesible, en primer lugar, a las ideas de la metafísica misma como doctrina del ser, del ente y de la existencia; en segundo lugar, a los resultados de otras disciplinas filosóficas particulares, y, en tercero, a los descubrimientos de la antropología filosófica. Pero de la disciplina de la que habrá de hacerse menos dependiente es, precisamente, de la antropología filosófica, porque la posibilidad de su trabajo intelectual propio descansa en su objetivación, en su deshumanización, diríamos, y hasta una disciplina tan orientada hacia el hombre concreto como la filosofía de la historia, para poder abarcar al hombre como ser histórico, tiene que renunciar a la consideración del hombre enterizo, del que también forma parte esencial el hombre ahistórico, que vive atemperado al ritmo siempre igual de la naturaleza. Y si las disciplinas filosóficas pueden contribuir en algo a la solución de las tres primeras cuestiones kantianas —aunque no sea más que aclarándome las preguntas mismas y haciendo que me dé cuenta de los problemas que encierran— se debe, precisamente, al hecho de que no esperan a la contestación de la cuarta pregunta.
Pero tampoco la antropología filosófica misma puede proponerse como tarea propia el establecimiento de un fundamento de la metafísica o de las disciplinas filosóficas. Si pretendiera responder a la pregunta “¿qué es el hombre?” en una forma tan general que ya de ella se podrían derivar las respuestas a las otras cuestiones, entonces se le escaparía la realidad de su objeto propio. Porque en lugar de alcanzar su totalidad genuina, que sólo puede hacerse patente con la visión conjunta de toda su diversidad, lograría nada más una unidad falsa, ajena a la realidad, vacía de ella. Una antropología filosófica legítima tiene que saber no sólo que existe un género humano sino también pueblos; no sólo un alma humana sino también tipos y caracteres; no sólo una vida humana sino también edades de la vida. Sólo abarcando sistemáticamente éstas y las demás diferencias, sólo conociendo la dinámica que rige dentro de cada particularidad y entre ellas, y sólo mostrando constantemente la presencia de lo uno en lo vario, podrá tener ante sus ojos la totalidad del hombre. Pero, por eso mismo, no podrá abarcar al hombre en aquella forma absoluta que, si bien no lo indica la cuarta pregunta kantiana, fácilmente se nos impone cuando tratamos de responderla, cosa que, como dijimos, eludió el mismo Kant. Así como le es menester a esta antropología filosófica distinguir y volver a distinguir dentro del género humano, si es que quiere llegar a una comprensión honrada, así también tiene que instalar seriamente al hombre en la naturaleza, tiene que compararlo con las demás cosas, con los demás seres vivos, con los demás seres conscientes, para así poder asignarle, con seguridad, su lugar correspondiente. Sólo por este camino doble de diferenciación y comparación podrá captar al hombre entero, este hombre que, cualquiera que sea el pueblo, el tipo o la edad a los que pertenezca, sabe lo que, fuera de él, nadie más en la tierra sabe: que transita por el estrecho sendero que lleva del nacimiento a la muerte; prueba lo que nadie que no sea él puede probar: la lucha con el destino, la rebelión y la reconciliación, y, en ocasiones, cuando se junta por elección con otro ser humano, llega hasta experimentar en su propia sangre lo que pasa por los adentros del otro.
La antropología filosófica no pretende reducir los problemas filosóficos a la existencia humana ni fundar las disciplinas filosóficas, como si dijéramos, desde abajo y no desde arriba. Lo que pretende es, sencillamente, conocer al hombre. Pero con esto se encuentra ante un objeto de estudio del todo diferente de los demás. Porque en la antropología filosófica se le presenta al hombre mismo, en el sentido más exacto, como objeto. Ahora que está en juego la totalidad, el investigador no puede darse por satisfecho, como en el caso de la antropología como ciencia particular, con considerar al hombre como cualquier otro trozo de la naturaleza, prescindiendo de que él mismo, el investigador, también es hombre y que experimenta en la experiencia interna este su ser hombre en una forma en la que no es capaz de experimentar ninguna otra cosa de la naturaleza, no sólo en su perspectiva del todo diferente sino en una dimensión del ser totalmente distinta, en una dimensión en la que sólo esta porción de la naturaleza, que es él, es experimentada. Por su esencia, el conocimiento filosófico del hombre es reflexión del hombre sobre sí mismo, y el hombre puede reflexionar sobre sí únicamente si la persona cognoscente, es decir, el filósofo que hace antropología, reflexiona sobre sí como persona.
El principio de individuación, que alude al hecho fundamental de la infinita variedad de las personas humanas en cuya virtud cada una está hecha a su manera peculiarísima y singular, lejos de relativizar el conocimiento antropológico le presta, por el contrario, su núcleo y armazón. Y en torno de lo que descubra el filósofo que medita sobre sí se deberá ordenar y cristalizar todo lo que se encuentra en el hombre histórico y en el actual, en hombres y mujeres, en indios y en chinos, en pordioseros y emperadores, en imbéciles y en genios, para que aquel su descubrimiento pueda convertirse en una genuina antropología filosófica. Pero esto es algo diferente de lo que hace el psicólogo cuando completa y explica lo que sabe por la literatura y por la observación mediante la contemplación de sí mismo, el análisis de sí mismo, el experimento consigo mismo. Porque en este caso se trata siempre de fenómenos y procesos singulares, objetivados, de algo que ha sido desgajado de la conexión de la persona total concreta, de carne y hueso. Pero el antropofilósofo tiene que poner en juego no menos que su encarnada totalidad, su yo (Selbst)† concreto. Y todavía más. No basta con que coloque su yo como objeto del conocimiento. Sólo puede conocer la totalidad de la persona y, por ella, la totalidad del hombre, si no deja fuera su subjetividad ni se mantiene como espectador impasible. Por el contrario, tiene que tirarse a fondo en el acto de autorreflexión para poder cerciorarse por dentro de la totalidad humana. En otras palabras: tendrá que ejecutar ese acto de adentramiento en una dimensión peculiarísima, como acto vital, sin ninguna seguridad filosófica previa, exponiéndose, por lo tanto, a todo lo que a uno le puede ocurrir cuando vive realmente. No se conoce al estilo de quien, permaneciendo en la playa, contempla maravillado la furia espumante de las olas, sino que es menester echarse al agua, hay que nadar, alerta y con todas las fuerzas, y hasta habrá un momento en que nos parecerá estar a punto del desvanecimiento: así y no de otra manera puede surgir la visión antropológica. Mientras nos contentemos con “poseernos” como un objeto, no nos enteraremos del hombre más que como una cosa más entre otras, y no se nos hará presente la totalidad que tratamos de captar; y claro que para poder captarla tiene que estar presente. No es posible que percibamos sino lo que en un “estar presente” efectivo se nos ofrece, pero en ese caso sí que percibimos, o captamos de verdad, y entonces se forma el núcleo de la cristalización.
Un ejemplo podrá aclarar la relación entre el psicólogo y el antropólogo.‡ Si los dos estudian, digamos, el fenómeno de la cólera, el psicólogo tratará de captar qué es lo que siente el colérico, cuáles son los motivos y los impulsos de su voluntad, pero el antropólogo tratará también de captar qué es lo que está haciendo. Respecto a este fenómeno, les será difícilmente practicable a los dos la introspección, que por naturaleza tiende a debilitar la espontaneidad e irregularidad de la cólera. El psicólogo tratará de sortear la dificultad mediante una división específica de la conciencia que le permita quedarse fuera con la parte observadora de su ser, dejando, por otro lado, que la persona siga su curso con la menor perturbación posible. Pero, de todos modos, la pasión en ese caso no dejará de parecerse a la del actor, es decir, que no obstante que pueda intensificarse por comparación con una pasión no observada, su curso será diferente: habrá, en lugar del estallido elemental, un desencadenarse de ésta que será deliberado, y habrá una vehemencia más enfática, más
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: